Soy bastante cabalístico e incluso, diría yo, maniático de las fechas y de los números porque estoy convencido de que las cosas no suceden normalmente por casualidad. Siempre, cuando miro el calendario, relaciono la fecha con los acontecimientos históricos y con lo que hago en ese día concreto. Hoy es uno de esos días. Mientras comienzo a escribir estos recuerdos sobre lo que ha sido mi historia relacionada con la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, recuerdo que el 16 de febrero de 1988 tomé posesión como magistrado juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y hoy mismo, 16 de febrero de 2016, he defendido en San José de Costa Rica —en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante sus cinco últimos presidentes y sus magistrados y frente a más de ciento cincuenta personas— la importancia de la jurisdicción universal como elemento integrador que nos vincula a los diferentes sistemas jurídicos para, apoyándonos en los principios y resoluciones con los que tribunales como la CIDH han hecho y hacen que este mundo sea un poco más justo, conseguir que la impunidad no sea la regla y la espada de Damocles que pende sobre tantos millones de víctimas en todo el mundo.
Durante veinte años he aplicado abierta y decididamente este principio, primero desde el Juzgado y después, en conjunción con el derecho penal internacional, como miembro de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y también de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia; como presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, con el auspicio de la Unesco; como abogado apoyando o propiciando el planteamiento de acciones penales por crímenes internacionales; como presidente de la fundación que lleva mi nombre, ante el Comité de Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas o promoviendo la formulación y consolidación de los nuevos principios de la jurisdicción universal en el mundo; y, como activista de los derechos humanos, a través de artículos, libros, iniciativas solidarias y de apoyo a las víctimas en procesos de paz. Por tanto, puedo decir que he dedicado gran parte de mi vida —y lo voy a seguir haciendo— a defender la consolidación de este principio que comporta la defensa sin restricciones de las víctimas con carácter universal, con independencia de su nacionalidad, del lugar donde se hayan cometido los crímenes o de la nacionalidad de los responsables, siempre que se trate de crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y aquellos otros que se recogen en los convenios internacionales.
Sin lugar a dudas y teniendo en cuenta que la interpretación de este principio y de las normas que lo regulan me llevó en su momento al reconocimiento internacional y también, años después, en 2010, a la suspensión de mis funciones como juez, debo reconocer que me siento orgulloso del camino recorrido. Aunque el coste profesional ha sido alto, no tiene comparación con la satisfacción del abrazo recibido de la víctima, del profesional que con dedicación se esfuerza en igual sentido, o del joven que reconoce con emoción que estudió Derecho y comenzó a recorrer la senda en defensa de los derechos humanos siguiendo la estela marcada por mí. Alguien podrá decir que esto es soberbia y, sin titubear, le respondo que no: es una humilde victoria de los más débiles sobre los que siempre ganan, sobre los que desde el poder se corrompen y matan o hacen desaparecer a los ciudadanos y sobre los que los justifican o dictan leyes que impiden la persecución de estos crímenes, anteponiendo intereses económicos o políticos e instaurando leyes como la que en 2014 aprobó el Partido Popular, más atento a la corrupción y en su momento a la guerra de Irak, aun con cientos de miles de víctimas en su conciencia, que a la defensa de quienes lo necesitan.
La doctrina
Frente a los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, las víctimas son universales y, por tanto, la persecución de estos crímenes también lo es. Ahí se encuentra la esencia de la jurisdicción universal. Para mí y para todos los jueces que han creído en este principio, la jurisdicción universal es un instrumento imprescindible tanto para la lucha contra la impunidad como para la defensa y reparación de las víctimas. En ocasiones puede parecer un principio difícil de comprender, pero su capacidad para romper las fronteras de la impunidad que los Estados suelen levantar con el fin de proteger a sus propios genocidas y delincuentes se ha presentado muy eficaz en las últimas décadas y, por ello, bien merece la pena reivindicar su valor y propugnar su aplicación; más ahora, si cabe, cuando muchos procuran celebrar su defunción. La jurisdicción universal me permitió emitir una orden de detención contra el exdictador chileno Augusto Pinochet y facultó a la Audiencia Nacional para condenar al militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. También fue la herramienta con la que luchamos contra piratas, narcotraficantes, terroristas y señores de la guerra. Es, sin lugar a dudas, la pieza del rompecabezas que cierra el círculo de la impunidad y que hace que este mundo sea más pequeño para los mayores criminales.
La jurisdicción, en términos generales, no es más que la facultad de los jueces y magistrados para juzgar y ejecutar lo juzgado en causas para las que sean competentes. Esta competencia viene definida por una serie de ideas fundamentales sobre las cuales se armará la legislación de todo país: son los llamados principios de jurisdicción. El primero de ellos, el de territorialidad, deriva de la concepción más clásica de la soberanía de un Estado: los jueces de un país tienen el derecho y la obligación de aplicar la ley ante los delitos que se cometan dentro de su territorio. Parece el más lógico y evidente de todos los principios. Pero a esta aproximación se le añaden otras: la aplicación extraterritorial de la ley penal, es decir, llevar la ley de una nación más allá de sus propias fronteras. Es así que, en ciertas circunstancias, un Estado podrá perseguir delitos cometidos en el extranjero si el investigado es, en nuestro caso, español (segundo principio, de personalidad activa) o incluso si entre las víctimas se encuentra algún compatriota (tercer principio, de personalidad pasiva). Pero los Estados también desarrollaron un cuarto principio, el de «legítimo interés del Estado», que se ocupa de aquellos casos en los cuales la víctima es el Estado en sí mismo, por ejemplo, cuando alguien atenta contra la seguridad nacional, falsifica su moneda o la firma de sus ministros, o ataca a sus máximos representantes. En todos estos principios hay algún punto de conexión con el tribunal que juzga: la tierra, el pasaporte o los intereses estatales.
No obstante, el círculo de la impunidad no queda cerrado con ese elenco de principios. ¿Qué pasaría con los casos en que se cometen gravísimas atrocidades y el propio Estado no tiene interés en juzgarlos? Cuando ningún punto de conexión parece despertar el interés de los magistrados del país en que se cometieron los delitos, contra o con responsabilidad de sus compatriotas o en ataque directo a sus intereses estatales más fundamentales, ¿qué les queda entonces a las víctimas? La respuesta es la jurisdicción universal.
La jurisdicción universal es, en esencia, el principio por el que jueces y magistrados de cualquier parte de la Tierra tienen el derecho y la obligación de investigar y en su caso juzgar delitos internacionales cometidos sin necesidad de probar la existencia de ningún punto de conexión. Este criterio de jurisdicción que muchos suelen tachar de exótico no es ninguna invención mía ni del resto de los jueces de la Audiencia Nacional española que lo han aplicado. Se trata, por el contrario, de una realidad que hunde sus raíces en el derecho internacional y en la historia del ser humano. Empezó siendo una solución para tribunales de todo el mundo que compartían el compromiso de luchar contra la piratería. Y es que los orígenes de la jurisdicción universal pueden trasladarnos por lo menos hasta el siglo XVII, cuando criminales de alta mar abordaban, robaban y secuestraban barcos de cualquier pabellón en aguas internacionales. Con esa idea de que actuaban en tierra de nadie, los juristas llegaron a la conclusión de que todos los Estados podrían ser competentes.
La jurisdicción universal no quedó ahí, paralizada en la historia y sin experimentar una evolución. Más bien todo lo contrario. Ha demostrado ser un instrumento extremadamente flexible, ya que fue capaz de desplegar sus efectos de persecución universal para nuevos delitos. Así, cuando en el siglo XIX el comercio de esclavos terminó siendo una práctica rechazada por todos los Estados, al menos formalmente, este tráfico acabó por encontrar su equivalente en la piratería y con ello cayó bajo el ámbito de la jurisdicción universal. A principios del siglo XX cristalizó todo un elenco de reglas que exigían que la guerra, que siempre es inhumana, lo fuese un poco menos. Es el derecho de guerra (ius in bellum), cuyas infracciones son los crímenes de guerra. También son perseguibles universalmente. Asimismo, ya en las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907, en el Tratado de Versalles de 1919 o en el de Sevrès de 1920, se intuyen referencias a crímenes que se incluirán en el radio de acción de este principio (delitos contra la humanidad o genocidio).
La devastación de la Segunda Guerra Mundial azotó la conciencia de toda la humanidad y permitió ver que una de las vías para defendernos de nosotros mismos es el propio derecho. La consolidación de conceptos hasta entonces abstractos como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad encontraron cabida en un recién inaugurado derecho penal internacional a raíz de los célebres Juicios de Núremberg y Tokio. En la década de 1950 parecía que las teorías de derecho penal internacional habían llegado a su cénit al haber establecido el núcleo duro de los delitos internacionales: el genocidio, la lesa humanidad y los crímenes de guerra. Pero no era así. En efecto, hubo una nueva oleada que permitió ampliar la lista de graves ofensas a los derechos humanos y a los intereses internacionales. Fue principalmente en los años setenta y ochenta del siglo pasado, cuando proliferaron convenciones internacionales que promovían la persecución de la tortura, las desapariciones forzadas, el apartheid, el narcotráfico, la corrupción y otros delitos. Si algo ha demostrado el derecho penal internacional es, precisamente, su vocación de progresar extendiendo su facultad para luchar contra la impunidad.
Sin embargo, ese desarrollo teórico no parecía venir acompañado de la persecución práctica a través de la jurisdicción universal. La persecución universal resultaba ser una consecuencia natural de la consideración de ciertas acciones como delitos internacionales, pero solo se puso en marcha en contadas ocasiones. Algunos casos de investigación y enjuiciamiento de responsables de crímenes de guerra después de la Primera y Segunda Guerra Mundial o el proceso contra el líder Adolf Eichmann en Israel son pruebas testimoniales de su uso aislado. Mientras tanto, la provisión que facultaba a todo juez del mundo a perseguir las barbaries cometidas a un lado y otro del océano permanecía dormida en polvorientos códigos de leyes por su desuso. Es probablemente una verdad aceptada por un amplio sector de la doctrina y la práctica jurídica que el caso Pinochet hizo despertar a la jurisdicción universal, reivindicándola y animando a otros operadores jurídicos del mundo a activarla. Así sucedió en Bélgica, Argentina, Senegal o Sudáfrica, por ejemplo. De pronto, dictadores y grandes criminales de todo el planeta comenzaron a preocuparse de adónde viajaban, en dónde hacían escala, en qué cuenta depositaban el dinero fruto de la corrupción y del abuso y estrangulamiento de la población a la que debían proteger en lugar de reprimir. El mundo vivió una euforia de justicia, paz y defensa de las víctimas. Fueron los años dorados de la jurisdicción universal que, lejos de morir, prolifera en otras latitudes y que cuenta con el músculo del mundo académico, los activistas, los jueces y los magistrados; todos ellos, valientes y comprometidos con su deber: hacer justicia. Si mi nombre aparece en los anales de la historia de la jurisdicción universal, no es mérito mío, sino de las víctimas que llamaron a la puerta de mi juzgado central de instrucción, de los abogados que señalaron los artículos de la ley que me permitían activarla y del sentido del deber y la justicia que siempre me ha acompañado.
La historia de la jurisdicción universal en España se puede contar a través de sus propios casos y de aquellos que, sedientos de justicia, nunca cesaron de luchar por ella.
Los comienzos. El Achille Lauro
Mi aproximación a la aplicación del principio de jurisdicción universal comenzó en 1992, cuando inicié la investigación del caso Achille Lauro y la presunta implicación en este del traficante de armas Monzer Al Kassar. Los terroristas secuestraron el buque italiano Achille Lauro el 7 de octubre de 1985 tras reducir al capitán en el puente de mando y obligarle a seguir sus órdenes. En el barco viajaban 673 pasajeros, 119 tripulantes y 194 auxiliares, que fueron concentrados en los salones del transatlántico. El grupo amenazó con matar uno por uno a los pasajeros si Israel no excarcelaba a cincuenta prisioneros palestinos. Durante el secuestro, el comando asesinó al estadounidense de origen judío Leon Klinghoffer, un paralítico que fue ametrallado y arrojado al mar con su silla de ruedas.
La tramitación de este caso fue muy dificultosa porque se movieron en él demasiados elementos oscuros que lo convirtieron en un fracaso, cuando existían motivos fundados para que, visto en su conjunto tal como yo lo armé y hasta que la Sala lo desmembró, hubiera concluido en una condena. Sin embargo, como ya he relatado en un capítulo previo, no fue así.
El auto de procesamiento que dicté contra Al Kassar era diáfano sobre la presunta relación de este traficante de armas sirio con el Frente de Liberación de Palestina (FLP), el grupo terrorista liderado por Abu Abbas. A través de una cuenta compartida con este último en Marbella en el entonces Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Al Kassar le suministró 237.000 dólares (unos 144.000 euros). Además, no solo cobijó en su casa marbellí tanto a Abu Abbas como al militante Zaki Helou, sino que también pagó los gastos del alojamiento del comando que debía asesinar a Joseph Elias Awad, un alto responsable de los servicios secretos de Líbano y confidente del Mosad, el servicio secreto israelí.
Al Kassar facilitó supuestamente la pistola para la acción, una Sig-Sauer, y así se lo imputé en la instrucción. En la madrugada del 3 de noviembre de 1984, Awad fue herido de gravedad por un disparo en el cuello en el paseo de la Castellana de Madrid. El autor material, el palestino Kamal Abdul Gawad Ghazoul, fue detenido minutos después del atentado. Una prueba de que no fue una acción de incontrolados o espontáneos es que, tras fracasar el asesinato de Awad —quedó con una parálisis total—, Abu Abbas envió a Madrid a otro terrorista, Yousef Ahmed Saad, en noviembre de 1984, con el fin de rematarlo. Saad fue detenido en los apartamentos que compartía con Gawad Ghazoul antes de ejecutar sus planes. El autor material del atentado recibió, al parecer, dinero de Al Kassar, quien habría facilitado los fusiles Kalashnikov con los que Abu Abbas secuestró el buque italiano Achille Lauro.
El traficante sirio utilizaba un pasaporte de Argentina que le fue concedido por decisión del presidente Carlos Menem, con la intervención de dos sucesivos ministros del Interior de ese país, Julio Mera Figueroa y José Luis Manzano. Un juez argentino pidió la extradición con el objetivo de que Al Kassar pudiera ser juzgado por utilizar documentos falsos para conseguir la nacionalidad. La Audiencia Nacional española accedió en febrero de 1993, pero la extradición quedó pospuesta hasta que este último cumpliera sus responsabilidades en España, procesado por su presunta relación con el secuestro del Achille Lauro. Según la demanda de extradición, Al Kassar logró la nacionalidad por naturalización mediante certificados falsos de residencia en los que constaba que llevaba viviendo dos años en la ciudad de Mendoza, cuando en realidad solo había hecho viajes esporádicos a Argentina. Con la carta de ciudadanía, consiguió que las autoridades le expidieran documentos argentinos.
En la vista de extradición, la defensa de Al Kassar se opuso a ella aduciendo que la concesión de la nacionalidad fue una decisión graciable y política por orden expresa del presidente argentino, con quien el acusado, según el tribunal, tenía alguna relación personal. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento explicando que, si la concesión de la nacionalidad hubiera sido un acto político graciable, «no hubieran sido necesarias toda la serie de actuaciones y declaraciones falsas relativas a su residencia en Argentina».
Que yo estaba en el punto de mira de Al Kassar era evidente. La policía me comunicó, en febrero de 1993, que sospechaba que me habían seguido detectives de una agencia perteneciente a un conocido ultraderechista condenado por la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, perpetrada en 1977. Lo habían descubierto después de que se obtuviera en Italia un testimonio que podría ser decisivo sobre la relación de Monzer Al Kassar con el suministro de armas y financiación para el secuestro del crucero italiano.
Según otra hipótesis, eran dos las agencias que me vigilaban, pues existían indicios sobre la participación de otra agencia de detectives vinculada a un exmiembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Posiblemente, me informaron, una de estas vigilancias había sido encargada por el clan de amistades de uno de los más conocidos procesados en el narcotráfico gallego.
En septiembre de 1994, cuando yo ya había vuelto al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el fiscal pidió en las conclusiones provisionales una pena de veintinueve años de cárcel para Al Kassar por financiar y facilitar las armas al comando palestino para el secuestro del Achille Lauro y como presunto autor de un delito de piratería con resultado de muerte y lesiones.
El juicio comenzó el 9 de enero de 1995 y el traficante, tras negar todas las imputaciones, convirtió su juicio en una cortina de acusaciones de «chantaje» en las que me mencionó, aunque por persona interpuesta, y dijo que dos supuestos intermediarios míos le habían pedido cien millones de dólares (unos 165 millones de euros) para obtener su libertad. Aparte de las barbaridades, lo cierto es que consiguió su objetivo y fue absuelto de todos los cargos.
Previamente, el Tribunal Supremo había confirmado la competencia de la Audiencia Nacional, de acuerdo con el artículo 23.4.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el principio de jurisdicción universal por presunto delito de piratería. Era la primera vez en la que se aplicaba expresamente este precepto. A pesar de esa declaración de competencia para investigar el asesinato frustrado de Elias Awad, que se imputaba también a Monzer Al Kassar, conjuntamente con el Achille Lauro y los demás delitos conexos, el magistrado Francisco Castro Meije —presidente de la Sección Tercera de lo Penal— había desmembrado la causa y la había dispersado, de modo que cada uno de los hechos quedaba aislado y ajeno a los otros, cuando la realidad era bien distinta. El magistrado de la Audiencia Nacional Ventura Pérez Mariño denunció el 31 de marzo de 1995 a dos de los magistrados por presuntas irregularidades cometidas antes del juicio. Los denunciados fueron Castro Meije y el magistrado ponente de la sentencia, Fernando García Nicolás.
Según el denunciante, ambos magistrados no se dieron por enterados de la decisión del Supremo e iniciaron el juicio oral de Al Kassar sin tener en cuenta este otro caso. Pérez Mariño puso estos hechos en conocimiento del presidente de la Sala de lo Penal, Siro García Pérez, que abrió una información para determinar si procedían responsabilidades.
Beirut, año 2000
Después del juicio, apenas vi en un par de ocasiones a Monzer Al Kassar en los pasillos de la Audiencia Nacional. En una ocasión pidió verme para explicarme que él no había tenido nada que ver con la persecución de la que se me había hecho objeto, y que habían sido ciertas personas que se aprovecharon de él, induciéndole a atacarme en el juicio, pero que todo era falso. Le contesté que no era necesario que me contara aquello, y que si era cierta la manipulación y la coacción por parte de otras personas, debía denunciarlas. Recuerdo que me dijo enigmáticamente que no podía hacerlo en ese momento porque tenían mucho poder y su familia corría peligro. Allí quedó nuestra conversación y nunca volvimos a hablar, aunque coincidimos un par de veces más.
Unos años después, un encuentro fortuito me amargó la Nochevieja de 2000. Había viajado con mi familia y unos amigos a conocer Líbano y, al inicio de la cena de fin de año en el hotel, me di cuenta de que detrás de mí, en la mesa de al lado, estaba… Monzer Al Kassar con toda su familia. No es que sintiera miedo por la proximidad del personaje a su tierra, pero me sentía incómodo porque, si me veía, con toda seguridad me abordaría. Por otra parte, no sabía qué tipo de contactos podía tener en ese país. No se me olvidaba que Elias Awad era libanés. Para evitar complicaciones a mis acompañantes, me fui al bar del hotel y allí me tomé las doce uvas solo, a la espera de que se marchara y así poder volver otra vez con mi familia a celebrar el Año Nuevo. Fue la última vez que lo vi hasta que, en junio de 2007 y a petición de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), fue detenido nuevamente en el aeropuerto de Barajas (Madrid), como en 1992, pero ahora acusado de conspiración contra militares estadounidenses y abastecimiento de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La directora de la DEA, Karen Tandy, y el fiscal de Nueva York, Michael García, lo presentaron en esa ciudad como una importante operación policial propia. Estados Unidos pidió su extradición. Estoy convencido de que en esta detención influyó que, en el juicio por el Achille Lauro, el tribunal hizo identificarse a un agente encubierto de la DEA y no se tomaron en cuenta las pruebas que aportó. Pienso que esperaron para desquitarse en cuanto llegase el momento propicio. Y este se presentó al detener a Al Kassar.
El 4 de octubre de 2007 se celebró la vista de extradición, con la confusión que provocó que hubiera sido preparada en una operación de delito provocado por la DEA —algo que está prohibido en el ordenamiento jurídico español— y que miembros de la policía española apoyaran al traficante sirio en sus pretensiones e incluso le alertaran de que le estaban siguiendo y de que le tendían una trampa.
La Audiencia Nacional acordó el 27 de octubre, por dos votos a favor y uno en contra, la extradición de Al Kassar a Estados Unidos. Su entrega se condicionó a que, previamente y por vía diplomática, se garantizara que no sería condenado a la pena de muerte en aquel país y que si la condena era de cadena perpetua, la misma no sería «indefectiblemente de por vida». El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el 13 de diciembre la decisión de la Sección Cuarta de este tribunal de extraditarle para ser juzgado por suministrar presuntamente armas a las FARC.
Finalmente, el 6 de junio de 2008 el Consejo de Ministros acordó acceder a su entrega a Estados Unidos, donde fue condenado en febrero de 2009 a treinta años de cárcel que actualmente cumple en la prisión de Terre Haute, Indiana.
De los múltiples casos en los que he participado, ninguno ha sido tan sucio como este. Todo lo que lo rodeó fue oscuro. Desde el personaje principal hasta el conjunto de individuos que siguieron sus órdenes o incluso se aprovecharon de él. Pasando por el esperpéntico episodio del tráfico de influencias; la interesada relación con el presidente argentino Menem, o la compra de torpedos con cabeza nuclear para el Gobierno argentino de la época, según la información clasificada a la que tuve acceso; los vínculos de Al Kassar con las estructuras políticas y policiales del Ministerio del Interior; el conjunto de abogados que lo rodeó en aquel momento; las interferencias de los servicios de inteligencia; la protección del general sirio Alí Duva; los vínculos entre organizaciones árabes de distinto signo; los favores judiciales que hicieron que el caso, incluso en el tema de las armas, los documentos falsos y los vehículos trucados, quedara perdido en algún archivo de los juzgados de Marbella. En lo personal, la acción coordinada contra mí fue muy intensa, y aunque no triunfó, sí evidenció por dónde iban a ir todos los ataques orquestados reiteradamente, con mayor o menor intensidad, desde diferentes ángulos.
Chile (1973-1988) y Argentina (1976-1983)
En los años setenta y ochenta, la Justicia calló en Chile y Argentina, como lo haría en otros países de la región y lo sigue haciendo en otros en nuestros días. La lucha contra la impunidad siempre se está renovando. En aquellos años de acero, de persecuciones y negación de la libertad y de la vida, hubo un puñado de víctimas que dieron la cara y que pelearon con todas sus fuerzas porque el olvido no fuera la regla que gobernara nuestras mentes. Esa insistencia hizo mella en el corazón de la Justicia de varios países. En particular, la hizo en España.
Recuerdo al escribir este texto dos libros: Cóndor, de João Pina y cuyo epílogo escribí en 2014, y Operación Cóndor, 40 años después, de Estela Caloni y dirigido por mí y publicado en 2015. En ambos ponía de manifiesto que el terrorismo de Estado se instaló en Latinoamérica y sembró el terror, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias, la tortura y el robo de niños en aquella época. La coordinación regional de la represión alcanzó niveles nunca imaginados, que hoy se investigan en algunos países, mientras que en otros como Brasil se desarrollan esfuerzos para hacerlo. Sin embargo, en algunos Estados, esas actuaciones permanecen ocultas bajo la losa del silencio oficial y la impunidad. Es curioso, pero a todos los hechos como los acontecidos en Latinoamérica acompaña la cobardía de los que auspiciaron esas políticas de represión y barbarie, los cuales mostraron su fuerza en la agresión y en su imposición de silencio, pero desvelaron su villanía al no responder por los crímenes perpetrados.
En aquellos oscuros años en los que la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se daba la mano con la moribunda dictadura de Francisco Franco en España, se diseñó un sórdido plan de eliminación, secuestro y desaparición de oponentes políticos en el Cono Sur americano en el que el elemento aglutinante era el terror y la barbarie de unos militares podridos y corrompidos por la doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo el mando de Richard Nixon y Henry Kissinger, y de unos planteamientos económicos neoliberales extremos que han sido la causa de no pocos desastres, antes y después de los intentos democratizadores de Salvador Allende y de quienes querían una América Latina no sometida al patrón del norte. Ser el patio trasero de Estados Unidos conlleva que todas las suciedades y villanías que se quieran hacer se realizan con un alto coste en vidas humanas de los países afectados. El socialismo en la época de la Guerra Fría estaba proscrito en Latinoamérica. El ejemplo cubano no podía expandirse tan cerca del «imperio» estadounidense. Esto hizo que los intereses cruzados de políticos, empresarios y militares se unieran bajo un mismo designio y que todos, debidamente coordinados, desarrollaran un plan sistemático de eliminación contra todos aquellos que se oponían a ese designio. Selectivamente se aplicaron a consumarlo y a someter a un continente que todavía lucha con dignidad frente a quienes desde el norte, antes con la Escuela de las Américas y ahora con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la expansión de su sistema de justicia, nunca han dejado de tutelar al sur con la soberbia de quienes saben con seguridad que no van a ser contraatacados.
El Cóndor
Uno de los nombres más conocidos y que identifica el terror durante los años setenta del siglo pasado en Latinoamérica fue la Operación Cóndor, impulsada por técnicos militares y políticos que entrenaron a los que acabarían con sus hermanos en una orgía de sangre y represión. Aquel plan tuvo sus precedentes: el asesinato del general Carlos Prats y su esposa el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires; el atentado en Roma contra el político chileno Bernardo Leighton, el 6 de octubre de 1975, de la mano de la organización del extremista neofascista italiano Stefano Delle Chiaie con la ayuda de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile —la DINA, la policía secreta del régimen militar de Pinochet— y, específicamente, del agente de la CIA Michael Townley; o el intento de asesinato del senador Carlos Altamirano en Madrid.
La Operación Cóndor se creó formalmente el 25 de noviembre de 1975, tal como comprobé con el hallazgo del acta de constitución en los Archivos del Terror de Asunción (Paraguay) y extendió su actuación a países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia o Perú, desde los que llegó hasta el corazón de Washington, a pocas manzanas de la Casa Blanca, con el asesinato del político chileno Orlando Letelier —ministro de Defensa en el gabinete de Salvador Allende cuando tuvo lugar el golpe militar de Pinochet en 1973— y su asistente, la estadounidense Ronni Moffitt, el 21 de septiembre de 1976.
En estos cuarenta años, pasamos, en el mar de la impunidad que perdura y acompaña en un mismo esquema de violación y anulación de los límites del Estado de derecho, de aquellas dictaduras a las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib; los traslados ilegales de prisioneros por parte de la CIA a centros de detención clandestinos en los que son secuestrados, torturados o forzados a desaparecer sin ningún tipo de control más que el derivado de hecho de la voluntad de quien dispone esas acciones; el uso de drones (aviones no tripulados) que eliminan a control remoto en forma selectiva o indiscriminada a personas muchas veces ajenas al conflicto, a miles de kilómetros de donde se inicia la acción ilícita; espionajes masivos en países democráticos, en aras de la protección de unos supuestos derechos que se desconocen paladinamente. Todos son ejemplos del fracaso de un sistema que no ha sabido poner en práctica una seguridad que responda a las necesidades democráticas de los ciudadanos y no a las de los que nos dirigen.
La historia real y la oficial, siempre la impunidad
La impunidad borra toda crónica diferente de la oficial. Históricamente ha habido intentos de eliminar la realidad, desde el olvido inducido —como si no hubieran existido el genocidio, las masacres o las desapariciones forzadas de personas— hasta el olvido ordenado por ley mediante amnistías, condonaciones de penas o indultos, bajo el pretexto de garantizar la estabilidad política cuando, en verdad, lo que se busca es garantizar la impunidad y el propio negacionismo, tan de moda hoy en muchos ámbitos.
Mientras tanto, las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas en la mayoría de los países del mundo; arrancándoles de cuajo su derecho humano a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Siempre son las perdedoras, y en la mayoría de las ocasiones bajo la añagaza de que con ello la paz se consolida, pero pocas veces se ofrece una paz sostenible, igualitaria y no revictimizante.
Siempre he creído que para construir el futuro debemos tener perfectamente definido el pasado y, como afirma el juez Richard Goldstone, cada país ha de hacer frente a su propia historia y conocer qué tipo de justicia quiere. Adoptar la regla del olvido y la impunidad supone un error de proporciones enormes, porque una «sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un momento de su historia, así como los hechos que propiciaron su ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en ese sentido, no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica unión, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron posible la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron la represión y el dolor por parte de quienes tenían la obligación de protegerles y no lo hicieron».23
Son muchos los casos en los que los tribunales se han pronunciado en contra de las normas o leyes de impunidad, como ocurrió con la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) en el caso de Perú, que anuló las leyes de amnistía del periodo Fujimori en los casos Barrios Altos y la Cantuta en 2002; la sentencia de 27 de noviembre de 2010 al anular la ley de amnistía de Brasil en el caso de la guerrilla de Araguaia; el caso sobre las masacres del Mozote en El Salvador, en 2012; la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Tribunal Especial de Sierra Leona en el caso Kondewa, de 2004; la sentencia del Tribunal Constitucional de Sudáfrica en el caso Azapo (Azanian People’s Organization), entre otras muchas; o al confirmar la Corte Suprema argentina la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la época del presidente Néstor Kirchner y de la mano de insignes jueces como Raúl Zaffaroni.
No obstante todo ello y el impulso de las sentencias de la CIDH, nos hallamos en la encrucijada que siempre se presenta cuando se analizan los crímenes internacionales, atroces, masivos, contra la humanidad o genocidio. Como una especie de fantasma, con el que levita el espectro de la impunidad, se enfrentan la «necesidad» de olvidar, de pasar página, la dificultad que para el Estado comportan estos hechos, y la «tozudez» de las víctimas para exigir justicia. Frente a este falso dilema recurrente, no debería existir la mínima duda de que los perpetradores han de rendir cuentas.
Del dolor infinito a las sonrisas de esperanza
El mes de marzo de 1996 nunca se me olvidará, como jamás lo hará para millones de personas aquel otro 24 de marzo de 1976, cuando los militares dieron un «golpe de Estado» en Argentina que sometería al pueblo a una cruenta dictadura cívico-militar y a una guerra (la de las Malvinas) en la que treinta mil desaparecidos y centenares de víctimas inocentes de una absurda confrontación armada contra el Reino Unido serían el resultado, junto con la destrucción del propio Estado argentino.
Aquel 24 de marzo de 1996 se presentó en mi juzgado, y de la mano de Dolores Delgado, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España, la denuncia redactada por el fiscal Carlos Castresana. Cuatro días después, el 28 de ese mismo mes, dicté el auto por el que se incoaba el procedimiento penal en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas contra los máximos responsables de las Juntas Militares argentinas en aplicación del principio de jurisdicción universal. Comenzaban así los que después se conocerían como los «Juicios de Madrid».
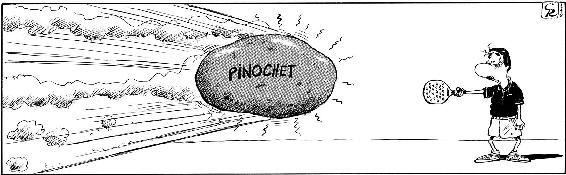
La causa que acabó alcanzando a Pinochet arrancó en marzo de 1996, cuando Carlos Castresana, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), sugirió la presentación de una denuncia contra las Juntas Militares argentinas por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura. En junio otro representante de la UPF, Miguel Mirabet, presentó otra denuncia, esta vez por el caso chileno. Al principio tan solo un gran diario catalán se ocupó del asunto, que fue acogido con escepticismo y desprecio por amplios sectores de la opinión y la vida pública. Pero a medida que el caso avanzó y el caso de Pinochet pasó a manos de Garzón —que se ocupaba inicialmente del de Argentina—, el presidente Aznar comprendió que un asunto sin precedentes estaba a punto de estallarle en la cara. Era la gigantesca «patata caliente» que le venía encima y que obviamente no pararía, como recogen Gallego y Rey en esta viñeta, con su paleta de pádel, entonces su deporte favorito.
Por su parte, a partir de 1998 en Chile y de 2005 en Argentina, se activarían, respectivamente, diferentes causas contra Pinochet y contra los jefes militares argentinos en una actividad que aún continúa y que ha tenido ejemplos memorables, como las sucesivas condenas al general Manuel Contreras —jefe de la DINA— y otros altos mandos, o también las recaídas contra Jorge Rafael Videla, los demás jefes de las Juntas Militares y otros represores. En este sentido, en 2013 se inició en Argentina el juicio a algunos responsables de la Operación Cóndor, un hecho histórico en la aplicación de la Justicia más allá de las fronteras de los países afectados (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay). En este procedimiento judicial, las víctimas argentinas de desapariciones forzadas cometidas por las Fuerzas de Seguridad argentinas dentro y fuera del país son minoría, lo que demuestra la estrecha colaboración que existía entre las dictaduras del Cono Sur en su objetivo común de hacer desaparecer a los opositores políticos, una colaboración que no respetaba fronteras. La sentencia condenatoria se pronunció en mayo y se ha hecho pública en agosto. Estos juicios han demostrado que, a pesar del poder que todavía ejercen algunos perpetradores, es posible hacer justicia frente a ellos. En los últimos veinte años la lucha de las víctimas ha hecho que la Justicia tome conciencia de que la ley es igual para todos y de que ninguna inmunidad puede impedir que, en uno u otro lugar, la jurisdicción universal consiga que la impunidad no siga siendo la norma. Solo de esta forma el «nunca más» será una realidad definitiva.
Hugo Omar Cañón
No obstante, en aquellos años hubo víctimas y activistas que lucharon denodadamente contra la dictadura y contra la impunidad. Muchos de ellos perdieron la vida en el empeño y otros vivieron para contarlo. Uno de estos profesionales fue el fiscal general de Bahía Blanca, el argentino Hugo Omar Cañón. Serio, adusto y sensible, comprometido con la causa de la justicia y la defensa de las víctimas, fue el primer fiscal de esa nacionalidad que en los años difíciles de la vigencia de las leyes de impunidad que silenciaron a la justicia argentina durante veinte años —las de Obediencia Debida y Punto Final— se levantó contra los indultos decididos en 1989 por el presidente Menem a favor de los militares represores, para vergüenza y oprobio de quien los autorizó. A Hugo lo conocí en 1998 en mi despacho oficial de la Audiencia Nacional y hasta el 3 de enero de 2016, día en el que murió a causa de un desgraciado accidente de tráfico, anduvimos juntos un camino no exento de dificultades, pero del que puedo hacer un balance positivo. Ha sido mucho lo conseguido por el esfuerzo de las víctimas, de los organismos de defensa de los derechos humanos, de algunos jueces y fiscales comprometidos, de algún político y de periodistas decididos a librar la batalla de la Justicia contra la impunidad.
Un viaje que cambió mi vida
En julio de 2005 conocí al presidente Néstor Kirchner y a su mujer, Cristina Fernández, entonces senadora y luego también presidenta de Argentina. En aquel entonces yo no podía prever que, siete años más tarde, estaría trabajando, durante un tiempo, en ese país como asesor en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y, después, formando parte del Gobierno con el rango de subsecretario de Derechos Humanos y presidiendo el Consejo de Administración del CIPDH, un organismo de promoción de los derechos humanos con el auspicio de la Unesco.
Invitado por el Gobierno de Argentina y con la mediación de un buen amigo, el cónsul general en Nueva York, Héctor Timerman, luego embajador en Washington y después canciller, viajé a Buenos Aires acompañado de mi mujer con el fin de participar en un gran encuentro sobre justicia, impunidad y defensa de las víctimas en el Teatro Cervantes de la capital argentina, en unión de la senadora Fernández de Kirchner y de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, mi admirada y querida Estela de Carlotto.
Recuerdo que en la entrevista en el palacio de la presidencia, la Casa Rosada, que tan solo recordaba por el caso Yomagate, fui recibido por Néstor Kirchner, a quien admiraba por su firme decisión de acabar con la impunidad siguiendo la lucha que las víctimas, como Chicha Mariani, Hebe de Bonafini, la familia Labrador (con Esperanza Labrador) y Sacha Artés —al frente desde España—, y los valerosos luchadores por los derechos humanos como el periodista y escritor Horacio Verbitsky, Adolfo Pérez Esquivel —premio Nobel de la Paz— y otros muchos venían librando.
Apenas dos años antes de nuestro encuentro, y tras acceder a la presidencia en mayo de 2003, el presidente Kirchner tomó la decisión de que el tiempo de adormecimiento y consentimiento con los responsables de la dictadura había terminado. La orden de eliminar de la Sala de Presidentes de la Casa Rosada los retratos de los componentes de las Juntas Militares fue paradigmática. Después vendrían la derogación y la nulidad, y su ratificación judicial por la Corte Suprema, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Acababa así un tiempo de oscuridad y comenzaba el de la justicia contra la barbarie. Los esfuerzos que hasta ese momento habíamos realizado desde España y que habían tenido su último escenario en el juicio solemne en la Audiencia Nacional, unos meses antes, contra el capitán Adolfo Scilingo, condenado a cientos de años de prisión por torturas y desaparición forzada de personas, como crímenes de lesa humanidad, habían dado sus frutos y yo me sentía orgulloso de los nueve años de lucha en primera línea por la dignidad y la justicia para las víctimas.
Desde aquel momento admiré a Néstor Kirchner. La última vez que le vi, cuando ya no era presidente, escuchaba mi discurso entre miles de personas, discretamente, un gélido 16 de julio de 2010, en pleno invierno austral. Siempre le agradeceré su apoyo al ser junto con su mujer, la entonces presidenta Cristina Fernández —que ocupó el cargo entre 2007 y diciembre de 2015—, los primeros que me apoyaron cuando fui arbitraria e innecesariamente suspendido en mis funciones judiciales por el Consejo General del Poder Judicial a consecuencia de la apertura de juicio oral que el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, hizo contra mí en 2010, en el caso abierto por investigar los crímenes franquistas, que concluiría dos años después en absolución, pero luego de haberse consumado el apartamiento innecesario de la función jurisdiccional.
Aquel 16 de julio evoqué a las ochenta y cinco personas que murieron como consecuencia del atentado que derribó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994. Este fatídico día todos, mujeres y hombres, niños y mayores, argentinos y del mundo civilizado, morimos un poco más, como lo hacemos con cada acción planeada por el terrorismo nacional o internacional y el fanatismo religioso.
Frente a siete mil personas, no dudé en reafirmar mi compromiso por la justicia, aunque en el caso de la AMIA todavía exista oscuridad e incertidumbre, y concluí que la impunidad, las normas y voluntades que la impulsan y las personas que la generan y aplican son esencialmente un ejemplo de la cobardía de los perpetradores. Pero sobre todo, aquella es también una renuncia a los principios básicos del Estado de derecho por parte de quienes más obligados están a erradicarla y estos son los que acaban con esa esperanza. En mi discurso insistí en mi rechazo total:
Ya sabemos que el dictador es cobarde por naturaleza, se sabe impune durante su mandato o el encabezado por los suyos, se ampara a veces en el ejército, en policías secretas, en escuadrones de la muerte, en revoluciones mal pensadas o en grupos económicos indeseables para aplicar unas normas y ejercer una acción contra los ciudadanos que de otra forma no abordaría. Su miedo es el paradigma negativo de la voluntad y la dignidad de los que sufren la agresión, a quienes ni se atreve a mirar a los ojos ni sostiene el pulso de su grandeza cuando se enfrenta a ellos desposeído de la fuerza del poder usurpado. La impunidad es hermana mayor o madre de la corrupción.
Al final, en cada dictadura, en cada país en el que los derechos ciudadanos se desconocen, emerge el fenómeno común de la corrupción para garantizar la ausencia de persecución y la consolidación del olvido y perdón interesados. Así ocurrió durante un tiempo en Argentina o Chile y así sigue sucediendo en España con los crímenes franquistas. Pero qué decir cuando el fenómeno de la impunidad y el de la corrupción se producen en democracia. Marañas de intereses económicos y políticos se oponen en forma pertinaz a ese examen necesario de una justicia y por una justicia independiente. La cobardía se detecta de nuevo en muchos países ya democráticos, en los que para garantizar la impunidad de aquellos que destruyeron vidas y contaminaron el futuro de muchos ciudadanos, se transgreden los límites de la legalidad pretextando la lucha contra el terror o la inseguridad que, en muchas ocasiones, ellos mismos provocan.
Ese día —30 de julio de 2005, una fecha que no olvidaré— todavía quedaban fuertes emociones por vivir. Le pedí a Hugo que estuviera a mi lado cuando se abrieran las puertas del mayor centro de represión y tortura durante la dictadura militar (1976-1983), la Escuela Mecánica de la Armada, la terrible ESMA. Necesitaba que mi amigo me acompañara en un momento durísimo en el que en mi mente se agolpaba el recuerdo de cientos de declaraciones de víctimas allí torturadas que había escuchado, anonadado por la dureza de la verdad, en mi despacho de la segunda planta del edificio de la Audiencia Nacional en Madrid. Allí, más de cinco mil personas inocentes fueron torturadas, humilladas, asesinadas y desaparecidas por otros argentinos investidos de un poder usurpado al pueblo.
Allí estaba el edificio que había sido mi obsesión durante años. Junto a mí, un grupo de víctimas que me recibieron llorando y con las que compartí sus lágrimas al abrazarlas, con la senadora Cristina Fernández de Kirchner, mi mujer y otros amigos de la Secretaría de Derechos Humanos, como Adriana Arce, también torturada y perseguida durante la dictadura, y el propio secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a quien también añoro y que me escribió una carta memorable que aún guardo, en la cual resaltaba la injusticia de mi suspensión y que, como las que me enviaron miles de personas, hizo más llevadera la injusticia de la que fui objeto. Nunca podré olvidar la impresión que me produjo esa visita. Anduve físicamente por los lugares que tantas veces había recorrido en mi cabeza a través de la voz de las víctimas. «Capucha», «capuchita», la «pecera», la sala de oficiales, los sótanos donde los militares y algún civil e incluso un juez (Víctor Brusa) aplicaban la picana sin piedad y ponían música para mitigar los gritos desgarradores de dolor. Observé con un dolor profundo el «paritorio», donde las detenidas embarazadas eran obligadas a dar a luz para después robarles sus bebés, que eran entregados a otros «padres» más «adecuados», todo ello antes de desaparecerlas y acabar con sus vidas. Bajé y subí por las mismas escaleras por donde los detenidos arrastraban sus cadenas. Al ver esos macabros lugares, cuyas paredes gritaban el dolor de los secuestrados, tuve la certeza total, absoluta y sin fisuras de que la valentía de los que allí sufrieron lo indecible, «tabicados» con grilletes en los pies, arrostraron su vida y sus sufrimientos con una dignidad que jamás tuvieron sus represores, sumergidos en la indecencia de los verdugos.24
Pero la vida te ofrece compensaciones y, años después, la sanción y una condena que sufrí me permitieron trabajar en mi oficina de la antigua ESMA, convertida en espacio para la memoria y poblada por organismos que defendían los derechos humanos, como presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y desarrollando una labor en pro de ellos, al igual que desde la fundación que presido. Seguimos adelante, sin dar un paso atrás en el combate frente a la impunidad. Mucho más ahora.
El juez Guzmán Tapia
El otro gran referente ético en esta historia de la confrontación de la Justicia frente a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo de Estado fue el juez chileno Juan Guzmán Tapia. Él fue quien comenzó a investigar en su país al dictador Augusto Pinochet.
El 6 de diciembre de 2001, en la ciudad argentina de La Plata, adonde había acudido a recibir un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de esa capital, conocí por fin al juez chileno en la sede de la Comisión Provincial de la Memoria, en presencia de otros colegas argentinos. Los dos estábamos investigando a Pinochet. Yo lo había detenido en Londres y procesado en España y él lo había procesado en varios casos en Chile. Nunca antes nos habíamos visto. A él le tenían prohibido comunicarse conmigo bajo amenaza de recusación. De este modo estuvimos tres años. Recuerdo que, en una ocasión, el juez Guzmán visitó la Universidad de Gerona invitado por el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal y hablamos a través de él por teléfono, porque si lo hacíamos directamente lo recusaban. Así estaban las cosas. En vez de cooperación entre los diferentes países, lo único que nos ofrecían las autoridades políticas eran prohibiciones y obstáculos para bombardear cualquier investigación. A pesar de ello, nunca nos rendimos. Ambos, él y yo, continuamos trabajando.
La dictadura cívico-militar argentina
Desde 1976 hasta 1983 el ejército emprendió una guerra contra la «subversión» intentando exterminar a todos sus antagonistas. De los treinta mil desaparecidos, según las organizaciones de víctimas y derechos humanos, aproximadamente cinco mil opositores de la dictadura argentina perdieron la vida en los «vuelos de la muerte». El Río de la Plata, justo antes de llegar al océano Atlántico, acogió los cuerpos de las víctimas. Solo algunos de ellos fueron recuperados. Sus familias siguen buscando sus restos mientras se juzga a los responsables de esos hechos atroces.
El juicio a las Juntas Militares fue un logro único en un país que salía de una dictadura, pero, como era previsible, aguantar el juicio no equivalía a hacer ejecutar la sentencia. Cuando llegó ese momento comenzaron los problemas y se aprobaron las leyes de impunidad. Solo el robo de niños y los delitos contra la propiedad quedaron fuera del ámbito de las leyes aprobadas. Eso permitió que la búsqueda de los quinientos niños desaparecidos no se abandonara en ningún momento y que, hasta la fecha, se haya logrado la recuperación de 120 nietos por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Los Juicios de Madrid
En el momento de dictar el auto de incoación del procedimiento penal para investigar los crímenes de la dictadura argentina, el 28 de marzo de 1996, y enfrascado como estaba en otras causas judiciales, no fui capaz de discernir el impacto que podría tener una iniciativa de este tipo. Frente a la denuncia presentada había una vía muy fácil que consistía en el rechazo directo de la misma —y probablemente la decisión habría sido confirmada por el tribunal— y otra mucho más compleja que consistía en analizar el contenido de la denuncia, valorar los hechos denunciados en el contexto histórico en el que se habían cometido y, a partir de ahí, aplicar las normas jurídicas a lo que en esos momentos no parecía que tuviera muchas posibilidades de prosperar.
Para mí, la decisión estaba clara. En ningún momento dudé sobre qué se debía hacer. El principio de protección de los derechos de las víctimas, una vez analizada la legalidad de la iniciativa y que los hechos eran delictivos, se imponía indudablemente a cualquier otra posibilidad que entorpeciera esa protección. No obstante, no era nada fácil argumentar jurídicamente la iniciativa. Por ello comencé por analizar exhaustivamente el contexto, los hechos, las imputaciones, las responsabilidades, el plan diseñado y todos aquellos elementos que necesitaba para abordar el análisis jurídico de la acción ejercitada y que suponía la calificación de aquellos con las normas entonces en vigor —los delitos de lesa humanidad no estaban recogidos en una ley concreta— como delitos de genocidio (era la primera vez que se calificaban así en la Justicia española), terrorismo de Estado (solo teníamos el precedente de los GAL, pero se les negaba sistemáticamente ese carácter) y torturas (se comprendía la valoración de la desaparición forzada, ausente de la legislación penal española en ese momento, como una forma de tortura).
De hecho, la admisión a trámite de la causa contra los militares argentinos levantó bastante polvareda. En un principio, el Ministerio Fiscal no prestó demasiado interés por el asunto, probablemente porque pensaba que no iba a tener demasiado recorrido. Ignoraba su representante mi firme decisión para que la investigación avanzara en España. Era meridianamente claro que la impunidad que existía en Argentina no podía contaminar lo que hiciéramos aquí en un caso en el que la universalidad de las víctimas era evidente y, por tanto, con independencia de su nacionalidad, la protección de estas desde la jurisdicción penal tenía que ser firme y decidida. Frente a crímenes de semejante naturaleza no hay fronteras, y si en el país en el que sucedieron no se puede, no se quiere o se hace con trampas, en cualquier otro sistema jurídico que reconozca el principio de jurisdicción universal la protección debe activarse de forma inmediata.
Cuando comencé la investigación, la actuación procesal de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que se personaron en el procedimiento fue absolutamente encomiable. Gracias a su impulso se pudo activar el que sería uno de los principales procesos en una jurisdicción extranjera en aplicación del principio de jurisdicción universal y con unos resultados directos e indirectos tan positivos para aquellas. Pero, obviamente, pronto comenzarían las dificultades. En enero de 1997 Menem dictó un decreto presidencial, que luego reiteraría en 1999-2001 el presidente Fernando de la Rúa —y similar a los que tan profusamente usó desde el mismo inicio de su mandato, el 10 de diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri—, por el que se prohibió a la Justicia argentina cualquier tipo de cooperación con la española. Lo mismo ocurriría después, cuando en el Juzgado Central de Instrucción número 6 se inició el caso sobre la dictadura de Pinochet en Chile.
Es decir, apenas un año después de su inicio, a «la ausencia» de fiscal en la tramitación (suplida por la acusación popular y particular) se añadía el impedimento de cooperación jurídica argentina, únicamente para este caso. Es decir, solo la presencia física de las víctimas, testigos, expertos y demás interesados en el proceso en el Juzgado Central número 5 podía suplir la falta de asistencia judicial del país donde habían acontecido los hechos que se investigaban.
El 24 de marzo de 1997, coincidiendo con el aniversario del golpe militar, ordené la detención internacional con fines de extradición de Leopoldo Fortunato Galtieri por su implicación en el asesinato y desaparición en Rosario en 1976 de varios miembros de la familia española Labrador a manos de las fuerzas policiales y militares de la zona. Este sería el primer hito después de la admisión a trámite e incoación del procedimiento. A la vez, ordené la investigación de sus cuentas y conseguí descubrir que Galtieri había tenido abierta una en Suiza. Una vez más se escenificaba la misma suciedad de la corrupción, acompañante fiel de los supuestos ideales de entrega y defensa de la patria que pretextan los gobernantes para atacar al pueblo al que deberían proteger.
Adolfo Scilingo
El curso de la causa argentina era firme, pero sin una incidencia definitiva al no existir ninguna persona imputada que estuviera presente en España para poder dirigir la acción penal expresamente contra ella, y no solo a través de órdenes de detención internacional que servían para convertir los respectivos países de los perpetradores en grandes cárceles de las que no podían salir sin arriesgarse a ser detenidos. Las víctimas, los expertos, el escritor Ernesto Sábato —presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)—, Julio César Strassera —fiscal en el juicio contra las Juntas Militares en 1985—, Adolfo Pérez Esquivel —que recibió el Nobel de la Paz en 1980—, madres, abuelas, familiares, hijos, sindicalistas, gremialistas, universitarios, abogados, agrupaciones de víctimas de colectividades judías, etcétera, fueron pasando por mi despacho del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Los testimonios eran cada vez más impresionantes, y los indicios acumulados, de una calidad procesal muy importante. Además, por primera vez utilicé documentos y testimonios extraídos de los informes de los relatores de la ONU, de los diferentes comités a los que las víctimas habían acudido en demanda de justicia. Recabé todos los elementos posibles que pudieran contribuir a que la Justicia no tuviera dudas sobre la actuación delictiva de quienes habían cometido aquellos crímenes. Recuerdo que un militar, acompañado por el fiscal Hugo Omar Cañón, me aportó los documentos que demostraban la existencia de un plan sistemático de eliminación. Poco a poco se iba formando una causa con tal cúmulo de datos y evidencias probatorias que el procesamiento de los responsables y la expedición de órdenes de captura era inevitable e inminente.
En esa tesitura se produjo un hecho importantísimo que, a la postre, se convertiría en el emblema de la jurisdicción universal, al haber sido el único caso de entre todos ellos, hasta la fecha, en el que se celebró en España un juicio oral y hubo condena. El acontecimiento fue la aparición en territorio español de un represor, el capitán Adolfo Scilingo, del que existían noticias a través de los medios de comunicación porque era el único que había roto la omertà al hacer declaraciones en algunas entrevistas y en un libro del periodista argentino Horacio Verbitsky, titulado El vuelo. Algunos de los abogados me habían dicho que cabía la posibilidad de que Scilingo visitara España en octubre de 1997 con idea de hacer unas entrevistas en televisión y que podría tomársele declaración. Inmediatamente después de que aterrizara, dispuse lo necesario para que aquella declaración tuviese lugar por previa petición de las partes personadas, excepto la del fiscal, que una vez más no mostró el más mínimo interés por el asunto más que para pedir la libertad de Scilingo e informar al Parlamento de una forma ambigua al rechazar la competencia de la Justicia española para investigar este caso.
Se produjo un gran escándalo por un informe que el fiscal Eduardo Fungairiño había enviado al fiscal general, y que este había expuesto en el Parlamento el 10 de diciembre de 1997, en el que, al parecer, las desapariciones de españoles en Chile y Argentina no debían considerarse delitos de terrorismo porque el «exterminio de la disidencia» no tuvo por fin la subversión del orden constitucional, ya que no cabía «olvidar que las Juntas Militares no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido, mediante acta institucional que tenía por objeto, precisamente, subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública».
El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, tildó el informe de fascista, mientras que la asociación Jueces para la Democracia, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Federación de Juristas Progresistas y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas emitieron un comunicado conjunto en el que defendían «la competencia territorial de la jurisdicción [española] para la instrucción y enjuiciamiento de unos hechos de tanta gravedad y esto por establecerse en nuestra legislación un principio de competencia universal para perseguir delitos que como el genocidio o el terrorismo afectan a toda la humanidad». Estas asociaciones calificaron de «grave y sorprendente» la actitud del fiscal Fungairiño y recordaron sus declaraciones del mes de octubre anterior al diario chileno El Mercurio, en las que afirmó que «los hechos no pueden ser juzgados por las autoridades españolas al no ser constitutivos de delito de genocidio, por no estar orientados contra una raza, etnia o grupo social determinado; ni tampoco de terrorismo al no tratar sus autores de subvertir el orden constitucional o institucional implantado en aquellos países». «Esta posición —añadía el comunicado de los juristas, según el diario El País— responde a una postura ideológica, tanto por el contenido de las declaraciones como por el medio de comunicación que difunde la entrevista, el diario El Mercurio, el periódico que prestó mayor apoyo a la dictadura de Pinochet». El comunicado concluía señalando que «esta asunción del discurso político de las dictaduras militares por parte del fiscal jefe de la Audiencia supone un prejuicio ideológico antidemocrático que afectaría a su imparcialidad para continuar dirigiendo la intervención del Ministerio Público en estos procedimientos».25
En todo caso, lo que llamó poderosamente la atención fue la pasividad absoluta del fiscal en la instrucción de la causa y el hecho de que se negara reiteradamente a recurrir las resoluciones que iba adoptando a lo largo de más de dos años. El desinterés del fiscal fue una causa de revictimización y desprecio a unas víctimas entre las que se encontraban cientos de ciudadanos españoles.
Las declaraciones de Adolfo Scilingo fueron completas, pormenorizadas y exhaustivas, por lo que necesité varias sesiones para recibirlas. Desvelaron cómo se torturaba de forma sistemática y constante para quebrantar a los detenidos, cómo se les tabicaba en cubículos de apenas un metro ochenta por un metro, cómo se les «trasladaba» (es decir, se les hacía desaparecer) y cómo los militares robaban los bebés recién nacidos a las madres detenidas.
El 10 de octubre de 1997 decreté la prisión provisional de Scilingo; dicho auto fue reformado por otro del 18 de noviembre, que sustituyó la prisión provisional por la libertad provisional con fianza de cinco millones de pesetas (unos treinta mil euros), obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado y siempre que fuere llamado, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional sin autorización expresa del juzgado. Por auto de 22 de diciembre de 1997, se acordó rebajar la fianza impuesta a quinientas mil pesetas (unos tres mil euros) ante la alegada ausencia de medios económicos de Scilingo y apreciando la necesidad de que la prisión provisional no se prolongase indefinidamente. El 9 de enero de 1998 su esposa solicitó al juzgado la excarcelación sin fianza de Scilingo, todavía sometido a prisión provisional, dada la carencia de medios económicos para constituir la fianza. Ese mismo día un auto reformó el de 22 de diciembre y se acordó la libertad provisional con las mismas condiciones, más la obligación de designar un domicilio conocido, que establecía el anterior. Esta resolución sería anulada por el Tribunal Constitucional el 16 de julio de 2001, porque la prohibición de salida del territorio y la retirada del pasaporte no estaban expresamente previstas en las leyes españolas (hoy sí lo están). Al quedar Scilingo en libertad y ser imposible la vigilancia permanente, las acusaciones solicitaron la revocación de la medida. Ante el riesgo cierto de que se pusiera fuera del alcance de la acción de la Justicia, decreté de nuevo la prisión provisional, de modo que permaneciese encarcelado hasta la extinción de la condena que le fue impuesta por el Tribunal Supremo.
Los «vuelos de la muerte»
Vale decir aquí, al hilo de lo que expuso el fiscal en el Parlamento, que si hubo una característica propia de la dictadura argentina en el escenario de horrores que desencadenaron las mentes depravadas de los artífices del terror fue la que se concretó en los llamados vuelos de la muerte, precisamente por los hechos por los que se condenó a Scilingo. Este macabro y especial sello de terror desde el Estado me ha obsesionado de forma permanente. No solo porque conllevaba la previa detención y la tortura sistemática, el «tabicamiento», las palizas, la humillación de las víctimas, sino porque además, tras todas estas aberraciones, se las sedaba con pentotal (pentonaval en la terminología de la ESMA), eran subidas todavía con vida a un avión y se las arrojaba al río o al mar con bloques de cemento o peso suficiente para que los cuerpos desaparecieran y con ello enterrar sus perversas acciones y su cobardía, que, teóricamente, contradecían la valentía que se presume en un militar y que casaba mal con las falsas ideas patrióticas de una nueva nación argentina frente a la «imposición» atea y comunista que, según las ideas delirantes de aquellos, las víctimas representaban. Afirmar que esto no integraba la figura de terrorismo de Estado, como después se ha reconocido en Argentina, no era sino una fórmula para quitarse de encima el caso y el problema porque, aun en el caso de que así fuese, siempre habría tortura.
En el juicio a las Juntas de 1985, si bien los «vuelos de la muerte» se mencionaron como una de las metodologías, no se tipificó, ni se juzgó especialmente, ni se hizo mención alguna en la sentencia emitida.
Mientras redacto estas líneas, a mediados de agosto de 2016, estamos pendientes de la primera sentencia en el marco del juicio ESMA III, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5, de Buenos Aires, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia. Los imputados por crímenes de lesa humanidad son Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José de Saint Georges, Mario Daniel Arru, Ricardo Rubén Ormello, Julio Alberto Poch —extraditado desde España—, Gonzalo Carlos Dalmacio Torres de Tolosa. Este último, abogado, fue el defensor de los integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA durante años, pese a que Scilingo lo había denunciado como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojarlas al vacío.
El segundo procedimiento judicial seguido en Argentina respecto a los «vuelos de la muerte» se tramita en la jurisdicción de San Martín, provincia de Buenos Aires, y se halla en fase de instrucción. Se trata de los vuelos que partieron desde la guarnición militar de Campo de Mayo. En este caso la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, procesó a varios integrantes del Batallón de Aviación de Ejército 601: el coronel retirado Alberto Luis Devoto, jefe de Inteligencia entre 1974 y 1977; Delsis Ángel Malacalza, segundo comandante entre 1975 y 1978; Luis del Valle Arce, comandante hasta 1977; Horacio Alberto Conditi, jefe de Personal entre 1977 y 1978; Eduardo José María Lance, segundo comandante entre 1975 y 1978; y Carlos Alberto del Campo, teniente coronel retirado (fallecido en junio de 2015).
Estos procedimientos, como tantos otros, han sido posibles en gran medida por las investigaciones que se abrieron en España en 1996 en aplicación del principio de jurisdicción universal. Cuando fue posible la acción de Argentina, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como de los indultos a partir de 2015, la firme decisión del presidente Kirchner, de la Corte Suprema y de la Justicia federal, así como de un poder legislativo defensor de los derechos de las víctimas, comprobamos que la impunidad se quedaba sin espacio.
En mi caso, debo reconocer que nunca imaginé que en mi carrera profesional de juez me enfrentaría a la investigación de crímenes como los acontecidos en Argentina y Chile en la época de las dictaduras respectivas. La causa iniciada en 1996 me dio la oportunidad. Las palabras de Scilingo siguen martilleándome en la cabeza y lo han hecho durante todo el tiempo que he trabajado en mi despacho de la antigua ESMA y lo harán siempre, porque escenifican la barbarie humana: «Ellos estaban inconscientes: los desnudamos y cuando el comandante del vuelo nos dio la orden, abrimos la puerta y los arrojamos, desnudos, uno por uno. Esta es la verdadera historia, nadie puede negarlo».
El juicio y la sentencia
Desde el punto de vista de la justicia y de la reparación a las víctimas, era inaceptable que una persona continuara describiendo su participación en hechos criminales sin que el poder judicial tomara la decisión de investigarlos y de proceder contra quien hacía gala de ellos. El referido represor relató con minuciosa precisión cómo había sido su participación en «dos vuelos de la muerte» y cómo era el sistema de torturas y desarrollo de las ilícitas actividades que la Marina practicaba en el centro de detención clandestino de la ESMA, diseñado por los componentes de las Juntas Militares argentinas. Por tales hechos Scilingo resultó procesado, al igual que los máximos responsables de este plan criminal y sistemático de detención, tortura y desaparición de personas, uno de cuyos máximos exponentes fue, precisamente, la ESMA.
El juicio de 2005 fue la primera ocasión en la que las víctimas de la dictadura pudieron prestar, después del celebrado veinte años antes, su testimonio ante un tribunal.
Adolfo Francisco Scilingo Manzorro fue acusado por la fiscal española Dolores Delgado y por las acusaciones particulares y populares ejercidas en nombre de las víctimas y condenado, con la ponencia del magistrado José Ricardo de Prada, por la Sala Penal de la Audiencia Nacional en 2005. Se convirtió así en el primer juicio —en el mundo— desarrollado íntegramente por la aplicación del principio de jurisdicción universal. La sentencia fue reformada por el Tribunal Supremo, pero al alza, condenando a Scilingo como autor de treinta delitos de asesinato, previstos y penados en el artículo 139.1, y un delito de detención ilegal, previsto y penado en el artículo 163, y como cómplice de doscientos cincuenta y cinco delitos de detención ilegal, previstos y penados en el artículo 163, todos ellos del Código Penal vigente. Estos delitos, que constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional, le valieron penas de diecinueve años de prisión por cada asesinato; otros cuatro años por la detención ilegal, y dos años más por cada uno de los delitos de detención ilegal de los que era considerado cómplice. Es decir, Scilingo fue condenado a mil ochenta y cuatro años de cárcel. Hoy, tras cumplir el tiempo máximo de prisión permitido por la ley vigente en aquella época, se encuentra en libertad.
1998, un año importante
Por varias razones, el año 1998 tuvo importancia en mi vida profesional. Una de ellas fue que comenzaron a visibilizarse de forma sistemática mis investigaciones sobre ETA y su entorno, como elementos de una misma realidad que se retroalimentaba en forma permanente. Había comenzado a trazarla en 1989 y concluyó veinte años más tarde, en 2009, con el procesamiento de los responsables del Bateragune, órgano de coordinación con la dirección de ETA y en el que se encontraba integrado el responsable máximo de Batasuna, Arnaldo Otegi. Eran los casos de las empresas tapadera de ETA, Orain-Egin, KAS-EKIN y los que les seguirían en los años siguientes, que se persiguieron hasta acabar con todo el movimiento liderado por la organización armada.
En este año, aparte del procedimiento por el caso Argentina, habían ocurrido cosas importantes como la aprobación del Estatuto de Roma por el que se creaba la Corte Penal Internacional (CPI) y, en el lado negativo, la presencia cada vez más palpable de un saudí, refugiado en Afganistán, que lideraba una organización terrorista conocida como Al Qaeda y que organizó los atentados cometidos el 7 de agosto contra las Embajadas estadounidenses en Nairobi (Kenia) y Dar El Salaam (Tanzania). Asimismo, ETA anunciaba en España en septiembre un alto el fuego total e indefinido, con la decisión de contribuir a la nueva situación política creada por el diálogo y suspendiendo provisionalmente la lucha armada, y completaba así la Declaración de Estella del frente nacionalista. El Gobierno de José María Aznar se mostró dispuesto al diálogo y aceptó incluso un encuentro con ETA en Suiza, donde no se alcanzó ningún acuerdo. Un año y dos meses más tarde, el 28 de noviembre de 1999, la banda terrorista anunció el final de la tregua y, en enero de 2000, después de un año sin atentados, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García fallecía por la explosión de un coche bomba en Madrid.
En marzo de 1998 me planteé por primera vez la conveniencia de aglutinar en uno solo los dos procedimientos penales que se tramitaban en los juzgados 5 y 6 sobre las dictaduras argentina y chilena. Como primer paso, a finales de ese mismo mes dicté el auto confirmando la competencia de acuerdo con la jurisdicción universal y, en mayo, rechacé el recurso de reforma, por lo que la resolución del caso quedó en manos de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
Ya en abril, materialicé la apertura de una pieza separada del procedimiento principal para investigar la Operación Cóndor y continué preparando el procesamiento del caso ESMA, en el que estaba implicado Adolfo Scilingo, imputado desde octubre de 1997, cuando se había presentado en España para participar en unos programas de televisión para hablar de su participación en la represión y fue detenido por mi orden para que compareciera a declarar sobre su participación en sendos «vuelos de la muerte» y en las torturas que, de forma sistemática, se practicaban contra los detenidos en aquel centro clandestino de detención.
En septiembre de 1998 cursé una ampliación de la comisión rogatoria que había enviado a Paraguay con referencia al Archivo del Terror, ubicado en el Palacio de Justicia de Asunción, para que se me facilitara una copia notarial de todos los datos y documentos existentes relacionados con la Operación Cóndor, y en especial los relacionados con los memorandos de Inteligencia, las cartas, agendas, artículos y otros efectos relacionados con las «conferencias de seguridad» (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay) y los métodos para acabar con las actividades subversivas en la región; los documentos (especialmente el acta constitutiva de la Operación, fechada el 25 de noviembre de 1975) que acreditaban las reuniones mantenidas entre ese año y 1984 por diferentes funcionarios de los servicios de inteligencia del Cono Sur; la puesta en común de los procedimientos para confrontar grupos políticos en la frontera y en el que se aludía a la coordinación de medidas de contrainteligencia para aglutinar la acción armada con el objetivo común de controlar la situación de los llamados subversivos.
Asimismo, solicité copia de la carta en la que, en 1975, el general chileno Manuel Contreras invitaba al general paraguayo Alcibíades Brítez Borges invitándole a una conferencia de inteligencia en Chile «estrictamente secreta» con el fin de constituir «la base de una asistencia excelente para ejercitar acciones de seguridad nacional en nuestras respectivas naciones»; el documento en el que se expresaba la necesidad de adoptar medidas efectivas para luchar contra la subversión, la guerra «psico-política» y que se concretaría en la creación «de un archivo central de información relativo a personas y organizaciones o sujetos relacionados directa o indirectamente con la subversión». El dispositivo se mantendría por los servicios de seguridad de los países involucrados, la organización tendría su sede en Santiago de Chile y existirían reuniones periódicas y un coordinador central.
Pedí también los documentos que se referían al intercambio de prisioneros entre los países del Cono Sur; cualesquiera otros documentos que guardaran relación con el Plan Cóndor y las reuniones celebradas en Asunción o cualquier otro punto y que aparecieran en el archivo; la remisión de una copia de aquellos documentos custodiados en el Archivo del Terror que hicieran referencia a la implicación de otros países del continente americano en la trágica trama, ya fuese apoyándola, financiándola o conociendo las actuaciones represivas coordinadas llevadas a cabo según los datos aparecidos; así como cualquier otro documento que hiciera referencia a la Operación Cóndor, así como a su alcance, y que se encontraran en cualquier otro archivo oficial del país.
Las autoridades paraguayas nunca contestaron y aún hoy siguen manteniendo una impunidad fáctica, escudándose en que tienen procedimientos abiertos que nunca avanzan. Por ello las víctimas tuvieron que acudir en 2013 a la justicia argentina, que incoó un procedimiento basado en el principio de jurisdicción universal por los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y que se sigue tramitando en la actualidad con el apoyo de diferentes instituciones y personas.
Yo mismo, como presidente del CIDH en Argentina, apoyé en 2014 la ampliación de esa querella por genocidio que la Federación Nacional Aché, la cual agrupa a las comunidades de ese pueblo originario en Paraguay, presentó ante el juez argentino Norberto Oyarbide, encargado de la causa. El pueblo aché fue víctima de un genocidio cometido por el Estado paraguayo durante la dictadura stroessnista. De acuerdo con estudios antropológicos realizados a principios de la década de 1970, la población de la comunidad aché disminuyó más del sesenta por ciento en un plazo de menos de cinco años. Esa merma tuvo por causas «la ocupación de sus tierras ancestrales, la sedentarización forzada y la falta de atención médica, además de que sus niños fueron vendidos como mano de obra esclava para el trabajo doméstico (criados)». La querella se presentó contra los 448 presuntos represores identificados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) de Paraguay, en su informe de agosto de 2008, que registraba 425 ejecutados o desaparecidos y casi veinte mil detenidos, la gran mayoría de ellos víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física. Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio.
Augusto Pinochet Ugarte
En julio de 1996 el abogado español Joan Garcés, conectado asimismo con la Unión Progresista de Fiscales, presentó una denuncia penal por «genocidio, terrorismo y torturas» en contra del dictador Augusto Pinochet y los demás responsables de la Junta Militar chilena. La iniciativa se inspiraba en la que se había presentado contra las Juntas Militares argentinas en mi juzgado. En esta ocasión el asunto se turnó al Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular en ese momento era Manuel García Castellón, adscrito al mismo después de que yo volviera a ocupar mi plaza en 1994, la cual él había ocupado mientras estuve en situación de servicios especiales.
García Castellón dictó un auto el 8 de julio de 1996 por el que iniciaba la investigación para determinar si los hechos descritos en el escrito inicial eran delictivos, a cuyo efecto solicitó informe al fiscal Javier Balaguer, adscrito a su juzgado, sobre la competencia para investigarlos. Balaguer dio cuenta a su entonces superior jerárquico, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, de que informaría favorablemente de la competencia española para los crímenes cometidos en Chile.
El Partido Popular había ganado las elecciones en marzo de 1996 y el flamante Gobierno de José María Aznar todavía no había resuelto los cambios en la Fiscalía General del Estado, cuyo titular era Carlos Granados, ni en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a cargo de Aranda, quien transmitió la posición de Balaguer. Granados, como otros fiscales de Sala, no creía en la competencia de España en este tema. Pero estaba a punto de ser cesado y, como quien no quiere la cosa, dio vía libre para que Balaguer actuara conforme a su leal saber y entender. La maquinaria de la Justicia estaba en marcha.
En enero de 1997, Aranda fue designado Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y le sustituyó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en mayo, Eduardo Fungairiño. Ello implicó, entre otras muchas cosas, la «declaración de guerra» a los casos de Argentina y Chile. El 2 de octubre Fungairiño elaboró un informe en el que tildaba al Gobierno constitucional de Allende como «régimen» y subrayaba que los golpes militares en ambos países solo se habían propuesto la interrupción «temporal» del orden constitucional, cuestionando de paso la jurisdicción española. El fiscal jefe declaró a finales de ese mes a El Mercurio —un diario chileno que, en 1970, recibió apoyo financiero de la CIA para desestabilizar el Gobierno de Allende— que España carecía de jurisdicción. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, le apoyó.
El proceso contra Pinochet, como el de la dictadura argentina, se convirtió en caso de alcance mundial: centenares de víctimas acudieron a Madrid, desde Chile, Argentina y otros países, para aportar sus datos y declarar ante el juez García Castellón. Con todo, sus adversarios lo consideraron siempre un procedimiento testimonial, un viaje a ninguna parte.
Como consecuencia de la querella criminal interpuesta por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile y la Fundación Presidente Allende, las mismas que promovían el sumario del magistrado Manuel García Castellón sobre los desaparecidos en Chile, desgajé del sumario sobre los crímenes de la dictadura argentina todo lo referido al Plan Cóndor, formando una pieza separada en cuyo marco envié una comisión rogatoria a Estados Unidos para investigar en los archivos norteamericanos todo dato que permitiera incriminar a responsables de asesinatos y desapariciones en los países afectados por la Operación Cóndor.
El fiscal Ignacio Peláez, que años después ejercería la acusación contra mí en el caso de las interceptaciones de las comunicaciones de los máximos responsables de la trama Gürtel en prisión y por el que resulté condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según relato en otro capítulo, se opuso en marzo de 1998, en línea y por convicción con lo marcado por el fiscal Fungairiño, a la petición de procesamiento de Pinochet y de treinta y ocho ex altos cargos realizada por la acusación por los crímenes cometidos en Chile entre 1973 y 1990, pidiendo al juez instructor que no resolviera sobre la petición de actuar contra el expresidente chileno sin dar antes ocasión a la Sala de lo Penal para que se pronunciara sobre la competencia.
Así, García Castellón cerró el sumario y lo elevó a la Sala de lo Penal para que decidiera si los tribunales españoles tenían jurisdicción para encausar a los militares chilenos por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. El juez explicaba su resolución ante la postura de la Fiscalía de plantear la falta de jurisdicción de la Audiencia para enjuiciar dichos delitos y para que un tribunal de tres magistrados lo decidiera definitivamente.
García Castellón también daba cuenta de que la Fiscalía de la Audiencia —dirigida por Fungairiño— había aportado decisiones de la jurisdicción chilena sobre los casos de Antonio Llidó y Carmelo Soria, en los que en última instancia se dictaba el sobreseimiento definitivo porque se consideraba extinguida la responsabilidad penal al aplicarse la Ley de Amnistía. En el mismo informe, el fiscal señalaba que los únicos delitos que pudieran motivar la competencia de la jurisdicción española serían los de genocidio y terrorismo. En estas, Pinochet llegó a Londres el 22 de septiembre de 1998 en visita privada, con un pasaporte diplomático en el bolsillo, para operarse de hernia discal, e ingresó bajo nombre falso en la clínica acompañado de dos hijas y un único guardaespaldas.
Octubre de 1998
Los primeros días de octubre de 1998 no fueron diferentes a otros, con abundante trabajo en el contexto de una tregua de ETA recién anunciada, la campaña electoral en el País Vasco y las investigaciones sobre el entramado financiero de la banda terrorista. Comentarios poco afortunados de Rafael Vera en El País; Gómez de Liaño defendiéndose en el caso Sogecable a través de un libro; remisión de un artículo para el Anuario de Derechos Humanos; propuesta del abogado Marcos García Montes para que fuera una especie de mediador en el caso Rumasa con el Gobierno; orden de traslado de cuatro presos al País Vasco; conversación con Adolfo Suárez, quien me cuenta el estado de Amparo, su mujer, y que está más nervioso que el 23-F por su comparecencia, al día siguiente, ante el Tribunal que juzgaba el caso Argentia Trust. La preocupación de Suárez era lógica, sobre todo si se tiene en cuenta que debía responder por la recepción de los trescientos millones de pesetas (unos 1,8 millones de euros) que Mario Conde aseguraba que le había facilitado. Me quedé con el convencimiento de que, si era cierto, ese dinero lo habría recibido para el CDS, aunque ahora el exbanquero quisiera hacer ver que Suárez se había quedado con él. El expresidente me dijo que debíamos quedar para hablar de política.
Yo seguía a la espera de la culminación policial del informe sobre KAS para, con él, pasar a la fase de intervención de Jarrai y su control de la kale borroka. La declaración de Aznar en la que abogaba por el diálogo en el marco del Pacto de Ajuria Enea era sorprendente por lo que sugería y porque quebrantaba toda la actitud anterior del PP, especialmente a la vista de la oposición del ministro del Interior. Por los días en que se anunció la incorporación de Jarrai al Pacto de Lizarra, mantuve una reunión en mi domicilio con Diego López Garrido para hablar del tema de la tregua de ETA. Mi apreciación es que conocía muy poco el tema, por lo que tuve que darle un breefing sobre lo que sería la creación de una Mesa de la Concordia, así como sobre el papel que podrían desempeñar Suárez y Óscar Arias. López Garrido me sugirió que asesorara externamente y de forma extraoficial en el proceso, y yo le indiqué que si así lo pensaba debía hablar con el ministro del Interior. Me informó asimismo de que las negociaciones de su partido, Nueva Izquierda, con el PSOE iban bien. Finalmente me pidió que escribiéramos juntos un libro y que le diera información sobre el caso de Argentina.
Uno de esos días, saludé a Emilio Alonso Manglano, el director del Cesid, en la Embajada alemana. La conversación fue amistosa y cordial, a pesar del escándalo de las escuchas ilegales del organismo de inteligencia en la sede de HB en Vitoria que me obligaron a cerrar decenas de investigaciones, con el considerable perjuicio para todos.
El 10 de octubre tuve un incidente muy desagradable en las inmediaciones del Teatro Calderón en Madrid. Un individuo de mediana edad se me acercó gritándome epítetos tales como «vengativo, sinvergüenza, a sueldo de Mario Conde, mafioso» y diciendo que me iba a matar, que era una pena que alguien no lo hiciera antes, por cómplice de ETA, por canalla, por tener en la cárcel a dos luchadores por la libertad e inocentes como eran Barrionuevo y Vera. En un momento determinado, se me echó encima y el escolta que me acompañaba ni se inmutó ante esta situación, que cesó cuando me introduje en el teatro con el fin de evitar males mayores.
El día 12 estuve trabajando para resolver sobre la admisión o no a trámite de un caso contra Telefónica por estafa en las conexiones a internet. Mientras lo hacía, el ministro del Interior y el secretario de Estado me llamaron para decirme que yo podía desmontar todo el proceso de diálogo con ETA, pero que sabían que no lo haría porque tengo un gran sentido de Estado. Me dio la impresión de que buscaban que lo hiciera, a pesar de esas palabras de halago. Asimismo hablamos sobre algunas otras cuestiones relacionadas con la tregua y algunos de los posibles actores. Y, al final de la mañana, acordé la citación de Rafael Díez Usabiaga y José María Olarra, por negociar en nombre de ETA, para el 19 de ese mismo mes.
El día 13, el abogado Joan Garcés, que representaba a la Fundación Salvador Allende y a la familia del diplomático Carmelo Soria, me informó de que Amnistía Internacional le había transmitido que Augusto Pinochet estaba en Londres con motivo de una operación quirúrgica consistente en la extirpación de una hernia discal.
La primera sensación
Cuando conocí esa noticia, mi primera sensación fue de extrañeza. Pensé que Pinochet había sido muy audaz al viajar a Londres o poseía muy buena información de lo que sucedía en la Audiencia Nacional y estaba convencido de que no tendría ningún contratiempo al no existir reclamación judicial alguna contra él, ni previsión de que la hubiera. Posteriormente, recibí la confidencia de que esta última había sido la hipótesis real.
De todas formas le dije al letrado: «Joan, poco puedo hacer, ya que la parte del procedimiento dentro del llamado “Operativo Cóndor” que yo tramito es una porción muy pequeña de la investigación y debe ser García Castellón el que actúe, porque es él quien lleva la investigación principal». Y, por tanto, le aconsejé que hablase con el juez del caso.
Nuevamente, ante el dilema que ya había vivido dos años y medio antes, cuando tuve que decidir si iniciaba o no la investigación sobre la dictadura argentina, tenía claro que debía hacer, pero, como entonces, solo tenía la seguridad en mí mismo y la de mis resoluciones apoyadas en la interpretación de la jurisdicción universal y la competencia, pero carecía de la confirmación del tribunal, la cual estaba próxima a producirse, aunque sin seguridad sobre el resultado.
La situación era todavía más delicada ante la beligerancia negativa del fiscal. No obstante, ante el conocimiento de la presencia de Pinochet en Londres debía tomar decisiones inmediatas. Siguiendo esta línea, me propuse dos tipos de acciones estratégicas: la primera, procurar que fuera mi colega García Castellón el que tomara, formalmente, la iniciativa de la cooperación porque él tramitaba la causa principal; la segunda, hacer gestiones discretas a través de Interpol para que me concretaran al máximo la situación de Pinochet y de esa forma actuar sobre seguro y sin publicidad. La reserva aquí era fundamental porque de filtrarse la actuación se frustraría cualquier iniciativa.
El letrado Joan Garcés habló con mi compañero y le pidió que cursara una comisión rogatoria con el contenido que estimase oportuno, pero siempre dirigida a tomarle declaración a Pinochet. Pensaba yo que si se conocía públicamente esta noticia, la atención informativa se centraría en el juez que adoptara esta medida y no en ninguna otra circunstancia, lo que me permitiría moverme con más facilidad. Efectivamente, así sucedió. A partir de ese momento, cada movimiento era fundamental y no podía ni debía cometer errores.
Con bastantes dudas sobre el éxito de mis gestiones, pero con la convicción de que debía hacerlo, ante la más que probable negativa a colaborar de la Fiscalía inglesa y de Scotland Yard, comencé una actuación discreta y cautelosa a través de la Interpol.
El 14 de octubre cursé oficio a Scotland Yard para que me informaran sobre la presencia de Pinochet en territorio británico y el lugar donde se encontraba. Y en el «caso de estar hospitalizado, si estaba en condiciones de prestar declaración sobre su presunta participación en las actividades delictivas que se investigaban en mi juzgado en el denominado “Operativo Cóndor” entre los años 1976 y 1983 y que se imputaban a las autoridades que gobernaban en la época tanto en Chile como en Argentina y que podrían integrar delitos de genocidio, terrorismo y torturas» (en ese momento, las fechas las concreté al periodo común de coincidencia de ambos sistemas represivos). Y solicitaba que, si «el mencionado Augusto Pinochet Ugarte se halla en territorio británico, se informe sobre el período de estancia con el fin de cursar Comisión Rogatoria inmediatamente, para durante el mismo y con asistencia de las partes que lo deseen y del instructor, se proceda a la recepción de su declaración en el día y hora que se señale y conforme al interrogatorio que se confeccione». Por último, solicitaba que se me garantizase «por las Autoridades competentes británicas la permanencia del señor Pinochet Ugarte en suelo británico hasta el momento de su declaración».
La respuesta de la policía londinense fue muy opaca en un principio, pues negó conocer dónde se hallaba Pinochet e incluso si todavía estaba en la ciudad. A pesar de la respuesta negativa, insistí en la petición. La estrategia dio resultado y Scotland Yard me pidió que ampliase los datos sobre los hechos imputados y sobre cuál era mi intención con Pinochet. Contesté reiterando que se le perseguía en España por genocidio, terrorismo y tortura y que pretendía tomarle declaración por ello.
Simultáneamente la Embajada británica en Madrid, a través del ministro consejero John Dew —con el que tenía una muy buena relación, después de haber superado profundas discrepancias un año antes sobre la cooperación del Reino Unido en Gibraltar en los casos de blanqueo de activos—, me informó de que la policía londinense colaboraría conmigo, a la vez que me pidió disculpas por la primera negativa de esta. Asimismo, Dew me indicó que el Home Office —el Ministerio del Interior británico— había ordenado que se me prestara toda la colaboración que precisara.
En esos momentos, 15 de octubre, intuí que se estaba incubando un cambio de posición de las autoridades inglesas. Sin embargo, no tomé medidas especiales.
Viernes, 16 de octubre de 1998
A primera hora de la mañana de ese viernes, admití a trámite una nueva querella de Izquierda Unida y reactivé la pieza del Operativo Cóndor para poder solicitar la declaración de Pinochet si era autorizada.
Sobre la una y media de la tarde, despedí a los letrados Joan Garcés y Enrique de Santiago y les dije que libraría la comisión rogatoria después del fin de semana. Pocos minutos después, sobre las dos, y cuando me disponía a marcharme para Jaén, recibí una comunicación de Interpol Londres, en la que me contestaban a un cable previo remitido por mí preguntando sobre la posibilidad de retener a Pinochet hasta el lunes 19, con el objeto de librar una comisión rogatoria para tomarle declaración. El cable, escueto y escrito con la frialdad de las formas policiales, decía: «No podemos retener al señor Pinochet en Londres, al haber solicitado el alta voluntaria, si no es con una orden de detención. Comuníquenos su decisión».
Todo el universo se me vino encima en un segundo. La situación era absolutamente kafkiana: mi colega García Castellón, que llevaba la causa principal, no había tomado ninguna decisión; los abogados se habían marchado; el fiscal no estaba en su despacho; era viernes y todos los servicios oficiales a esa hora, las dos y media de la tarde, estaban cerrados. Una vez más estaba solo. Cerré las dos puertas de acceso a mi despacho y, tras unos veinte minutos de reflexión, tomé la decisión y comencé a redactar la orden internacional de detención con fines de extradición de Pinochet. El bolígrafo casi escribía solo el relato, parecía que tenía prisa por terminar.
Decidí concentrarme en un solo caso: el primero de la relación de las querellas, añadiendo que existían otros setenta y ocho casos más, los únicos que hasta ese momento constituían el objeto de las querellas presentadas en mi juzgado por el Operativo Cóndor. Además, lo tuve que hacer de memoria porque el funcionario encargado de la tramitación del caso ya se había marchado. La resolución decía así:
De lo actuado se desprende que en Chile, desde septiembre de 1973, y al igual que en la República Argentina a partir de 1976, se producen toda una serie de acontecimientos y actividades delictivas cometidos bajo el manto de la más feroz represión ideológica contra los ciudadanos y residentes de estos países. Para el desarrollo de las mismas se siguen planes y consignas preestablecidas desde las estructuras de poder, que tienen como fin la eliminación física, la desaparición, secuestro, previa la práctica generalizada de torturas de miles de personas, tal como se relata en el Informe Rettig [elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación chilena].
En el ámbito internacional se constata una coordinación que recibirá el nombre de «Operativo Cóndor», en el que intervendrán diferentes países, entre ellos Chile y Argentina, y que tiene por objeto coordinar la acción represiva entre ellos.
En este sentido, Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón Jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolla actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina entre los años 1976-1983 (período al que se extiende la investigación en esta Causa) impartiendo órdenes para la eliminación física de personas, torturas y secuestro y desaparición de otras de Chile y de diferentes nacionalidades y en distintos países a través de las actuaciones de los Servicios Secretos (DINA) y dentro del precitado «Plan Cóndor».
Entre estos casos se enumeran un total de setenta y nueve supuestos y, en concreto, sin perjuicio de ampliar los hechos, el secuestro en Chile de Edgardo Enríquez Espinoza el 10 de abril de 1976. Desde este país es trasladado hasta los campos de concentración de El Olimpo, Campo de Mayo y Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, sin que posteriormente se hayan vuelto a tener noticias del mismo.
Y, con el fin de alcanzar sus objetivos, se creó «una organización armada, aprovechando la estructura militar y la usurpación del poder para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista que subvirtió en sí mismo el orden constitucional para desarrollar con eficacia el plan de desaparición y eliminación sistemática de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, aprovechando la ayuda y coordinación con otros países, en particular Argentina».
Se hacía constar en la resolución que «la jurisdicción española era competente para tramitar el procedimiento, tal como lo había establecido en los autos de 28 de junio de 1996, 25 de marzo y 11 de mayo de 1998 y en el de 16 de octubre de 1998, de admisión de querella. Por ello, y en atención a la gravedad de los hechos que se imputan y la situación del querellado, que se encuentra fuera del alcance de la jurisdicción española, procede acordar la prisión provisional incondicional de Augusto Pinochet Ugarte al amparo de lo dispuesto en los artículos 503, 504 y 539 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a los preceptos penales citados».
A punto de terminar la redacción, salí del despacho y alcancé al último de los funcionarios —eran las 15.35 horas aproximadamente— cuando se marchaba; le pedí que, por favor, aguardara porque tenía que copiar una resolución. Breves momentos después le pasé la minuta y, cuando vio de qué se trataba, se volvió hacia mí y con semblante muy serio me dijo: «Don Baltasar, ¿es real lo que estoy viendo?». Le contesté: «Sí, limítese a transcribir y no haga el menor comentario».
Inmediatamente después me comuniqué con la Embajada británica y hablé con John Dew, a quien informé de que estaba a punto de remitir la orden de detención contra Pinochet a Londres. Me contestó: «Me parece bien, le llamaré».
A partir de ese momento, la discreción era esencial para el éxito de la acción. Una vez transcrito y firmado el texto, le dije a Jesús, el funcionario, que lo borrara del ordenador para evitar que se filtrara, como había ocurrido en el juzgado de guardia de Bilbao en 1994 con la declaración del miembro de ETA Koldo Martin Carmona. Llamé por teléfono al responsable de Interpol Madrid y le indiqué: «Le envío un fax y debe abstenerse de informar a sus superiores de su contenido. Si quiere, se lo digo mediante orden por escrito». Me contestó que no era necesario. En todo caso, le dije que esperase a pie de fax hasta que recibiera el texto, y que enseguida lo tradujera y lo enviara a la capital británica. Breves instantes después, sobre las 15.40 horas, me informó de que la orden ya había salido.
A continuación, con el corazón palpitando casi a ritmo de taquicardia, bajé hasta la calle y me marché rumbo a Jaén. Cuando circulaba por los llanos de la Mancha (provincia de Ciudad Real), sonó el teléfono móvil y el ministro consejero John Dew me dijo: «Ya está la orden en Londres y la policía va a cumplimentarla, presentándola al juez». Me quedé sin reaccionar y simplemente le di las gracias.
Era la primera confirmación de que lo hecho había trascendido del terreno de lo hipotético al de lo real, por lo que sentí verdaderamente y por primera vez el peso de mi decisión.
Sobre las 17.40 horas, llegué a la capital jiennense y me fui a ver a mi amigo Curro Romero, uno de los toreros más grandes que ha conocido España. Por unos instantes olvidé todo lo que se cernía sobre mis hombros. A la salida de los toros, sobre las 20.40 horas, recibí una nueva comunicación de John Dew: «El juez Evans ha firmado la orden de detención de Augusto Pinochet Ugarte y la policía, con la intérprete, va camino de la clínica para hacer efectiva la detención».
Ni siquiera pude expresar lo que sentía al recibir la noticia: quizá miedo, inseguridad, asombro, esperanza de que por fin funcionaba la Justicia universal, y lo único que atiné a decir fue: «¡Gracias, no me lo puedo creer!». Seguidamente comenté con mi mujer: «He dado orden de detención contra Pinochet en Londres y van a detenerle». Recuerdo que se mostró preocupada por la decisión. A las 22.45 horas aproximadamente recibí una nueva comunicación de Dew: «Augusto Pinochet Ugarte ha sido detenido».
En esos momentos estaba en el hotel María Cristina de Jaén. Por un instante cerré los ojos, respiré hondo y pensé en el panorama complejo que se abría a partir de ese momento. Tiempo habría de sopesar la trascendencia de la decisión y sus consecuencias.
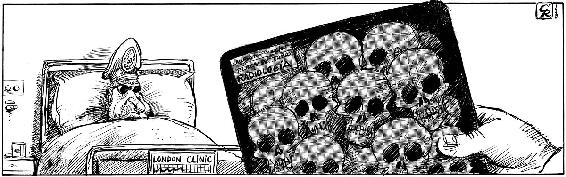
El hecho que hizo mundialmente famoso al ya conocido juez Garzón fue su orden de detención de 16 de octubre de 1998 contra el dictador genocida César Augusto Pinochet emitida mientras el general chileno permanecía en Londres para ser operado de una hernia. En la capital británica el criminal perdía la inmunidad de la que gozaba en Chile y la causa abierta en España dos años antes le alcanzaba. La demostración universal de que la Justicia servía hasta para perseguir genocidas fue de impacto mundial, pues nadie dudaba que Pinochet era una encarnación del crimen que se representó de mil maneras, como en esta viñeta de Gallego y Rey.
Semanas después, cuando vinieron a la Audiencia Nacional los fiscales ingleses, conocería por boca de la intérprete Jane Pateras que, cuando le tradujo la orden de detención a Pinochet, este preguntó quién se había atrevido a dictarla y ella le contestó: «Un juez español». Arrastrando las palabras, el detenido espetó: «¡Ya, Garzón, ese comunista de mierda!». Probablemente Jane no oyó bien y el apellido que dijo fue el de Joan Garcés. Tenía más lógica que fuera así, porque Joan, desde que saliera del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, donde estaba como asesor junto a Salvador Allende, era enemigo declarado del dictador y, fiel a la promesa hecha al presidente chileno, dedicó su vida a que se le hiciera justicia. Parecía que aquella noche del otoño londinense, en una habitación de hospital, comenzaba a caminar esa justicia que Pinochet había negado a miles de víctimas en su régimen de terror y tortura.
Sea como fuere, el general estaba detenido por orden mía a efectos de extradición y comenzaba una aventura cuyo final se presentaba incierto.
La noticia de la detención y su trascendencia
La detención de Augusto Pinochet no tardó en conocerse y, por la diferencia horaria, se difundió en Chile y el resto de Latinoamérica antes que en España, donde ya era entrada la noche. Al día siguiente recibí la llamada del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, para preguntarme si era cierto que había ordenado la detención de Pinochet, porque no se lo creía. Le comenté que le había llamado a su casa la noche anterior para decírselo y me dijo que estaba fuera: «Menos mal, porque si me lo dices, no hubiera aguantado la noticia». Se puso muy nervioso y comenzó a hacer planes de seguridad para el momento en el que el detenido llegara a la sede del tribunal. Le tranquilicé y le dije que sería difícil que eso llegara a ocurrir, pero que habíamos dado un paso muy importante. Recuerdo que me comentó que era una oportunidad histórica para la Justicia española y para la Audiencia Nacional, la cual sabría estar a la altura. No le faltaba razón porque en ese momento la Sala de lo Penal ni siquiera se había pronunciado sobre la competencia en los casos de Argentina y Chile.
Seguidamente llamé al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con el cual había estado desayunando el día anterior y al que no le había dicho nada sobre la detención, por la obvia razón de que ni yo mismo lo sabía. Así lo entendió y le comenté que se lo comunicaba especialmente por lealtad institucional habida cuenta de que el presidente Aznar estaba volando en ese momento hacia Oporto para asistir a la cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, donde era más que probable que lo primero que le preguntaran fuera por la detención de Pinochet. Como así fue. Me dijo que lo había hecho y me apliqué a esperar las consecuencias de mi decisión.
Vuelta a Madrid
A la vista de la situación, reflexioné sobre el contenido de la orden de detención y me dije a mí mismo que debía, una vez obtenida esta, ampliar el auto de prisión con el fin de asegurar o reforzar la posición frente a la más que probable impugnación por parte de la defensa de Pinochet.
Sin pensármelo dos veces, me volví urgentemente a Madrid y convoqué a los funcionarios que pude y también al abogado Joan Garcés y a varias víctimas y voluntarios para que me ayudaran a recopilar los anexos de documentación, legislación y especialmente la traducción del material que antes del lunes a primera hora quería enviar a Londres, para que el juez o el tribunal lo tuvieran en cuenta a la hora de decidir sobre el mantenimiento o no de la detención de Pinochet. Estuvimos prácticamente veinticuatro horas en el juzgado, durmiendo por turnos y comiendo unos bocadillos, hasta que concluí el nuevo auto de ratificación y ampliación de la prisión y de la orden de detención internacional a efectos de extradición.
En esta ocasión, los hechos fríamente expuestos en el auto del domingo 18 de octubre eran aún más contundentes.
Auto del 18 de octubre de 1998
En el contexto descrito, Augusto Pinochet Ugarte, nacido en Valparaíso (Chile) el 25 de noviembre de 1915, con cédula de identidad chilena n.º 1.128.923, aparece como uno de los responsables máximos de la organización, y liderazgo, en coordinación con otros responsables militares o civiles de otros países, entre ellos, y, en forma principal Argentina, de la creación de una organización internacional, que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales (secuestros), torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinatos y/o desaparición de numerosas personas, incluyendo ciudadanos de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y otros Estados, en diferentes países con la finalidad de alcanzar los objetivos políticos y económicos de la conspiración, exterminar a la oposición política y múltiples personas por razones ideológicas, a partir de 1973 y que coincide en el tiempo con los acontecimientos similares acaecidos en Argentina a partir de 1976 y 1983. Asimismo ha de resaltarse que además de los casos que se enmarcan en este auto, también existen otros, que, aun habiendo acontecido en fechas anteriores, integrarían la misma dinámica, y, perduran en sus efectos al tratarse de personas cuyo paradero todavía se desconoce.
Los casos concretos y que conforman el objeto concreto de la imputación contra Augusto Pinochet Ugarte hasta este momento, y, sin perjuicio de su ampliación, ascienden a noventa y cuatro: 1) Edgardo Enríquez Espinoza que se cita en el anterior auto de prisión, militante destacado del MIR y hermano del fallecido secretario general de dicho partido, es secuestrado el 10 de abril de 1976 en Buenos Aires (Argentina) cuando por la tarde salía de una reunión de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Es ingresado sucesivamente en los campos de concentración argentinos El Olimpo, Campo de Mayo y a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), cerca de aquella capital. Según la Comisión Rettig esta persona que gozaba de la protección de ACNUR, fue trasladado desde los recintos de detención argentinos a Villa Grimaldi en Santiago, sin que posteriormente se haya vuelto a tener noticias suyas. En unión de este es detenida y permanece desaparecida la ciudadana brasileña Regina Marcondes y varias personas más. En fecha 23 de diciembre de 1975, o sea cuatro meses antes de su captura, la DINA ya tenía tendido el cerco alrededor del alto dirigente del MIR y de varias personas más, ordenando a sus agentes en el extranjero su traslado a Chile, después de capturarlos. Asimismo se confecciona un télex que da la misión por cumplida. La DINA dependía directamente de Augusto Pinochet Ugarte. 2) El 3 de abril de 1976 Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, exsecretario de la Sección Local del Partido Socialista (PS) en San Bernardo y candidato a regidor, Juan Humberto Hernández Zaspe, expresidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos (Feitech), y Manuel Jesús Tamayo Martínez, sociólogo, dirigente socialista, quien trabaja estrechamente con los miembros del Comité Central de su partido, teniendo el rol de «enlace» entre Carlos Lorca, Ricardo Lagos, también desaparecidos, y otra fracción socialista, fueron detenidos junto a otros chilenos en la vía pública, en Mendoza. Los tres eran amigos y habían llegado a la Argentina en el transcurso del año 1974, abandonando Chile donde estaban perseguidos por razones políticas, y trabajaban juntos en la empresa Modernflood de Mendoza y estaban a cargo de reorganizar una coordinadora socialista participando en actividades de la denominada Comisión de Consenso del PS. En el operativo militar participaron fuerzas conjuntas de la Policía Federal Argentina y agentes de la DINA. Los tres detenidos fueron trasladados por tierra desde Mendoza hasta Villa Grimaldi, a fines del mes de abril de 1976. 3) El 15 de abril de 1976, fueron detenidos en Buenos Aires, los estudiantes y militantes del MIR Frida Elena Laschan Mellado, casada con el estudiante argentino Miguel Ángel Athanasiu Jara, y su hijo recién nacido Pablo Athanasiu Laschan. La joven pareja había abandonado Chile después del 11 de septiembre de 1973, luego de que Frida Laschan, funcionaria de la CORA en Lautaro, fue detenida por carabineros de esa ciudad y procesada por la Fiscalía Militar. Ambos sintieron temor y vigilancia en Argentina. La Comisión estableció que esta pareja y su hijo fueron víctimas de desaparición forzada en Argentina, en violación de sus derechos humanos, en el cuadro de la situación antes dicho. 4) El 2 de julio de 1976 fue detenido en La Paz, Bolivia, el contador agrícola Julio del Tránsito Valladares Caroca. Fue entregado, conjuntamente con otros chilenos, por las autoridades bolivianas a las autoridades chilenas en la frontera de Charaña el 13 de noviembre de 1976, fecha en la cual se le perdió el rastro. El Ministerio del Interior reconoció la detención del afectado, aunque requerido por el Tribunal, se negó a proporcionar las identidades de los agentes que le detuvieron por «razones exclusivas de seguridad». 5) En la madrugada del 16 de julio de 1976, miembros del Ejército Argentino detuvieron en su departamento de la calle Córdoba en Buenos Aires al matrimonio formado por Guillermo Tamburini y María Cecilia Magnet Ferrero. Él, médico de nacionalidad argentina, militante del MIR, radicado en Chile durante varios años, que había huido de la represión desatada con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Ella, chilena militante del MAPU y socióloga, había llegado a Buenos Aires a fines de 1973. En la detención Guillermo Tamburini resultó herido de bala. 6) El día 27 de julio de 1976, veinticinco días después de llegar a Argentina, Luis Enrique Elgueta Díaz fue detenido junto con su compañera, y la hermana de esta, ambas de nacionalidad argentina. Él se había refugiado en ese país, después de haber sido expulsado de la Escuela de Música de la Universidad de Chile debido a su conocida participación en el MIR de Santiago. Antes de viajar dejó a un amigo la dirección de un pariente donde se alojaría en la capital Argentina. Su amigo, Sergio Fuenzalida, fue detenido en Santiago por la DINA el 28 de junio de 1976, junto a otras seis personas, todas las cuales se encuentran desaparecidas. La Comisión Rettig establece que la víctima, intensamente buscada en Chile después del operativo de la DINA que aniquiló el grupo de sus amigos en Santiago, fue puesto a disposición de agentes de la DINA en Buenos Aires. 7) En julio de 1976 desaparece Miguel Iván Orellana Castro, de 27 años, militante del MIR, quien estaba exiliado en Cuba. La desaparición se produjo cuando la víctima se dirigía a Buenos Aires clandestinamente a una reunión política. 8) El 24 de septiembre de 1976, fue detenida en el centro de Buenos Aires la institutriz Rachel Elizabeth Venegas Illanes, militante del MIR, y desde ese momento no se ha vuelto a saber de ella. Había sido procesada por la Fiscalía Militar de Victoria y condenada a un largo arresto domiciliario, luego del cual abandonó Chile. Estando en Buenos Aires obtuvo visa para viajar a Holanda pocos días antes de su detención. 9) En julio de 1976 fue detenido Patricio Biedma Schadewaldt, el último de los líderes del MIR vinculado a la Junta Coordinadora Revolucionaria que habían detectado los órganos de seguridad. De nacionalidad argentina pero con residencia definitiva en Chile desde 1968, el sociólogo Patricio Biedma volvió a Argentina, posteriormente al 11 de septiembre de 1973, debido a la persecución política de la cual fue objeto en Chile. Mantuvo su actividad política al interior del MIR chileno, trabajando junto a los máximos líderes de este movimiento. Se ha acreditado que Patricio Biedma fue detenido en un registro «tipo rastrillo», en julio de 1976, en Buenos Aires y llevado a varios recintos, entre los cuales Automotores Orletti, dependiente del SIDE —organismo de seguridad con el cual la DINA mantenía estrechas relaciones—. En dicho recinto, Patricio Biedma fue interrogado por un militar chileno, lo que consta en varios testimonios de detenidos argentinos. La suerte final del sociólogo debe ser relacionada con la de Edgardo Enríquez y Jorge Fuentes. Durante su cautiverio Patricio Biedma comunicó a un testigo su aprensión de que sería trasladado a Chile. 10) El 3 de agosto de 1976 fue detenido en San Bernardo, ante testigos, el militante comunista Eduardo Enrique Hernández Concha, desconociéndose los recintos en los cuales permaneció recluido y su suerte posterior a la detención. 11) El 10 de enero de 1977, José Luis Appel de la Cruz fue secuestrado por un grupo de civiles armados, en plena vía pública de la ciudad de Cipolletti, provincia de Neuquén, Argentina, ante los ojos de su cónyuge, Carmen Angélica Delard Cabezas y de su hija. Carmen Delard desapareció en la comisaría de esa ciudad al hacer la denuncia de la desaparición de su cónyuge. 12) El 17 de enero, una semana más tarde, su hermana Gloria Ximena Delard Cabezas fue detenida en su domicilio de Buenos Aires junto a su cónyuge Roberto Cristi Melero y sus dos hijos. Gloria Delard estaba embarazada de su tercer hijo. La patrulla de agentes de la Policía Federal los trasladó a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), recinto en el que desaparecieron. Las dos hermanas Carmen y Gloria Delard eran estudiantes y militantes del MIR de la Universidad de Concepción. Perseguidos en Chile después del 11 de septiembre de 1973, aceptaron el ofrecimiento de un amigo de la familia, excoronel de Ejército, de ayudarles a cruzar la frontera chileno-argentina, instalándose en Neuquén y Buenos Aires respectivamente. De los antecedentes se desprende que en la captura del dirigente del MIR participaron tanto los servicios de inteligencia argentinos, que dieron los datos del pasaporte falso de Jorge Fuentes. Existen testimonios múltiples y coincidentes sobre la permanencia de Jorge Fuentes en Villa Grimaldi donde se le hicieron algunas curaciones para tratar la sarna al mismo tiempo que le seguían torturando y sometiendo a un trato degradante. 13) El 6 de abril de 1977 el exdirector de Aeronáutica de la FACH, Jorge Sagauta Herrera, de 51 años, fue detenido por fuerzas de seguridad argentinas en el domicilio de un amigo suyo en Buenos Aires. Al encontrársele durante el registro domiciliario un listado de los presos políticos chilenos, fue llevado por los agentes que lo hicieron desaparecer. 14) El 16 de mayo de 1977 fue arrestado en Buenos Aires el estudiante chileno-suizo Alexei Vladimir Jaccard Siegler, quien había llegado a ese país el día anterior, en escala del viaje que debía continuar hacia Chile al día siguiente. Según antecedentes proporcionados a la Comisión, Alexei Jaccard traía consigo dinero que debía interesar en Chile. En el mismo operativo fueron detenidos Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, encargado de la organización y finanzas del Partido Comunista de Chile en Buenos Aires, y Héctor Heraldo Velásquez Mardones, también militante comunista chileno. Los agentes chilenos y argentinos capturaron en un mismo día a los tres ciudadanos chilenos y a cinco argentinos miembros del Comité de Solidaridad con Chile en Argentina, que albergaban a los detenidos. Los ocho están hasta hoy desaparecidos. Alexei Jaccard es detenido en la vía pública y trasladado a un recinto de la Policía Federal Argentina donde será interrogado y luego transferido a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires. El papel especialmente activo que jugaron la DINA y el Gobierno de Chile en este caso comienza con el triple arresto ilegal en territorio extranjero bajo la complicidad de los servicios de seguridad argentinos, y termina con la entrega de falsa información a los diplomáticos suizos abocados a la búsqueda de un nacional helvético. En cuanto a Ricardo Ramírez la Policía Internacional de Chile informó falsamente al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sobre los supuestos viajes de la víctima, en los años 1977 a 1983. Tal información había sido solicitada a dicha repartición por los Tribunales de la República Argentina. Otro informe enviado por la policía a esta comisión, concordante con los hechos reales, muestra que la víctima solo viajó desde Santiago a Alemania en marzo de 1976, fecha en que logró salir en calidad de exiliado político para radicarse en Hungría. Con posterioridad a la triple detención en Buenos Aires de los militantes comunistas chilenos, los organismos de seguridad chilenos y argentinos desplegaron un arsenal de falsos documentos e informaciones para cubrirse mutuamente frente a la presión del Gobierno suizo que insistía en conocer lo sucedido a un nacional en tránsito. 15) El 23 de mayo de 1977 fue detenido Humberto Cordano López, enfermero, miembro del PC, exiliado en Comodoro Rivadavia después del 11 de septiembre de 1973. La víctima fue detenida el día ya indicado en las cercanías del Hotel Céntrico de Comodoro Rivadavia. Miembro del Comité Argentino de Solidaridad con Chile en esta provincia, Humberto Cordano había realizado gestiones en favor de detenidos chilenos a raíz de lo cual fue seguido en forma notoria por agentes de la DINA en esta ciudad argentina 16) El 19 de mayo de 1977 fue detenido junto a su cónyuge Óscar Lautaro Hueravilo Saavedra, de 23 años, empleado, sin militancia conocida, joven chileno radicado en Buenos Aires casado con una nacional argentina, Mirta Mónica Alonso, embarazada de seis meses. Ese niño nació en cautiverio siendo recuperado por su abuela. El matrimonio desapareció. 17) El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional, el matrimonio chileno formado por Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Boertnik, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. Posteriormente a su detención se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina. 18) El 19 de mayo de 1977 fue detenido José Liberio Poblete Roa, miembro de la comunidad Cristianos por el Socialismo, junto a su cónyuge de nacionalidad argentina y su hija de ocho meses Claudia Poblete Hlaczik. El matrimonio y su hija desaparecieron, existiendo testimonios que indican su estadía en los centros de detención del Banco y El Olimpo en Buenos Aires, perdiéndose allá su rastro a mediados de 1979. 19) El 11 de septiembre de 1977 fue detenido en el barrio Quilmes, Buenos Aires, Argentina, Cherif Omar Ainie Rojas, estudiante de Química en la universidad de esta ciudad, quien estaba radicado en Argentina desde su infancia. Al día siguiente, efectivos de las Fuerzas Armadas Conjuntas registraron su domicilio, llevando la cédula de identificación de la víctima. 20) El 10 de enero de 1978 fue detenido por efectivos policiales argentinos Guido Arturo Saavedra Inostroza, estudiante de la Universidad de Buenos Aires y empleado en Textil Gloria. Hasta esta fecha se encuentra desaparecido. El joven universitario había salido de Chile con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, después de haber sido detenido en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso. Los antecedentes a disposición de la Comisión Rettig permitieron establecer que Guido Saavedra fue objeto de una detención ilegal y desaparición, cometida fuera del territorio nacional por agentes del Estado de Chile o con su participación. Asimismo se constata el alto grado de comunicación existente entre los servicios de seguridad argentinos y chilenos a la fecha. 21) En 1978 fueron detenidos en Buenos Aires los ciudadanos chilenos Raúl Tapia Hernández, Jaime Nury Riquelme Gangas y Luis Espinoza González. Se trata de exiliados que trabajaban legalmente en Argentina y que desaparecieron en el contexto antes referido. 22) En abril de 1978 desapareció Carlos Patricio Rojas Campos, militante comunista, quien había sido perseguido en Calama y Tocopilla hasta el año 1977, fecha en que se refugió en Buenos Aires, manteniendo un contacto epistolar regular con su familia en Chile. Desde la fecha indicada no se han tenido noticias suyas. 23) El 26 de julio de 1978 desapareció en Argentina Cristina Magdalena Carreño Araya, militante comunista. Había llegado a ese país desde Hungría a principios de ese mes. El día 24 del mes reveló ante la oficina del CEAS, repartición de la Iglesia Católica que trabajaba en coordinación con ACNUR, en la Capital Federal, sentirse perseguida y solicitó el estatus de refugiada. 24) El 27 de enero de 1979 Óscar Orlando Oyarzun Manzo, militante del PC de Chile, refugiado en Argentina desde 1974, fue secuestrado por agentes de civil y muerto en las cercanías de Buenos Aires. 25) El 19 de febrero de 1981, fueron detenidos en la frontera chileno-argentina en el sector de Paimún, José Alejandro Campos Cifuentes, estudiante de enfermería, y Luis Quinchavil Suárez, exdirigente mapuche, ambos militantes del MIR, quienes intentaron regresar a Chile clandestinamente, en la denominada «Operación Retorno». Ellos habían sido condenados anteriormente por consejos de guerra a penas privativas de libertad, que les fueron conmutadas por extrañamiento en el año 1975, por lo que tenían prohibición de ingreso al territorio nacional.
Los antecedentes que se conocieron sobre estos hechos, relacionados con los operativos de la CNI, dieron como resultado la desarticulación de actividades guerrilleras en el sector de Neltume en el año 1981, condujeron a la comisión a establecer que José Campos y Luis Quinchavil fueron detenidos por gendarmes argentinos en la frontera, quienes los pusieron a disposición de agentes de seguridad nacionales, en manos de quienes desaparecieron.
Asimismo las once personas siguientes de nacionalidad chilena fueron detenidas ilegalmente y aún permanecen desaparecidas:
- Nelson Martín Cabello Pérez, 23 años, detenido el 9 de abril de 1976 en La Plata, Argentina, junto con su esposa y su cuñado.
- Óscar Julián Urra Ferrarese, 24 años, detenido a las 13:30 horas del día 22 de mayo de 1976, en Buenos Aires, Argentina, junto con su esposa. En el operativo participó personal de la Aeronáutica Argentina. La pareja fue llevada a la cárcel de Campo de Mayo, y desde allí trasladada al penal militar de Magdalena. Ahí se pierde su rastro.
- Rafael Antonio Ferrada, 49 años, detenido el 3 de agosto de 1976 en su domicilio en San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su detención fue denunciada ante el Juzgado número 2 de San Martín sin obtener respuesta.
- José Francisco Pichulmán Alcapán, 20 años, detenido el 12 de agosto de 1976 en su domicilio en Neuquén (Argentina) por un grupo de militares. Según testimonios fue visto por última vez por un guardia en el recinto de la localidad de Río Mayo.
- Juan Raúl Pichulmán Alcapán, 24 años, detenido el 27 de enero de 1977, en su domicilio, en la localidad de J. J. Gómez en Río Negro (Argentina), junto con su esposa por efectivos del ejército, integrado por un grupo de veinte a treinta personas que dijeron pertenecer a las «fuerzas conjuntas».
- Nelson Flores Ugarte, 28 años, detenido el 18 de febrero de 1977 en su domicilio, en Buenos Aires, por un grupo de individuos fuertemente armados. La detención de este ciudadano chileno no fue nunca reconocida por las autoridades argentinas, se desconoce su paradero.
- María Isabel Navarrete, 24 años, fue detenida el 17 de mayo de 1977 a la salida de la Facultad de Medicina de La Plata.
- Reinaldo Miguel Pinto Rubio, 23 años, detenido el 19 de junio de 1977 en Buenos Aires por un grupo de individuos. Opuso resistencia al secuestro pero fue tiroteado y conducido a la comisaría de Claypole.
- María Angélica Pinto Rubio, 21 años, vista por última vez en Buenos Aires el 10 de febrero de 1977. Aparentemente su detención estuvo vinculada con la de su hermano.
- José Luis de la Maza Asquet, 27 años, detenido el 1 de noviembre de 1977 en la vía pública en ciudad de Tucumán (Argentina) y desapareció. No se ha podido determinar su paradero.
- Juan Adolfo Coloma Machuca, detenido el 11 de diciembre de 1978 en Buenos Aires, junto a su esposa. Juan Adolfo Coloma, a quien llamaban Hernán, fue visto en el campo de prisioneros de El Olimpo a fines de 1979.
Igualmente fueron secuestrados en el mismo esquema organizado de eliminación física diseñado, entre otros, por Augusto Pinochet Ugarte las siguientes personas:
Año 1976
- María Eliana Acosta Velasco, de 34 años de edad, de nacionalidad chilena, fue detenida en La Plata, Argentina, el 28 de septiembre e internada en los centros de detención clandestinos conocidos como «BIM-3» y «Arana» y desaparecida en enero de 1977.
- Luis Adolfo Jaramillo, de 42 años, desaparecido el 26 de noviembre, Quilmes, Argentina.
- José Heriberto del Carmen Leal Sanhueza, de 25 años de edad, soltero, estudiante universitario, desaparecido probablemente en Córdoba, Argentina.
- Luis Guillermo Guzmán Osorio, de nacionalidad chilena, que desapareció en Argentina y que aparece registrado en los listados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de ese país.
- Enrique Lomas Pontigo, desaparecido el 24 de mayo, en Buenos Aires, desaparición que aparece registrada en ACNUR-Argentina.
- Luis Arnaldo Zaragoza Olivares, empleado, detenido en Argentina el 17 de agosto, desaparecido desde esa fecha según consta en las listas de la Conadep y APDH de dicho país.
- Gaspar Medina Medina, de 42 años, detenido el 9 de septiembre en Futaleufú, Argentina, su desaparición aparece registrada en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y en el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina).
- René Alejandro Moscoso Espinoza, fotograbador, detenido el 15 de septiembre en la fábrica donde trabajaba, Graffa S. A. de Buenos Aires, Argentina, según consta en los registros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Conadep.
- Salvador Cubillos Maturana, detenido el 10 de noviembre en Buenos Aires, Argentina y desaparecido en esa fecha según consta en los listados de la APDH de Argentina.
- Nora Mardikiand, de nacionalidad argentina, casada con el chileno Nelson Cabello, permanece desaparecida.
- Susana Ossola, ciudadana argentina, casada con el chileno Óscar Urra y embarazada en el momento de la detención, permaneciendo hasta la fecha desaparecida.
- Clara Haydeé Fernández, de nacionalidad argentina, casada con el chileno Luis Elgueta, permanece desaparecida desde la fecha de secuestro de su marido.
- Cecilia María Fernández, de nacionalidad argentina, cuñada del chileno Luis Elgueta y desaparecida desde la misma fecha que este.
- Esteban Badell, argentino, casado con la chilena M. Eliana Acosta, permanece desaparecido desde la misma fecha que esta.
- Julio Badell, hermano del anterior y permanece desaparecido desde la misma fecha que este.
Año 1977
- Carmen Angélica Delard Cabezas, de 24 años, desaparecida el 10 de enero en Cipolletti, Argentina.
- María Eugenia Escobar Silva, desaparecida el 18 de febrero en Buenos Aires, Argentina.
- Daniel Tapia Contardo, de 26 años, detenido el 26 de marzo en Buenos Aires, Argentina, según aparece en la APDH y la Conadep.
- Hernán Leopoldo Caballero, de 26 años, detenido el 26 de marzo en Buenos Aires, Argentina. Según datos de la APDH y la Conadep.
- Gastón Riquelme Cifuentes, detenido el 5 de junio, Argentina.
- Norma Riquelme Cifuentes, detenida el 5 de junio, Argentina. Según registros de la APDH y la Conadep.
- Hernán Artemio Rojas Fajardo, albañil, detenido el 7 de junio en Mar del Plata, Argentina, desde cuya fecha permanece desaparecido, según los registros de la APDH y la Conadep.
Año 1978
- Luis Alfredo Espinoza González, de 25 años, detenido el 3 de diciembre en Mendoza, Argentina, desde cuya fecha permanece desaparecido.
- Eduardo Kurt Fuentes, detenido en enero en Argentina, según los listados de la APDH.
- Ester Elena Jiménez Torrealba, desaparecida en enero en Argentina, según registros de ACNUR, desde cuya fecha permanece desaparecida.
- Rafael Eduardo Ulloa Sánchez, detenido en Argentina el 12 de junio, desde cuya fecha permanece desaparecido.
- Rubén Gómez Quesada, periodista, detenido el 30 de diciembre en Salta, Argentina, desde cuya fecha permanece desaparecido según consta en la APDH.
- Susana Larubia, detenida el 11 de diciembre en Buenos Aires y desaparecida desde entonces.
Año 1979
- Juan Antonio Rodríguez, chileno, detenido el 8 de enero en Mar del Plata, Argentina, desde cuya fecha permanece desaparecido.
- Sylvia Lilian Almendras Zapata, desaparecida en Argentina.
- Santiago Pedro Astelarra, desaparecido en Argentina.
- Yolanda Barria Santana, desaparecida en Argentina.
- Omar José Ojeda Mera, desaparecido en Argentina.
- Mario Juan Villa Colombo, desaparecido en Argentina.
- Ricardo Lancelot Carvajal Vargas, desaparecido en Argentina.
- Gary Nelson Olmos Guzmán, desaparecido en Argentina.
- José Fernando Fanjul Mallea, desaparecido en Argentina.
- Silvia Teresa Marrambio Silva, desaparecida en Argentina.
- Ángel Manuel Martínez Fernández, desaparecido en Argentina.
- Luisa Aurora Arredondo Fernández, desaparecida en Argentina.
De acuerdo con el auto, por los nuevos hechos y por los mismos delitos (genocidio, terrorismo y torturas) ordené la ampliación de la prisión provisional incondicional de Pinochet y librar urgentemente una orden internacional de detención complementaria y ampliatoria ante las autoridades judiciales británicas para su incorporación a la del 16 de octubre de 1998, puesto que la ampliaba.
La High Court
A la postre, esta ampliación de la orden de detención sería la que salvara el caso, porque la primera fue anulada por la High Court debido a la equivocación sufrida por el juez inglés a la hora de librarla (confundió secuestro por asesinato de Edgardo Enríquez Espinoza). Este tribunal también dictaminó que la inmunidad soberana de los jefes de Estado se extendía a los que habían dejado de serlo.
El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, refiriéndose a la primera orden de detención fundada en el asesinato de ciudadanos españoles en Chile, manifestó que ni España ni el Reino Unido tenían jurisdicción penal sobre la materia y concluyó que, conforme al derecho inglés, un ex jefe de Estado de un país extranjero «en su calidad de exsoberano, [tenía] derecho a inmunidad procesal en el ámbito civil y penal en los tribunales británicos» en relación con actos sistemáticos de asesinato, tortura, «desaparición», detención ilegal y desplazamiento forzado cometidos fuera del Reino Unido mientras era jefe de Estado.
En la sentencia, el juez Andrew Collins opinaba: «Lamentablemente, la historia demuestra que en algunas ocasiones el exterminio u opresión de determinados grupos sí ha constituido una política estatal. No es preciso ir muy atrás en la historia para observar ejemplos concretos de este tipo de hecho. A mi juicio, no hay justificación para interpretar que la inmunidad existente esté sujeta a ningún tipo de limitación fundándose en la naturaleza de los delitos cometidos».
Obviamente era una interpretación sumamente restrictiva que exacerbaba la protección de los dictadores y actuaba a favor de la impunidad y en contra de las víctimas. Por ello el primer impacto fue descorazonador. No obstante, exigí que se recurriera la decisión y así se hizo.
La Cámara de los Lores
El 28 de octubre de 1998, los jueces británicos estimaron el recurso de revisión y habeas corpus planteado por la defensa de Pinochet, que, sin embargo, siguió sujeto al procedimiento por el recurso de la Fiscalía y la defensa de España, instada por mí. El 25 de noviembre, la Cámara de los Lores, en una sesión retransmitida en directo por las televisiones de todo el mundo, concluyó en una decisión adoptada por tres votos a favor y dos en contra que un ex jefe de Estado no tenía inmunidad respecto a los crímenes cometidos bajo su mandato, por los que se pedía la extradición.
Esta sentencia, que había abierto las avenidas de la justicia, fue anulada el 17 de diciembre de ese mismo año al no haberse abstenido lord Hoffmann, cuya esposa formaba parte de una organización adscrita a Amnistía Internacional que estaba actuando como coadyuvante en la extradición. Como consecuencia, se fijó una nueva vista de apelación ante un nuevo grupo de jueces lores para el 18 de enero de 1999.
Lo acontecido a partir de la detención
Los días que siguieron fueron trepidantes en el juzgado. La confrontación con el fiscal Fungairiño —quien, de hecho, tomó las riendas del caso— fue memorable. En el caso Pinochet resolví más recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal que en toda mi carrera como juez. Resultaba impresionante el criterio de interpretación tan restrictivo de jurisdicción que mantenía el fiscal, privando con el mismo toda posibilidad de justicia para las víctimas que la impetraban desde hacía más de dos décadas; se les había negado todo tipo de justicia. La posición del fiscal era sospechosamente coincidente con las autoridades homólogas chilenas: que se cerrara el caso a toda costa y se pusiera en libertad a Pinochet. Afortunadamente y al margen de las denuncias que el fiscal planteó contra mí —las cuales, debo decir, me honraron porque ponían de manifiesto la fuerza de la razón y la justicia frente a la barbarie y el uso sectario del derecho—, la Audiencia Nacional (con Clemente Auger) y la Sala de lo Penal (con Siro García al frente) estuvieron a la altura que las víctimas y el mundo entero esperaba de ellas.
El procedimiento que se tramitaba en el Central 6 se acumuló al de mi juzgado porque era más antiguo, y en sendas sesiones de la Sala de lo Penal en pleno, ante la atención nacional e internacional, sus magistrados decidieron por unanimidad —a finales de octubre— que la jurisdicción española era competente para investigar los casos. Por primera vez, disponía de la seguridad de una resolución del tribunal que me permitía continuar la investigación.
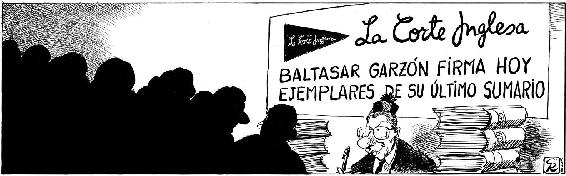
Los sumarios de Garzón, a los que Gallego y Rey dedican esta viñeta, recogían los hechos acaecidos durante las dictaduras de Argentina y Chile. A la vista de este resumen estremecedor de sus crímenes, la Corte inglesa le dio la razón y autorizó a extraditar a Pinochet.
El día en el que se anunció la resolución, el 30 de octubre de 1998 (el auto saldría el 4 de noviembre), fue inolvidable. El presidente Auger me llamó a su despacho y los dos vimos cómo los ciudadanos que por cientos se habían reunido alrededor de la Audiencia Nacional, y a los que se sumaron los miles de personas que en todo el mundo estaban desde la noche anterior en vigilia permanente hasta la decisión, prorrumpían —al igual que hicieran en el interior de la Sala— en un grito de júbilo por la respuesta positiva, que se extendió de forma fulgurante por ciudades, periódicos, radios y televisiones en todo el mundo. Era el triunfo de las víctimas frente a los victimarios, el momento histórico más importante de la Justicia española a escala mundial. El mensaje del tribunal contra la impunidad era impactante. Las víctimas habían vencido por una vez. El dictador estaba detenido, encolerizado, sin que nadie de los suyos ni autoridad política alguna pudiera hacer nada más que acatar la decisión de la Justicia.
Recuerdo haber llorado y fundirme en un abrazo prolongado cuando víctimas, abogados y magistrados subieron a felicitarme a mi despacho. Realmente me sentí orgulloso y feliz por haber tenido la inmensa suerte de haber sido uno de los artífices de aquella conquista para el derecho, frente a quienes lo habían destruido con la violencia genocida ejercida contra su pueblo. Matilde Artés, Sacha, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo en España, afirmó completamente emocionada: «Todos nuestros hijos y nuestros nietos han tomado cuerpo hoy y son otra vez personas. Que los genocidas sepan que dondequiera que vayan van a ser perseguidos y esta decisión servirá para garantizar la paz al mundo». Ese era el triunfo. No era definitivo, pero habíamos dado un paso de gigante. A pesar de todas las incidencias posteriores y de todos los obstáculos y obstrucciones puestas a la jurisdicción universal, siempre habrá un antes y un después de aquellos días de octubre de 1998. Comenzaba la época de las víctimas. La negación sistemática de sus derechos en países como Argentina, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Brasil y tantos otros se veía cuestionada severamente y comenzarían a recaer importantes sentencias de la CIDH, seguidas por otros tribunales que han contribuido a formar un acervo impresionante que lucha contra el negacionismo de algunos tribunales y sistemas políticos más atentos al interés de quienes abusan de la Justicia que al de quienes sufren la persecución, la desaparición y la tortura y que hallan una posibilidad de defensa en el principio de jurisdicción universal.
Después vendrían las discusiones y los debates jurídicos, pero la batalla estaba ganada y ahora comenzaba todo el desarrollo estratégico ante la Cámara de los Lores, el Gobierno chileno, el español y el británico. Frente a ellos, el interés de la justicia y el de defensa de las víctimas.
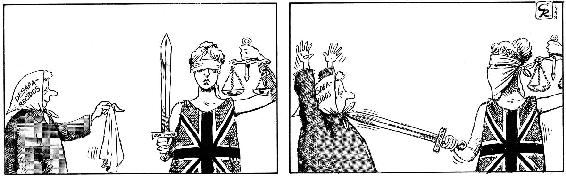
Una vuelta de tuerca más sobre cómo se veía la actuación del Reino Unido acerca de la extradición a España de Pinochet. Una «madre de mayo» entrega a la Justicia británica uno de sus pañuelos, con los que durante años señalaron la búsqueda incesante de los desaparecidos. La Justicia británica, embozada con el pañuelo, ataca a la madre del desaparecido. Detrás del modo de actuar apuntado en esta viñeta de Gallego y Rey estaban el premier británico Blair y su ministro de Exteriores, John Whitaker Straw, más conocido como Jack Straw.
Pero si hubo una actitud que me desagradó y que jamás podré comprender desde la perspectiva de juez, jurista y defensor de los derechos humanos, fue la del fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño y de quienes siguieron sus órdenes sin cuestionarlas por arbitrarias que fueran. Inmediatamente después de los autos de detención de 16 y 18 de octubre, comenzaron los recursos sistemáticos ante cualquier decisión judicial y siempre en línea con la defensa del dictador. No era ya una interpretación jurídica, la cual puede ser comprensible, sino una posición inamovible frente al ejercicio de la jurisdicción universal y por ende favorecedor de la impunidad.
Los argumentos que el Ministerio Público esgrimió a lo largo de este proceso merecerían un estudio mucho más detenido para ponerlos como ejemplo de lo que no se debe hacer ante la investigación de crímenes masivos que aquí se ventilaban. Recuerdo uno de ellos: venía a decir que los hechos no debían investigarse porque eran conocidos por otras democracias cuando estaban sucediendo y no hicieron nada, como tampoco hacían con lo que sucedía en el momento de la detención. Taché estas afirmaciones de demagógicas en el auto de 27 de octubre de 1998 por el que rechazaba el recurso contra el segundo auto de prisión, porque, «al margen de las masacres que se hayan cometido, se están cometiendo o se cometan en el mundo en el futuro, en el caso presente nos hallamos en un proceso concreto, investigando hechos determinados, con imputaciones precisas que serán valoradas y decididas en su momento en el juicio oral, y no postulando la defensa de instancias internacionales, como parece pretender el Ministerio Fiscal, como excusa para no hacer frente aquí y ahora a un proceso que puede y debe instruirse de conformidad con la legalidad española. La defensa de la legalidad que le impone al Ministerio Fiscal el artículo 124 de la Constitución Española, está siendo desconocida por el señor fiscal de la Audiencia Nacional».
La extradición
El 3 de noviembre de 1998, ya asentada la competencia de la jurisdicción española, dicté un auto en cuyos 366 folios fui desgranando los hechos y las razones argumentadas jurídicamente por las cuales proponía al Gobierno de España que solicitara del Home Secretary la extradición de Augusto Pinochet Ugarte por los posibles delitos de genocidio, terrorismo y torturas.