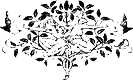Capítulo XXIII
 a ceremonia de armar caballero a Kay se celebró
en medio de un torbellino de preparativos para el viaje. El
suntuoso baño de Kay tuvo que realizarse en una pequeña estancia,
entre baúles y cajones, porque todas las demás habitaciones se
hallaban atestadas de paquetes y cajas. La niñera se pasó el tiempo
cosiendo calzoncillos largos para todo el mundo, pues era de la
opinión que cualquier clima que no fuese el del Bosque Salvaje
resultaba en extremo traicionero, y en cuanto al sargento de armas,
pulió las armaduras hasta que parecieron espejos, y afiló las
espadas hasta que la hoja quedó casi por completo gastada.
a ceremonia de armar caballero a Kay se celebró
en medio de un torbellino de preparativos para el viaje. El
suntuoso baño de Kay tuvo que realizarse en una pequeña estancia,
entre baúles y cajones, porque todas las demás habitaciones se
hallaban atestadas de paquetes y cajas. La niñera se pasó el tiempo
cosiendo calzoncillos largos para todo el mundo, pues era de la
opinión que cualquier clima que no fuese el del Bosque Salvaje
resultaba en extremo traicionero, y en cuanto al sargento de armas,
pulió las armaduras hasta que parecieron espejos, y afiló las
espadas hasta que la hoja quedó casi por completo gastada.
Por fin llegó el día de emprender la marcha.
Si acontece que el lector no ha vivido en la vieja Inglaterra del siglo XII, o cuando fuera, y en un lejano castillo próximo a las Marcas limítrofes, seguramente le resultará difícil imaginar las maravillas de aquel viaje.
El camino, o carretera, discurría generalmente por entre las colinas y sierras, y a veces podían mirar los viajeros hacia abajo, por la extensión de los desolados páramos donde los nevados juncos suspiraban, el hielo crujía, y el pato graznaba roncamente al crudo aire invernal. Casi todo el país era así. En ocasiones aparecía un marjal hacia un lado de las colinas, o un bosque de un millar de acres al otro lado, en el que las ramas de los árboles estaban cubiertas de nieve. Divisaban a veces un penacho de humo que ascendía entre los árboles, o un grupo de casas más allá de los infranqueables juncos, y en dos oportunidades pasaron por ciudades respetables que tenían varias posadas de que jactarse; pero en conjunto, se trataba de una Inglaterra poco civilizada. Las mejores carreteras aparecían despejadas de matorrales a la distancia de un tiro de arco, por ambos lados, lo cual se hacía para que los viajeros no fueran atacados de improviso por bandidos ocultos.
El caballero que viajaba dormía donde podía, unas veces en la choza de algún granjero, que se aprestaba a darle la bienvenida, otras en el castillo de otro caballero que le invitaba a reponer sus energías, y otras a la luz de la chimenea, y entre el picor de las pulgas, en algún sucio chamizo que tenía un manojo de ramas atado a un poste, en el exterior —éste era el símbolo que usaban las posadas, en aquella época—. Y también, en más de una oportunidad, dormían a cielo abierto, apiñados contra sus caballos para conservar el calor. Pero allí donde fueran, o donde durmieran, el viento del este silbaba entre los juncos, y los gansos salvajes se remontaban hacia el firmamento graznando a las estrellas.
Londres estaba lleno hasta rebosar. De no haber sido sir Héctor el afortunado propietario de un pequeño solar en Pie Street, en el que se alzaba una respetuosa posada, jamás hubiesen hallado alojamiento. Pero el caso es que el caballero tenía esa propiedad, de la que por cierto obtenía buena parte de sus ingresos. Gracias a ello pudieron conseguir en la posada tres lechos para los cinco viajeros que eran, y se consideraron muy afortunados por su suerte.
En el primer día del torneo, sir Kay se las arregló para hacer levantar muy temprano a sus compañeros, y se hallaron todos en el campo de justas una hora antes de que comenzase el torneo. El joven caballero había estado despierto toda la noche, pensando cómo se las arreglaría para derrotar a los mejores barones de Inglaterra, y no pudo tomar su desayuno, por la mañana. Al dirigirse al campo, lo hizo cabalgando al frente del grupo, con las mejillas pálidas. Verruga habría deseado poder hacer algo por él.
Para aquellas gentes del campo, que sólo conocían el desmantelado terreno de justas del castillo de sir Héctor, el escenario que hallaron fue maravilloso. Era una amplia depresión del terreno, cubierta de verde césped, y de las dimensiones de un campo de fútbol moderno. Se hallaba a unos diez pies por debajo de las tierras circundantes, con suaves declives, y la nieve había sido barrida por completo del lugar. Se conservó cálida la hierba cubriéndola con paja, que se retiró por la mañana, y ahora la recortada hierba destacaba con su vivo color verde entre el blanco paisaje vecino.
En torno al campo de justas se veía un conjunto de colores tan vivos, que hacía parpadear incrédulamente. Las maderas de las tribunas se hallaban pintadas de rojo y blanco; la seda de los pabellones de campaña de los caballeros famosos, cubiertas de brea por ambas caras, eran de distintos colores, azul, verde, bermellón, o bien de colores combinados. Por todas partes flotaban pendones y gallardetes a impulsos de la brisa, dando la sensación de un arco iris movedizo. La barrera que dividía el campo por la mitad estaba también pintada con un gran cuadriculado blanco y negro.
La mayoría de los que intervenían en la justa aún no habían llegado cuando lo hicieron sir Kay y sus acompañantes, pero por los pocos que allí se veían, podía uno darse cuenta cómo iban a relucir las armaduras, y agitarse al viento las dalmáticas de los heraldos cuando se dispusieran a alzar las trompetas para dar los toques de atención.
—¡Santo cielo! —exclamó de pronto sir Kay—. Me dejé la espada en la hospedería.
—No se puede intervenir en un torneo sin espada —apuntó sir Grummore—. Sería muy poco serio.
—Será mejor que vuelvas a buscarla —terció sir Héctor—. Aún tienes tiempo.
—Mi escudero puede hacerlo. ¡Qué imperdonable olvido! Eh, escudero, vuelve a toda prisa a la posada, y tráeme la espada. Te daré un chelín, si regresas aquí a tiempo.
Verruga se puso tan pálido como lo estaba sir Kay, y por un momento le miró como si fuera a abofetearle. Luego dijo:
—Se hará como mandáis, amo.
Y volviendo su caballo contra la corriente de los que llegaban, comenzó a abrirse paso hacia la posada lo mejor que pudo.
—¡Ofrecerme una propina! —murmuró Verruga, indignado—. Mirarme desde su hermoso palafrén desdeñosamente, al verme montado en este mulo, y llamarme escudero… Ah, Merlín, dame paciencia con ese bruto, e impide que le arroje su chelín a la cara.
Cuando Verruga llegó a la posada, ésta se hallaba cerrada. Todo el mundo se había ido a ver el gran torneo, y la servidumbre siguió a los posaderos. Aquellos tiempos eran muy inciertos, y no resultaba muy seguro abandonar una casa —o incluso dormir en ella—, si no se tenía certeza de que era poco menos que inexpugnable. Las contraventanas tenían un espesor de dos pulgadas, Y las puertas estaban atrancadas con gruesas barras.
«¿Qué puedo hacer yo para ganar mi chelín?», se dijo Verruga para sus adentros.
Observó preocupado la pequeña hospedería totalmente cerrada, y luego echóse a reír.
—Pobre Kay —murmuró—. Todo eso del chelín era sólo porque se sentía atemorizado y nervioso, y quería disimular. En realidad tiene motivos para sentirse así. Bien, debo conseguir una espada, así tenga que entrar en la Torre de Londres.
»Pero ¿cómo se consigue una espada? —se preguntó—. ¿Dónde podría hurtarla, si fuera preciso? Aunque quizá haya algún armero, en una gran ciudad como ésta, cuya tienda esté aún abierta.
Volvióse en su montura y se alejó calle abajo. Al final de la calle vio el patio de una iglesia, con una especie de plazoleta ante la puerta del templo. En el centro de la plazuela había una pesada piedra sobre la que se asentaba un yunque. Una hermosa espada, nueva y reluciente, se hallaba encajada en el yunque.
«Bien —pensó Verruga—, tal vez sea una especie de monumento, pero tengo que hacerlo. Estoy seguro de que nadie me lo reprocharía, de saber la situación desesperada del pobre Kay».
Después de desmontar, Verruga enlazó las riendas en un poste, y subió por el caramillo de grava de la plazoleta. Acercóse a la piedra y cogió la espada por la empuñadura.
—Ven, espada —le habló—; debo pedirte perdón y sacarte de ahí por una buena causa.
«Es extraño —pensó Verruga—. Sentí algo muy raro cuando aferré el pomo de la espada, y he notado que todo aparece ante mí con mayor claridad. Mira las hermosas gárgolas de la iglesia y del monasterio vecino. Fíjate en la esplendidez con que ondean esos gallardetes. Qué limpia aparece la nieve. Noto un olor a incienso. ¿Y no es una suave música, lo que oigo?».
Era una melodía, en efecto, y la luz que había en el patio era tan clara, sin llegar a ser deslumbrante, que habría podido verse un alfiler a veinte yardas de distancia.
—Hay alguien en este lugar —preguntó—. Sí, hay gente. Decidme, ¿qué queréis?
Nadie le contestó, pero la música seguía sonando con fuerza y la luz era espléndida.
—Escuchad —continuó Verruga—. Escuchad, vosotros. Tengo que llevarme esta espada. No es para mí, sino para Kay. Es necesario que se la lleve.
Tampoco ahora hubo respuesta alguna, y Verruga volvióse hacia el yunque. Vio las letras de oro en la espada, que no leyó, y las gemas de la empuñadura, relucientes bajo la clara luz.
—Ven, espada —dijo el joven.
Aferró la empuñadura con ambas manos y se apoyó en la piedra para tirar. Oyóse un acorde melodioso, pero la espada no se movió de su sitio.
Verruga dejó la empuñadura, que había comenzado a hacerle daño en la palma de las manos, y retrocedió un paso, mientras notaba una sensación luminosa, como unas estrellas rutilantes.
—Está bien encajada —comentó.
Volvió a intentarlo y tiró con todas sus fuerzas. La melodía resonó más intensamente y la luz que caía en el patio relució con un fulgor de amatistas. Pero la espada siguió encajada donde estaba.
—Oh, Merlín —suplicó Verruga—, ayudadme a sacar esta espada.
Oyóse una especie de trueno, seguido de un fuerte acorde. En torno al patio se veían ahora centenares de animales, amigos y conocidos, como espectros de días pasados, entre ellos tejones, ruiseñores, cuervos, liebres, gansos salvajes, halcones, peces, sabuesos, unicornios, cocodrilos, erizos, Grifos, y los miles de especies diferentes que Verruga había conocido. Todos estaban cerca de la pared, y hablaron a Verruga por turno. Unos habían descendido de los pendones del templo, donde figuraban como emblemas heráldicos; otros procedían de las aguas, del cielo y de los campos circundantes. Pero todos, hasta el más humilde ratoncillo, acudían a ayudar a Verruga por el cariño que le profesaban. El joven sintió que su fuerza aumentaba.
—Tensa la espalda —aconsejó un lucio que había salido de un estandarte—, como lo hiciste una vez que iba a darte un coletazo. Recuerda que la fuerza nace de la parte inferior del cuello.
—¿Y qué me dices de tus antebrazos? —intervino gravemente el tejón—. ¿Los tienes pegados al cuerpo? Vamos, vamos, mi querido embrión, emplea tus herramientas.
Un azor que se aferraba a la rama de un árbol exclamó:
—Veamos, capitán Verruga, ¿cuál es la primera ley de la pata? Creí que era no soltar nunca.
—No actúes como un necio picamaderos —le exhortó un búho afablemente—. Realiza el esfuerzo uniformemente, polluelo, y lo conseguirás.
Un ganso salvaje manifestó:
—Eh, Verruga, si una vez fuiste capaz de volar hasta el mar del Norte, bien podrás ahora coordinar tus esfuerzos, ¿verdad? Aplica tu energía, junto con el poder de tu mente, y la espada saldrá como de la mantequilla. Vamos, Homo Sapiens, todos tus antiguos amigos estamos dispuestos a vitorearte.
Verruga aproximóse a la espada por tercera vez. Tendió la diestra hacia la empuñadura, y retiró la espada tan suavemente como si estuviera sacándola de una vaina.
Oyéronse unos vítores atronadores, que duraron largo tiempo. Cuando el rumor se extinguió, Verruga viose delante de Kay y le entregó el arma. Los espectadores del torneo volvían ahora a gritar.
—Pero si ésta no es mi espada —protestó sir Kay.
—Es la única que pude conseguir —repuso Verruga—. La posada ya estaba cerrada.
—Es una hermosa espada. ¿Dónde la conseguiste?
—Estaba en un yunque y sobre una piedra, delante de una iglesia —contestó Verruga.
Sir Kay observaba luchar a dos caballeros, y no prestó mucha atención a lo que decía su escudero.
—Buen sitio, para encontrar una espada —manifestó.
—En realidad estaba sujeta a un yunque.
—¿Cómo? —exclamó sir Kay, volviéndose en redondo—. ¿Dices que esta espada estaba sujeta a un yunque y a una piedra?
—Sí, me pareció una especie de monumento.
Sir Kay se quedó mirando a su escudero unos segundos, lleno de asombro. Abrió la boca, volvió a cerrarla, se pasó la lengua por los labios, y volviéndose, internóse entre la multitud. Estaba buscando a sir Héctor, y Verruga le siguió.
—Padre —dijo sir Kay, cuando lo hubo hallado—, escuchadme un momento.
—Es increíble como luchan estos campeones —repuso sir Héctor—. Pero ¿qué te ocurre, Kay? Estás blanco como la cera.
—¿Recordáis la espada que debía sacar del yunque el futuro rey de Inglaterra?
—Sí.
—Pues bien, aquí está. La tengo en mis manos. Yo he conseguido sacarla de donde estaba.
Sir Héctor no dijo ninguna necedad. Limitóse a mirar a Kay y luego a Verruga. Después volvió a mirar a Kay, largamente, con afecto, y al fin manifestó:
—Iremos a la iglesia.
Una vez ante la puerta del templo, miró a su primogénito con cariño, pero directamente a los ojos, y agregó:
—Aquí están el yunque y la piedra, y tú tienes la espada. Con ella podrás ser rey de Inglaterra. Eres mi hijo, me siento orgulloso de ti y siempre lo estaré, pase lo que pase. ¿Me juras que la sacaste de ahí, por tus propios medios?
Kay miró a su padre, luego a la espada y por fin a Verruga. Entonces entregó a éste la espada, lentamente, y declaró:
—He mentido. Verruga fue el que la sacó.
Después de esto, sir Héctor dijo a Verruga que colocase la espada donde la había hallado, lo cual hizo el muchacho. El anciano trató en vano de sacarla, y lo mismo le ocurrió a sir Kay. Verruga, al serle solicitado, la extrajo fácilmente una vez, y luego otra. Volvió a repetirlo por tercera vez.
Entonces vio Verruga que su tutor, con gesto de profunda humildad, se arrodillaba delante de él, sobre su gotosa rodilla.
—Señor… —dijo sir Héctor, sin alzar la mirada.
—Por favor, no hagáis eso, padre —repuso Verruga, arrodillándose también—. Dejad que os ayude a poneros en pie, sir Héctor, porque así me dais pena.
—No no, mi señor —manifestó el anciano, con voz temblorosa—. No soy vuestro padre, y ni siquiera soy de vuestra misma sangre. Estoy seguro de que portáis sangre más noble que la mía.
—Muchos me dijeron que no erais mi padre —repuso Verruga—, pero eso no me importa.
—Señor —dijo el anciano, humildemente—, ¿seguiréis apreciándome, cuando seáis rey?
—¿Qué decís?
—Sólo querría pediros un favor, señor, que hagáis a vuestro medio hermano, sir Kay, senescal de vuestras tierras.
Kay estaba también arrodillado ante Verruga, y esto era más de lo que el muchacho podía soportar.
—No digáis eso —declaró Verruga, acongojado—. Claro que será senescal, si tengo que ser ese rey del que me habláis. Pero ¡oh, padre mío!, no os arrodilléis así, porque me apena mucho veros. Poneos en pie, sir Héctor. ¡Ah, Señor, cuánto desearía no haber encontrado esa desdichada espada!
Verruga no pudo evitarlo y se puso a sollozar.