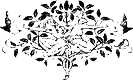Capítulo II
 l cabo de bastante tiempo, cuando ya se habían
cansado de silbar, y de seguir al turbado y malhumorado halcón, que
volaba de árbol en árbol, Kay perdió la paciencia.
l cabo de bastante tiempo, cuando ya se habían
cansado de silbar, y de seguir al turbado y malhumorado halcón, que
volaba de árbol en árbol, Kay perdió la paciencia.
—Déjale que se marche, de una vez —manifestó—. No vale nada, de todas formas.
—No podemos dejarle ir —exclamó Verruga—. ¿Qué dirá Hob cuando se entere?
—Es mi halcón, no el de Hob —repuso Kay, furioso—. ¿Qué me importa lo que diga Hob? No es más que un criado.
—Pero Hob fue el que preparó a Cully. Es muy cómodo para nosotros perderle ahora, porque no tuvimos que estar sentados tres noches a su lado, y llevándolo todo el día, y todo eso. No, no podemos perder el halcón de Hob. Sería una faena.
—Quédate tú, entonces. Hob es un necio, y el halcón es un gallinazo inservible. ¿De qué nos sirve un halcón estúpido? Quédate, si quieres. Yo me voy a casa.
—Me quedaré —contestó Verruga, con tristeza—, si envías a Hob cuando llegues allí.
Kay echó a andar en dirección equivocada, hirviendo de ira porque sabía que había dejado volar al ave cuando aún no era el momento adecuado. Verruga tuvo que gritarle para que tomara la dirección correcta. Luego, el pequeño se sentó bajo un árbol y miró a Cully, como un gato contempla a un gorrión, con el corazón latiéndole apresuradamente.
Aquello era excesivo para Kay, que no era muy ducho en cetrería, y la practicaba porque era lo indicado para un niño de su edad. Verruga, en cambio, tenía más sentido de la realidad, y sabía que un halcón perdido suponía una gran calamidad. Estaba al corriente de que Hob había trabajado con Cully catorce horas por día para enseñarle a cazar, y que su empeño había sido como la lucha de Jacob con el ángel. Si Cully se perdía, se había perdido una parte de Hob también. Verruga no se atrevía a enfrentarse con la mirada de reproche que estaba seguro de encontrar en los ojos del halconero, después de todo lo que había tratado de enseñarles.
¿Qué podía hacer? Era mejor quedarse sentado, dejando el señuelo en tierra, a fin de que Cully decidiera, cuando lo deseara, posarse junto a él. Pero el halcón no parecía tener deseo alguno de hacerlo. Le habían dado una buena pitanza la noche anterior, y no tenía hambre. Además, el caluroso día le había puesto de mal humor. Los gestos y los silbidos de los muchachos, allá abajo, y la persecución de árbol en árbol, llegaron a perturbar su cerebro, de muy cortos alcances. Ahora no sabía muy bien lo que iba a hacer, pero desde luego, no sería lo que los otros quisieran. Pensó que quizá lo mejor podría ser dar muerte a algo, por rencor.
Mucho más tarde, Verruga se hallaba casi en el borde del bosque, y Cully dentro de él. En una serie de rápidos movimientos, ambos se habían acercado más a la espesura, a costa de alejarse del castillo más de lo que Verruga se había apartado nunca.
El niño no se hubiera asustado de un bosque inglés de la actualidad, pero la gran selva de la vieja Inglaterra era algo muy distinto. No sólo había en ella jabalíes, que en esa época hacían resonar sus coléricos chillidos, sino también lobos, que se deslizaban detrás de los árboles con pálida mirada y afilados dientes. Y los animales perversos y salvajes no eran los únicos habitantes de la espesura tenebrosa, pues cuando los hombres se volvían también perversos, acudían al bosque a buscar refugio en él. Eran hombres fuera de la ley, astutos, sedientos de sangre, que eludían a sus perseguidores.
Verruga temía especialmente a un hombre llamado Wat, cuyo nombre utilizaban los granjeros para asustar a los chiquillos. Aquel individuo había vivido en un tiempo en el poblado de sir Héctor, y Verruga podía acordarse perfectamente de él. Era bizco, no tenía nariz y tampoco se distinguía por su agudeza mental. Los niños le arrojaban piedras. Un día se volvió contra los chiquillos, cogió a uno y después de hacer un ruido extraño, le dio un mordisco y le arrancó la nariz. Luego echó a correr hacia el bosque. Ahora los demás chicos arrojaban piedras al pequeño desnarigudo, mientras se creía que Wat continuaba en el bosque, corriendo a cuatro patas y cubierto de pieles, como un lobo.
En aquellos legendarios días también habitaban magos en la espesura, así como singulares animales, desconocidos en nuestros modernos libros de historia natural. Bandas de sajones sin ley vivían en las frondas; solían vestir de color verde y lanzaban flechas que jamás erraban el blanco. Incluso había unos pocos dragones, aunque muy pequeños, que se guarecían debajo de las piedras y silbaban como una marmita llena de agua hirviente.
A todo esto, que ya conocía Verruga, había que añadir que estaba oscureciendo. El bosque estaba inexplorado, y nadie en el poblado sabía lo que se hallaba al otro lado. El silencio del crepúsculo había descendido sobre la tierra, y los corpulentos árboles parecían mirar al niño en medio de un silencio completo.
Pensó el chiquillo que sería más conveniente regresar a casa, ya que aún sabía dónde se hallaba; pero era empecinado, y no tenía intención de rendirse. Se dijo que si Cully llegaba a dormir una noche en libertad, se volvería salvaje y no se le podría recuperar jamás. Verruga pensó que si Hob llegaba dentro de poco con una linterna sorda, aún podrían capturar al halcón esa noche, trepando al árbol y dirigiéndole el rayo de luz a los ojos, mientras el ave se hallaba adormecida. El niño alcanzaba a ver todavía el lugar donde se había posado Cully, aproximadamente a un centenar de yardas, entre los árboles. Se dio cuenta de ello, además, porque las cornejas estaban armando allí un gran alboroto.
Verruga hizo una marca en uno de los árboles del borde del bosque, esperando que pudiera servirle de ayuda al regresar, y luego comenzó a abrirse camino entre la maleza, lo mejor que pudo. Por el ruido que hacían las cornejas pudo darse cuenta inmediatamente de que Cully se había trasladado más adentro.
La noche cayó cuando el pequeño aún seguía luchando entre las zarzas. Pero él continuó tenazmente, escuchando con toda atención. Las escapadas de Cully parecían hacerse cada vez más cortas, como si lo invadiera el sueño, hasta que por fin, antes de que oscureciera del todo, pudo ver el corcovado lomo del halcón sobre un árbol, recortado contra el cielo. Verruga sentóse debajo del árbol en silencio, para no espantar al ave, y Cully, sosteniéndose en una pata, ignoró la existencia del muchacho.
«Tal vez —se dijo Verruga—, aunque Hob no venga (y no sé realmente cómo va a poder hallarme ahora, entre los árboles), pueda yo trepar al árbol hacia medianoche, cuando Cully esté bien dormido, y consiga apoderarme de él. Puedo llamarle suavemente por su nombre, para que crea que es la persona que va a ponerle la caperuza por las noches. Tendré que trepar sin hacer ningún ruido. Luego, si lo apreso, será necesario que encuentre el camino hasta casa. El puente levadizo estará alzado, pero seguramente habrá alguien esperándome, pues Kay, sin duda, les puso sobre aviso. Me pregunto hacia dónde estará el camino. Preferiría que Kay no se hubiese marchado».
Se acomodó entre las raíces del árbol, tratando de hallar un lugar donde la dura madera no le hiciera daño en la espalda.
«Creo que la salida está detrás de aquel gran abeto de copa aguzada —siguió pensando—. Debo tratar de acordarme del lugar por donde se pone el sol, de modo que cuando amanezca pueda orientarme y volver a casa. Pero ¿se ha movido algo detrás de ese abeto? ¡No desearía encontrarme con el viejo y fiero Wat, que puede arrancarme la nariz a mordiscos! Qué provocativo está Cully, de pie sobre una pata, como si no ocurriese nada…».
En ese momento oyóse un fuerte zumbido, un golpe seco, y Verruga vio una flecha que había ido a clavarse en el tronco del árbol, entre los dedos abiertos de su mano derecha. Retiró la mano precipitadamente, creyendo que le había picado un bicho, antes de darse cuenta del todo de que era una flecha. La observó a fondo y advirtió que se había hundido tres pulgadas en la dura madera. Se trataba de una flecha de color negro, con bandas amarillas, como una avispa, y cuyas plumas eran de color amarillo dos de ellas, y de color negro las otras dos. Notó que eran plumas de ganso teñidas.
Verruga se dio cuenta de que si bien anteriormente había tenido miedo al bosque, una vez en él no sentía temor alguno. Se puso en pie rápidamente, aunque le pareció que lo hacía con lentitud, y se dirigió a la parte posterior del tronco. Mientras rodeaba el tronco, otra flecha llegó silbando, pero ésta se enterró por completo en la hierba, menos las plumas, y quedóse inmóvil como si nunca hubiera sido lanzada.
Al otro lado del tronco halló Verruga un campo de helechos que alcanzaban unos seis pies de altura. Aquello era un escondite magnífico, pero podía ponerle en evidencia a causa del ruido que hacían las hojas. Oyó entonces otra flecha zumbar entre la fronda y lo que parecía ser la voz de un hombre lanzando una maldición, aunque a cierta distancia. Se introdujo Verruga entre los helechos, y luego oyó que su perseguidor entraba también en su busca. Evidentemente, no quería gastar más flechas, puesto que éstas eran valiosas, y estaban destinadas a perderse en la espesura. Verruga avanzó como una serpiente, como un gazapo, como un búho silencioso. Era pequeño, y el desconocido no tenía ninguna posibilidad contra él en aquel juego. En cinco minutos se halló a salvo.
El asesino buscó sus flechas y se alejó gruñendo, pero Verruga comprendió que aunque ahora estuviese a buen recaudo, había perdido el camino y el halcón. No tenía la menor idea del lugar donde se hallaba. Se tendió durante media hora, apretado contra el tronco caído detrás del cual se había ocultado, a fin de que su corazón cesara de latir alocadamente. La verdad es que comenzó a latirle así cuando se dio cuenta de que no encontraba el camino de regreso.
«Ah, ahora sí que estoy perdido —pensó—, y ya no tengo otra alternativa sino que me muerdan la nariz, que me atraviesen con una de esas flechas como avispas, que me devore un silbante dragón, o un lobo, o un mago —si es que los magos comen niños, que seguramente lo hacen—. ¡Cómo me gustaría haber sido bueno, en lugar de enfadar a la gobernanta, cuando se hacía un lío con su astrolabio! ¡Cómo debí haber respetado a mi querido tutor, sir Héctor, que bien se lo merecía!».
Ante estos melancólicos pensamientos, y sobre todo al recordar la bondad de sir Héctor, con su horca de heno y su roja nariz, los ojos del pobre Verruga se llenaron de lágrimas, y el niño se acurrucó más desolado aún contra el tronco.
El sol lanzó los últimos destellos de su prolongado adiós, y luego se alzó la luna con imponente majestad sobre las copas de los árboles, antes de que el chiquillo se atreviera a ponerse en pie. Cuando lo hizo, sacudióse la tierra y las ramitas de su jubón y se decidió a vagar como alma en pena, tomando el camino más fácil y confiando su suerte a la voluntad de Dios. Había caminado de este modo durante un cuarto de hora a la luz de la luna, notando cierto gozo, incluso, porque hacía un tiempo muy fresco y agradable en el bosque, cuando se encontró con la escena más hermosa que había presenciado en su corta vida.
Se hallaba ante un claro del bosque, una amplia extensión de hierba que relucía bajo los rayos de la luna, que también plateaban los troncos de los árboles en el lado opuesto del claro. Estos árboles eran hayas, cuyos troncos adquieren mayor belleza bajo la luz nocturna. Entre las hayas notó Verruga cierto movimiento, y un sonido argentino. Vio a un caballero ataviado con una armadura completa, que se hallaba silencioso e inmóvil, como un ser ultraterreno, entre los majestuosos troncos. Montaba un gran caballo blanco que permanecía tan quieto como su amo. En la mano derecha, el hombre empuñaba una larga y delgada lanza de justa, cuyo extremo inferior se apoyaba en un estribo, mientras que el superior subía y subía, hasta recortarse contra el cielo aterciopelado. Todo era luz de luna, todo plata, demasiado hermoso para ser descrito.
Verruga no supo qué hacer. No estaba seguro de si sería conveniente acercarse al caballero, pues en el bosque había seres terribles, y hasta el jinete podía ser un fantasma. Y espectral semejaba, en efecto, mientras permanecía quieto en los confines de la penumbra. Por fin el muchacho se dijo que aun cuando fuera una aparición, se trataría del fantasma de un caballero, y éstos se hallaban comprometidos por juramento a ayudar a las gentes en desgracia. Cuando se encontró ante la misteriosa figura, el chiquillo preguntó con voz cautelosa:
—Perdonad, señor; ¿podríais indicarme el camino que lleva al castillo de sir Héctor?
Al oír estas palabras el fantasma experimentó un sobresalto que casi le hizo caer de su cabalgadura, y a través de la visera de su casco lanzó un sofocado «¡baaa!», que sonó como el balido de una oveja.
—¡Perdón, señor…! —repitió Verruga, y se calló aterrado en medio de su frase.
Por fin el espectro alzó su visera, descubriendo dos grandes ojos de mirada tan fría como el hielo.
—¿Qué? ¿Cómo? —exclamó el jinete con voz llena de ansiedad.
Quitóse entonces lo que cubría sus ojos, que resultó ser un par de gafas de cuerno, empañadas por estar dentro del casco. El caballero trató de limpiarlas en la crin del animal…, pero eso no hizo más que empeorar las cosas. Levantó a continuación las manos por encima de la cabeza, para intentar limpiar los anteojos en su gallarda cimera, pero se le cayó la lanza, se le cayeron las gafas, y tuvo que bajarse del caballo para buscarlo todo, en cuyo momento se le cerró la visera sobre el rostro. Alzó la visera y se inclinó de nuevo para buscar los anteojos, con lo que de nuevo la maldita visera volvió a cerrarse. El fantasma murmuró con voz quejumbrosa:
—¡Cielo santo!
Por último Verruga encontró las gafas, las limpió convenientemente y las entregó al espectro, que en seguida se las colocó, y mientras la visera se cerraba una vez más, intentó trepar a su caballo como si en ello le fuera la vida. Cuando se halló encima tendió la mano para coger la lanza, que Verruga le entregó prestamente. Sintiéndose ya seguro, alzó la visera con la mano izquierda y la sujetó para que no volviese a caer. Miró de esta forma al chiquillo, con la mano sobre los ojos, igual que un marinero en busca de tierra firme, y exclamó:
—¡Ajajá! ¿A quién tenemos aquí, eh?
—Señor —repuso Verruga—, soy el muchacho cuyo tutor es sir Héctor.
—Un gran tipo —aseguró el caballero—. No le he visto en mi vida.
—¿Podéis decirme el camino de vuelta al castillo? —inquirió Verruga.
—No tengo la menor idea. Soy forastero en estas tierras.
—Me he extraviado —dijo el niño.
—Muy gracioso —repuso el caballero—. Yo llevo perdido diecisiete años. Soy el rey Pelinor. Tal vez hayas oído mi nombre, ¿eh?
La visera se cerró con un chasquido, pero él volvió a abrirla inmediatamente.
—Pues sí —agregó—. Hace diecisiete años que salí para la Sanmiguelada, en busca de la Bestia Bramadora, y así estoy hasta hoy. Algo lamentable, en verdad.
—Imagino que así es, señor —contestó Verruga, que jamás había oído hablar del rey Pelinor ni de la Bestia Bramadora, pero que consideró su respuesta más adecuada, en tales circunstancias.
—Ésa es la empresa de los Pelinor —afirmó el rey, lleno de orgullo—. Sólo un Pelinor puede capturar a la Bestia Bramadora; bueno, un Pelinor o algún pariente cercano —agregó—. Ya nos educan a los de nuestra familia con esa idea en la cabeza. Una educación limitada, en realidad. Fiemo, y todas esas cosas.
—Sé lo que es el fiemo —declaró el pequeño, interesado—. Son los excrementos de la bestia perseguida. El batidor los recoge en su cuerno, los enseña al amo, y puede decirse por ello si el animal vale la pena, así como el estado en que se encuentra.
—Inteligente arrapiezo —hizo notar el rey—; sí, mucho. Ahora mismo llevo fiemos conmigo casi siempre. Hábito insano, y me temo que algo inútil. Sólo hay una Bestia Bramadora, de modo que poco importa el estado en que se encuentre.
Aquí el tono de voz del caballero se hizo tan compungido que Verruga consideró oportuno olvidarse de sus propias cuitas y tratar de alegrar el ánimo del jinete, haciéndole preguntas acerca del único tema sobre el que realmente parecía capacitado para hablar. Era preferible conversar con la realeza extraviada, antes que permanecer solo en el bosque.
—¿Qué aspecto tiene la Bestia Bramadora? —inquirió Verruga.
—También la llamamos la Bestia Ululante, ¿sabes? —replicó el monarca, adoptando una actitud erudita—. Ese animal tiene cabeza de serpiente, sí, y cuerpo de lagarto, grupas de león y pezuñas de venado. Por donde pasa, la bestia va haciendo un ruido tremendo con el vientre, como el de treinta pares de sabuesos aulladores. Menos cuando está bebiendo, desde luego.
—Debe de ser un monstruo terrible —dijo Verruga, mirando a su alrededor, temeroso.
—Eso es, terrible —repitió el rey—. Es la Bestia Bramadora.
—¿Y cómo la seguís, señor?
Aquella pregunta pareció ser menos adecuada, ya que Pelinor se mostró aún más entristecido.
—Traigo un sabueso, una perra —afirmó desanimado—. Allí está.
Verruga miró hacia donde el caballero le había indicado con ademán de abatimiento, y vio una cuerda enrollada en torno al tronco de un árbol. El otro extremo de la cuerda estaba atado a la silla del rey Pelinor.
—No veo la perra —dijo Verruga.
—Debe de estar al otro lado del árbol, seguramente. Siempre va en dirección contraria a donde yo voy.
Verruga acercóse al árbol y vio detrás una gran perra blanca que se rascaba para ahuyentarse las pulgas. En cuanto el animal vio al chiquillo, comenzó a menear la cola, alegrándose neciamente y jadeando por los esfuerzos que hacía para lamerle la cara, lo que no podía lograr por hallarse enredada en la cuerda.
—Es una perra bastante buena —aseguró el rey Pelinor—, pero jadea demasiado, tropieza con todo, y siempre sigue el camino equivocado. Entre eso y la visera, puedes creerme que a veces no sé por dónde tengo que ir.
—¿Por qué no la soltáis? —preguntó Verruga—. Estoy seguro de que buscaría mejor a la Bestia de ese modo.
—Cuando la suelto se escapa, ¿sabes?, y a veces no vuelvo a verla en una semana entera. Y el caso es que me siento muy solo sin ella, siguiendo por todas partes a la Bestia Bramadora, sin encontrarla. Me proporciona un poco de agradable compañía, ¿comprendes?
—Parece tener un carácter bondadoso.
—Demasiado afectuoso. A veces dudo que tenga intenciones de dar caza a la Bestia.
—¿Qué hace, cuando la ponéis sobre el rastro?
—Nada.
—Bueno, estoy seguro de que llegará a interesarse, con el tiempo —dijo Verruga.
—Hace ocho meses fue la última ocasión en que creí estar cerca de la Bestia.
La voz del pobre hombre se iba haciendo cada vez más compungida, desde el comienzo de la conversación, hasta que comenzó decididamente a sollozar.
—Es la maldición de los Pelinor —agregó—. Ir siempre detrás de esa condenada Bestia. ¿Y de qué vale todo eso? En primer lugar, tengo que detenerme a desatar la perra, luego se me cae la visera, después, no veo nada a través de las gafas. No tengo sitio donde dormir; nunca sé dónde me encuentro. Padezco reumatismo los inviernos e insolaciones los veranos. Tardo horas en ponerme esta horrorosa armadura. Cuando me la he colocado, me hielo o me aso dentro de ella, y además se oxida. Debo pasarme las noches puliendo el metal. ¡Ah, cómo desearía tener una bonita casa propia, para vivir en ella! Una casa con camas, y almohadas de verdad, y sábanas. Si fuera rico eso sería lo primero que me compraría, una buena cama con una buena almohada y unas sábanas bien blancas donde tenderme. Entonces dejaría el caballo en medio de un prado, diría a la perra que se marchase donde quisiera, arrojaría con todas mis fuerzas la armadura por la ventana y me olvidaría de la Bestia Bramadora para siempre. Eso es lo que haría.
—Si pudierais enseñarme el camino de mi casa, señor —declaró Verruga, astutamente—, estoy seguro de que sir Héctor os cedería un lecho para pasar la noche.
—¿Estás seguro? —preguntó el rey—. ¿Un lecho?
—Con colchón de plumas.
—¡Con colchón de plumas! —exclamó Pelinor, abriendo unos ojos como platos—. Con colchón de plumas… ¿Y tendría almohada?
—Sí, también de plumón.
—¡Una almohada de plumón! —susurró el rey, reteniendo el aliento—. ¡Qué hermosa casa debe de tener tu señor!
—Creo que el castillo no está a más de dos horas de camino —aseguró Verruga, aprovechando su ventaja.
—De modo que ese caballero te mandó para que me invitases a su casa, ¿verdad? —dijo, olvidando que Verruga estaba perdido—. Qué amable de su parte, sí, qué atento, ¿eh?
—Le alegrará veros, señor —manifestó Verruga, sinceramente.
—Ah, qué atento —repitió el rey, comenzando a moverse entre las diversas piezas metálicas—. ¡Qué caballero más refinado debe de ser, para tener lechos de plumas! Pero, tal vez tenga que compartir el mío con alguien más, ¿no es cierto? —preguntó Pelinor, desencantado.
—Tendréis vuestra propia cama.
—Una cama para mí solo, con colchón de plumas, almohada y sábanas. Tal vez sean dos almohadas, o una almohada y un almohadón, ¿eh? ¡Y sin tener que levantarme temprano! Bueno, ¿sirven temprano el desayuno allí? Porque en tal caso quizá haría un esfuerzo.
—No, señor —repuso Verruga.
—¿Hay pulgas en la cama?
—Ni una sola.
—¡Espléndido! —manifestó el rey Pelinor—. Parece demasiado hermoso para ser cierto. Una cama de plumas, y nada de fiemo por un tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en llegar hasta el castillo?
—Dos horas —dijo Verruga, pero tuvo que gritar, pues sus palabras quedaron ahogadas por un ruido infernal que iba alzándose no lejos de ellos.
—¿Qué ha sido eso? —dijo Verruga.
—¡Calla! —gritó el rey.
—Sí, señor.
—¡Es la Bestia!
E inmediatamente el empedernido cazador olvidó todo lo demás, y se aplicó a su tarea. Limpióse las gafas en la tela de sus asentaderas, el único trozo de género accesible que tenía en todo el cuerpo, mientras el tremendo alarido se hacía cada vez más intenso. Colocóse las gafas sobre su larga nariz, un instante antes de que la visera se cerrase herméticamente; aferró la lanza de justa con la diestra, y se lanzó al galope en dirección al lugar de donde partía el bramido. Pero se detuvo en seco por culpa de la cuerda, que estaba enrollada en el árbol, y cayó de su caballo con singular estruendo metálico, mientras la perra lanzaba melancólicos aullidos. Un segundo después Pelinor estaba de nuevo en pie, saltando en torno al caballo con un pie metido en el estribo. Las correas resistieron la prueba y milagrosamente volvió a quedar sentado en la silla, con la lanza entre las piernas. Entonces comenzó a galopar en círculos alrededor del árbol, en dirección opuesta a la que la perra había seguido para enrollar la cuerda. La tarea resultó más fácil porque el animal corría en sentido contrario, sin dejar de ladrar, mientras tanto. Por fin se vieron libres el can y el caballero.
—¡A la carga! —gritó el rey Pelinor, agitando la lanza en el aire y moviéndose lleno de excitación sobre su silla. Un momento después se perdía en las tinieblas del bosque, con el desdichado sabueso arrastrando detrás, al otro extremo de la cuerda.