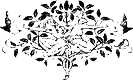Capítulo VIII
 ra una noche fresca y lluviosa, como las que
suelen presentarse a finales de agosto, pero Verruga no se sentía
con ánimos de permanecer en casa. Pasó algún tiempo en la perrera,
hablando con Cavall, y luego salió de allí para ir a la cocina y
ayudar a dar vueltas al asador. Pero en la cocina hacía demasiado
calor. Se veía obligado a permanecer en casa por culpa de la
lluvia, entre sus supervisoras femeninas, como ocurre generalmente
con los infelices niños de nuestras generaciones. Las tinieblas y
la humedad que reinaban afuera le hacían desistir de dirigirse al
exterior. Verruga odiaba a todo el mundo en esos momentos.
ra una noche fresca y lluviosa, como las que
suelen presentarse a finales de agosto, pero Verruga no se sentía
con ánimos de permanecer en casa. Pasó algún tiempo en la perrera,
hablando con Cavall, y luego salió de allí para ir a la cocina y
ayudar a dar vueltas al asador. Pero en la cocina hacía demasiado
calor. Se veía obligado a permanecer en casa por culpa de la
lluvia, entre sus supervisoras femeninas, como ocurre generalmente
con los infelices niños de nuestras generaciones. Las tinieblas y
la humedad que reinaban afuera le hacían desistir de dirigirse al
exterior. Verruga odiaba a todo el mundo en esos momentos.
—Condenado chiquillo —dijo sir Héctor—. Deja ya de mirar por esa ventana, y ve a buscar a tu preceptor. Cuando yo era niño, siempre solíamos estudiar en los días de lluvia; así educábamos nuestras mentes.
—Verruga es un necio —dijo Kay.
—Marchaos, gatito mío —declaró la vieja niñera, cuando Verruga llegó junto a ella—. No tengo tiempo de distraer vuestra melancolía, con todo lo que tengo que hacer.
—Joven amo —manifestó Hob—, será mejor que salgáis de aquí, para no excitar aún más a estas aves.
—No puedo atenderos —dijo el sargento—. Bastante tengo con sacar el brillo a esta condenada armadura.
Hasta el chico de los sabuesos parecía ladrarle, cuando Verruga entró en la perrera.
Verruga se dirigió a la habitación de la torre, donde Merlín se estaba tejiendo un gorro de dormir de lana para el invierno.
—Pensé que debía recibir un poco de educación —dijo Verruga—. No se me ocurría hacer nada más.
—¿Acaso crees que el estudio es algo que debe dejarse para cuando no se tiene otra cosa que hacer? —preguntó Merlín ásperamente, pues también él estaba de mal humor.
—Bueno, al menos, eso pasa con algunos estudios.
—¿Quién te lo ha dicho? —exclamó Merlín, y sus ojos relucieron de ira.
—Por favor, Merlín —manifestó Verruga—, dadme algo que hacer, porque me siento muy triste. Nadie me quiere a su lado hoy, y está lloviendo tanto…
—Puedes aprender a hacer calceta.
—¿No podríais mandarme afuera, como un pez, o algo por el estilo?
—Ya has sido pez —repuso Merlín—. No creo que beneficie a tu educación que lo seas por dos veces.
—Bueno, ¿y un pájaro, qué os parece?
—Si supieras algo de las cosas, estarías enterado de que a los pájaros no les gusta volar cuando llueve, porque las plumas se les mojan y se pegan unas a otras. Además, se ensucian con el lodo.
—Podría ser un halcón en el pabellón de cetrería de Hob —dijo Verruga, tercamente—. Entonces no estaría al aire libre y no me mojaría.
—Eres muy ambicioso —manifestó el anciano— al querer ser un halcón.
—Sabéis que os resultaría fácil convertirme en halcón, si quisierais —exclamó Verruga—, pero preferís no hacerme caso, como los demás, porque hace mal tiempo.
—¡Vaya, vaya!
—Por favor, querido Merlín, convertidme en un halcón. Si no accedéis soy capaz de hacer cualquier cosa, aunque no sé bien qué podría hacer.
Merlín dejó a un lado el tejido de punto y miró a su pupilo por encima de las gafas.
—Pequeño —comenzó diciendo el mago—, podrías ser todo lo de este mundo: animal, vegetal, protozoo o mineral, antes de que termine con tu educación, pero debes confiar en mi perspicacia. Aún no ha llegado la hora de que seas un halcón. En primer lugar, porque Hob aún se encuentra dándoles de comer en el pabellón. De modo que por el momento harás bien sentándote ahí y contentarte con seguir siendo un ser humano.
—Está bien —contestó Verruga, resignadamente, y tomó asiento, como le aconsejaban.
Después de algunos minutos, preguntó:
—¿Puedo hablar también como un ser humano?
—Todo el mundo puede hablar, si lo desea.
—Me alegro, porque quería deciros que habéis tejido ya con vuestra barba tres hileras del gorro de dormir.
—Vaya, si seré…
—Creo que lo mejor será cortar el extremo de vuestra barba. ¿Voy a buscar unas tijeras?
—Oye, ¿por qué no me lo dijiste antes?
—Quería ver lo que pasaba.
—Corres el riesgo, querido niño —dijo Merlín—, de que te convierta en un trozo de pan y te tueste a fuego lento.
Y diciendo esto, el mago comenzó a desenredar su barba, murmurando algo para sus adentros.
—¿Resulta tan difícil volar como nadar? —preguntó Verruga, cuando consideró que su preceptor se había calmado un poco.
—No necesitarás volar. No pienso convertirte en un halcón suelto, sino dejarte en el pabellón de cetrería por esta noche, para que hables con las demás aves. Ésa es la forma de aprender, hablando con los entendidos.
—¿Creéis que me hablarán?
—Suelen hacerlo todas las noches, cuando reina la oscuridad. Se cuentan cómo los capturaron, lo que recuerdan de su antigua existencia, hablan de su linaje, de las proezas de sus antepasados, del entrenamiento, de lo que han aprendido y de lo que aprenderán. Es algo así como una conversación entre militares, igual que la que se oiría en el pabellón de oficiales de un regimiento de fama: táctica, armas, apuestas, caza, vino, mujeres y canciones.
»Otro tema de conversación muy frecuente —prosiguió Merlín— es el de la comida. Resulta lamentable, pero como es lógico se entrena a esas aves aprovechándose principalmente de su apetito. Su hambre aumenta, pobres gentes, cuando recuerdan los restaurantes a que estaban acostumbrados, y el champaña, el caviar y la música cíngara. Claro está, pues todos son de noble alcurnia.
—Qué vergüenza supondrá para ellos verse prisioneros y con hambre…
—En realidad no se dan cuenta de que están prisioneros, como tampoco se percatan de ello los oficiales de caballería. Se consideran dedicados a una noble profesión, igual que los miembros de una orden de caballería, o algo por el estilo. Como sabes, los integrantes de un pabellón de cetrería deben ser aves rapaces, exclusivamente. Ellos saben que nadie de las clases inferiores puede entrar allí. En sus perchas no se albergan mirlos, ni gentuza por el estilo. Y en cuanto al apetito, están muy lejos de morirse de hambre. Se hallan siempre de entrenamiento, y como ocurre con los atletas, piensan a menudo en la comida.
—¿Cuándo creéis que puedo comenzar?
—Ahora mismo, si lo deseas. Mi clarividencia me indica que Hob ha terminado hace un momento, por esta noche. Pero en primer lugar debes elegir la clase de halcón que te gustaría ser.
—Me gustaría ser un azor.
—Una sabia elección —repuso Merlín—. Si estás dispuesto, podemos empezar inmediatamente.
Verruga se levantó del escabel y colocóse delante de Merlín.
—Primero hazte pequeño —dijo el mago, apretando a Verruga en la cabeza, hasta que quedó de un tamaño algo menor al de una paloma—. Ahora apóyate sobre los dedos de los pies, dobla las rodillas, aprieta los codos contra los costados del cuerpo, alza las manos a nivel de tus hombros, y junta los dedos primero y segundo, y el tercero y el cuarto. Mira, de este modo.
Y el viejo nigromante, al decir esto, se colocó en puntillas, e hizo lo mismo que explicaba.
Verruga le imitó cuidadosamente y se preguntó qué ocurriría después. Y sucedió que Merlín, que había estado murmurando en voz baja las palabras finales del conjuro, se convirtió de pronto en un cóndor, dejando a Verruga en puntillas, sin transformarle en nada. Allí quedó Merlín, como si se estuviera secando al sol, con una envergadura de alas de unos once pies, una cabeza de vivo color anaranjado, y un cogote rojizo. Parecía estar desconcertado y algo divertido.
—Bueno —dijo Verruga—. Ya os habéis transformado en lo que no debíais.
—Ha sido la condenada limpieza semanal —exclamó Merlín, volviendo a su figura habitual—. Cuando se deja que entre una mujer a arreglar una habitación, cambian las cosas de sitio y se arma uno un lío hasta con los conjuros. Ponte como antes, y vamos a probar de nuevo.
Esta vez el diminuto Verruga notó que sus dedos se extendían y rascaban el suelo. Sintió que los talones se le alzaban y que las rodillas se pegaban a su vientre. Sus muslos se acortaron. Una piel áspera le cubrió desde las muñecas a la espalda, en tanto que las plumas primeras le crecían rápidamente al final de los dedos. Las secundarias surgieron por sus antebrazos, y unas encantadoras falsas primarias le salieron al final de cada pulgar.
La docena de plumas de su cola, junto con la doble hilera de plumas del cuerpo, aparecieron en un abrir y cerrar de ojos, en tanto que las de la espalda, el pecho y los hombros crecían para ocultar la raíz de las plumas más importantes.
Verruga miró rápidamente a Merlín, metió la cabeza entre las piernas, para echar un vistazo por allí, se alisó algunas plumas y comenzó a rascarse la barbilla con una pata.
—Perfecto —dijo el mago—. Y ahora, súbete a mi mano. Eh, cuidado, no me arañes. Escucha lo que voy a decirte. Te llevaré al pabellón de cetrería, que Hob ha cerrado por esta noche, y allí te dejaré suelto y sin caperuza, al lado de Balin y Balan. Presta atención. No te acerques a ninguno sin hablarles primero. Debes recordar que la mayor parte de los halcones tienen puesta la caperuza y pueden asustarse y obrar precipitadamente. Puedes confiar en Balin y Balan, así como en el cernícalo. No te aproximes al gavilán a menos que te lo indique. Y en ningún caso debes arrimarte a la jaula de Cully, porque está sin caperuza y se echaría contra ti a la menor ocasión que tuviera. No está muy bien de la sesera, el pobre, y si te coge no te soltará vivo. Recuerda que estás visitando una especie de pabellón militar de espartanos. Ésos tipos son soldados profesionales, y como oficial subalterno te corresponde mantener la boca cerrada, sin interrumpir, y hablando sólo cuando te pregunten.
—Apostaría a que soy algo más que un subalterno, si realmente soy un azor.
—Pues sí, lo eres. Advertirás que tanto el cernícalo como el gavilán son corteses contigo, pero no te atrevas a interrumpir a los azores más veteranos, ni al gran halcón peregrino. Él es el coronel honorario de este regimiento y un noble caballero. En cuanto a Cully, bueno, también es coronel, aunque sólo sea de infantería, de modo que mucho ojo con lo que le dices.
—Tendré cuidado —repuso Verruga, que comenzaba a sentirse un tanto atemorizado.
—Está bien. Vendré a buscarte por la mañana, antes de que Hob se levante.
Todas las aves se callaron mientras Merlín introducía al nuevo compañero, y el silencio duró un buen rato después que el mago se hubo marchado en la oscuridad. La lluvia había dejado paso a una brillante luna llena de agosto. Era tan fuerte la claridad que podía verse perfectamente a unas quince yardas más allá de la puerta a una oruga trepando por un tronco. Verruga tardó algunos minutos en acostumbrarse a la penumbra que reinaba en el pabellón. La oscuridad se atenuaba donde daban los plateados rayos, y al fin Verruga pudo apreciar el sobrenatural aspecto del interior del pabellón de cetrería. Cada uno de los halcones parecía un ave de plata, de pie en una pata y con la otra recogida bajo el cuerpo. Todos parecían estatuas de caballeros en sus armaduras. Permanecían gravemente inmóviles, con sus emplumados cascos. La lona de las pantallas que protegían sus perchas oscilaba lentamente a impulsos del viento, como las banderas en un templo. En aquellos días solían colocar caperuzas a todas las aves rapaces, incluso a los azores, a los que según las modernas prácticas ya no se les coloca capacete.
Verruga retuvo el aliento al observar aquellas imponentes figuras, tan quietas que podrían haberse tomado por estatuas de piedra. Se sentía abrumado por su magnificencia, y no tuvo necesidad alguna de obligarse a ser humilde y silencioso, como le había aconsejado Merlín, pues ello le salía espontáneamente.
De pronto oyóse un suave toque de campanilla, y el gran halcón peregrino se desperezó un poco y dijo con fuerte voz nasal, que procedía de su aristocrática nariz:
—Caballeros, podéis seguir hablando.
Pero continuó el silencio absoluto.
Sólo en una esquina del pabellón —que había sido alambrada para Cully—, suelto, sin caperuza y en plena época del cambio de plumas, podía oírse murmurar al irritable coronel:
—Condenado gobierno, condenados políticos, condenados bolcheviques. Maldito lugar. Cully, si sólo te quedara una hora de vida, y te condenases eternamente…
—Por favor, coronel —interrumpió fríamente el halcón peregrino—, no habléis así delante de los oficiales jóvenes.
—Ah, os pido disculpas, señoría —dijo el coronel, en seguida—. Es que tengo algo en la cabeza, ¿sabéis? Algo que me trae a mal traer.
Siguió otro silencio terrible y abrumador.
—¿Quién es el nuevo oficial? —inquirió la primera voz, hermosa y fiera.
Nadie respondió.
—Hablad de una vez, señor —ordenó el peregrino, mirando hacia adelante, como si viese algo realmente. Pero no podían ver porque tenían puestas las caperuzas.
—Perdón —comenzó diciendo Verruga—. Soy un azor… Y se detuvo, asustado del denso silencio. Balan, que era uno de los azores verdaderos que se hallaban a su lado, se inclinó hacia él y le murmuró afablemente al oído:
—No temas, llámale señoría.
—Soy un azor, señoría.
—Un azor, eso está bien. ¿Y puede saberse a qué rama de los Azores pertenecéis?
Verruga no tenía la menor idea de lo que debía responder, pero no quiso dejar de hacer una tentativa.
—Señoría —repuso—, pertenezco a los Azores del Bosque Salvaje.
De nuevo se hizo el silencio que Verruga había comenzado a temer.
—Están los Azores de Yorkshire —manifestó el coronel honorario, lentamente—, los Azores de Gales y los MacAzores de Escocia. También conozco los de Salisbury, los de Exmoor y los de Connaught. Pero no creo haber oído hablar jamás de los Azores del Bosque Salvaje.
—Puede ser una rama nueva de la familia, me atrevería a decir —declaró Balan.
«Dios le bendiga —pensó Verruga—. Mañana cazaré un gorrión bien gordo y se lo daré a espaldas de Hob».
—Sí, eso podría ser, capitán Balan. Eso podría ser. De nuevo se hizo el silencio. Al cabo de un rato el halcón peregrino hizo sonar su campanilla y dijo:
—Comenzaremos con los reglamentos, antes de tomarle juramento.
Verruga oyó que el gavilán de la izquierda comenzaba a toser nerviosamente al oír esto, pero el halcón peregrino no prestó atención.
—Azor del Bosque Salvaje —dijo el halcón peregrino—, ¿qué es una Bestia de Pata?
—Una Bestia de Pata —repuso Verruga, bendiciendo su suerte, por haber querido sir Héctor que le dieran una educación de primera clase— es un caballo, un sabueso, o un halcón.
—¿Por qué se les llama así?
—Porque estos animales dependen del poder de sus patas, de modo que por ley, todo daño que se infiera a la pata de un halcón, sabueso o caballo se considera como un atentado contra su propia vida. Un caballo cojo es un caballo muerto.
—Está bien —declaró el halcón peregrino—. ¿Cuáles son tus miembros más importantes?
—Las alas —afirmó Verruga, después de un momento, aventurando una opinión, pues no lo sabía realmente.
A esto siguió un tintineo general de las campanillas de las aves, cuando cada una de las graves figuras bajó la pata alzada, en señal de disgusto. Ahora se hallaban de pie sobre las dos patas con aire afligido.
—¿Las qué? —preguntó el halcón peregrino, ásperamente.
—Ha dicho sus condenadas alas —manifestó el coronel Cully, desde su encierro.
—Si hasta los tordos tienen alas —dijo el cernícalo, despectivamente, hablando por vez primera con su aguda voz.
—Vamos, piensa —susurró Balan, en voz baja.
Verruga meditó desesperadamente.
El tordo tenía alas, cola, ojos, patas… Aparentemente, lo mismo que las demás aves.
—¡Las garras! —dijo de pronto Verruga.
—Bien, puede pasar —contestó el peregrino, afablemente, después de una de sus temibles pausas—. La respuesta debió de ser «las patas», como en las otras preguntas, pero «garras» también puede valer.
Todos los halcones —y empleamos el término con amplitud, ya que algunos no lo eran—, alzaron la pata en que tenían la campanilla y volvieron a ponerse cómodos.
—¿Cuál es la primera ley de la pata?
(«Piensa», le había dicho amistosamente el pequeño Balan, detrás de sus falsas plumas primarias). Verruga meditó, y lo hizo con acierto.
—No soltar nunca la presa —repuso.
—La última pregunta —dijo el peregrino—. ¿Cómo harías, siendo un azor, para matar a una paloma, si es de mayor tamaño que el tuyo propio?
Verruga tuvo suerte, pues había oído a Hob contar cómo había hecho eso Balan, una tarde. Por ello repuso:
—La estrangularía con mi pata.
—¡Muy bien! —contestó el halcón peregrino.
—¡Bravo! —exclamaron los demás, irguiendo las plumas.
—Noventa por ciento —dijo el gavilán, después de una rápida suma—. Descontando lo de las alas.
—¡El demonio me confunda!
—¡Coronel, por favor!
—El coronel Cully —susurró Balan a Verruga— no está en sus cabales. Creemos que se trata de su hígado, pero el cernícalo asegura que eso le ocurre por tratar de mantenerse al mismo nivel que su señoría, lo que le origina una gran tensión nerviosa. Desde hace un tiempo no es el mismo de antes.
—Capitán Balan —dijo el halcón peregrino—. Murmurar es una grosería. Ahora procederemos a tomar el juramento al nuevo oficial. Pater, cuando guste.
El pobre gavilán, que se estaba poniendo cada vez más nervioso, sonrojóse profundamente y comenzó a tartamudear un complicado juramento acerca de cascabeles, correas y caperuzas.
—Con este cascabel —oyó Verruga que le decía— te obligo a dispensar… amor, honor y obediencia, en lo sucesivo.
Pero antes de que el capellán hubiese terminado de pronunciar el juramento, se detuvo y musitó sollozando:
—Oh, señoría, os pido perdón, pero he olvidado mis adminículos.
—Esos objetos de que habla son unos huesos —explicó en voz muy baja Balan—. Como es natural, tienes que jurar sobre unos huesos.
—¿Que habéis olvidado vuestros adminículos? Sabéis que es vuestro deber tenerlos a mano.
—Lo… lo sé.
—¿Qué habéis hecho con ellos?
La voz del gavilán pareció quebrantarse ante la enormidad de su confesión.
—Me… me los comí —manifestó el infortunado capellán.
Nadie dijo una palabra. El momento era demasiado terrible para hablar. Todos se pusieron en dos patas y volvieron la ciega cabeza hacia el culpable. Ni un solo reproche se dejó oír. Durante aquel silencio de cinco minutos, sólo se escucharon los sollozos y suspiros del indigno sacerdote.
—Bien —dijo el halcón peregrino, al fin—, la ceremonia de la iniciación deberá ser postergada hasta mañana.
—Si me disculpáis, señoría —dijo Balan—, tal vez podamos llevar a cabo la ordalía esta noche, ¿os parece bien? Creo que el candidato está suelto, pues no he creído escuchar que le estuviesen atando.
Al oír hablar de una ordalía, Verruga tembló interiormente, y decidió que Balin no vería una sola pluma del gorrión que llevaría a Balan al día siguiente.
—Gracias, capitán Balin. Precisamente pensaba en eso.
Balin no respondió.
—¿Estáis suelto, novicio?
—Sí, señoría; pero, por favor, creo que no estoy preparado para una prueba.
—La ordalía es lo acostumbrado. Veamos —dijo el coronel honorario, reflexionando—. ¿Cuál fue la última prueba que tuvimos? ¿Lo recordáis, capitán Balan?
—Mi propia ordalía, señoría —dijo el amistoso azor—, y consistió en colgar por los pies, de mi correa, durante la tercera guardia.
—Si está suelto, no podrá hacer eso.
—Se le pueden dar unos golpes, señoría —dijo el cernícalo—. Con los debidos cuidados, desde luego.
—Enviadle junto al coronel Cully, mientras tocamos tres veces las campanillas.
—¡No, no! —exclamó el perturbado coronel, con voz agónica, desde su oscuro escondite—. No, señoría. Os ruego que no hagáis eso. Soy un villano tan grande que no respondo de las consecuencias. Perdonad al pobre muchacho, y no nos dejéis caer en la tentación.
—Coronel, procurad dominaros. Esa prueba me parece muy adecuada.
—Oh, señoría, me previnieron que no me acercase al coronel Cully —dijo Verruga.
—¿Os lo advirtieron? ¿Quién lo hizo?
El pobre Verruga comprendió que debía elegir entre confesar que era un ser humano, y dejar de aprender tantos secretos interesantes, o cumplir con la ordalía. Y Verruga no deseaba que le considerasen un cobarde.
—Me colocaré junto al coronel, señoría —manifestó y se dio cuenta de que su voz tenía un aire casi insultante.
El halcón peregrino no prestó atención al tono de voz de Verruga.
—Está bien —repuso el halcón peregrino—, pero antes debemos entonar un himno. Y ahora, pater, si es que no os habéis tragado vuestros himnos, como hicisteis con vuestros adminículos, tened la amabilidad de dirigir el Himno de la Ordalía.
—Y vos, señor Kee —agregó dirigiéndose al cernícalo—, cantad bajo, porque desentonáis bastante.
Los halcones quedáronse quietos, mientras el gavilán contaba «Una, dos y tres». Entonces todos aquellos curvados picos se abrieron debajo de las caperuzas, y al unísono cantaron así:
«La vida es sangre, derramada y ofrecida.
El ojo del águila puede soportar ese horror.
Ante las aves de presa debéis decir:
Timor mortis conturbat me.
La bestia de patas canta en voz baja,
Pues la carne es mísera y el pie endeble.
Fuerza al fuerte, y al señor, y al solitario.
Timor mortis exultat me.
Vergüenza al perezoso, angustia al débil.
Muerte al que teme echar a volar.
Sangre desgarrando, con el pico, con la garra.
Timor mortis, todo ello somos nosotros».
—Muy bonito —dijo el halcón peregrino—. Capitán Balan, creo que se excede usted un poco en el do de pecho. Y ahora, novicio, debéis aproximaros a la jaula del coronel Cully, y esperar a que toquemos las campanillas tres veces. Al tercer toque, podéis retiraros tan rápido como queráis.
—Está bien, señoría —dijo Verruga, y con gran intrepidez agitó las alas y se colocó en el extremo de una percha, al lado de la jaula de alambre de Cully.
—Muchacho, no te acerques más, no te aproximes a mí —dijo el coronel con voz profunda—. No tientes al demonio que todos llevamos dentro.
—No os temo, señor —repuso Verruga—. No os aflijáis, no sufriremos daño ninguno de los dos.
—¡Ninguno de los dos! Vamos, márchate antes de que sea demasiado tarde. Siento un impulso irresistible en mi interior.
—Tranquilidad, señor; sólo tienen que tocar tres veces —declaró Verruga.
Y en ese momento, los caballeros bajaron las patas que tenían bajo el cuerpo y dieron un toque solemne. El dulce tintineo llenó la habitación.
—¡Señoría, señoría! —gritó el torturado coronel Cully—. Tened piedad, por favor. Tocad de una vez. No creo que pueda resistir mucho más.
—Sed valiente, señor —musitó Verruga.
—Sed valiente, es muy fácil decirlo —repuso Cully.
Las campanillas tintinearon por segunda vez.
El corazón de Verruga latía apresuradamente, y ahora el coronel se le iba acercando de lado, por la percha. Sus garras arañaban la madera con un apretar convulsivo. Sus extraviados ojos relucían a la luz de la luna bajo un angustiado ceño. Pero no parecía haber nada cruel en su expresión; no trasuntaba innobles pasiones. Por el contrario, diríase que estaba aterrado ante Verruga y no triunfante.
—Si debe hacerse —susurró el coronel, hablando consigo mismo—, que sea rápido. ¿Piensas que el jovencito soltará mucha sangre?
—¡Coronel! —advirtió Verruga, pero permaneció donde estaba, sin moverse.
—¡Muchacho! —gritó Cully—. ¡Dime algo, deténme, por piedad!
—Hay un gato detrás vuestro —dijo Verruga, con toda calma—. O tal vez sea una marta. Mirad.
El coronel se volvió, rápido como la picadura de una avispa, y amenazó a la oscuridad. Pero no había nada. Volvió sus ojos fieros hacia Verruga de nuevo, barruntando el truco. Entonces con fría voz manifestó:
—La campana me invita. Tú no la oyes, azor, porque es el toque que te emplaza para los cielos o el infierno.
Los halcones, en efecto, estaban haciendo sonar sus campanillas, mientras el coronel Cully pronunciaba estas palabras, y ahora Verruga podía marcharse. La ordalía había terminado, y Verruga echó a volar. Pero mientras lo hacía, más rápidos que cualquier otro movimiento, las terribles garras del coronel Cully hendieron el aire.
Aferraron su presa, y lo hicieron irrevocablemente. Apretando, apretando, los enormes y tensos músculos del halcón se estremecieron en dos convulsiones. Pero un momento después Verruga se hallaba a un pie de distancia, y un puñado de plumas primarias aparecía en la garra del coronel Cully. Dos o tres plumas secundarias flotaban lentamente en un rayo de luna, cayendo hacia el suelo.
—¡Bien hecho! —exclamó Balan, entusiasmado.
—Una exhibición de gran destreza —declaró el halcón peregrino, sin importarle que el capitán Balan hubiera hablado antes que él.
—¡Amén! —dijo el capellán.
—¡Alma esforzada! —manifestó el cernícalo.
—¿No debiéramos honrarle con la Canción del Triunfo? —sugirió Balin.
—Ciertamente —repuso el halcón peregrino.
Y todos juntos se pusieron a cantar, dirigidos por el propio coronel Cully, a voz en cuello y haciendo resonar sus campanillas victoriosamente, bajo la impresionante luz de la luna.
Las aves de la montaña son más sabrosas
Aunque las del valle están más gordas,
Por eso nos parece conveniente
Prestar más atención a las segundas.
Hallamos un conejo semioculto,
Y atacamos sus órganos vitales.
El conejo nos supo a miel
Y compensó nuestros desvelos.
Algunos atacan a la alondra
Cuyas bandadas nublan el sol.
Otros van tras los nidos de perdiz,
Y otros más miran y miran, y no hacen nada
Pero Verruga, el rey de los azores,
Llegó más lejos que todos nosotros.
Sus pájaros y animalillos
llenarán nuestros banquetes,
Y sus hazañas gloriosas cantaremos a coro.
—No lo olvidéis —exclamó el simpático Balan—. Podemos tener un rey de verdad en ese joven novicio. Cantémoslo de nuevo por última vez.
Pero Verruga, el rey de los azores,
Llegó más lejos que todos nosoros.
Sus pájaros y animalillos
llenarán nuestros banquetes,
Y sus hazañas gloriosas cantaremos a coro.