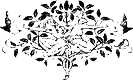Capítulo XI
 obín sonrió al mayor de los chicos y le dio unas
palmaditas en la espalda, mientras Verruga pensaba acongojado en su
perro. Entonces el proscrito carraspeó levemente y prosiguió
diciendo:
obín sonrió al mayor de los chicos y le dio unas
palmaditas en la espalda, mientras Verruga pensaba acongojado en su
perro. Entonces el proscrito carraspeó levemente y prosiguió
diciendo:
—Tenéis razón al querer ir allí, pero debo decirlo todo. Nadie puede penetrar en Castle Chariot, de no ser un niño o una niña.
—¿Quiere eso decir que vos no podéis entrar?
—Sólo vosotros.
—Me parece —explicó Verruga, cuando hubo reflexionado un momento— que esto es algo parecido a lo que ocurre con los unicornios.
—Justamente. El unicornio es un animal mágico, y sólo una doncella puede capturarle. Las hadas son también seres mágicos, por lo que únicamente las criaturas inocentes pueden entrar en sus castillos. Por eso roban muchas veces a los pequeños de sus cunas.
Kay y Verruga permanecieron en silencio un momento. Luego Kay dijo:
—Bien, estoy dispuesto. Se trata de mi aventura, después de todo.
—También yo deseo ir —declaró Verruga—. Quiero mucho a Cavall.
Robín observó a Mariana y repuso:
—Perfectamente. No es necesario armar un gran alboroto con esto, pero será conveniente que tracemos un plan. Me parece un acto de valor que vayáis vosotros dos, aun sin saber lo que os puede suceder, pero no será tan malo como podría creerse.
—Iremos con vosotros —agregó Mariana—. Nuestra banda os acompañará hasta el castillo. Vosotros os encargaréis de concluir el asunto.
—Sí, y es probable que la banda se vea atacada, al llegar, por el Grifo de Morgana.
—¿Tiene un Grifo?
—Desde luego. Castle Chariot está guardado por uno muy fiero, que hace de perro guardián. Deberemos pasar sin que nos vea, o dará la alarma y no podréis entrar en el castillo. Sería algo tremendo.
—Habrá que esperar a que anochezca.
Los dos chicos pasaron la mañana gratamente, acostumbrándose a manejar los arcos que les regaló Lady Mariana. Robín insistió sobre ese punto, asegurando que nadie puede disparar bien con el arco de otra persona, del mismo modo que no se puede segar con la guadaña de otro. Al mediodía comieron empanada de venado con hidromiel, igual que los demás. Los proscritos aparecieron a la hora de la comida como por arte de magia. En un momento determinado no había nadie en el borde del claro, y un instante más tarde una docena aparecía silenciosamente, hombres tostados por el sol y casi todos vestidos de verde, que se deslizaron entre las zarzas o los árboles.
Al final eran aproximadamente un centenar, que comían y charlaban gozosos. No eran proscritos por haber cometido un crimen o delito similar, sino por ser sajones que se habían rebelado contra la conquista de Uther Pendragon, negándose a aceptar a un rey extranjero. Los bosques salvajes de Inglaterra estaban llenos de ellos. Eran como los soldados de la resistencia, en las ocupaciones de las últimas guerras.
Los proscritos colocaban por lo general un centinela para recibir los mensajes que les llegaban por encima de las copas de los árboles, y solían dormir por la tarde, ya que buena parte de su caza debían hacerla cuando la mayoría de la gente estaba durmiendo, y también porque los animales salvajes suelen echar una siesta por las tardes, por lo que ellos aprovechaban para hacer lo mismo. Esa tarde, sin embargo, Robín llamó a los chicos para celebrar un consejo con ellos.
—Es mejor que os enteréis de lo que vamos a hacer —manifestó—. Mi banda, de un centenar de hombres, os acompañará hasta el castillo de la reina Morgana, dividiéndose en varios grupos. Vosotros dos iréis en el grupo de Mariana. Cuando lleguemos a una encina que fue desgajada por un rayo el año de la gran tormenta, nos hallaremos a una milla de la guarida del Grifo. Podemos reunimos todos allí; a partir de entonces tendremos que avanzar como sombras. Es necesario que dejemos atrás al Grifo sin que dé la alarma. Si lo hacemos así, y todo va bien, nos detendremos a unas cuatrocientas yardas del castillo. Nosotros no podemos acercarnos más, debido al hierro de la cabeza de nuestras flechas. Desde ese momento continuaréis vosotros solos.
»Y ahora, Kay y Verruga, voy a explicaros lo del hierro. Si nuestros amigos han sido realmente capturados por… por el Buen Pueblo, y si la hada Morgana es realmente la reina de esos seres, en tal caso tenemos una ventaja a nuestro favor. Ninguno de los que componen el Buen Pueblo puede soportar la proximidad del hierro. La razón de ello es que los Más Antiguos se originaron en los días del pedernal, antes de que el hierro hubiera sido creado, y todas sus dificultades se debieron al nuevo metal. Las gentes que los conquistaron tenían espadas de acero (que es mejor aún que el hierro), y de este modo lograron empujar a los Más Antiguos a sus refugios subterráneos.
»Ése es también el motivo de que debamos mantenernos alejados esta noche: no debemos hacerles sentirse incómodos. Pero vosotros dos, con una navaja cerrada y oculta en un puño, estaréis a salvo de la reina, mientras no dejéis caer el objeto. Un par de navajitas no se notarán, mientras no las enseñéis. Lo único que tenéis que hacer es avanzar el último trecho aferrando bien las navajas, entrar en el castillo y abriros camino hasta la celda donde deben de hallarse los prisioneros. En cuanto éstos se vean protegidos por vuestro metal, podrán salir con vosotros. ¿Lo habéis comprendido, Kay y Verruga?
—Sí, lo hemos entendido perfectamente —repusieron los dos muchachos.
—Hay una cosa más. Si lo más importante es que guardéis bien vuestras navajas, no es menos necesario que no comáis. Todo aquel que come dentro de una fortaleza como ésa, debe permanecer allí para siempre, de modo que, por todos los cielos, no comáis absolutamente nada dentro del castillo, por muy tentador que os parezca. ¿Lo recordaréis?
—Lo tendremos en cuenta.
Después de esta conferencia, Robín se alejó para dar las órdenes a sus hombres. Les dirigió un largo discurso, habiéndoles del Grifo y de lo que los chicos tenían que hacer.
Cuando Robín hubo terminado la alocución, que fue escuchada por su gente en completo silencio, ocurrió una cosa singular: el proscrito comenzó el discurso de nuevo, y lo repitió palabra por palabra. Al terminarlo por segunda vez, manifestó:
—Ahora, capitanes.
Y el centenar de hombres se dividió en grupos de veinte, que se encaminaron a diferentes partes del claro, agrupados en torno a Mariana, el Pequeño Juan, Much, Scarlett y Robín. Desde cada uno de los grupos se alzó un fuerte murmullo que se elevó hasta el cielo.
—¿Qué demonios están haciendo? —inquirió Kay.
—Escucha —dijo Verruga.
Estaban repitiendo el discurso, palabra por palabra. Seguramente ninguno de ellos sabía leer y escribir, pero habían aprendido a escuchar y a recordar. Ésa era la forma en que Robín se ponía en contacto con los batidores nocturnos, haciéndoles repetir de memoria lo que debían hacer.
Cuando los hombres hubieron repetido las instrucciones, se procedió a la distribución de las flechas de guerra, a razón de una docena por cada proscrito. Estas flechas tenían la cabeza más grande, estaban afiladas como hojas de navaja, y poseían numerosas guías de plumas. Se realizó una inspección de arcos, y dos o tres hombres tuvieron que cambiar las cuerdas. Después de esto se hizo un profundo silencio.
—¡Ahora! —exclamó Robín alegremente.
Agitó un brazo, sus hombres, sonrientes, alzaron los arcos a modo de saludo. Luego siguió un leve rumor, algún crujido, el chasquear de alguna inclinada rama, y el claro del gigantesco tilo quedó tan vacío como lo estuviera antes de los días del primer hombre.
La marcha fue larga. Los claros artificiales que conducían al tilo desde los cuatro puntos, en forma de cruz, terminaron al cabo de media hora de camino. Después los proscritos tuvieron que avanzar por la selva virgen lo mejor que pudieron. Habría resultado más fácil si hubiesen podido abrirse paso cortando la maleza, pero se veían obligados a moverse en silencio. Mariana enseñó a los chicos a desplazarse desde un lugar a otro, a detenerse inmediatamente, en cuanto una zarza les apresaba, y a librarse con rapidez. También les indicó cómo podían reconocer de un solo vistazo el lugar que tenía mejor acceso, y la forma de caminar llevando una especie de compás, que les facilitaba los movimientos a pesar de los obstáculos. Aunque había un centenar de hombres rodeándoles y dirigiéndose hacia el mismo sitio, Verruga y Kay no escuchaban más ruidos que los que ellos mismos hacían.
Los muchachos sintiéronse un poco disgustados al ver que habían sido puestos bajo el mando de una mujer. Hubiesen preferido ir con Robín, y pensaron que ir con Mariana era como ser confiados a una institutriz. Pero no tardaron en advertir su error. Ella se había opuesto a que los niños tomaran parte en la misión, pero una vez decidida, los aceptó como compañeros. Y no era fácil acompañar a Mariana. En primer lugar, resultaba imposible mantenerse a tono con su marcha, pues era capaz de moverse a cuatro manos e incluso de reptar como una serpiente, haciéndolo casi tan rápido como cuando andaba. Por otra parte, era un soldado aguerrido, lo cual no era el caso de los dos chicos.
Mariana era un luchador completo, si se exceptúa su largo cabello —que la mayor parte de los proscritos solían llevar muy corto—. Uno de los consejos que les dio antes de emprender la marcha, era éste: «Apuntad alto cuando arrojéis la flecha en el combate, en vez de hacerlo bajo. Una flecha baja da siempre en el suelo, mientras que la alta puede matar a un enemigo en las filas de atrás».
«Si es que tengo que casarme algún día —pensó Verruga, que tenía sus dudas al respecto—, lo haré con una chica como ésta, una especie de rubia feroz».
Pero además, y aunque los muchachos no lo sabían, Mariana era capaz de ulular como un búho, soplando en el puño cerrado; podía silbar ensordecedoramente entre la lengua y los dientes colocando los dedos en las comisuras de la boca; era capaz de atraer a toda clase de pájaros imitando sus cantos —también entendía mucho de su lenguaje, como cuando se comunican la presencia de un halcón—; podía acertar al papagayo dos veces de cada tres que lo hacía Robín, y hasta tenía fuerza para volcar una carreta. Pero ninguna de esas hazañas era necesaria, por el momento.
El crepúsculo se presentó con abundante neblina —era la primera niebla otoñal, y en la creciente penumbra las dispersas familias de búhos y lechuzas comenzaron a llamarse entre sí, los más jóvenes con un agudo «kiivik», y los viejos con el más apropiado «juuruu», «juuruu»—. Al tiempo que las zarzas y obstáculos iban haciéndose más difíciles de ver, resultaba más fácil orientarse. Sí, era extraño, pero en medio del profundo silencio, Verruga notó que se le hacía más fácil avanzar, y no al revés, como había creído. Al quedar reducido al tacto y al oído, advirtió que esos sentidos le ayudaban más, y así avanzó con rapidez y en silencio.
Eran ya cerca de las nueve de la noche, y habían recorrido al menos siete millas por lo más intrincado del bosque, cuando Mariana tocó a Kay en la espalda y señaló hacia una azulina oscuridad. Ahora podían ver en tinieblas mucho mejor de lo que podían hacerlo las gentes de la ciudad; allí, delante de ellos, descubrieron la carcomida encina. Sin decir una sola palabra, como pensando al unísono, decidieron congregarse todos allí. Los que habían llegado anteriormente apenas si fueron capaces de oír a los que se aproximaban.
Pero un hombre inmóvil tiene varias ventajas sobre el que se halla en movimiento, y cuando alcanzaron las proximidades de la raíz del viejo árbol, unas manos amistosas les golpearon la espalda y les guiaron hasta sus sitios. Las raíces de la encina estaban cubiertas de proscritos que se sentaban encima. Eran como los miembros de una bandada de estorninos o de cornejas. En el silencio de la noche un centenar de hombres respiraban en torno a Verruga, como la corriente de nuestra propia sangre, que alcanzamos a oír cuando estamos escribiendo o leyendo a altas horas de la noche.
Por fin Verruga advirtió que unos grillos emitían sus agudas notas, a veces tan altas que resultaban casi inaudibles, como el grito del murciélago. Entonces el chico notó que Mariana lanzaba tres chirridos idénticos por ella, por Verruga y por Kay. Cada uno de los proscritos hizo otro tanto, oyéndose un centenar de chirridos. Todos los proscritos se hallaban presentes, y era hora de avanzar.
Escuchóse un rumor, como si el viento hubiese agitado las últimas hojas de la vieja encina, que contaba novecientos años. Luego una lechuza ululó suavemente, chilló un ratón de campo, golpeteó en el suelo un conejo, un zorro ladró agudamente, y un murciélago chirrió por encima de sus cabezas. Las hojas crujieron una vez más, y por fin Lady Mariana, que había imitado el golpetear del conejo, se vio rodeada por su banda de veintidós personas.
Verruga notó que los hombres que estaban a ambos lados de él le cogían por las manos, para formar todos un círculo, y advirtió que el canto de los grillos había comenzado de nuevo. Iba recorriendo el círculo hacia él, y cuando resonó la más próxima nota, el hombre de la derecha le apretó la mano. Verruga chirrió, e inmediatamente lo hizo el hombre de la izquierda. Había veintidós grillos preparados, cuando Mariana decidió comenzar la última marcha, en medio del silencio.
Aquella marcha pudo ser una pesadilla, pero a Verruga le pareció un milagro. De pronto se notó henchido con la exaltación de la noche, y sintióse como sin cuerpo, silencioso, transportado. Se creía capaz de acercarse a un conejo comiendo, y de cogerle de las orejas, antes de que el animal se diera cuenta de su presencia. Notaba como si pudiera correr entre las piernas de los hombres que iban a su lado, o quitarles las brillantes dagas, mientras avanzaban, sin que ellos lo advirtieran. El silencio de la noche era como un vino que caldeaba su sangre. Realmente era muy pequeño y joven, y ello le permitía desplazarse tan sigilosamente como los demás guerreros. Su edad y su peso compensaban la sabiduría del bosque que tenían aquellos hombres.
Era una marcha fácil, si no se tenía en cuenta el peligro que corrían. La maleza comenzó a clarear, ya que raramente crece en los terrenos pantanosos, y ello les permitió caminar tres veces más rápido. Iban como en un sueño, guiados a veces por el ulular de una lechuza o el chillido de un murciélago. Algunos avanzaban con temor, otros llenos de espíritu vengativo por los compañeros desaparecidos, otros, casi ajenos a toda sensación.
Llevaban andando veinte minutos, cuando Lady Mariana se detuvo y señaló hacia la izquierda.
Ninguno de los dos chicos había leído el libro de sir John Mandeville, de modo que no sabían que un Grifo es ocho veces más corpulento que un león. Ahora, al mirar hacia la izquierda, en medio del silencioso fulgor de la noche, vieron recortarse contra el firmamento y contra las estrellas algo cuya existencia nunca hubieran creído posible. Era un joven Grifo macho que echaba sus primeras plumas.
La parte anterior del animal, incluyendo las patas delanteras y el lomo, eran los de un enorme halcón. El pico persa, las amplias alas en las que la primera pluma primaria era la más larga, así como las poderosas garras, eran las de aquella ave; pero, como había observado Mandeville, era de un tamaño ocho veces mayor que el de un león. A partir del lomo se producía un cambio. De haber sido un halcón corriente, o un águila, se habría contentado con las doce plumas de la cola, pero Falco leonis serpentis presentaba un cuerpo leonino y patas traseras como las de la bestia africana, el cual concluía en una serpiente por la cola. Los chicos lo vieron, con sus veinticuatro pies de altura, bajo la misteriosa luz de la luna, y con la soñolienta cabeza reclinada sobre el pecho, de modo que el maligno pico reposaba sobre las plumas del pecho. Un auténtico Grifo era más asombroso de ver que un centenar de cóndores. Los dos muchachos retuvieron el aliento mientras se deslizaban sigilosamente, procurando sepultar la aterradora imagen en un rincón de su recuerdo.
Por fin se encontraron cerca del castillo, y llegó el momento en que los proscritos tuvieron que detenerse. El capitán oprimió con sigilo las manos de Kay y Verruga, y los dos avanzaron por entre la maleza, que era cada vez menos densa, hacia el tenue fulgor que brillaba más allá de los árboles.
No tardaron en hallarse ante un extenso claro, más bien una llanura. Lo que vieron entonces les hizo quedar inmóviles de sorpresa. Se trataba de un castillo hecho totalmente de comida, exceptuando lo que coronaba la torre más alta, que era un buitre con una flecha en el pico.
Los Más Antiguos eran unos glotones. Tal vez ello se debiera a que rara vez tenían bastante que comer. Aún hoy puede leerse un poema escrito por uno de ellos, poema que recibe el nombre de Visión de Mac Conglinne. En esta poesía se describen las clases de comida de que estaba hecho el castillo. La parte escrita en inglés del poema dice así:
Un lago de leche fresca admiro
En el centro de una hermosa llanura.
Descubro una mansión bien emplazada
Techada con mantequilla.
Hay dos suaves columnas de caramelo,
Su capitel es de nata cuajada,
Lecho de un glorioso tocino
Y de finas tajadas de queso presnado.
Entre las dulces columnas
Había hombres de requesón,
Hombres que no hirieron al gaélico
Pues con flechas de manteca iban armados.
Un gran caldero lleno de carne
(Pienso si podré hacerme con él),
Hervida, jugosa, sonrosada,
Y una jarra rebosante de leche
Casa de tocino de cuarenta costillas,
Un cazo de callos —sostén de los clanes—
Y todo manjar grato a los hombres,
Estaban según creo allí reunidos.
De menudos de cerdo estaban hechas
Sus hermosas vigas;
Columnas y pilares eran todo,
De maravilloso puerco.
Los dos muchachos quedaron inmóviles, asombrados, maravillados y ante semejante fortaleza, que se alzaba en medio de un lago de leche con un brillo místico y propio, un fulgor graso y mantecoso. Ése era el aspecto de Castle Chariot, que los Más Antiguos pensaron que sería tentador para los niños. Y realmente la fortaleza era una invitación para ciertos paladares.
El lugar olía como una tienda de comestibles, una carnicería, una mantequería y una pastelería, todo a la vez. Pero a Verruga y a Kay el olor les resultaba insoportable, repugnante —era dulzón, pegajoso y penetrante—, de modo que no sentían el menor deseo de comer nada. La verdadera tentación para ellos, era más bien la de salir corriendo de allí.
Sin embargo, ya estaban obsesionados por la idea de su deber, y debían llevar a cabo el rescate.
Avanzaron por el hediondo puente levadizo —de mantequilla, con pelos de vaca aún adheridos a ella— hundiéndose hasta los tobillos. Se estremecieron a la vista de los callos y los menudos de cerdo. Entonces apuntaron con sus navajas de hierro hacia los soldados, que eran de queso cremoso, blando y dulce, y éstos se retiraron.
Por fin llegaron a una cámara interior, donde Morgana le Fay yacía tendida sobre su glorioso lecho de manteca de cerdo.
Morgana era una mujer gruesa y desaliñada, de edad madura, pelo moreno y con un poco de bozo. Pero ella, al menos, estaba hecha de carne humana. Cuando vio las navajas mantuvo los ojos cerrados, como si se hallase en trance. Tal vez, cuando estuviera fuera de aquel extraño castillo, y no hiciera conjuros para estimular el apetito ajeno, fuera capaz de asumir una figura más agradable.
Los prisioneros se hallaban sujetos a unos pilares de maravillosas chuletas de puerco.
—Sentimos molestaros —dijo Kay—, pero hemos venido a rescatar a nuestros amigos.
La reina Morgana se estremeció.
—¿Queréis decir a vuestros súbditos de queso que los pongan en libertad? —agregó Kay.
Ella no quería hacerlo, evidentemente.
—Esto es cosa de magia —dijo Verruga—. ¿Crees que debemos acercarnos a ella y besarla, o algo así de horroroso?
—Quizá bastará con que la toquemos un poco con las navajas.
—Hazlo, tú.
—No, tú.
—Lo haremos los dos.
Así pues, los dos chicos se dieron la mano y se acercaron a la reina. Ésta comenzó a retorcerse sobre su lecho de manteca de cerdo como si fuera una babosa. El metal le producía angustias de muerte.
Por último, y en el momento en que llegaban junto a ella, oyóse un profundo retumbar y la sobrenatural apariencia del Castillo Chariot se vino abajo, quedando sólo cinco personas y el perro en el claro del bosque, que aún olía un poco a leche rancia.
—¡Dios sea loado! —dijo el fraile Tuck—. Pensé que ya estábamos sentenciados.
—¡Mis amos! —dijo el perrero.
Cavall se contentó con ladrar alegremente, mordiéndoles los pies a los muchachos, echándose de espaldas, tratando de menear la cola en aquella incómoda posición, y en general comportándose como un idiota. El viejo Wat sólo se tocó el flequillo.
—Bueno —dijo Kay—, ésta ha sido mi aventura, y debemos volver a casa rápidamente.