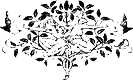Capítulo XVII
 reo que ya va siendo hora de que recibáis algunas
lecciones más —dijo Merlín, mirando a Verruga por encima de sus
gafas, una tarde—; porque el tiempo vuela.
reo que ya va siendo hora de que recibáis algunas
lecciones más —dijo Merlín, mirando a Verruga por encima de sus
gafas, una tarde—; porque el tiempo vuela.
Era una tarde de comienzos de primavera, y todo lo que se veía a través de la ventana era hermoso. El blanco manto invernal había desaparecido, llevándose con él a sir Grummore, al cazador mayor, al rey Pelinor y a la Bestia Bramadora. Esta última había revivido bajo la influencia del afecto, de la leche y el pan, y cuando se halló recuperada salió del castillo con grandes muestras de gratitud, para ser seguida dos horas después por el perseverante rey. Los que observaban desde las almenas vieron que la fiera trataba de confundir, con evidente ingenio, las huellas que dejaba sobre la nieve, cuando llegó al borde del bosque. La Bestia Bramadora corría hacia atrás, brincaba veinte pies hacia un lado, borraba sus pasos en la nieve con la cola, se desplazaba por ramas horizontales, y realizaba muchas otras tretas con gran contento. También vieron al rey Pelinor —que contó honradamente hasta diez mil, manteniendo los ojos cerrados para que el animal se alejase—, el cual se mostró muy confuso cuando llegó al lugar más difícil y luego se alejó a caballo en dirección contraria a la que debía seguir, arrastrando detrás a su sabueso. Era una hermosa tarde. Desde la habitación que servía de aula de estudio, los alerces del lejano bosque se veían en la plenitud de su intenso verde; la tierra parecía esponjarse con las últimas lluvias caídas, y todos los pájaros del mundo volvían a sus lugares para trinar y hacerse la corte.
Las gentes del poblado cuidaban de sus huertos, plantando alubias y otras hortalizas, contra las que conspiraban las aves, las ovejas, los caracoles y otros seres vivientes.
—Veamos, ¿qué te gustaría ser ahora? —preguntó Merlín al chiquillo.
Verruga miró por la ventana, escuchó el canto de los zorzales, y dijo:
—En una oportunidad fui ave, pero sólo en el pabellón de cetrería, y por la noche. No llegué a tener ocasión de volar. Aunque ciertas lecciones no deban repetirse, ¿no creéis que debiera ser pájaro de nuevo, para aprender bien aquello?
Verruga se había sentido picado por el afán de ser ave que embarga a toda persona sensible en primavera.
—No veo motivo para que no lo hagas —repuso el mago—. Pero ¿no es mejor que lo intentes por la noche?
—Por la noche las aves suelen estar durmiendo.
—Tendrás más posibilidades de verlas sin que echen a volar. Podrías ir con Arquímedes esta noche, y él te dirá muchas cosas sobre sus congéneres.
—¿Querrás hacerlo, Arquímedes? —preguntó Verruga.
—De mil amores —repuso el búho—. La verdad, me estaba sintiendo un poco aburrido.
—¿Acaso sabes por qué cantan las aves? —preguntó Verruga, pensando en los zorzales—. ¿Es ése su lenguaje?
—En efecto, así se entienden. No es un lenguaje como el humano, pero les sirve para comprenderse.
—Gilbert White —apuntó Merlín— escribe, o escribirá, mejor dicho, que «el lenguaje de las aves es muy antiguo, y en él, como en otros viejos modos de expresarse, es poco lo que se dice, pero mucho lo que se da a entender». También añade en otra parte que «las cornejas, durante la época de la cría, tratan a veces de cantar, debido a la alegría que sienten, pero sin gran fortuna».
—Me gustan las cornejas —aseguró el chico—. Será una tontería, pero me parece que es mi pájaro preferido.
—¿Por qué? —inquirió Arquímedes.
—No sé, me resultan simpáticas. Me gusta su charla.
—Pero son unos pésimos padres —aseguró Merlín, que estaba de talante educativo—, y de polluelos son charlatanas y perversas.
—Eso es cierto —confirmó Arquímedes, pensativo—. Todos los córvidos tienen un sentido del humor muy retorcido.
—Pues me gusta ver cómo disfrutan volando —dijo Verruga—. No se limitan a volar, como otras aves, sino que lo hacen con gusto. Es muy hermoso ver a las cornejas cuando regresan a sus nidos, en bandadas, parloteando, haciendo jocosas observaciones y empujándose unas a otras del modo más vulgar. A veces se vuelven boca arriba, en el aire, sólo por parecer ridículas, o para buscarse mejor las pulgas.
—Al menos —agregó Arquímedes—, son pájaros inteligentes, a pesar de su humor tan especial. Son unas de las pocas aves que tienen un Parlamento, ¿sabes?, y también un sistema social.
—¿Quieres decir que tienen leyes?
—Desde luego. Se reúnen en otoño, en un prado, para hablar de todo eso.
—¿Qué clase de leyes son las suyas?
—Bueno, se trata de leyes acerca de la defensa de la bandada, sobre el matrimonio, y cosas así. No pueden casarse, si no es con miembros del propio grupo, y si alguno pierde todo vestigio de decencia, y se trae alguna morena doncella de una tribu vecina, todos los componentes del grupo reducen a migajas el nido del atrevido en un abrir y cerrar de ojos. Luego le hacen alejarse de la bandada. Por eso cada una de éstas tiene sus nidos marginales a su alrededor, a varios árboles de distancia.
—Otra de las cosas que me gusta de las cornejas —prosiguió diciendo Verruga, es su valentía. Podrán ser ladronas y gastar bromas pesadas, y tal vez se empujen unas a otras de un modo un poco descortés, pero tienen valor para combatir a sus enemigos. Creo que hay que tener coraje para atacar a un halcón, aunque ellas vayan en bandada. Y aun entonces, no dejan de hacer el payaso.
—Son gentuza, una chusma —repuso Arquímedes, con tono altanero.
—Pues insisto en que me resultan simpáticas —manifestó Verruga.
—¿Cuál es tu ave favorita? —preguntó Merlín al búho cortésmente, para mantener la paz.
Arquímedes lo pensó un momento, y luego contestó:
—Bueno, es una pregunta muy complicada. Es como preguntarle a uno cuál es su libro preferido. A mi modo de ver, tal vez mi ave favorita sea la paloma.
—¿Para comértela?
—Dejemos a un lado ese aspecto —repuso Arquímedes, con tono mesurado—. Es sabido que la paloma constituye la presa más codiciada de todas las aves rapaces, sobre todo cuando es una paloma gorda; pero yo sólo estaba pensando en sus costumbres domésticas.
—Veamos, descríbelas.
—La paloma torcaz —agregó Arquímedes— es una especie de cuáquero, que viste de color pardo. De polluelo es obediente, muy cariñosa, y como padre es muy sabia, dándose cuenta, como los filósofos, de que todo el mundo está contra ella. A través de los siglos ha aprendido a huir de los demás. Jamás una paloma cometió un acto de agresión o se ha vuelto contra sus atacantes, y sin embargo, no hay ave más diestra para eludirnos. Sabe dejarse caer de un árbol por el lado opuesto al que estén los hombres, y volar bajo, a la altura de los setos. Es un pájaro que vigila constantemente, y si cae en poder del enemigo pierde las plumas con facilidad, por lo que los perros no suelen cogerla con la boca. Las palomas se arrullan con verdadero cariño, nutren solícitamente a sus polluelos, que cuidan con verdadero mimo, y son individualistas que sobreviven a las fuerzas de la matanza sólo gracias a su destreza para la huida.
«¿Sabéis acaso —añadió Arquímedes— que las parejas de pichones siempre anidan con la cabeza hacia atrás, a fin de poder vigilar en todas direcciones?».
—Sé que así lo hacen nuestras palomas domésticas —dijo Verruga—. Supongo que la razón de que la gente está siempre tratando de matarlas es porque son tan voraces. Lo que me gusta más de las palomas torcaces es su forma de volar, y cómo se remontan y cierran las alas, en el descenso, sobre todo cuando cortejan, de modo que su vuelo es semejante al de los picamaderos.
—No me parece que vuelen como los picamaderos —declaró Merlín.
—Bueno, tal vez no —admitió Verruga.
—¿Y cuál es vuestra ave preferida? —preguntó a su vez Arquímedes, pensando que su amo también tenía derecho a decirlo.
Merlín se acarició la barbilla pensativamente, como Sherlock Holmes, y contestó en seguida:
—La mía es el pinzón. Mi amigo Linneo le llama célibe, o ave soltera. Sus bandadas se disgregan en invierno, de modo que los machos quedan en un grupo y las hembras en otro. Así, al menos durante los meses invernales, reina entre ellos la paz.
—Estábamos hablando antes de si los pájaros podían conversar —dijo Verruga.
—Otro amigo mío —respondió Merlín, con su tono más doctoral— asegura que el lenguaje de las aves se basa en la imitación. Aristóteles también atribuye a la tragedia un origen imitativo. Arquímedes suspiró en profundidad y dijo resignadamente:
—Será mejor que nos lo contéis.
—Ocurre del modo siguiente —dijo Merlín—: El cernícalo se abate sobre un ratón, y el pobre animalillo, aterrado por aquellas garras, lanza un agónico grito: «¡Quiiii!». Luego, cada vez que el cernícalo avista a un ratón, exclama lo mismo, como imitación de lo que oyó antes. Otro cernícalo, tal vez la pareja del anterior, escucha ese grito, y al cabo de algunos millones de años, todos los cernícalos están llamándose de ese modo: «¡Quii-quii-quii!».
—No puede decirse eso de todas las aves —dijo Verruga.
—Pero sí de buena parte de ellas. Los halcones chillan como su presa; los ánades salvajes croan como las ranas que comen, y lo mismo hacen los alcaudones. Los mirlos y los zorzales chasquean igual que los caracoles, cuando les destrozan la concha con el pico. Las diversas clases de pinzones emiten el crujido de las semillas al abrirse, y el picamaderos imita el golpear sobre la madera, lo que le permite obtener los insectos de que se alimenta.
—¿Y los trinos?
—Las aves imitan sus llamadas, y a partir de ellas hacen las variaciones peculiares de cada especie.
—Comprendo —declaró Arquímedes, gravemente—. ¿Y qué hay respecto a mí?
—Bueno, ya sabes muy bien que la musaraña que persigues grita «¡Quiii-vic!». Por eso vuestros polluelos hacen «¡Quiii-vic!».
—¿Y los adultos? —inquirió el búho, sarcásticamente.
—Hacen «Jurúuu, jurúuu» —contestó Merlín, sin desconcertarse—. Es evidente, mi querido amigo, que se trata del sonido que hace el vientre en los agujeros donde prefieren dormir tus congéneres durante los inviernos.
—Comprendo —repuso Arquímedes—. Pero esta vez no se trata del grito de una presa, al menos.
—Vamos, vamos —repuso el mago—, en la vida existen otras cosas, aparte de la comida. Hasta las aves beben a veces, o se bañan en el agua. Son esos ruidos del líquido los que oímos en el canto del petirrojo.
—Vaya, parece que ya no se trata sólo de lo que se come, sino también de lo que se bebe, o lo que sirve para bañarse —apunto el búho.
—¿Por qué no?
—Está bien, está bien —dijo el ave, con resignación.
—Pues yo creo que se trata de una lección interesante —observó Verruga, para animar a su preceptor—. Pero ¿cómo puede surgir un lenguaje, a partir de tales imitaciones?
—Lo repiten la primera vez —explicó Merlín—, y luego hacen variaciones. No parece que comprendáis el significado que tiene el tono y la frecuencia de la llamada. Si alguna dice «Qué hermoso día», otra le contesta «En efecto», y eso es todo. Pero a veces dicen «Qué hermoso día», variando el tono, y ello supone una expresión de afecto. Así es como los pájaros van desarrollando su lenguaje.
—¿Podríais decirnos —terció Arquímedes—, ya que tanto sabéis de nosotros, cuántas cosas podemos expresar las aves variando el énfasis de nuestras llamadas?
—Un gran número de cosas. Podéis decir «Quiii-vic» con tierno acento, o coléricamente, como desafío. Podéis gritarlo agudamente, como llamada, si no sabéis dónde está vuestra pareja, o para atraer su atención sobre la presencia de extraños cerca del nido. Si yo me acerco mucho, entonces chillaréis «Quiiivic-quiiivic-quiiivic», llenos de angustia.
—Cuando se trata de reflejos condicionados —declaró Arquímedes—, prefiero hablar de los ratones.
—Está bien. Cuando los encontráis, hacéis otro sonido característico de los búhos, aunque no se mencione en los libros de ornitología. Me refiero a ese «Tac» que los seres humanos podemos hacer chasqueando con los labios.
—¿Y qué pretendemos imitar con eso?
—Evidentemente, el quebrar de los huesos del ratón —contestó el mago.
—Sois un gran profesor —dijo Arquímedes—, mas por lo que concierne a los pobres búhos, debo decir que no tenéis razón. Puedo asegurar, por experiencia personal, que no es como vos decís. Un sólo «tat» puede significar que hay peligro, y además, la clase de riesgo que se presenta. De ese modo puedo decir: «Cuidado con el gato», o «Cuidado con el halcón», y me entenderán con toda claridad.
—No lo niego —admitió Merlín—. Sólo me he referido a los rudimentos de vuestro lenguaje. Espero que me digáis los dos cuál es el ave cuyo canto no deba atribuirse originalmente a alguna clase de imitación.
—La chotacabras —dijo Verruga.
—Imita el zumbar de las alas del escarabajo —contestó Merlín, en seguida.
—El ruiseñor —manifestó Arquímedes, desesperado.
—Ah —repuso el mago, arrellenándose placenteramente en su asiento—, ahora vamos a tratar de imitar el conmovedor canto de nuestra bienamada Proserpina, cuando se encuentra animada.
—«Tiriu» —hizo Verruga, suavemente.
—«Pieu» —añadió el búho, con delicadeza.
—Música, música —manifestó el nigromante en un éxtasis, pero mostrándose incapaz de hacer la menor imitación.
—Hola —dijo Kay, al tiempo que abría la puerta de la estancia—. Siento llegar tarde a la lección de geografía. Estuve tratando de capturar algunos pájaros con mi arco. Mirad, he matado a un zorzal.