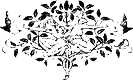Capítulo VII
 a equitación y las artes de justa se practicaban
dos tardes por semana, debido a que eran las disciplinas más
importantes en aquellos días para la educación de los caballeros.
Merlín refunfuñaba contra los ejercicios físicos, asegurando que en
los tiempos que corrían la gente parecía pensar que no se era un
hombre educado si no se arrojaba a otro hombre de su caballo al
suelo. Afirmaba que la locura de los torneos era la ruina de la
cultura. Nadie estudiaba como cuando él era pequeño, y los colegios
se habían visto obligados a hacer más sencillos sus programas. Sir
Héctor, que era un poco apasionado, dijo un día que la batalla de
Crécy se había ganado gracias a los campos de entrenamiento de
Camelot. Esto irritó tanto a Merlín que hizo que sir Héctor
padeciese reumatismo dos noches, hasta que se calmó. Las artes de
justa eran muy nobles y exigían mucha práctica. Cuando dos
caballeros peleaban en un torneo, sostenían sus lanzas con la mano
derecha y se embestían de frente con los caballos, quedando las
armas ofensivas a un lado, y los escudos, que se sostenían con el
brazo izquierdo, al otro lado. Por la derecha arremetían los
caballeros, y por ello cargaban escudo contra escudo, quedando bien
cubiertos, mientras ladeaban un poco la lanza para atacar sobre ese
mismo lado. En caso de que no se estuviera seguro de acertar con la
punta, sobre el oponente, podía desmontársele con la vara de la
lanza, en una especie de movimiento horizontal de barrido. Éste era
el más desdeñable golpe que se llevaba a cabo en la justa, y el que
requería menos habilidad.
a equitación y las artes de justa se practicaban
dos tardes por semana, debido a que eran las disciplinas más
importantes en aquellos días para la educación de los caballeros.
Merlín refunfuñaba contra los ejercicios físicos, asegurando que en
los tiempos que corrían la gente parecía pensar que no se era un
hombre educado si no se arrojaba a otro hombre de su caballo al
suelo. Afirmaba que la locura de los torneos era la ruina de la
cultura. Nadie estudiaba como cuando él era pequeño, y los colegios
se habían visto obligados a hacer más sencillos sus programas. Sir
Héctor, que era un poco apasionado, dijo un día que la batalla de
Crécy se había ganado gracias a los campos de entrenamiento de
Camelot. Esto irritó tanto a Merlín que hizo que sir Héctor
padeciese reumatismo dos noches, hasta que se calmó. Las artes de
justa eran muy nobles y exigían mucha práctica. Cuando dos
caballeros peleaban en un torneo, sostenían sus lanzas con la mano
derecha y se embestían de frente con los caballos, quedando las
armas ofensivas a un lado, y los escudos, que se sostenían con el
brazo izquierdo, al otro lado. Por la derecha arremetían los
caballeros, y por ello cargaban escudo contra escudo, quedando bien
cubiertos, mientras ladeaban un poco la lanza para atacar sobre ese
mismo lado. En caso de que no se estuviera seguro de acertar con la
punta, sobre el oponente, podía desmontársele con la vara de la
lanza, en una especie de movimiento horizontal de barrido. Éste era
el más desdeñable golpe que se llevaba a cabo en la justa, y el que
requería menos habilidad.
Un buen campeón de torneo, como lo eran Lancelote o Tristán, empleaba siempre el golpe de punta, pues aunque era más difícil para manos inexpertas, resultaba más efectivo. Si un caballero cargaba con la lanza muy ladeada, a fin de barrer al oponente de su silla, éste podía hacerle caer, si le acertaba con la punta, por llegar antes su golpe que el del contrario.
Pero había que saber bien cómo debía sostenerse la lanza para dar el golpe de punta. No era conveniente encogerse en la silla ni aferrar el arma con dureza, pues la rigidez de la postura sin duda haría que se errase el blanco. Por el contrario, resultaba conveniente sentarse flojo sobre la silla del caballo, con la lanza balanceándose con facilidad ante el galope del animal. Sólo en el preciso momento de golpear, se agarrotaban las rodillas contra los costados de la montura, se echaba el cuerpo hacia delante, se aferraba la lanza con toda la mano, y no sólo con el índice y el pulgar, y se apretaba con el codo para soportar el extremo del arma.
El tamaño de la lanza era muy importante. Evidentemente, el caballero que hubiera dispuesto de un arma larguísima, habría golpeado a su oponente mucho antes. Pero resultaba imposible hacer una lanza larguísima, y no menos difícil era cargar con ella. El caballero debía utilizar la mayor longitud de lanza posible, siempre que pudiera manejarla con soltura. No había otra solución. Sir Lancelote, que aparecerá más adelante en esta historia, poseía lanzas de distinta longitud, y solía pedir su lanza grande o su lanza pequeña, según lo exigiera la ocasión.
Era necesario aprender los puntos más convenientes para golpear al enemigo. En la armería del Castillo del Bosque Salvaje podía verse un gran cuadro de un caballero armado, con varios círculos en los puntos vulnerables. Éstos variaban según el tipo de armadura, de modo que era conveniente observar al enemigo antes de realizar la carga, para elegir el lugar más apropiado donde debía acertársele. Los mejores armeros —que vivían en Warrington, y aún siguen habitando allí—, se cuidaban de hacer bien convexos los costados y bordes de las armaduras, con objeto de que la punta de la lanza resbalase en ellos. Resultaba curioso advertir que los escudos de las armaduras góticas eran más bien cóncavos; era preferible que la punta quedase en el escudo, y no que se deslizara hacia arriba o abajo, y diese en un punto vulnerable del caballero. El mejor lugar para aplicar un golpe con la punta de la lanza era en la cimera del yelmo, es decir, si el caballero era lo suficientemente vanidoso para usar una cimera de metal, en cuyos adornos la punta de la lanza hallaba muy pronto un alojamiento. Y eran muchos los que se enorgullecían de lucir tales adornos, entre los que se contaban osos, dragones, y hasta naves y castillos, pero sir Lancelote siempre contendía con un casco liso, o en todo caso con una cimera de plumas, y hasta en algunas ocasiones con un suave guante de mujer.
Sería demasiado largo extenderse sobre todos los interesantes detalles relativos a las artes de justa que debían aprender los dos pequeños, pues en aquellos días había que ser un maestro de los pies a la cabeza. Debían saber cuál era la mejor madera para hacer las lanzas, y cómo debían confeccionarse éstas para que no se astillaran ni arquearan. Existía un millar de detalles acerca de las armas y armaduras, todos los cuales eran verdaderamente imprescindibles para la lucha.
Frente al castillo de sir Héctor se hallaba un campo de justa para los torneos, si bien nunca hubo ninguno desde que Kay naciera. Se trataba de un verde prado cuya hierba se mantenía muy corta, con unos terraplenes más altos alrededor, donde podían alzarse los pabellones y tiendas. A un lado se veía un viejo estrado de madera donde se acomodaban las damas. En los momentos a que nos referimos ese campo sólo se usaba para la práctica de ejercicios de justa, por lo que había un muñeco como blanco en un extremo, y un anillo en el otro. El muñeco era de madera y representaba a un sarraceno. Tenía el rostro vivamente pintado de azul, roja la barba y ojos centelleantes. Empuñaba un escudo con la mano izquierda, y una espada de madera con la derecha. Si se le daba en plena frente todo iba bien, pero como se le golpease en el escudo o en cualquier parte del cuerpo, hacia la derecha o la izquierda de la línea media del muñeco, giraba con gran rapidez, y por lo general daba un golpe de rechazo al atacante con su espada de madera. La pintura ya estaba bastante desconchada, y la madera del ojo derecho había saltado. El anillo era un aro metálico corriente, atado a una especie de patíbulo por una cuerda. Si se conseguía introducir la punta por dicho aro, la cuerda se rompía, y entonces podía galoparse orgullosamente con el aro colgando en la lanza.
Aquél era un día algo más fresco que los anteriores, ya que el otoño se hallaba a la vista. Los dos chicos estaban en el campo de justas con el maestro armero, acompañados de Merlín. El maestro armero, o sargento de armas, era un caballero de tez pálida, cuerpo envarado y bigote enhiesto. Siempre caminaba sacando el pecho, como las palomas. Pero le costaba mucho mantener el vientre hacia adentro, ya que no podía verlo por debajo de su pecho. Siempre estaba exhibiendo sus músculos, lo que molestaba mucho a Merlín.
Verruga se hallaba tendido al lado de Merlín, a la sombra del estrado de madera, y se rascaba el picor que le producían los bichos de las mieses. Las guadañas habían terminado su labor no hacía mucho, y el trigo estaba amontonado formando haces. No sólo le molestaban los bichos a Verruga, sino que le dolía mucho la espalda y una oreja, donde le había golpeado el sarraceno de madera, al no darle precisamente en el centro, ya que, como puede comprenderse, la práctica de justa se hacía sin armadura. A Verruga le alegraba al menos que le hubiese llegado la hora de practicar a Kay, y allí estaba tendido, con aire soñoliento, bostezando, rascándose y atendiendo en parte al espectáculo.
Merlín, vuelto de espaldas a toda aquella exhibición atlética, estaba practicando un conjuro que había olvidado. Era un conjuro con el que pretendía que los bigotes del sargento le pendieran lacios, pero hasta ese momento sólo había conseguido que una de las dos puntas cayera hacia abajo, lo cual no fue advertido por el mencionado personaje. Con gesto ausente el maestro de armas se lo volvía a rizar, cada vez que Merlín le hacía caer la punta, y el mago lanzaba una maldición y seguía insistiendo. En una ocasión se confundió e hizo que le colgaran las orejas, lo cual espantó al sargento que miró asustado hacia arriba.
En ese momento llegaba desde el otro extremo del campo la voz del maestro de armas, a través del aire sereno.
—No, no, amo Kay —decía el hombre—. No es así. Fijaos bien, la lanza debe sostenerse entre el pulgar y el índice de la diestra, y luego, con el escudo en línea con la costura de la pernera, debéis…
Verruga rascóse la oreja dolorida y lanzó un suspiro.
—¿Qué es lo que te apena? —preguntó Merlín.
—No me sucede nada. Estoy pensando.
—¿Y en qué estabas pensando?
—En nada importante. Pensaba en Kay aprendiendo a ser caballero.
—Pues eso debiera ser motivo para que te afligieses. Un hatajo de necios sin cerebro, trajinando de aquí para allá y creyendo que están educados porque pueden hacerse caer unos a otros de un caballo con un palo de madera… Eso me pone enfermo. Por mi vida, creo que sir Héctor se habría sentido más satisfecho de haber conseguido para vosotros un preceptor que se balanceara sobre los brazos, como un gorila, en lugar de un mago de conocida probidad y reputación internacional, como es mi caso, y que ha recibido toda clase de honores de las principales universidades europeas. Lo malo de la aristocracia normanda es que le encantan los torneos. Eso es lo que les pasa.
Callóse indignado, y deliberadamente hizo que al sargento se le doblaran las orejas dos veces, ambas al mismo tiempo.
—No estaba pensando en eso —repuso Verruga—, sino en lo hermoso que resultaría ser un caballero, como Kay.
—Bueno, tú también lo serás dentro de poco, ¿no es así? —preguntó el anciano, impaciente.
Verruga no contestó.
—¿No es cierto? —insistió el mago, al tiempo que se volvía y observaba al chiquillo a través de sus anteojos.
—Bueno, ¿qué pasa aquí? —dijo Merlín ásperamente, al ver que Verruga estaba pugnando por no llorar, y comprendiendo que si le hablaba con suavidad rompería en sollozos.
—Yo nunca seré un caballero —repuso Verruga, tan fríamente como pudo.
La treta de Merlín había dado resultado, y el niño no se sintió inclinado a llorar: más bien sentía deseos de dar una patada a Merlín.
—No seré un caballero, porque no soy hijo legítimo de sir Héctor. Armarán caballero a Kay, y yo sólo seré su escudero o su acompañante.
Merlín le volvió la espalda, de nuevo, pero sus ojos aparecían velados detrás de sus gafas.
—Malo, malo… —dijo el mago.
Verruga dio entonces rienda suelta a sus anhelos, y dijo en voz alta:
—¡Ah, cómo me hubiera gustado tener unos padres de verdad, para poder ser caballero andante…!
—¿Por qué te hubiera gustado eso?
—Habría tenido una espléndida armadura, docenas de lanzas, un caballo negro de dieciocho manos de alto, y me habría hecho llamar el Caballero Negro. Entonces me hubiese colocado junto a un pozo o un puente, obligando a todos los caballeros que llegasen, a que lucharan conmigo por el honor de mis damas. Y después de vencerles, les habría perdonado. Viviría todo el año al aire libre, en mi pabellón de campaña, y no haría nada más que luchar, y realizar pesquisas, y ganar trofeos en las grandes justas, sin decir nunca mi verdadero nombre.
—Tu esposa pasaría una vida muy alegre.
—Bueno, yo no tendría esposa. Creo que las mujeres son unas tontas.
El caballero soñador reflexionó un poco, y comprendiendo su error añadió:
—Bien, creo no obstante que debiera tener una dama, para poder llevar su pañuelo en mi yelmo, y realizar grandes proezas en su honor.
Un abejorro pasó zumbando entre ambos, y se remontó hacia la luz del sol.
—¿Te gustaría ver algunos caballeros andantes en bien de tu educación? —preguntó el mago, lentamente.
—¡Oh, claro que sí! Nunca ha habido un torneo, desde que estamos aquí.
—Creo que eso podrá arreglarse.
—Sí, por favor. Vos podéis llevarme a algún sitio, como lo hicisteis cuando lo del foso.
—Creo que será algo educativo, en cierto modo —declaró Merlín.
—Sí, sí, muy instructivo. No creo que haya nada más práctico que ver a unos caballeros peleando. Por favor, ¿querréis hacerlo por mí?
—¿Tienes preferencia por algún caballero?
—El rey Pelinor —contestó Verruga inmediatamente, pues sentía una evidente debilidad por este caballero, desde el extraño encuentro que tuvieran en el bosque.
—Está bien —manifestó Merlín—. Baja los brazos y afloja los músculos. Y ahora, Cabricias arci thurum, catalamus, singulariter, nominativa, haec musa. Cierra los ojos y manténlos así. Bonus, bona, Bonum. Allá vamos. Deus sanctus, est-ne aratio Latina? Etiam, oui, guare? Pourquoi? Quai substantivo et adjetivum concordat in generi, numerum et casus. Ya hemos llegado.
Mientras pronunciaba este conjuro, el chiquillo tuvo algunas sensaciones extrañas. En primer lugar estaba oyendo decir al maestro de armas:
—No, no es así. Mantened los talones en el suelo, y girad el cuerpo por la cintura.
Luego las palabras fueron haciéndose cada vez más débiles, y sintióse como si girase en el interior de un torbellino, que le aspirase hacia arriba. Luego notó un rugido provocado por el movimiento giratorio, y un silbido penetrante que iba aumentando hasta hacerse insoportable. Por fin volvió a hacerse el silencio, y oyó decir a Merlín:
—Ya hemos llegado.
Todo esto ocurrió en el tiempo que necesitaría un cohete de seis peniques para iniciar su furiosa carrera, ascender y deshacerse en una lluvia de estrellas.
Verruga abrió los ojos y comprobó que se hallaba debajo de la haya del Bosque Salvaje.
—Aquí estamos. Ponte de pie y sacúdete la ropa —dijo Merlín, evidentemente satisfecho porque su conjuro había salido esta vez a la perfección—. Si no me equivoco, allí está tu amigo, el rey Pelinor, aproximándose a nosotros a través del claro.
—Hola, hola —exclamó el rey Pelinor, tratando de levantarse la visera del yelmo—. Eres el chiquillo del otro día, ¿no es cierto?
—Sí, yo soy, señor —repuso Verruga—, y me alegro de veros. ¿Conseguisteis dar caza a la Bestia Bramadora?
—No, no lo logré. ¡Pero ven aquí, perra, y deja tranquilo ese matorral! Malo, malo; se vuelve loca cada vez que ve un conejo. ¡Ea, ea, basta ya! Me tiene harto, lo juro.
En ese momento la perra consiguió hacer salir a un faisán de entre las matas, y se puso tan excitada que dio varias vueltas en torno a su amo, unida siempre por la cuerda y mientras jadeaba como si tuviera asma.
El caballo del rey Pelinor permaneció inmóvil, pacientemente, mientras la cuerda se enrollaba en torno a sus patas. Merlín y Verruga pudieron hacerse con la perra, antes de proseguir con la conversación.
—Debo daros las gracias —dijo el rey Pelinor—. Sí, muchas gracias. ¿Quieres presentarme a tu amigo, pequeño?
—Os presento a Merlín, mi preceptor, un gran mago.
—¿Cómo estáis? —manifestó el rey—. Siempre tuve deseos de conocer a un mago. En realidad, me gusta conocer a todo el mundo. Me aburro bastante, siempre de pesquisas.
—Ave —dijo Merlín, misteriosamente.
—Ave —repitió Verruga, deseando causar una buena impresión, tras lo cual se estrecharon las manos.
—¿Habéis dicho «ave»? —inquirió al instante el rey, preocupado—. Bueno, creí que había sido un saludo.
—Sí, lo es —terció Verruga—. Quise decir «¿cómo estáis?».
—Claro, claro. Muy bien, ¿y vos? De nuevo se estrecharon las manos.
—Hermosa tarde —agregó Pelinor—. ¿Os parece que seguirá el buen tiempo?
—Creo que se acerca un anticiclón —aseguró Merlín.
—Un anticiclón, desde luego —repuso el rey—. Bueno, creo que debo marcharme.
Al decir esto el rey dio muestras de gran nerviosismo, abrió y cerró varias veces la visera, tosió, hizo un nudo con las riendas y mostró intención de querer alejarse.
—Hace magia blanca —dijo Verruga—. No debéis asustaros. Es mi mejor amigo, majestad. De todos modos, siempre suele confundirse al hacer los conjuros.
—Ah, bueno —repuso Pelinor—. Magia Blanca, ¿eh? ¡Qué pequeño es el mundo! ¿Cómo estáis?
—Ave —declaró Merlín.
—Ave —contestó el rey.
Y se estrecharon las manos por tercera vez.
—Yo que vos no me iría ahora —dijo el mago—. Sir Grummore Grummursum se halla en camino para desafiaros a una justa.
—¡Qué me decís! ¿Sir no sé qué en camino para desafiarme a una justa?
—Así es.
—¿Es un buen luchador?
—Creo que la justa será equilibrada.
—Bien, debo decir —aseguró el rey— que ésas son las luchas que me gustan.
—Ave —dijo Merlín.
—Ave —repitió el rey Pelinor.
—Ave —terció Verruga.
—No estoy dispuesto a estrecharle la mano a nadie más —informó el rey—. Creo que todos nos conocemos ya. ¿Estáis seguro de que sir Grummore —agregó Pelinor, cambiando rápidamente de tema— viene a presentar batalla al rey Pelinor?
—Mirad hacia allí —repuso Merlín, y los otros dos miraron hacia donde señalaba con su índice.
Sir Grummore llegaba al trote de su caballo, en esos momentos, al borde del claro. Venía tan armado que parecía una panoplia completa. En lugar de un casco ordinario llevaba puesto un yelmo con visera, que hacía bastante ruido con la marcha. El caballero venía canturreando una antigua canción de los días en que aprendía a pelear. La letra decía así:
Lucharemos todos a una,
desde la grupa a la coronilla,
Y nada en el mundo podrá acabar,
Con nuestro amor por el viejo cantar.
Adelante, adelante, adelante,
Mientras el escudo resuena de nuevo,
Con el estruendo de los ruidoso compañeros.
—¡Cielos! —exclamó Pelinor—. Hace ya dos meses que no tenía una justa de verdad. Me siento impaciente por entrar en liza, a fe mía.
Sir Grummore llegó cuando el rey estaba hablando, y al reconocer a Verruga dijo:
—Buenos días. Eres el chico de sir Héctor, ¿verdad? Vaya, ¿y quién es ese tipo con un capirote tan gracioso?
—Es mi preceptor —contestó rápidamente Verruga—. El mago Merlín.
Sir Grummore miró con indiferencia a Merlín —los magos eran considerados despectivamente por los hombres de justa de aquellos tiempos—, y dijo:
—Ah, un mago. ¿Qué tal?
—Y éste es el rey Pelinor —agregó el niño—. Sir Grummore Grummursum, majestad.
—¿Cómo estáis? —dijo sir Grummore.
—Ave —repuso Pelinor y agregó—: no; será mejor dejar tranquilos a los pájaros, ¿verdad?
—Bonito día —manifestó el recién llegado.
—En efecto, bonito día.
—¿Vais de pesquisa, señor? —preguntó sir Grummore al rey Pelinor.
—Ah, sí, desde luego. Yo siempre voy de pesquisa, ¿sabéis? Busco a la Bestia Bramadora.
—Un asunto interesante. Mucho.
—Ya lo creo. ¿Os gustaría ver algunos fiemos de ella que tengo guardados? —dijo Pelinor.
—Por mi vida, claro que sí. Veamos esas boñigas.
—Tengo algunas mejores en casa, pero éstas son bastante buenas, de todos modos.
—Alabada sea mi alma. Así que éstas son sus boñigas, ¿verdad?
—Éstas son.
—Interesante en verdad.
—Sin duda alguna. Sólo que uno llega a cansarse de ver tantos fiemos —aseguró el rey Pelinor.
—Vaya, vaya, bonito día, ¿no?
—En efecto, bonito día.
—Tal vez será mejor que hagamos una justa, ¿eh?
—Me parece lo más oportuno —repuso Pelinor—. ¿Alguno de vosotros querría ayudarme a ponerme el yelmo?
Los tres tuvieron que ayudarle, pues las tuercas y tornillos con que torpemente se había ajustado al capacete por la mañana, no le permitían quitárselo para ponerse el yelmo. Éste era un enorme artefacto, casi tan grande como un bidón de aceite, y forrado interiormente con dos capas de cuero entre las que había tres pulgadas de paja.
En cuanto los contendientes estuvieron dispuestos, se situaron a ambos extremos del claro y avanzaron hasta encontrarse en el centro del mismo.
—Noble caballero —dijo el rey Pelinor, según la costumbre—. Os ruego que me digáis vuestro nombre.
—Eso no os concierne —repuso sir Grummore, continuando con el rito establecido.
—Faltáis a la cortesía —aseguró Pelinor—. Ningún caballero ocultaría su nombre, si no fuese por una causa vergonzosa.
—Sea como fuere, prefiero que no conozcáis mi nombre, ya que éste no es momento de hacer preguntas.
—En tal caso, debéis quedaros y entrar en liza conmigo, falso caballero.
—¿No os habéis equivocado, Pelinor? —inquirió sir Grummore—. Creo que debisteis decir «debéis permanecer aquí».
—Ah, sí, lo siento, sir Grummore. Rectifico: «Debéis permanecer aquí y entrar en liza conmigo, falso caballero».
Y sin más palabras, ambos rivales se retiraron a extremos opuestos del claro, empuñaron sus lanzas y se dispusieron a iniciar la primera embestida.
—Creo que será más prudente subirnos a este árbol —manifestó Merlín—. Nunca se sabe lo que puede ocurrir en una justa como ésta.
Ascendieron fácilmente a la corpulenta haya, que tenía grandes ramas extendidas en todas direcciones, y Verruga se situó a unos quince pies del suelo, desde donde gozaba de una vista excelente. No hay nada más cómodo que sentarse en una haya.
Es conveniente describir con detalle la terrible batalla que a continuación se desarrolló. El caballero que en esos días iba protegido con armadura completa, llevaba encima casi tanto peso en metal como el suyo propio. No solía pesar casi nunca menos de doscientas libras. Ello quiere decir que su caballo tenía que ser lento y muy resistente para la carga, como lo son los percherones de nuestros días. Y los movimientos del propio caballero se veían tan obstaculizados por su armadura, que el luchador parecía moverse a cámara lenta, igual que en el cine.
—¡Allá van! —exclamó Verruga, reteniendo el aliento, lleno de excitación.
Lenta y majestuosamente, los poderosos caballos iniciaron la marcha. Las lanzas, que habían apuntado al cielo, se inclinaron horizontalmente. El rey Pelinor y sir Grummore apretaron los talones contra los flancos de sus cabalgaduras, y pocos minutos más tarde los espléndidos animales emprendieron un trote que hacía conmover la tierra. Tump, tump, tump, iban haciendo los cascos de los caballos, y los dos jinetes empezaron a mover los codos y las piernas al unísono, dejando pasar una generosa porción de luz del día por debajo de sus asentaderas. Hubo un cambio de ritmo, y el caballo de sir Grummore entró decididamente en un galope corto. Al momento la montura del rey Pelinor hacía lo propio. Era un espectáculo sobrecogedor.
—¡Dios mío! —exclamó Verruga, apenado de que su deseo pudiera ser causa de que aquellos dos caballeros luchasen ante él—. ¿Creéis que se matarán?
—Peligroso deporte —aseguró Merlín, moviendo negativamente la cabeza.
—¡Ahora! —gritó Verruga.
En medio de un estruendo de cascos herrados, los potentes caballeros se enfrentaron. Sus lanzas oscilaron un segundo a escasas pulgadas de los respectivos cascos —habían elegido el punto más difícil—, y al momento seguían galopando en dirección contraria. Sir Grummore fue a introducir su lanza entre las ramas inferiores de la haya donde estaban sentados Merlín y Verruga, mientras el rey Pelinor desaparecía hacia el lado opuesto.
—¿Se puede mirar? —preguntó Verruga, que había cerrado los ojos en el momento crítico.
—Desde luego —repuso Merlín—. Tardarán algún tiempo en colocarse como antes.
—¡Ahé, ahé, por mi vida! —gritó el rey Pelinor, con voz ahogada y en tono distante, entre los zarzales.
—¡Pelinor! ¡Eh, Pelinor! —exclamó sir Grummore—. Volved aquí, querido amigo. ¡Estoy aquí!
Se produjo una larga pausa, mientras los dos caballeros se reponían, y al fin el rey Pelinor apareció al otro extremo de donde había comenzado, mientras sir Grummore se enfrentaba con él desde su posición inicial.
—¡Traidor caballero! —rugió sir Grummore, según lo previsto.
—¡Cobarde! ¡Desleal! —repuso con furia el rey Pelinor. Empuñaron de nuevo las lanzas y el suelo retumbó otra vez bajo los cascos de los caballos.
—Espero que no se hagan mucho daño —dijo Verruga.
Pero las dos monturas ya se enfrentaban, y ambos caballeros parecieron decidirse por el golpe de costado. Los dos colocaron la lanza en ángulo recto, hacia la izquierda, y antes de que Verruga pudiese añadir algo más, oyóse un terrible y metálico estruendo. ¡Clang!, hicieron las armaduras, como si un autobús entrase en colisión contra varios yunques, y los dos campeones se encontraron sentados el uno al lado del otro sobre el verde césped, mientras sus caballos seguían trotando en direcciones opuestas.
—¡Ah, espléndida caída! —sentenció Merlín.
Cumplido su deber, los dos caballos detuvieron su marcha, y con aire filosófico empezaron a comer hierba. El rey Pelinor y sir Grummore permanecían sentados, mirando hacia el frente, con la lanza aferrada pacientemente debajo del brazo.
—¡Vaya, qué porrazo! —dijo Verruga—. Hasta ahora los dos parecen encontrarse perfectamente.
Con grandes trabajos, sin Grummore y el rey Pelinor consiguieron ponerse en pie.
—¡Defendeos! —vociferó el rey Pelinor.
—¡El cielo os ampare! —gritó sir Grummore.
Y diciendo esto ambos sacaron sus espadas y se lanzaron con tal saña al ataque, que habiéndose golpeado los dos en medio del yelmo, se vieron impulsados bruscamente hacia atrás.
—¡Aaah! —exclamó el rey Pelinor, al tiempo que caía sentado al suelo.
—¡Uuuf! —gruñó sir Grummore, quedando en la misma posición.
—¡Piedad! —gritó Verruga—. ¡Qué combate!
Ahora los dos caballeros habían perdido la paciencia, y la batalla entró en una fase decisiva. No importaba demasiado, ya que ambos estaban tan forrados de metal que no podían hacerse mucho daño.
Después de la pesada faena de ponerse en pie, el rey Pelinor y sir Grummore permanecieron frente a frente durante media hora, aporreándose con las espadas el uno al otro en los yelmos. Sólo podían golpearse uno cada vez, de modo que lo hacían por turnos; mientras el rey Pelinor golpeaba, sin Grummore se recuperaba, y viceversa. Al principio, si a uno se le caía la espada, o le quedaba clavada en la tierra, debido al impulso, el otro aprovechaba para propinarle dos o tres golpes más, mientras el primero trataba pacientemente de sacar su arma del atasco. Más tarde llegaron a perfeccionar el sistema, y parecían dos herreros machacando sobre un yunque. Por fin, la monotonía de aquel ejercicio comenzó a aburrirles.
Para variar, introdujeron un cambio de común acuerdo, con el que se inició la segunda etapa. Sir Grummore se alejó patosamente hacia un extremo del campo, y el rey Pelinor lo hizo hacia el lado opuesto. Luego los dos se volvieron en redondo, y se tambalearon adelante y atrás un par de veces, para recuperar el equilibrio. Cuando se inclinaban demasiado hacia adelante, se veían obligados a correr, a fin de no caerse. Si lo hacían hacia atrás, se caían irremisiblemente, de modo que hasta el hecho de andar les resultaba complicado. Cuando creyeron que habían distribuido convenientemente su peso hacia adelante, ambos iniciaron el trote para no caer. Se abalanzaron como si fueran dos jabalíes furiosos.
Encontráronse en el centro del campo, pecho contra pecho, con un estrépito semejante al de la colisión entre dos navíos, y grandes campanadas resonando. Ambos rebotaron hacia atrás y cayeron de espaldas mientras jadeaban intensamente. Así permanecieron varios minutos, resollando sin parar. Luego comenzaron a levantarse pesadamente del suelo, y se hizo evidente que una vez más estaban impacientes.
El rey Pelinor no sólo había perdido la paciencia, sino que parecía algo mareado por el impacto. Se puso en pie dando la espalda a sir Grummore, y no podía hablarle. En verdad debía disculpársele esta circunstancia, ya que sólo tenía una rendija para mirar por ella, y por si fuera poco, ésta se hallaba en parte tapada por el forro de cuero; pero de todos modos parecía evidentemente mareado. Tal vez hasta se le habrían roto las gafas. Sir Grummore se aprovechó con relativa rapidez de su ventaja.
—¡Toma esto! —exclamó sir Grummore, al tiempo que daba al infortunado monarca un golpe a dos manos con la espada, mientras Pelinor volvía lentamente la cabeza a uno y otro lado, observando ansiosamente en dirección contraria.
El rey Pelinor se volvió despacio, pero su enemigo resultaba demasiado rápido para él, y dio toda la vuelta, continuando detrás del rey. Entonces le dio otro golpe demoledor en el mismo sitio.
—Por mi vida, ¿dónde estáis? —inquirió Pelinor.
—¡Aquí! —gritó sir Grummore, propinándole otro mandoble. El pobre rey giró en redondo, tan rápido como pudo, pero sir Grummore de nuevo le había sacado ventaja.
—¡Sorpresa! —exclamó sir Grummore, que seguía aporreándole.
—Pienso que sois un grosero —afirmó jadeando el rey Pelinor.
—¡Va golpe! —repuso sir Grummore, propinándolo.
Entre la colisión inicial, los repetidos mandobles en el yelmo y el confuso ataque de su enemigo, podía apreciarse que el rey Pelinor tenía el cerebro visiblemente alterado. Se tambaleó hacia adelante y hacia atrás, bajo el impulso de los trastazos que le eran administrados, y agitó débilmente los brazos, lleno de impotencia.
—Pobre rey —murmuró Verruga—. Me gustaría que no le diesen tanto.
Como en respuesta a estas palabras, sir Grummore hizo un alto en su faena.
—¿Pedís Pax? —preguntó sir Grummore, muy latino.
Pelinor no contestó.
Sir Grummore le favoreció con otro mandoble y dijo:
—Si no pedís Pax, os voy a cortar la cabeza.
—No, no lo haré —repuso el soberano.
«¡Clang!», hizo la espada sobre su yelmo.
«¡Clang!», sonó de nuevo.
«¡Clang!», repitió por tercera vez.
—¡Pax! —farfulló el rey Pelinor.
Entonces, y en el momento en que sir Grummore descansaba gozando del fruto de su victoria, Pelinor se volvió en redondo, gritó «¡Non!», y dio a su enemigo un buen empujón en el pecho.
Sir Grummore cayó de espaldas.
—Vaya —dijo Verruga—. ¡Qué tramposo! Nunca lo hubiera creído de él.
El rey Pelinor apresuróse a sentarse sobre el pecho del caído, aumentando así el peso que éste tenía encima en casi un cuarto de tonelada, y haciéndole imposible todo movimiento. Luego empezó a quitarle el casco a sir Grummore.
—¡Habíais dicho Pax! —exclamó éste.
—¡Dije Pax Non, a fe mía! —repuso Pelinor.
—Es un engaño.
—Nada de eso.
—Sois un rufián.
—No, no lo soy.
—Sí, lo sois.
—Que no.
—Que sí.
—Dije Pax Non.
—Dijisteis Pax.
—No, no.
—Sí, SÍ.
—Que no.
—Que sí.
Para entonces a sir Grummore le había sido quitado el yelmo, y podía verse su rostro, totalmente congestionado, mirando fieramente al rey Pelinor.
—¡Ríndete, felón! —dijo el rey.
—¡Nunca! —repuso sir Grummore.
—Si no os rendís, os corto la cabeza.
—Cortádmela.
—Vamos, vamos —añadió Pelinor—, sabéis que es menester rendirse, cuando le han quitado a uno el yelmo.
—No sé nada de eso —contestó sir Grummore.
—Bien, os cortaré la cabeza.
—No me importa.
El rey Pelinor blandió amenazadoramente la espada en el aire.
—Adelante, estoy esperando —manifestó sir Grummore, desde el suelo.
El rey bajó la espada y dijo:
—Vamos, rendíos, por favor.
—Vos tenéis que rendiros.
—No puedo rendirme. Soy el que está encima, después de todo ¿No es eso, eh?
—Pues no pienso rendirme.
—Vamos, Grummore, sois un necio al no aceptarlo. Sabéis muy bien que puedo cortaros la cabeza.
—No me voy a rendir a un tramposo que siguió pelando después de decir Pax.
—No soy un tramposo.
—Lo sois.
—No lo soy.
—Sí, sí, lo sois.
—Está bien —manifestó el rey Pelinor—. Podéis poneros en pie y colocaros el casco. Seguiremos luchando. No quiero que nadie me llame tramposo.
—¡Tramposo! —repitió sir Grummore.
Los dos se pusieron en pie y forcejearon para colocar el casco sobre la armadura de sir Grummore, mientras seguían murmurando «No lo soy», «Sí, lo sois», hasta que el yelmo quedó asegurado. Entonces se retiraron a los extremos opuestos del claro, equilibraron el peso sobre los dedos de los pies, y luego avanzaron retumbando estrepitosamente, como dos tranvías descarrilados.
Por desgracia, se hallaban ahora tan enfurecidos que calculara mal las distancias y ambos erraron el golpe. El peso de sus arma duras era demasiado grande para poder frenar, y los dos siguiera caminando bonitamente. Cuando se detuvieron, ninguno podía ver al otro. Resultaba divertido observarlos, porque como el rey Pelinor ya había sido sorprendido de aquel modo, ahora se volvía continua mente, para mirar temeroso a sus espaldas, mientras que sir Grummore, que había utilizado la estratagema, hacía lo propio. Así permanecieron unos cinco minutos, ora escuchando, ora arrodillándose, reptando, espiando, andando de puntillas, y dando de vez en cuando un golpe tras sus espaldas, por si acaso. En una ocasión llegaron a estar a pocos pies el uno del otro, casi espalda contra espalda, pero en seguida avanzaron en dirección opuesta con infinitas precauciones. En otra oportunidad el rey Pelinor alcanzó a sir Grummore con uno de sus golpes hacia atrás, pero ambos giraron tan rápidamente que se marearon y volvieron a separarse.
Tras varios minutos de incesante búsqueda, sir Grummore manifestó:
—Vamos, Pelinor, de nada os vale esconderos. Veo bien donde estáis.
—No me escondo —repuso el soberano, indignado—. ¿Dónde estoy?
Por fin se descubrieron y entonces se acercaron mucho, hasta quedar yelmo contra yelmo.
—Rufián —dijo sir Grummore.
—Bah —repuso el rey Pelinor.
Se volvieron en redondo y regresaron a sus respectivos rincones, ardiendo de indignación.
—¡Tramposo! —gritó aún sir Grummore.
—¡Matasiete! —contestó Pelinor.
Con esto parecieron recuperar sus energías para el encuentro decisivo. Se inclinaron hacia adelante, bajaron la cabeza como dos cabras iracundas, y tomaron carrerilla. ¡Cielos, de nuevo les falló la puntería! Erraron al menos por cinco yardas, y pasaron el uno al lado del otro a todo vapor, haciendo sus buenos ocho nudos, como dos buques que se cruzan sin verse en una noche tormentosa, enfrentados con su trágico destino. Los dos caballeros corrían agitando los brazos como molinos de viento —pero en sentido contrario al de las agujas del reloj—, en un vano esfuerzo por detenerse. Siguieron sin perder velocidad, hasta que Sir Grummore fue a chocar de cabeza contra la haya en la que Verruga se hallaba sentado, mientras el rey Pelinor entraba en colisión con un castaño que se alzaba al otro lado del claro. Los árboles se conmovieron, la selva se estremeció. Conejos y ardillas lanzaron chillidos, y las aves remontaron el vuelo, asustadas, en media milla a la redonda. Los dos caballeros permanecieron inclinados un lapso en el que pudo contarse hasta tres, y luego, con unánime y enorme estrépito metálico, se desplomaron fatal y definitivamente.
—Buen golpe, diría yo —manifestó Merlín.
—Cielos —exclamó Verruga—. Creo que debiéramos bajar y ayudarlos, ¿no os parece?
—Podríamos echarles un poco de agua —declaró Merlín, pensativamente—, pero quizá nos echasen en cara que les oxidamos las armaduras. Ya se les pasará. Además, es hora de que volvamos a casa.
—¡Pero quizá estén muertos!
—No lo están, lo sé. Dentro de unos minutos se levantarán para ir a comer a sus casas.
—El pobre rey Pelinor no tiene casa.
—Entonces, sir Grummore le invitará a pasar la noche en la suya. Se harán buenos amigos. En realidad, ya lo son.
—¿Eso creéis?
—Querido niño, lo sé muy bien. Ahora cierra los ojos, que nos vamos.
Verruga hizo lo que Merlín le ordenaba, pero mientras tenía los ojos cerrados preguntó:
—¿Sabéis si sir Grummore tiene lecho de plumas en su casa?
—Es probable que lo tenga.
—Ah, bueno —repuso Verruga—. Eso le gustará al rey Pelinor, aunque esté un poco mareado.
Merlín dijo las palabras latinas e hizo los pases secretos. El túnel de sibilante ruido y el vasto espacio volvieron a acogerlos en su seno. Pocos segundos más tarde se encontraban junto al estrado, y la voz del sargento les llegaba desde el otro lado del campo de torneos.
—Vamos, amo Art, vamos —decía—. Ya habéis dormitado bastante. Venid aquí al sol, con el amo Kay, y practiquemos un poco las nobles artes de la justa.