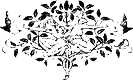Capítulo V
 a morada de sir Héctor recibía el nombre de
Castillo del Bosque Salvaje. En realidad era más un poblado que una
vivienda, y en épocas de peligro se acentuaba este carácter de
pueblo que tenía la heredad. Debemos destacar que nuestra historia
se refiere a épocas de conflictos armados. Cada vez que se producía
la invasión de algún tirano de la vecindad, todas las gentes de los
contornos corrían a refugiarse en el castillo, llevando con ellos
sus animales, que dejaban en los establos hasta que había pasado el
peligro. Las chozas de adobe y techo de paja eran incendiadas casi
siempre, y los dueños se veían obligados a reconstruirlas mientras
lanzaban maldiciones. Por tal razón no se creyó oportuno construir
una iglesia en el poblado, pues hubiera tenido que ser alzada de
nuevo cada cierto tiempo. Los habitantes del pueblo solían oír misa
en la capilla del castillo. En tales ocasiones se ponían sus
mejores ropas y avanzaban calle arriba los domingos con andares
respetables, mirando dignamente en todas direcciones. Los días
normales acudían con sus atuendos corrientes, y andaban mucho más
alegremente. Todo el mundo iba a la iglesia, y sentía un gran
contento haciéndolo.
a morada de sir Héctor recibía el nombre de
Castillo del Bosque Salvaje. En realidad era más un poblado que una
vivienda, y en épocas de peligro se acentuaba este carácter de
pueblo que tenía la heredad. Debemos destacar que nuestra historia
se refiere a épocas de conflictos armados. Cada vez que se producía
la invasión de algún tirano de la vecindad, todas las gentes de los
contornos corrían a refugiarse en el castillo, llevando con ellos
sus animales, que dejaban en los establos hasta que había pasado el
peligro. Las chozas de adobe y techo de paja eran incendiadas casi
siempre, y los dueños se veían obligados a reconstruirlas mientras
lanzaban maldiciones. Por tal razón no se creyó oportuno construir
una iglesia en el poblado, pues hubiera tenido que ser alzada de
nuevo cada cierto tiempo. Los habitantes del pueblo solían oír misa
en la capilla del castillo. En tales ocasiones se ponían sus
mejores ropas y avanzaban calle arriba los domingos con andares
respetables, mirando dignamente en todas direcciones. Los días
normales acudían con sus atuendos corrientes, y andaban mucho más
alegremente. Todo el mundo iba a la iglesia, y sentía un gran
contento haciéndolo.
El Castillo del Bosque Salvaje sigue en pie, y aún se pueden contemplar sus hermosas ruinas cubiertas de hiedra, que desafían el sol y los vientos. Ahora sólo viven allí algunos lagartos, y los hambrientos gorriones se guarecen durante las noches invernales entre la hiedra. Una lechuza habita también entre las plantas trepadoras, y con su aletear ruidoso suele asustar a los pajarillos, que remontan el vuelo. La mayor parte de la muralla se ha derrumbado, si bien es posible advertir los cimientos de las doce torres que guardaron el castillo. Eran torres circulares que sobresalían de la muralla hacia el foso, a fin de que los arqueros pudiesen disparar en todas direcciones y dominar todos los sectores que la rodeaban. Por el interior de las torres ascendían unas escaleras de caracol, cuya columna central estaba llena de huecos para disparar flechas. Aun cuando el enemigo traspusiera la muralla y entrase en la base de las torres los defensores podían retirarse a la parte superior de la escalera, y disparar desde allí a los atacantes a través de los orificios de la columna central.
La parte de piedra del puente levadizo, con su barbacana y las garitas de la puerta, aún se halla en buen estado. Aquel lugar se defendía mediante algunos ingeniosos artefactos. Aunque los enemigos cruzaran sobre el puente de madera —que se levantaba para impedirlo—, había un gran rastrillo de hierro, cargado con un enorme tronco, que podía aplastarlos o dejarlos clavados debajo. En la barbacana había una amplia trampa que se abría en el momento oportuno para dejarlos caer al foso. Al otro extremo de la barbacana había otro rastrillo, de modo que los enemigos que entrasen podían quedar atrapados entre ambos, siendo aniquilados desde fuera. Las garitas, por su parte, tenían orificios en el piso y por ellos se dejaban caer piedras y otros objetos sobre los atacantes. Por fin, a continuación de la puerta de entrada había un agujero en el centro de la bóveda del techo. Este orificio daba a una estancia del piso superior, donde se hallaba un gran caldero para arrojar aceite o plomo hirviendo.
Y lo mismo ocurría con las demás defensas exteriores. Una vez dentro del lienzo de la muralla, se hallaba uno en un amplio pasadizo, a veces ocupado por aterradas ovejas, y después se llegaba ante el castillo propiamente dicho, con sus ocho enormes torres que aún se mantienen en pie. Es muy agradable ascender a la torre más alta y acodarse allí mirando hacia las comarcas vecinas, de las que a veces llegaban algunos de esos peligros, sólo con el sol encima y los escasos turistas deambulando por abajo, sin preocuparse para nada de las flechas o el aceite hirviente de tiempos pasados. Pensad en los muchos siglos que esa inconquistable torre ha resistido. Cambió de dueños por sucesión una vez, por asedio otra y por traiciones en dos oportunidades; pero nunca cayó en un asalto. En esta torre montaban guardia los vigías. Desde allí observaban por encima de los bosques azulinos, en dirección a Gales. Sus huesos limpios y blancos yacen ahora bajo el suelo de la capilla. No lo olvidéis al visitarla.
Si miráis hacia abajo y no os asusta la altura (la Sociedad Protectora de Esto y lo Otro ha hecho colocar una resistente barandilla, para que nadie pueda caerse), podréis ver toda la grandiosidad del patio interior, extendiéndose debajo como un mapa. Puede apreciarse la capilla, ahora abierta a los elementos, así como los fustes de las enormes chimeneas, y la amplísima cocina. Si sois personas sensibles y curiosas, tal vez pasaréis días, y hasta semanas, examinando con detenimiento las caballerizas, la armería, los graneros, el pozo, la herrería, las perreras, los alojamientos de los soldados, la sala del sacerdote, y las estancias del señor y de su esposa. Entonces todo os parecerá que cobra vida. La gentecilla —eran de menor estatura que nosotros, hasta el punto que nos resultaría muy difícil colocarnos las armaduras que nos han legado—, se aplicaría a sus tareas bajo los rayos del sol, las ovejas balarían como siempre lo hicieron, y todo discurriría normalmente en el castillo.
Este lugar era, como puede imaginarse, una especie de paraíso para los chiquillos. Verruga corría como un conejo por aquel intrincado laberinto de estancias y pasadizos. Conocía todos los rincones, las celdas, los escondrijos, las despensas y los almacenes. Tenía un sitio preferido en cada estación, como los gatos, y chillaba sin cesar, luchaba con imaginarios enemigos y representaba el papel de un caballero. En el momento a que nos referimos se hallaba en la perrera.
En aquellos días la gente tenía un concepto diferente acerca de lo que debe ser el entrenamiento de un perro. Lo hacían con más afecto que disciplina. Los canes dormían a veces en el mismo lecho de sus amos, y Flavio Arriano asegura que «es mejor si pueden dormir con una persona, porque ello les hace más humanos, y porque se regocijan en la compañía de la gente. También, si tienen una noche inquieta o algún trastorno interno, uno puede enterarse, y no lo empleará para cazar al día siguiente».
En las perreras de sir Héctor había un muchacho, el perrero, que vivía con los sabuesos noche y día. Su misión era sacar los canes a pasear todos los días, quitarles las espinas de las patas y las garrapatas de las orejas, curarles las dislocaciones, suministrarles pócimas contra las lombrices, aislarlos cuando estaban irritables, y poner orden en las grescas. Este mozo dormía hecho un ovillo entre los perros, por las noches. Si se me permite una cita más autorizada, he aquí cómo el duque de York, que fue muerto en Agincourt, describía más tarde a ese chico en su obra Maestro de Caza: «También enseñaré al muchacho a conducir los sabuesos para que hagan sus necesidades dos veces al día, por la mañana y por la tarde, mientras el sol esté alto, sobre todo en invierno. Luego los soltará y los dejará jugar en el campo, al sol, y a continuación peinará a cada sabueso, uno tras otro, y los limpiará con un gran manojo de paja, lo cual será hecho todas las mañanas. Los guiará después hasta algún grato lugar donde crezca hierba tierna de la que puedan comer, pues es medicina para ellos». Así pues, como tendría puesta «su alma y sus afanes en los sabuesos», éstos llegarían a ser «benévolos, afectuosos y limpios, contentos, alegres y juguetones, y buenos con toda clase de gentes, excepto con los animales salvajes, con los que deben mostrarse fieros, ávidos e implacables».
El perrero de sir Héctor no era otro que el que había sido mordido en la nariz por el terrible Wat. Al no tener nariz como las demás personas, y por ser tratado a pedradas, por los demás chicos del poblado, el muchacho sentíase más a gusto con los animales. Les hablaba, no puerilmente como una solterona, sino correctamente, imitando sus ladridos y gruñidos. Todos los canes le apreciaban por quitarles de encima garrapatas y espinas, y acudían a él para que zanjase sus diferencias. El muchacho se daba cuenta inmediatamente de lo que marchaba mal, y por lo general solucionaba el problema satisfactoriamente. Para los perros era una gran cosa tener a su dios con ellos, en forma visible.
Verruga sentía afecto por el perrero, y le juzgaba muy hábil al poder hacer cuanto deseaba con los animales, ya que con sólo mover las manos el chico se hacía obedecer en cuanto quisiera. A su vez el perrero quería a Verruga del mismo modo que los perros le apreciaban a él, y le consideraba una especie de santo, porque sabía leer y escribir. Pasaban bastante tiempo juntos, jugando con los canes en la perrera.
Ésta se hallaba en la planta baja, cerca del pabellón de cetrería, y tenía un desván encima, para que estuviera fresca en verano y tibia en invierno. Los sabuesos se llamaban Hebe, Colle, Gerland, Talbot, Luath, Luffra, Apolo, Ortros, Bran, Chico, León, Toby y Diamante. Había tres o cuatro más, y el preferido de Verruga era uno llamado Cavall. Justamente se hallaba éste lamiéndole con verdadero cariño la nariz a Verruga, cuando se presentó Merlín en la perrera.
—Eso puede ser considerado un hábito poco saludable —dijo Merlín—; aunque yo mismo no lo califico así. Después de todo, Dios hizo a los animales con lengua, igual que a ti te hizo con nariz.
Verruga no sabía muy bien lo que Merlín quería decir, pero le gustaba que le hablase. No le hacían gracia las personas mayores que se dirigían a él con aires de superioridad, sino las que le hablaban de un modo natural, dejándole que sacara conclusiones, que adivinase, y se aferrase a palabras conocidas, o se riera de jocosos chistes. Entonces, era como un delfín que se remojaba y saltaba por extraños mares.
—¿Nos vamos? —preguntó Merlín—. Creo que ya es hora de que comencemos con las clases.
Él ánimo de Verruga se vino abajo cuando oyó eso. Su preceptor llevaba ya un mes en el castillo; estaban en agosto, pero hasta ese momento no habían dado ninguna lección. De pronto recordó que para eso se encontraba allí Merlín, y pensó con pavor en los Rudimentos de Lógica y en el repugnante astrolabio. Pero se dijo que debía obedecer, y poniéndose en pie dio a Cavall su última y cariñosa palmadita. Pensó que las cosas no serían tan malas con Merlín, quien era capaz de hacer interesante hasta al viejo órgano, sobre todo si hacía un poco de magia.
Se dirigieron al patio, donde el sol brillaba con tal fuerza que el calor pasado durante la recolección del heno parecía una insignificancia. Aquello semejaba el horno de un panadero. Las nubes del tiempo caluroso aparecían cubriendo una parte del cielo; eran altas columnas de cúmulos con bordes resplandecientes, que no anunciaban tormenta. Hasta hacía demasiado calor para eso.
«Si no tuviera que dar esas cargantes clases, podría ir a nadar al foso», pensó Verruga.
Cruzaron el patio y casi se vieron obligados a jadear, lo mismo que si hubiesen entrado en un horno. La sombra de la muralla era fresca, pero en la barbacana, con sus delgadas paredes, era donde más calor hacía. En el último cruce por aquella especie de desierto, llegaron al puente levadizo. ¿Acaso habría adivinado Merlín lo que estaba pensando?, se dijo el chiquillo. Un momento después ambos se hallaban mirando al foso.
Era la época de los nenúfares, y de no haber ordenado sir Héctor que mantuvieran libre una parte del foso para que los chicos pudieran bañarse, toda la superficie del agua habría quedado cubierta por esas plantas. Así pues, una veintena de yardas a ambos lados de la entrada se mantenían despejadas todos los veranos, lo que permitía zambullirse desde el mismo puente levadizo. El foso era muy profundo, y en él se criaban peces a fin de que los habitantes del castillo dispusieran de pescado los viernes. Por tal razón los arquitectos habían cuidado de que las cloacas y otras aguas de desecho no desembocaran en el foso, que todos los años estaba generosamente surtido de peces.
—Me gustaría ser pez —dijo Verruga.
—¿Qué clase de pez?
Casi hacía demasiado calor para pensar en eso, pero Verruga echó una mirada hacia la fresca profundidad ambarina, donde varios cardúmenes de pequeñas percas vagaban sin rumbo fijo.
—Creo que me gustaría ser una perca —dijo el chiquillo—. Son más inteligentes que el necio escarcho, y no tan sanguinarias como el lucio.
Merlín se quitó el capirote, cogió un trozo de lignum vitae que llevaba siempre con él, lo alzó en el aire y dijo lentamente:
—Sodulas ed nilrem a onutpne arap euq aes nat elbama et ratpeca a etse ocihc omoc zep.
Inmediatamente se oyó un estrépito de conchas marinas y caracolas, y un grueso caballero de jovial aspecto apareció sentado en una nube, por encima de los bastidores. Llevaba tatuada un ancla sobre la barriga, y una hermosa sirena con el nombre de Mabel debajo, en el pecho. Lanzó un salivazo de tabaco, saludó afablemente a Merlín, y apuntó con su tridente a Verruga. Éste advirtió de pronto que se hallaba sin ropas. En seguida notó que saltaba del puente levadizo y que se sumergía de lado en el agua. Le pareció que el foso y el puente crecían un centenar de veces. Dióse cuenta de que se estaba convirtiendo en un pez.
—Por favor, Merlín —exclamó—. Venid conmigo.
—Por esta vez —dijo una tenca grande y solemne que nadaba a su lado— te acompañaré. Pero en el futuro deberás arreglártelas tú solo: educación es experiencia, y la base de ésta es la confianza en uno mismo.
Verruga notó que le resultaba difícil adaptarse a su nueva existencia. No adelantaba nada procurando nadar como un hombre, pues avanzaba como un sacacorchos, o mucho más despacio. No sabía nadar como los peces.
—No se hace así —manifestó la tenca, con su poderosa voz—; vuelve la cabeza y no te preocupes de la aleta que debes mover primero.
Las piernas de Verruga estaban ahora soldadas a su espinazo, y sus pies y dedos se habían convertido en una aleta caudal. Los brazos eran otras dos aletas de un delicado color rosa, y también le habían salido algunas más por el vientre. Tenía un hermoso color verde oliva, una cubierta escamosa por todo el cuerpo, y un par de bandas oscuras le recorrían los costados. No estaba del todo seguro sobre cuáles eran sus costados, su espalda y su parte delantera, pero le parecía que su vientre presentaba un atractivo color blanquecino, en tanto que su lomo aparecía armado con una espléndida aleta de gran tamaño, que podía erguirse para el combate, y que poseía aguzadas espinas. Movió las aletas laterales, y vio que se dirigía hacia el cieno del fondo.
—Emplea la cola para ir hacia la derecha y la izquierda —aconsejó la tenca—, y extiende esas aletas de la panza para mantenerte a nivel. Ahora vives en tres dimensiones, no en dos.
Verruga advirtió que podía mantenerse más o menos nivelado cambiando la inclinación de las aletas de los lados y el vientre. Se alejó nadando torpemente, pero experimentando un gran contento.
—Vuelve aquí —dijo la tenca—. Debes aprender a nadar bien, antes de marcharte de paseo.
Regresó Verruga donde estaba su preceptor, haciendo una serie de zigzags, y repuso:
—Me parece que no voy demasiado derecho.
—Lo malo de ti es que no nadas con el cuerpo. Lo haces como si fueras un niño, doblándote por la cintura. Procura moverte hacia la derecha igual que hacia la izquierda. Cuida ese detalle.
Art dio dos fuertes aletazos y desapareció en una mata de plantas acuáticas que había algo más allá.
—Eso ya está mejor —dijo la tenca, a la que Verruga no alcanzaba a ver ahora.
Con grandes dificultades logró Verruga librarse de las plantas en que se había enredado, y retrocedió agitando hacia atrás las aletas. Mediante otro fuerte impulso consiguió volver al lugar de donde partía la voz.
—Muy bien —manifestó la tenca, en el momento en que ambos peces chocaban suavemente—. Pero aún hay que afinar un poco esa dirección. Trata de hacer esto, si puedes.
Sin el menor esfuerzo la tenca retrocedió hasta situarse justamente debajo de un nenúfar. Verruga, que era un alumno inteligente, había observado el ligero movimiento de las aletas. Entonces movió las suyas en sentido contrario al de las agujas del reloj, dio un suave coletazo y se encontró en seguida precisamente al lado de la tenca.
—Magnífico —dijo Merlín—. Vamos a dar un paseo. Verruga se mantenía ahora nivelado y podía moverse con razonable soltura. Complacíase admirando el extraordinario mundo en el que el tatuado caballero del tridente le había sumergido. En primer lugar, el cielo que había ahora por encima de él era un círculo perfecto. A fin de imaginaros la situación de Verruga, será necesario que penséis en un horizonte circular, unas pocas pulgadas por encima de vuestra cabeza, en lugar del horizonte plano que estamos habituados a ver. Debajo había que pensar en otro horizonte casi esférico y en posición invertida, pues la superficie del agua actuaba en parte como un espejo respecto a lo que había debajo de ella. Resulta difícil de imaginar. Y lo que hace aún más complicada la representación es el hecho de que todo lo que se halla por encima del agua está teñido con los colores del espectro solar.
Por ejemplo, si hubierais tratado de pescar a Verruga, éste os habría visto en el borde de la ribera que era el mundo exterior para él, no como una persona que agitaba una caña de pescar, sino como siete personas cuyas respectivas siluetas fueran de color rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta, todas ellas agitando una caña cuyos colores eran igualmente variados. Es decir, que habríais sido una especie de arco iris para él, un faro de colores deslumbrantes.
La otra cosa maravillosa era que Verruga carecía de peso. Ya no se hallaba sujeto a la tierra, y no tenía que dar pasos sobre una superficie llana, abrumado por la gravedad y el peso de la atmósfera. Podía hacer lo que los hombres siempre desearon, esto es, volar; pues prácticamente no existe diferencia entre volar en el aire y hacerlo en el agua. Y lo más asombroso es que no tenía que valerse de un aparato para volar; no tenía que sentarse quieto, moviendo palancas, sino que podía deslizarse con su propio cuerpo. Era como los sueños que tienen muchas personas.
En el momento en que iban a iniciar su gira de inspección, apareció un pececillo entre dos frondosas plantas acuáticas y se acercó a ellos, presa de gran agitación. Miró a la tenca y a Verruga con sus grandes ojos llenos de temor, como si deseara decirles algo, aunque no se decidía a hacerlo.
—Ven, acércate —dijo Merlín, gravemente. Así lo hizo el pececillo, como si fuera una gallina, y deshaciéndose en lágrimas dijo tartamudeando:
—P-p-por favor, doctor, en nuestra f-f-familia tenemos un caso terrible, y n-n-n-nos hemos preguntado si tendrías algún t-t-tiempo libre. Se trata de nuestra q-q-q-querida madre, que nada s-s-siempre cabeza abajo, y tiene un aspecto t-t-tan horrible y habla tan raro que pensamos buscarle un m-m-médico. ¿P-p-podéis venir, s-s-s-señor?
Y aquí el pobre pececillo comenzó a gimotear tan fuerte, que junto con sus tartamudeos fue imposible entenderle, por lo que al fin quedóse mirando a Merlín con sus enormes ojos angustiados.
—No te preocupes, pequeño —repuso el mago—. Vamos, vamos, llévame hasta donde está tu querida madre, y veremos lo que puede hacerse.
Los tres nadaron hacia la sombra que proyectaba el puente levadizo, para cumplir la humanitaria tarea.
—Un neurótico, este pececito —susurró Merlín al oído de Verruga—. Probablemente se trata de un caso de histeria, más apropiado para un psicólogo que para un médico.
La madre del pequeño pez se hallaba con el vientre hacia arriba, como él había dicho. Estaba bizqueando, tenía las aletas plegadas sobre el vientre, y de vez en cuando lanzaba por la boca una burbuja. Todos sus hijos estaban reunidos a su alrededor, formando un círculo, y cada vez que la madre echaba una burbuja, se miraban unos a otros y movían negativamente la cabeza. Ella tenía una sonrisa beatífica en los labios.
—Bien, bien —dijo Merlín, adoptando su apariencia más doctoral—. ¿Cómo se encuentra hoy la señora pez?
El mago dio unos golpecitos en la cabeza a los pececillos y avanzó majestuosamente hacia la enferma. Debemos hacer notar que Merlín, como pez, era un robusto ejemplar de unas cinco libras, de color pardo, con pequeñas escamas, gruesas aletas, cuerpo esbelto y ojos vivaces; en fin, una respetable figura.
La enferma tendió lánguidamente una aleta, suspiró significativamente, y dijo:
—¡Ay, doctor, por fin ha venido…!
—Humm —repuso el médico, con voz grave.
Entonces Merlín dijo a todos que cerraran los ojos, pero Verruga espió. Luego el mago comenzó a nadar en torno a la madre de los pececillos lenta y majestuosamente. Mientras danzaba, iba cantando así:
Terapéutico,
Elefántico,
Diagnóstico,
¡Bum!
Pancreático,
Microstático,
Antitóxico,
¡Dum!
Con un normal catabolismo,
Aplicaremos un sinapismo,
Snip, snap, snorum,
Quizá sea el abdonorum.
Dispepsia,
Anemia,
Toxemia.
Una, dos y tres,
La enferma se ha curado,
Y cinco guineas nos hemos embolsado.
Al terminar la canción, Merlín nadaba tan cerca de la paciente que casi llegaba a tocarla, acariciando con las suaves escamas de sus flancos las escamas más pálidas y ásperas de la enferma. Como es sabido, todos los peces recurren a la tenca para que les cure. Quizá lo estaba haciendo con légamo del fondo, o tal vez con masajes o hipnotismo. El caso es que la paciente dejó de pronto de bizquear, volvió a su posición normal y dijo:
—Ah, doctor, querido doctor, me siento con deseos de comer alguna lombricilla.
—Nada de lombrices —advirtió Merlín—, al menos durante dos días. Voy a recetaros un caldo concentrado de algas cada dos horas. Es necesario que os fortalezcáis. Después de todo, Roma no se construyó en un día.
Volvió a dar unas palmadas a los pececillos, les dijo que crecieran para convertirse en peces de provecho, y se alejó nadando con aires de importancia hacia la penumbra.
—¿Qué habéis querido decir, con eso de que Roma no se construyó en un día? —preguntó Verruga.
—Sólo el cielo lo sabe.
Siguieron avanzando, y Merlín corregía de vez en cuando a Verruga su forma de nadar. El extraño mundo subacuático comenzó entonces a clarear delante de ellos, deliciosamente fresco después del calor que habían soportado en el exterior. Las grandes matas de plantas acuáticas formaban delicadas figuras, y entre ellas se mantenían inmóviles numerosos cardúmenes de gasterosteos que hacían sus ejercicios físicos todos al unísono. A la voz de «Uno» se quedaban quietos; a la voz de «Dos» se enfrentaban por parejas, y a la de «Tres» formaban rápidamente un cono cuyo vértice era algún trozo de alimento. Caracoles de agua se deslizaban lentamente por los tallos de los nenúfares, o debajo de sus hojas, en tanto algunos mejillones de agua dulce yacían sobre el fondo sin hacer nada de particular. Alcanzaba a verse su carne, que era de color rosado, como los buenos helados de fresa. Un grupo de percas —resultaba extraño, pero todos los peces grandes parecían estar escondidos— circulaban graciosamente, enrojeciendo o palideciendo con la misma facilidad que la heroína de una novela de la época victoriana. Cuando el color de los peces adquiría un tono oliváceo, era que se hallaban irritados.
Cada vez que Merlín y su compañero pasaban cerca de esos cardúmenes, las percas alzaban amenazadoras las espinas de la aleta dorsal, y sólo las volvían a bajar cuando advertían que Merlín era una tenca. Las rayas negras de sus costados les hacían parecer como si hubieran sido asadas a la parrilla, y esas rayas también podían volverse más claras u oscuras, según el talante del pez. En una ocasión los dos excursionistas pasaron debajo de un cisne. El blanco animal parecía flotar encima como un dirigible, todo él borroso menos la parte de su cuerpo que se hallaba bajo el agua. Se apreciaba claramente que el cisne flotaba un poco de lado, con una pata recogida debajo del cuerpo.
—Mirad, señor —dijo Verruga—. Un pobre cisne que tiene una pata lisiada. Sólo puede nadar con la pata buena.
—Bobadas —dijo el cisne ásperamente, introduciendo la cabeza en el agua y mirándolos ceñudo—. A los cisnes nos gusta descansar en esta posición. Puedes guardarte tu compasión para cuando te la pidan.
El cisne los siguió observando desde arriba, igual que una serpiente blanca que pendiera del techo, hasta que los dos peces se hubieron perdido de vista.
—Procura nadar como si no temieras a nadie en el mundo —dijo la tenca—. Quizá recuerdes que este lugar es muy parecido a la espesura que atravesaste para llegar hasta mí, ¿verdad?
—Creo que sí.
Verruga miró a su alrededor, sin ver nada al principio. Luego divisó una pequeña silueta translúcida que permanecía inmóvil cerca de la superficie. Se hallaba casi al borde de la sombra de un nenúfar, y evidentemente estaba disfrutando del sol. Se trataba de un alevín de lucio, muy rígido y probablemente dormido. Cuando creciese sería un verdadero forajido.
—Voy a llevarte a ver uno de ésos —dijo la tenca—. Es el emperador de estos contornos. Como médico poseo inmunidad, y me atrevo a decir que también a ti te respetará como compañero mío, pero será mejor que no te separes mucho de mí, por si de pronto sintiera tentaciones.
—¿Es el rey del foso?
—En efecto. Unos le llaman el Viejo Jack, y otros, Peter el Negro, pero la mayoría no se atreve siquiera a mencionar su nombre, refiriéndose a él como «el señor L». Ya verás lo que supone ser rey.
Verruga se acercó todo lo que pudo a la cola de su guía, y obró acertadamente, ya que se encontraron en el lugar de destino antes de lo que imaginaron. Cuando Verruga divisó al viejo déspota, casi retrocedió horrorizado, pues el señor L. medía cuatro pies de largo y su peso debía de ser enorme. El gran cuerpo, oscurecido y casi invisible entre la espesura de plantas, terminaba en un rostro que parecía mostrar todas las pasiones del monarca absoluto: la crueldad, el dolor, el orgullo, el egoísmo, la soledad, y pensamientos demasiado fuertes para un solo cerebro. Allí permanecía flotando, con su boca grande e irónica entreabierta en un gesto melancólico, en tanto que sus mandíbulas lampiñas le daban una característica expresión americana, semejante a la del Tío Sam. Parecía inmisericorde, desilusionado, lógico, voraz, fiero, implacable. Pero la gran joya de su ojo parecía la de un ciervo herido, enorme, temible, sensitiva y llena de aflicción. No hizo movimiento alguno. Tan sólo se quedó observando a los dos peces con mirada amarga.
Verruga trató de convencerse a sí mismo de que no le asustaba el señor L.
—Mi señor —dijo Merlín, superando su nerviosismo—, he traído conmigo a un joven alumno que desea aprender a profesar.
—¿A profesar el qué? —preguntó el Rey del Foso lentamente, casi sin abrir las mandíbulas, hablando a través de la nariz.
—El poder —dijo la tenca.
—Déjale que hable por sí mismo.
—Por favor —susurró Verruga—. No sé qué voy a decirle.
No hay nada como el poder que pretendes hallar: poder para triturar, poder para digerir, poder para buscar y para hallar; poder para esperar y reclamar; todo el poder y la impiedad surgiendo de tu cogote.
—Ah, claro. Gracias.
—El amor es una treta que emplean para jugar con nosotros las fuerzas de la evolución. El placer es el cebo con que nos tientan esas mismas fuerzas. Sólo existe el poder. El poder caracteriza a la mente individual, pero no basta con el poder de la mente, es el poder del cuerpo lo que decide las cosas en última instancia. Sólo el Poderío es la Verdad.
»Y ahora, creo que es hora de que te marches, joven alumno —agregó el Rey del Foso—, pues encuentro esta conversación agotadora y poco interesante. Creo que debieras irte cuanto antes, no vaya a darse el caso de que mi desilusionada boca juzgue oportuno introducirte en mis grandes branquias, que también están provistas de dientes. Sí, realmente pienso que debes alejarte. Sería lo más prudente. Así pues, hasta nunca, y mis mejores deseos.
Verruga sintióse como hipnotizado por aquellas altisonantes palabras, y casi no se dio cuenta de que la tensa boca se iba acercando cada vez más a él. Se aproximó imperceptiblemente, mientras el discurso distraía la atención de Verruga, hasta que éste vio de pronto la boca cerniéndose a una pulgada de su nariz. Al concluir la última frase, abrióse la boca, horrible y vasta, y la piel se estiró ávidamente de hueso a hueso y de diente a diente. Dentro no parecía haber otra cosa que dientes, aguzados como espinas, en hileras y franjas, por todas partes como los clavos de las botas de un campesino. Sólo en el último instante Verruga fue capaz de recuperar el dominio de sí mismo, y pudo retirarse prestamente. Aquellos innumerables dientes chasquearon detrás de él, justo sobre el extremo de su cola, mientras él propinaba el mayor aletazo que diera hasta entonces en el agua.
Un segundo después, Verruga se hallaba de nuevo en tierra, de pie al lado de Merlín, junto al puente levadizo y jadeando dentro de sus sofocantes vestiduras.