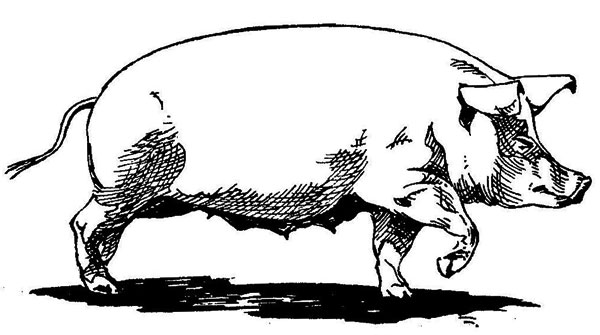Ronnie se acordó entonces de la palabra que había estado buscando.
—¡Morbosa! Ya sabía yo que empezaba con m. Sue, no seas tan morbosa.
Sue se estremeció como un perro al salir del agua. Puso su brazo sobre el de Ronnie y se apretó contra él.
—Supongo que sí lo soy.
—Naturalmente que lo eres.
—Quizás todo vaya bien.
—Todo irá bien. Mamá será cariñosa contigo; no lo podrá evitar, porque…
En el borde de la ternura, Ronnie se calló de repente. El coche del castillo apareció en aquel momento, procedente del garaje y con Voules al volante.
—No creí que fuera tan tarde —dijo Ronnie, enojado.
El coche llegó junto a ellos y Ronnie miró muy serio a Voules. No es que el chófer no le gustara, pues le conocía desde pequeño y había jugado mucho con él al cricket. Era, simplemente, que deseaba disfrutar uno de esos momentos en que no le ven a uno; y uno de esos momentos es, precisamente, cuando se despide uno de su novia.
De todos modos, Ronald Fish se adaptaba a las circunstancias.
Haciendo como que ignoraba la presencia del chófer, que era muy burlón, cogió a su novia, la atrajo hacia sí y, rojo como una cereza, le dio un beso apasionado. Una vez despachado el asunto, entró en el coche, se asomó a la ventana, y saludó con el brazo hasta que Sue se perdió de vista; después, sentándose, miró hacia adelante respirando profundamente.
Sue, que esperó hasta que el coche hubo desaparecido tras una plantación de rododendro, regresó, pensativa, hacia la terraza.
El sol de agosto lucía con su imperiosa majestad. Los insectos rumoreaban en la hierba y se oía el zumbido de las abejas junto a los tomillos; todo ello, añadido al sol que caía y al estridor de las cigarras, invitaba a la pereza. Un poco precavida, Sue miró, pasados los matorrales, a la sombra de los cedros donde el honorable Galahad Threepwood, bebiendo su whisky con soda, estaba echado en una silla, disfrutando frescura y comodidad. Había otra silla junto a la suya y Sue sabía que había sido colocada allí para ella.
Pero el deber era el deber, sin importar el calor del sol ni el rumorear de los insectos, Ronnie le había dicho que fuera a hablar de cerdos con lord Emsworth y había que cumplir la misión impuesta.
Descendió los anchos escalones de piedra y, orientándose hacia poniente, se dirigió al lugar de la finca dedicado a aquella noble cerda de Berkshire, la Empress of Blandings.
El boudoir de la Empress estaba situado en una pequeña pradera, moteada de ranúnculos y margaritas; a ambos lados de la pradera discurría por un semicírculo de plata el arroyo que iba a desembocar en el lago. Lord Emsworth, tal como era su costumbre, había llegado allí inmediatamente después de almorzar, y en aquel momento, a las doce y media, estaba aún de pie con su porquero Pirbright, inclinado indolentemente sobre la cerca de la porqueriza; en sus ojos brillaba una luz de dulce devoción.
De vez en cuando olía voluptuosamente. En cualquier lugar de aquella magnífica finca el aire contenía la fragancia de los millares de flores estivales; en cualquier lugar, excepto en aquel donde lord Emsworth se hallaba olfateando. Dentro de un considerable radio de acción de aquel puesto de mando de la Empress no había posibilidad de competencia en olores; aquel espléndido animal difundía un aroma que era al mismo tiempo característico y tumbaba de espaldas. También era atractivo, sin duda, para toda persona que, como lord Emsworth, gustara de aquel olor.
Entre la Empress of Blandings y aquellos dos seres humanos, que administraban su comodidad, había físicamente un fuerte contraste. Lord Emsworth era alto y delgado, y de aspecto maldiciente; Pirbright era alto, delgado y aún más maldiciente. Por otra parte, Empress of Blandings se podía muy bien haber confundido a media luz con un globo cautivo, completamente hinchado y a punto de empezar su viaje por la atmósfera. La moderna práctica de enfangarse no había encontrado atractivo en ella; le gustaba comer reposada y regularmente, y en toda su vida había hecho esfuerzo violento alguno. En aquel momento metía sus hocicos en una mezcolanza de salvado, bellotas, patatas, linaza y bazofia; el noveno conde de Emsworth sentía latir su corazón con la misma violencia que había latido el del poeta Wordsworth cuando éste contemplaba el arco iris en el cielo.
—¡Qué cuadro, Pirbright! —dijo reverente.
—Sí, milord.
—¡No tiene más remedio que ganar el premio; no lo podrá evitar!
—Sí, milord.
—A menos que… ¡Pirbright, tenemos que impedir que nos la vuelvan a robar!
—No la robarán, milord.
Lord Emsworth ajustó sus lentes preocupado; había desaparecido de sus ojos aquel brillo de su mirada en éxtasis; su semblante se ensombreció por una expresión de preocupación. Estaba pensando en aquel mal baronet, en sir Gregory Parsloe.
El robo de la Empress y el subsiguiente descubrimiento en la piara de su secretario Baxter había despistado completamente a lord Emsworth. Pues aunque Baxter era un reconocido excéntrico, no concebía que fuera robando cerdos por Shropshire.
Pero una reflexión sobre el asunto le había llevado a descifrar el enigma. Estaba claro que Baxter era un agente a sueldo de sir Gregory, operando ambos bajo las órdenes del Big Shot. Lo que más inquietaba al conde era la convicción de que aún no había pasado el peligro. El baronet, después de su fracaso, proyectaría otro atentado. Había tiempo para ello, pues aún faltaban un par de semanas para que se celebrase la Exposición Agrícola. En un momento determinado, cuando menos fuera de esperar, el ladrón se deslizaría enmascarado sigilosamente con una aguja emponzoñada intentando asesinar a la favorita.
La mirada de lord Emsworth recorrió toda la pradera. Esta era un lugar solitario, alejado de las viviendas humanas. Una cerda que fuera asaltada por unos cuantos baronets podría chillar pidiendo auxilio sin ser oída.
—¿Tú crees, Pirbright, que está a salvo aquí? —preguntó con ansiedad—. Tengo la sensación de que debemos trasladarla a la porqueriza del jardín que está cerca de tu vivienda.
Nunca se podrá llegar a saber cuál fue la contestación exacta contenida en aquella serie de sonidos emitidos como respuesta del vicepresidente de las funciones de custodia de la cerda, pues en aquel momento apareció una persona, ante la cual se echó atrás sus pelos despeinados y retrocedió con instinto de temor.
Lord Emsworth se ajustó de nuevo en las narices los lentes que se le habían caído y miró ansiosamente como el cordero ante su comprador.
—¡Ah, Connie, querida mía!
Había habido momentos en que la repentina aparición de su hermana, lady Constance Keeble, cuando él se abandonaba a la contemplación de su cerda apoyado sobre la empalizada de su porqueriza, le había causado agitación y desasosiego. Su hermana tenía un modo especial de aparecer en escena cuando menos se la esperaba y de abrumarle diciéndole que en lugar de perder el tiempo con los cerdos debería emplearlo en la administración de la finca. Pero durante los dos últimos días, desde que se marchó el joven Carmody, no había tenido secretario; y no era razonable esperar que atendiera a sus asuntos sin el concurso de un secretario. Por eso tenía tranquila la conciencia y no habló con aquel tono defensivo, irritante, que emplean las criaturas acorraladas en un embuste y que él había adoptado muchas veces en ocasiones semejantes.
—¡Ah, Connie, querida mía! Llegas precisamente en el momento de darme tu consejo. Estaba diciendo a Pirbright…
Lady no esperó a que acabara la frase. En sus relaciones con el cabeza de familia, tenía predisposición a dar a sus maneras los aires del ama irritable al contemplar a una criatura con la cabeza hinchada.
—No me importa lo que estabas diciendo a Pirbright. ¿Sabes la hora que es?
Lord Emsworth no lo sabía. Nunca lo sabía. Él hacía sus cuentas vagas a base de la idea aproximada de que había llegado la hora de cenar cuando por la tarde no podía distinguir ya a la Empress a una distancia de unos dos metros.
—Es cerca de la una, y tenemos invitados a almorzar que vienen a las doce y media.
Lord Emsworth pudo asimilar lo que le decían.
—¿Almuerzo? ¡Ah, sí, sí, sí, es verdad! Almuerzo, no cabe duda. ¿Crees, pues, que tengo que ir allí y lavarme las manos?
—Y la cara; está llena de mugre; y cambiarte el vestido… y los zapatos… y ponerte un cuello limpio. Realmente, Clarence, das más trabajo que una criatura. No puedo imaginar por nada del mundo por qué necesitas estar perdiendo el tiempo contemplando a estas bestias asquerosas.
Lord Emsworth la acompañó a través del prado, pero su semblante —ciertamente no es que estuviera sucio de barro, sólo tenía un par de salpicaduras— era adusto y turbulento. No era la primera vez que su hermana aludía con palabras injuriosas a aquella que él estimaba como el máximo ornamento de su especie y sexo. ¡Bestias asquerosas! Él ponderaba con conmiseración la curiosa incapacidad de su círculo inmediato de relaciones personales para apreciar la importancia de la Empress en el sistema de las cosas de la vida. Nadie de entre aquellas personas parecía tener la suficiente inteligencia para darse cuenta de su valor real.
Pero, no; quizá había una persona. Aquella pequeña muchacha —¿cómo diablos se llamaba?—, la que se iba a casar con su sobrino Ronald, había mostrado un interés muy simpático hacia el laureado animal.
—Es muy bonita —dijo él, siguiendo el hilo de sus pensamientos hasta aquella conclusión.
—¿Qué estás hablando, Clarence? —preguntó ásperamente lady Constance—. ¿Quién es bonita?
—La chica de Ronald. He olvidado su nombre… ¿Smith, no?
—Brown —dijo lady Constance con sequedad.
—Es verdad. Brown. ¡Linda muchacha!
—Supongo que te habrás formado tu propio juicio —dijo lady Constance.
Pasearon en silencio durante unos minutos.
—Y puesto que hablamos de miss Brown —dijo lady Constance, pronunciando aquel nombre, como siempre lo hacía, con los dientes apretados y con dureza en la mirada—, he olvidado decirte que esta mañana he tenido carta de Julia.
—¿Sí? —dijo lord Emsworth, como si le hablaran de la luna—. Eso está bien; pero ¿quién es Julia?
Lady se encontraba a una apropiada distancia de aquella cabeza y la podía haber golpeado a placer, pero se contuvo. Noblesse oblige.
—¡Julia! —dijo con inflexión creciente—. Sólo hay una Julia en la familia.
—¡Ah! ¿Quieres decir Julia? —dijo lord Emsworth, iluminado—. ¿Y qué sabe Julia por sí misma? ¿No está en Biarritz? —dijo él, haciendo un gran esfuerzo mental—. Espero que disfrutará de buen tiempo.
—Julia está en Londres.
—¿Ah, sí?
—Y llegará aquí mañana en el tren de las dos cuarenta y cinco.
Se desvaneció la indolencia mental de lord Emsworth. Las visitas de su hermana no le entusiasmaban.
—¿Por qué? —preguntó él, con una nota fuerte y plañidera a su voz.
—Es el único buen tren de la tarde, y llega a tiempo, de sobras, para la cena.
—Pregunto que por qué ha venido.
Sería exagerado decir que lady Constance resoplara. Las damas de su alcurnia no resoplan. Pero no cabe duda que sopló fuerte.
—Bien, realmente —dijo—. ¿Te extraña que la madre de un hijo único, que ha anunciado su intención de casarse con una bailarina, tenga deseos de conocerla?
Lord Emsworth corrigió.
—Nada de bailarina. Corista, según me han dicho.
—Lo mismo da.
—No lo creo —dijo lord Emsworth dubitativo—. Preguntaré a Galahad.
Se le ocurrió de repente una idea.
—¿No te gusta la chica Smith?
—¡Brown!
—¿No te gusta la chica Brown?
—Me parece que he dado mi parecer en el asunto de un modo bastante claro. Creo que es un asunto deplorable. No soy tan vulgar…
—Pero, sí, sí que lo eres —dijo lord Emsworth, poniendo el dedo en la llaga.
Lady Constance se irguió altiva.
—Bien, lo soy si es vulgar el preferir que mi sobrino se case con una de su clase…
—Galahad se habría casado con la madre de Sue hace treinta años si no lo hubieran echado al África del Sur.
—Galahad era, y es, capaz de cualquier cosa.
—Recuerdo aún a su madre —dijo pensativo Emsworth—. Galahad me llevó una vez al Tívoli, cuando ella estaba cantando allí. Dolly Henderson. Un cachito de cielo con pantalones largos, con la sonrisa más bonita que viste jamás. Te hacía pensar en las mañanas de primavera. Todo el público cantaba a coro, me acuerdo. Pero ¿cómo demonios era aquella canción?… la la le li… no, era así… tra la ra la la…
—No importa cómo era —dijo lady Constance; con un recuerdo en la familia, creía ella, era suficiente—. Y no vamos ahora a hablar de la madre de la chica. Lo único que lamento es que la madre de miss Brown tuviera una hija.
—Bien, pues a mí me gusta —dijo, tozudo, lord Hinsworth—. Es una criatura bonita, muy dulce, con ademanes adorables y extraordinariamente entendida en cerdos. Así lo decía yo ayer tarde al joven Pilbeam.
—Pilbeam —gritó lady Constance.
Chilló porque aquel personaje le recordaba otro disgusto. Durante días había estado esperando aclarar aquel misterio sobre Pilbeam, pues su presencia en el castillo le parecía casi misteriosa. No se acordaba de su llegada; parecía como si se hubiese materializado en el aire. Y siendo ella una señora del castillo, con todo el desagrado convencional de señora de castillo, hacía todo lo que le parecía irregular, ponía objeciones a que un visitante con bigotes horribles, y no invitado por ella, hubiese empezado a invadir el ambiente de la casa al igual que un escape de gas.
—¿Y qué quiere ese tipo? —preguntó ella.
—Es un investigador.
—¿Un qué?
—Un investigador o detective privado. —Había un poco de orgullo en la voz de lord Emsworth. Tenía sesenta años y era la primera vez que se había inmiscuido románticamente en las actitudes de un empleado de una agencia de investigaciones—. Pertenece a una asociación de detectives llamada Argos.
Lady Constance respiró agitadamente.
—Coristas…, detectives… Espero que aún invitarás a un jugador de bolos.
Lord Emsworth dijo que no conocía a ninguno.
—¿Y me es permitido saber qué es lo que está haciendo un detective privado como huésped del castillo?
—Lo traje para que aclarara el misterio de la desaparición de la Empress.
—Pero, bueno; este animal estúpido ha regresado hace días a su porqueriza. ¿Por qué razón, pues, está este hombre aquí?
—Fue idea de Galahad. Sugirió que debía permanecer aquí hasta después de la exposición agrícola. Creyó que sería conveniente que hubiera una persona así, a mano, para el caso de que Parsloe intentara otra de sus tretas.
—¡Clarence!
—Y yo creo —continuó, impertérrito, lord Emsworth— que tenía razón. Ya sé que fue Baxter quien robó mi cerda y no te costará trabajo creer que Baxter es algo borrachín. Pero Galahad tenía la sensación, igual que yo, de que, esencialmente, no por borrachín robó a la Empress. Los dos pensamos que Parsloe estaba detrás de todo el asunto. Galahad sostiene, y estoy de acuerdo con él, que es sólo cuestión de tiempo el que vuelva a hacer otra intentona. Por eso, cuantos más vigilantes haya, mejor; especialmente si éstos, como Pilbeam, son gente acostumbrada y entrenada a tratar con criminales.
—Clarence, ¡tú estás loco!
—No, no estoy loco —contestó, excitado, lord Emsworth—. Conozco a Parsloe. Y Galahad conoce a Parsloe. Tenías que leer algunas de las historias sobre él en el libro de Galahad, historias, por cierto, muy bien documentadas, según dice él. En ellas verías la clase de hombre que era cuando se iba de parranda con Galahad, en Londres, en los días de su juventud. Tienes que saber que en 1894, Parsloe atracó a Towser, el perro de Galahad, con bistecs y cebollas momentos antes de la gran carrera de Rat, para que pudiera ganar Banjo, su perro. Es un punto que no se para en barras para conseguir su objeto. Y hoy es el mismo; no ha cambiado un ápice. Si no, fíjate en el procedimiento que empleó para privarme de Wellbevoled, el porquero que tuve antes de Pirbright. Un fulano que es capaz de esto, es capaz de todo.
Lady Constance pisoteó la hierba; le hubiera gustado más que la hierba hubiese sido su hermano, pero no era correcto hacerlo.
—Te estás portando como un imbécil con sir Gregory —dijo, exaltada—. Tenías que estar avergonzado de ti mismo; y lo mismo Galahad, si es posible que se avergüence de algo. Os estáis conduciendo como un par de críos estúpidos. Odio esa disputa idiota. Si hay una cosa detestable en este país es el estar en malas relaciones con el vecino.
—No me importa estar en malas relaciones con Parsloe.
—Pues a mí, sí; y por eso estuve tan contenta cuando accedí a ayudarle en favor de su sobrino. Tuve el placer de demostrarle que, por lo menos, había una persona cuerda en el castillo de Blandings.
—Pero ¿de qué sobrino hablas?
—Del joven Montagne Bodkin. Tienes que acordarte de él. Venía mucho por aquí cuando era chico.
—¿Bodkin?… ¿Bodkin?
—¡Oh, por favor, Clarence, no te quedes diciendo «Bodkin» como un loro! Si no te acuerdas, como le ocurre con todo lo que ha sucedido después de transcurrido diez minutos, no importa. Lo esencial es que sir Gregory me pidió, como favor personal, que lo tomara como secretario tuyo…
Lord Emsworth era apacible, pero podía excitarse también.
—¡Que me cuelguen si lo entiendo! El hombre que me quita el porquero y planea el robo de mi cerda y tiene la osadía de…
—… Y yo estaré encantada.
—¿Qué?
—Digo que yo estaré encantada.
—No querrás decir que te has comprometido.
—Sí, querido, eso es; me he comprometido.
—Es decir, ¿que vas a dejar suelto por el castillo a un sobrino de Parsloe, precisamente dos semanas antes de la exposición agrícola?
—Llegará mañana a las dos y cuarenta cinco —dijo lady Constance.
Y como había ya lanzado la bomba, la había visto explotar, había llegado a la puerta y no quería perder más tiempo oyendo protestas fútiles, entró en la casa dejando plantado a lord Emsworth.
Allí quedó él durante casi un minuto. Después, la necesidad imperiosa de compartir aquella siniestra noticia con alguien más sereno y despejado, le devolvió a la vida activa. Con semblante sombrío y con sus piernas temblorosas, se marchó precipitadamente hacia donde su hermano Galahad se encontraba sentado en su butaca bebiendo su whisky.