7
Me disfrazaba de Carlos II de Inglaterra porque creía que me tomarían más en serio si me hacía pasar por hombre. Llegué a plantearme llevar el manto real puesto a todas horas, incluso durante el parto de mis hijos.»
Si no fuera por el Fringe Festival de Edimburgo y un hombre llamado Tommy Sheppard, yo no habría sabido cómo abordar el tema del feminismo en clave de humor. Ni cómo hablar de pedos en público. Ni cómo hablar en público. Ni cómo tirarme pedos. Seguiría obligando a la gente a verme poniendo caras raras, haciéndome pasar por diversos compuestos químicos y virus o imitando la forma de caminar de los historiadores de la tele. Seguramente.
Así que si queda algún sexista recalcitrante leyendo este libro (no debería quedar ninguno porque, como se advierte claramente en la portada, no está hecho para vosotros), podéis echarle la culpa a Tommy Sheppard, el ex concejal de Irlanda del Norte, ex candidato del Partido Laborista Escocés y actual candidato al Parlamento por el Scottish National Party, además de propietario de varios clubs de comedia (no confundir con Tommy Shepherd, también conocido como Speed, personaje de ficción, superhéroe y miembro de los Jóvenes Vengadores de Marvel). Vaya por delante que Tommy Sheppard no veía con buenos ojos que se incluyeran monólogos humorísticos sobre el feminismo en el Fringe Festival de Edimburgo.
Tommy Sheppard me ha acogido en el Edinburgh Stand, uno de sus locales, desde el año 2010, cuando llevé a escena mi espectáculo L. A. Hormiga. Hasta entonces tenía que poner dinero de mi bolsillo todos los años para poder presentar un espectáculo en el Fringe Festival, pero el Stand ofrece un trato justo a los humoristas y les brinda su apoyo en un festival en el que la mayoría no sólo no gana nada, sino que pierde miles de libras, aunque nadie parece creérselo.
Yo tengo la suerte de vivir en Londres, capital mundial de los monólogos humorísticos. Si uno quiere dedicarse a la comedia, o ver monólogos humorísticos, sólo tiene que venir aquí. Hay tantos bolos cómicos en Londres que la página www.chortle.co.uk (algo así como la guía de la comedia) tiene que enumerarlos por zonas. En Nueva York, los humoristas pagan por salir al escenario para intentar conseguir algún papel en una sitcom. En Londres, los humoristas quieren ser humoristas, y los de otros países vienen a trabajar aquí porque saben que es la mejor ciudad del mundo en lo que a monólogos humorísticos se refiere.
Ya te dediques al teatro gestual (Holly Burn), a la ventriloquía (Nina Conti), a la improvisación y los sketches en grupo (Austentatious), a la comedia de personajes (Jo Neary), a la comedia musical (Isy Suttie), a la dupla cómica (Anna & Katy), al humor político (Josie Long) o al humor sociopolítico de corte feminista (Kate Smurthwaite), hay un hueco para ti.
Pero esta diversidad de propuestas y voces de distintos orígenes, credos y nacionalidades se verá amenazada si los alquileres y el precio de la vivienda en Londres siguen disparándose. Las cuentas no salen, así de sencillo, y los humoristas de clase media se ven expulsados de la capital por la especulación inmobiliaria, al igual que su público.
Lo mismo ocurre en el Fringe Festival de Edimburgo. No creo que sea presuntuoso afirmar que la mayoría de los humoristas se planteará en algún momento de su carrera acudir al Fringe. Ya sea para participar brevemente en una exhibición de nuevos talentos o para presentar su propio espectáculo, querrán estar allí. Y no sólo para crear monólogos de larga duración con ínfulas artísticas, coherencia narrativa, hilo conductor, mensaje e integridad creativa, la clase de espectáculos que sólo los diarios más sesudos acogen con entusiasmo. Baste decir que Jim Davidson, Jimmy Carr y Jeremy Paxman también han presentado sus números en el Fringe Festival.
Algunos ven el Fringe como una feria comercial, un lugar en el que dejarse ver y dar el salto a otros formatos. Un peldaño más en el camino hacia la fama, en definitiva. Una vez conquistada, Edimburgo no es más que una porquería que llevan agarrada a la suela del zapato. Para otros, sin embargo, es una oportunidad de mejorar, el lugar donde descubren qué están haciendo, qué quieren hacer y qué no. Donde se arriesgan y fracasan.
En los últimos años, además, ha acabado convirtiéndose en el último lugar del mundo en el que te atreverías a hacer experimentos. El precio desorbitado del alojamiento y de los locales, sumado a la ingente cantidad de humoristas que presentan algún número en el festival, ha hecho que todos compitamos por el mismo espacio físico y mediático en durísimas condiciones económicas.
En el Stand, si no consigues vender un solo billete en todo el mes, el teatro asume el coste del alquiler. Tal vez no ganes nada, pero tampoco perderás nada. Tendrás otros gastos, claro está, de alojamiento, viaje, publicidad, relaciones públicas, carteles y fotos promocionales, crema para las hemorroides y betabloqueantes, todo lo cual sale de tu bolsillo (por suerte, yo me acuesto con taquilleros, encargados, farmacéuticos, fotógrafos, críticos y productores teatrales, promotores artísticos, periodistas, jurados y también con Nica Burns, directora de los premios Foster, para prosperar en este oficio). Pero no puedes arriesgarte a pagar también el desmesurado alquiler del local en el que actúas. De hecho, Tommy Sheppard, propietario del Stand, sostiene que, si quieren prosperar en este oficio, los humoristas que actúan en su teatro NO DEBEN acostarse con él.
Los números que presentaba en Edimburgo no me generaban más trabajo fuera de Edimburgo. No llegaba a desarrollar ninguna de mis ideas y no me iba de gira con mis monólogos. Siempre he hablado de temas que me interesan, pero hasta que toqué la tecla del feminismo, mis monólogos no despertaban demasiado interés. Además eran un poco cutres, la verdad sea dicha. Salvo por los de Carlos II de Inglaterra. A ésos les tengo bastante cariño. No me duele haber sido mediocre durante mucho tiempo, porque si hubiese empezado siendo buena nunca habría descubierto cómo mejorar. No sabría cómo enfrentarme a un bolo que sale mal, ni a los espontáneos que te interrumpen a media actuación para tocarte las narices, ni a la sensación de profundo fracaso que acompaña ambas situaciones.
No obstante, creo que aún no he descubierto cuál es la mejor manera de transmitir mis contenidos. Sigo trabajando en ello. Antes incluía más ideas y conceptos. Había más cosas que ver. No estaba yo sola delante de un micrófono, largando durante una hora. A lo mejor lo único que necesito es trabajar más los guiones. En cierta ocasión recreé la ascensión de Cristo a los cielos usando un hilo de pescar y una diminuta figura de plástico. Lo hice al final de mi espectáculo sobre el catolicismo. Yo heredé la cultura católica de mis padres, a los que quiero con locura, pero es como haber heredado un perro con tres patas. Hubiese preferido ir a la perrera y escoger un perro que tuviera cuatro patas, pero ahora que me ha mirado a los ojos no puedo dejarlo allí tirado. Soy católica, así que el sentimiento de culpa me perseguiría para siempre. Sólo diré que, para mi público, oírme hablar de catolicismo resultaba tan incómodo, embarazoso y alienante como oírme hablar de feminismo. Si no más.
Sé lo que estáis pensando: «¿Cóooomo? ¿Católica? ¡Pero si es feminista!» Sí, se puede profesar una religión monoteísta y abrazar el feminismo. Pero es complicado. Se necesita cierta dosis de compromiso ético y moral, pero también de ignorancia voluntaria. Eso no te convierte en una hipócrita. Simplemente quiere decir que tratas de lograr la cuadratura del círculo. Como he dicho antes, todos nosotros podemos tener sistemas de creencias discrepantes que parecen contradecirse entre sí. Por ejemplo, no todos los científicos son ateos, y algunas feministas son musulmanas o cristianas, por más que eso les parezca impensable a otras feministas. El caso es que, hacia el final de mi espectáculo sobre la condición católica (en el que intenté en vano esclarecer mi compleja y harto contradictoria opinión al respecto), solía apagar todas las luces y dejar la sala a oscuras. Antes de que el espectáculo empezara y de que el público se hubiese sentado, yo ponía un diminuto Cristo de plástico en la parte posterior del escenario. Por lo general lo escondía detrás de una cajita negra. La gente no se fija en algo como una cajita negra colocada al fondo del escenario, y si lo hace da por sentado que está ahí para tapar un enchufe o algo por el estilo. Pocos espectadores sospecharían que había un diminuto Cristo de plástico atado a un hilo de pescar detrás de la cajita negra. O una diminuta feminista de plástico, ya puestos.
La cosa funcionaba de la siguiente manera: yo ataba el diminuto Jesús de plástico al extremo de un hilo de pescar que luego pasaba por el escenario, la pared del fondo y el techo, a través de una serie de ganchos. El público no podía ver el hilo porque era muy delgado y estaba lejos. La caña de pescar que yo usaba para tirar de Jesús y hacer que subiera hasta el techo solía estar escondida detrás del telón, o a un lado del escenario. La verdad, aunque los espectadores se fijaran en la caña de pescar, no creo que alcanzaran a imaginar qué iba a hacer con ella.
Entonces daba a uno de los espectadores una potente linterna eléctrica y le pedía que siguiera al diminuto Jesús de plástico en su ascenso hasta el techo, y aunque puede dar la impresión de que era un poco cutre, lo cierto es que daba gusto verlo. También acoplaba un diminuto armario ropero de madera al diminuto Jesús, que según contaba al público era un regalo que había hecho el propio Jesús para su Padre. Sólo para demostrarle que no había desperdiciado el tiempo que había pasado en la Tierra y en la carpintería de José.
En el techo, colgaba un retal de tela tras el cual desaparecía Jesús al llegar arriba del todo. Pensé en usar bolas de algodón en lugar de tela, para dar la impresión de que se desvanecía tras las nubes, pero el hecho de usar aquella tela nos aportaba –tanto a Jesús como a mí– un doble significado, otra dimensión, un punto final. Jesús sube a los cielos y cae telón. Fin del primer acto. Para muchos cristianos, Jesús se halla actualmente en el intermedio. Todos esperan que empiece el segundo acto, que regrese a la Tierra. Espero que no sigan esperándolo en el Norwich Arts Centre, donde presenté el espectáculo en febrero de 2012.
Por cierto, estuvieron a punto de detenerme en el aeropuerto de Belfast cuando presenté mi monólogo allí. Inspeccionaron mi maleta y me dijeron que no podía subir al avión con un rollo de hilo de pescar (que podría usar para asfixiar a alguien con él), y no se dejaron impresionar cuando les expliqué para qué quería la figura de Jesús y el hilo. En fin, el caso es que, cuando les demostré que era una humorista, contándoles unos pocos chistes larguísimos y enrevesados sobre la gravedad y los rollitos de salchicha y hojaldre, me soltaron por fin.
Regresé a Belfast tres años más tarde, como feminista, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, para participar en una gala de recaudación de fondos a favor del derecho al aborto organizada por Mark Thomas en nombre de una mujer extraordinaria y gran fuente de inspiración, Dawn Purvis, y de la delegación en Belfast de la Alliance for Choice, que defiende el derecho de las mujeres a abortar. Completaban el cartel el propio Mark Thomas, como es obvio, Robin Ince, Josie Long y Gemma Hutton, y todos ellos estuvieron soberbios. De hecho, fue una de esas raras ocasiones en las que me he sentido realmente orgullosa de ser humorista. Fue un honor compartir cartel con aquel puñado de grandes comediantes. Para entonces había renunciado a viajar con toneladas de atrezo, y menos mal, pues no sé cómo habría reaccionado la policía aduanera de Belfast si hubiese encontrado un diminuto bebé de plástico anudado a un hilo de pescar. Sobre todo si se enteraban de que yo era una feminista y que había ido hasta allí para apoyar el derecho a abortar.
Y lo repito porque sé que os estaréis preguntando: «¿Cóoomo? ¿Una católica participando en una gala de recaudación de fondos a favor del derecho al aborto?», pero así es. Creo en Jesús y en el derecho de las mujeres a ejercer el control sobre sus propios úteros. Así es mi feminismo.
¿Qué tal os ha quedado el cuerpo?
En fin, lo que trataba de decir es que, si bien algunas partes de mis monólogos eran interesantes y originales, no atraían a un gran público. Ni a un público mediano, siquiera. Si yo dirigiese un teatro de provincias que estuviera a punto de perder toda fuente de financiación, pongamos por caso, y las autoridades municipales planearan una visita al teatro para decidir si la cultura y las artes tenían lugar en la comunidad local, ni loca me contrataría a mí misma para salir al escenario, sino que buscaría a alguien de la tele.
Así que en Edimburgo me tocó tragar muchos sapos, y me embarqué en giras deprimentes. Hablaba del catolicismo, de trabajar para el Daily Mail, me ponía en la piel de varios reyes muertos, de Dan Brown, de Louise Mensch y Nick Clegg, todo en vano. Nada de lo que yo hacía acababa de funcionar, ni desde el punto de vista creativo, ni económico, hasta que empecé a hablar de temas que me importaban de veras. Hasta entonces no había podido hacerlo porque me faltaba confianza.
En 2006 estrené mi primer espectáculo en solitario, titulado The Cheese Roll. Pero en realidad el queso no me importaba demasiado. Ah, y por cierto, no es que me pasara una hora hablando sobre los rollitos de queso que se comen; ni siquiera yo intentaría colar algo así. Salvo que saliera al escenario vestida de queso y que todo el monólogo sirviera en realidad para denunciar la explotación sexual del queso en la publicidad. Me refería a la carrera del queso, una competición anual que se celebra en Gloucestershire. En 2006 no hablaba sobre feminismo porque aún no me había enfrentado a la ventosidad de cierto individuo, sino que hablaba sobre un grupo de personas que se dedican a perseguir un queso que baja rodando por una pendiente muy empinada, competición que se celebra cada año en mi condado natal. Supongo que podría haber escrito sobre la carrera del queso desde un punto de vista feminista. Supongo que podría haber comentado lo injusta que es la carrera para las mujeres, que tienen que arrojarse cuesta bajo (estamos hablando de una pendiente muy pronunciada, casi un despeñadero), luciendo faldas ceñidas y zapatos de tacón, sosteniendo sombrillas o paraguas si llueve, haciendo la colada y meneándosela a los espectadores masculinos por el camino, lo que las sitúa en una posición de clara desventaja.
Salta a la vista que las mujeres llegarán a la línea de meta más tarde que los hombres si tienen que incorporar todo eso en su trayectoria descendiente. A los hombres, por su parte, se les permite bajar la ladera dando volteretas, medio borrachos y luciendo disfraces de gorila.
Antes de que alguien me recuerde lo afortunadas que somos las mujeres del primer mundo por poder perseguir quesos cuesta abajo, soy perfectamente consciente de que la participación femenina en la carrera del queso de Gloucestershire apenas tiene nada que ver con las múltiples formas de opresión femenina que se intersecan.* Lo sé. De verdad que lo sé. Pero lo mantengo por recomendación de mi editora, que se ha leído este libro de pe a pa con el fin de eliminar cualquier pasaje demasiado enjundioso para que no acabe siendo un tostón. Yo me paso el rato intentando burlar su revisión, y he logrado colar unos pocos párrafos serios, pero el otro día se le fue la mano; borró la palabra «androcéntrico».
–Tú hazte a la idea de que estás escribiendo un manual del feminismo para principiantes. Y no te olvides de que lo pondremos en la sección de humor. Si vas a hacer observaciones agudas en tono desenfadado sobre cosas que no tienen nada que ver con el tema central, sugiero que lo dejemos para el segundo o tercer libro que no voy a encargarte. No puedes hablar de las experiencias de todas las mujeres, y desde luego no representas a todas las mujeres. Ni siquiera te representas a ti misma, aunque lo hiciste durante unos años, cuando te quedaste sin agente, así que concéntrate en los pedos y el queso en este primer libro y no te preocupes por todas esas cosas que te has dejado en el tintero ni por cuestiones que merecerían un capítulo aparte.
–¿Me estás diciendo que no me saldré con la mía? –pregunté a mi editora.
–Eso es –contestó–. Cuando el libro se publique vete de vacaciones y no leas nada de lo que se publique sobre él.
–Ah, vale –repuse–. ¿Eso se lo dices a todo el mundo?
–No, sólo a Russell Brand y a ti –fue su respuesta.
La carrera del queso se celebra todos los años a finales de mayo en Gloucester, donde me crié. Mis padres son irlandeses y católicos, y yo soy la última de nueve hijos. No elegí ser católica, dicho sea de paso, sino que es algo que he heredado, junto con el alcoholismo, los dos dedos palmeados de mi pie derecho y una abundante colección de souvenirs papales que ya le he pasado a mi hijo.
Los dedos palmeados son algo típico de la rama Christie de la familia. Ya sé que me paso el día hablando de estos dedos, concretamente el segundo y el tercero de mi pie derecho. Muchos de mis hermanos también tienen los dedos de los pies como yo. Espero que no les moleste que lo diga. A veces tienes que hacer lo que te dicta la conciencia y punto. Es mi deber dar voz a otras mujeres con los dedos palmeados. No es nada de lo que haya que avergonzarse, y mis hermanas no son menos bellas por tener dedos de pato. Somos como una versión anfibia de las hermanas Nolan, aunque no sepamos cantar.
Hace poco, en un bolo, mencioné que soy católica y que tengo dedos palmeados, y un espectador que llevaba unas cuantas copas de más dijo a voz en grito: «Pues yo soy ateo. Sácate el calcetín y demuéstralo.»
Yo repliqué: «He dicho que soy católica. Si quiere que me quite el calcetín, primero tendrá que casarse conmigo. Y puede que ni así. De hecho, cuando estemos casados, seguramente me pondré incluso más calcetines. O un solo calcetín gigante que me cubra de pies a cabeza, como un saco de dormir lanudo. Todos sus amigos pensarían que se ha casado usted con una versión frígida y católica de Gusy, el gusanito que protagoniza los libros infantiles de Richard Scarry. Pero sin el sombrero. Ni el desparpajo.»
(Esto sucedió en el Latitude Festival. Yo estaba haciendo un bolo de día, en una carpa. Ante mi réplica, el hombre se limitó a abandonar la carpa con paso tambaleante. Entonces unos chicos empezaron a arrojarme calderilla, y así fue como llegué a reunir más dinero del que nunca había ganado en ocho ediciones del Fringe Festival de Edimburgo.)
De niña, no me estaba permitido plantear la menor duda en torno a la religión. Mis padres nos decían que debíamos aceptarlo todo sin rechistar. Así que hace poco, cuando mi padre vino a pasar unos días conmigo en Londres y se mostró indignado por el precio de un rollito de salchicha en el West End, le dije: «Oye, papá, no cuestiones el rollo de salchicha, porque jamás entenderás el rollo de salchicha. El rollo de salchicha es demasiado complejo. Ni siquiera los fabricantes del rollo de salchicha acaban de entenderlo. Ésa es su gracia, en realidad, el misterio. Tú limítate a aceptar el rollo de salchicha, tal como tuve que hacer yo cuando te pregunté por la ascensión de Jesucristo a los cielos.»
De pequeña, le pregunté a mi padre si la gravedad no habría impedido la Ascensión. Él me contestó que no dijera blasfemias, y que todo eso de la gravedad era una patraña. Si existiera de veras, saldría en la Biblia. No puedo creer que, a mis cuarenta y tres años, aún no me permita mencionar la ciencia física.
Cuando mis amigos reciben la visita de sus padres, tienen que esconder sus colecciones de porno. Cuando mi padre viene de visita, yo tengo que esconder mi colección de libros sobre Isaac Newton. Los escondí en lo alto de un árbol del jardín. Pero se me olvidó que los había dejado allí, y un día mi padre estaba sentado bajo la copa del árbol y se le cayeron todos encima. Y aplastaron su rollo de salchicha. Que además era de los caros. Y el pobre seguía intentando descifrar el misterio que encerraba.
En una gala benéfica que se celebraba en el Bloomsbury Theatre conocí a Richard Dawkins,10 el Líder de los Ateos, y como vi que llevaba sandalias, lo llamé Jesús en broma, a lo que él contestó:
–¿Qué clase de broma es ésa? ¿No sabes quién soy yo? Richard Dawkins, el Líder de los Ateos.
–¿El Líder de los Ateos? –repuse yo–. Bueno, eso lo dirás tú. ¿Tienes alguna prueba científica que lo avale? Escucha, Rich –añadí–, yo soy católica. Si dices que eres Richard Dawkins, te creeré. Sólo estoy tratando de ser tan impertinente como tú. Además, ese calzado que llevas se conoce como sandalias de nazareno. No puedes pretender ser el Líder de los Ateos y andar por ahí luciendo un calzado que popularizó el Hijo de Dios. Suerte tienes de poder usar sandalias. Yo no puedo, porque tengo pies de pato.*
Lo que trato de decir es que, al haberme criado en el seno de una gran familia católica, sé lo que es vivir de forma austera. Pero eso sí, todos los años mis padres nos llevaban a ver cómo un enorme queso rodaba por una pendiente, así que, ya lo veis, tampoco nos faltaba de nada. El mundo se divide entre quienes van a la carrera del queso y quienes van al Festival de Ópera de Glyndebourne. Los únicos que tal vez asistan a ambos son los aficionados a la improvisación teatral, los periodistas, los paramédicos y la organización humanitaria St. John Ambulance.
Por si se le olvida a mi marido imaginario, cuando me muera quiero que mis cenizas se introduzcan en un enorme queso de tres kilos y que todos los asistentes a mi funeral tengan que perseguirme ladera abajo, al margen de su edad, habilidad innata, estado de salud o forma física. Tampoco habrá segregación por motivos de raza o sexo.
El formato de la carrera del queso no ha cambiado desde la Edad del Hierro. Empezó como un ritual pagano y los lugareños se han limitado a mantener viva la tradición. Como he explicado ya, hay distintas categorías para hombres y mujeres. Hay incluso una carrera aparte para las celebridades locales. Recuerdo un año en que Eddie the Eagle iba muy igualado con EMF, Doctor Foster, Fred West, Richard Reid (el de la bomba en los zapatos), Simon Pegg, Saajid Badat (el terrorista convicto), Robin Day y el Sastre de Gloucester. Espero no entrar nunca en la categoría de «celebridad local».
Cooper’s Hill es un lugar bello y sagrado. Nuestros ancestros han celebrado allí el solsticio de verano desde hace cientos de años. Era allí donde rendían culto a la naturaleza y al cambio de las estaciones arrojando un queso cuesta abajo y corriendo tras él. No sé qué opinaréis vosotros al respecto, pero a mí me parece una idea genial. Eso sí, no puedo evitar pensar en las ideas que habrán desechado. ¿Arrojar peces a una vaca? ¿Vadear el río a lomos de un cerdo con los ojos vendados?
Me enorgullezco mucho de ser de Gloucester, y me enorgullezco mucho de nuestras tradiciones. Y aunque salí de Gloucester cuando tenía diecisiete años y desde entonces he vivido en Londres, suelo decir: «Yo soy de Gloucester, y allí perseguimos un queso cuesta abajo por la falda de una colina. Apuesto a que en tu tierra no hacéis eso, ¿a que no, pringado?»
Por lo general la gente contesta: «¿Gloucester? ¿Eres de Gloucester? ¿Como Fred y Rose West, los asesinos en serie? Eran de Gloucester, ¿verdad?»
A lo que yo replico: «No, no lo eran. Se trasladaron allí desde Herefordshire. Nada que ver, vamos.»
Entonces ellos me dicen: «¿Gloucester, eres de Gloucester? ¿Como Saajid Badat, el terrorista?»
A lo que yo contesto: «Sí, el mismo.»
Y entonces me dicen: «¿Gloucester, eres de Gloucester? ¿Como Richard Reid, el de la bomba en los zapatos?»
A lo que yo contesto: «Sí, el mismo.»
Y luego me dicen: «¿Y FKA twigs, no era también de Gloucester?»
A lo que yo contesto: «No, qué va, para nada.» (No tengo ni idea de quién es FKA twigs –he cumplido cuarenta y tres años–, pero me parece típico de Gloucester tener un rapero que se hace llamar twig, «ramita».)
Siempre tengo la sensación de que debo contrarrestar la mala reputación de Gloucester, algo que puede llegar a ser bastante difícil. Recuerdo la primera vez que mi marido imaginario coincidió con mi padre. Estábamos dando una vuelta por la ciudad y mi padre iba señalando todos los monumentos y lugares de interés. Ya habíamos dejado atrás las truculentas historias de asesinatos y el terrorismo. Cuando pasábamos por delante del juzgado, mi padre explicó que Gloucester tenía el índice de violaciones más elevado de todo el país, pero la tasa más baja de penas de cárcel por ese delito, así que si mi marido imaginario tenía intención de violar a alguien y luego irse de rositas, había llegado al lugar adecuado. Digamos que fue su forma de romper el hielo. Espero que el Centro de Información Turística de Gloucester no lea este libro. Para mí que se llevarían un disgusto.
Así que el vencedor de la carrera del queso se lleva ese pedazo de queso, mientras que el segundo en llegar a la meta gana cinco libras y el tercero tres libras. Hoy en día puede que tres libras no parezcan gran cosa, pero en la Edad del Hierro era un dineral. Podías comprarte una vaca y una esposa, y aún te quedaba para algo de hierro. Me preocupa el futuro de la carrera del queso porque ha alcanzado una gran popularidad, y cuando las cosas se hacen muy populares tienden a irse al garete. Salvo por la pornografía, claro está, cuya expansión no parece tener límites. La carrera del queso ha llegado incluso a las revistas ¡Hola! y OK!
Más preocupante incluso que la popularización de la carrera del queso es el hecho de que Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) intentara acabar con ella sosteniendo que tirar un derivado lácteo cuesta abajo es abyecto desde el punto de vista moral. Los activistas de PETA proponían usar una alternativa basada en la soja que no contuviera lácteos, y llegaron incluso a formar piquetes en las queserías locales, así que les escribí una carta:
Estimadas Personas por el Trato Ético de los Animales:
RE: la carrera del queso, Cooper’s Hill, Gloucester
Respecto a vuestra campaña de abolición de la festividad arriba mencionada, me gustaría señalar que no nos dedicamos a arrojar una vaca cuesta abajo y a perseguirla, sólo lo hacemos con un subproducto de la vaca, es decir, el queso. Ningún animal es víctima de maltrato en la carrera del queso. De hecho, suelen venir numerosos perros a ver la carrera, y se lo pasan en grande. No todo el mundo disfruta de una vida tan desahogada como las Personas por el Trato Ético de los Animales, por lo que no tienen demasiadas formas de ocio a su alcance. No pueden permitirse faltar al trabajo para manifestarse en el desfile de la semana de la moda de Milán, ni para forzar la puerta de una tienda de mascotas y devolver los hámsters a la naturaleza. Tampoco pueden permitirse el lujo de llevar a sus hijos a parques temáticos y festivales carísimos, como EuroDisney, Alton Towers o el desfile del Orgullo Gay. Una vez al año, estas personas llevan a sus hijos a ver cómo un queso rueda por la ladera de una colina. Y ni siquiera tienen que pagar nada. Es gratis. Negarles a esos niños la magia y la belleza de la carrera del queso puede considerarse maltrato infantil.
Saludos cordiales,
Bridget Christie, vegetariana [lo era entonces] y amante del queso y las colinas.
Casi nadie vino a ver mi monólogo Cheese Roll. Llegué a actuar para cuatro espectadores: uno que pagó la entrada, además de Nica Burns, directora de los Edinburgh Comedy Awards, y dos miembros del jurado. Así que no resultaba demasiado intimidante. Ni siquiera podía esconderme detrás de la cuarta pared porque, como una imbécil, había incorporado la participación del público.
Durante todo el tiempo que estuve en cartel, sólo una vez conseguí reunir a un público de tamaño aceptable. Era el último día, así que envié una convocatoria a todos mis conocidos. Vino Simon Amstell, que sale en los carteles de sus monólogos luciendo jerséis de lana, y también Dan Antopolski, que interpreta a Jesús en la película El código Da Vinci, y mi hermana Eileen, que había llegado en tren desde Gloucester para ver el espectáculo y tenía que regresar al día siguiente. Pero el espectáculo se canceló. La mujer cuyo trabajo consistía en abrir el Holyrood Tavern se quedó dormida porque había salido de copas la noche anterior. Allí estaba mi público, el único digno de ese nombre que había tenido aquel año, y el más numeroso de toda mi carrera hasta entonces –veintitrés personas–, plantado en la acera, esperando que aquella mujer se presentara. No lo hizo, y al cabo de un rato todo el mundo se fue. Como he dicho, las cosas no siempre me han ido bien en Edimburgo.
Empecé a hacer monólogos humorísticos en 2003. A partir de 2005, en los espectáculos que estrenaba en Edimburgo me disfrazaba de Carlos II de Inglaterra porque creía que me tomarían más en serio si me hacía pasar por hombre. Llegué a plantearme llevar el manto real puesto a todas horas, incluso durante el parto de mis hijos. Pensaba que las comadronas no me tratarían con tanta condescendencia si creyeran que yo era un hombre. Pero si te ponías de parto en Hackney vestida de Carlos II no te dispensaban ningún trato especial. Eso sólo pasaría en el hospital Chelsea and Westminster, porque Carlos II lo mandó construir, pero no en el Homerton.
El caso es que sólo tuve ocasión de hacer dos espectáculos sobre Carlos II, porque una plaga de larvas de mosca destruyó todos mis disfraces y material de atrezo. Que ya es mala suerte. Sólo los zapatos del monarca sobrevivieron a la hecatombe. El productor de mi primer espectáculo sobre Carlos II me envió un mensaje de correo electrónico para informarme de que, durante cerca de un mes, habían tenido una plaga de moscas en sus oficinas de Wardour Street cuya causa ignoraban, hasta que al parecer alguien vio salir una mosca de una maleta roja con las palabras «Bridget Christie, la corte del Carlos II de Inglaterra» escritas por fuera. Es verdad que yo tenía una maleta roja, y que había hecho un espectáculo sobre Carlos II, y que me llamo Bridget Christie. No sólo eso, sino que mi productor no había producido ningún otro espectáculo sobre Carlos II, con ninguna otra mujer llamada Bridget Christie que tuviera maletas rojas, así que di por sentado que se trataba de mi maleta. Y resultó que así era.
En el primer número de ese espectáculo interpretaba a Oliver Cromwell comiendo un plátano (más fácil que un tallo de apio) muy despacio. Cuando los de la productora empaquetaron mis cosas, dejaron un plátano dentro de la maleta por error y las moscas, u otro tipo de insectos de los que comen fruta, se colaron dentro y pusieron montones de huevos en la maleta, y al cabo de un tiempo todos los bebés mosca montaron una fiesta de disfraces ambientada en la Guerra Civil inglesa en la que sólo había plátanos para comer y los disfraces les venían enormes a todos los invitados. Porque eran moscas, más que nada.
Pero debo decir que aquel personaje de Carlos II me dio alguna que otra alegría, sobre todo el día que una amiga mía, la humorista, guionista, actriz, música y madre Isy Suttie, me envió un mensaje al móvil en el que decía: «¡No te lo vas a creer! ¡Busca “Charles II Malmesbury House” en la web del Daily Mail ahora mismo y baja con el cursor hasta las fotos antes de que se den cuenta y la quiten! ¡CORRE!» La versión online del diario había publicado un artículo sobre una propiedad catalogada como de especial interés histórico y arquitectónico que salía a la venta por primera vez desde hacía seiscientos años. Malmesbury House es la mansión de Salisbury en la que se instaló el rey Carlos II en 1665, cuando la Gran Peste lo obligó a abandonar Londres. Debajo de un retrato oficial de Carlos II, el periodista había puesto esta foto mía a lomos de un caballo (es un montaje, claro está), que yo había usado para el cartel de uno de mis monólogos en Edimburgo. Es evidente que el periodista se limitó a buscar «Carlos II» en internet y a copiar y pegar la primera imagen que encontró. Cualquiera podría haber cometido el mismo error, aunque:
1. Es obvio que el retratado es una mujer con un bigote falso, un disfraz casero y un caballo de corta y pega. Fijaos en el jirón que tengo a la altura de la axila, allí donde había cortado a lo bruto unas viejas cortinas.
2. Es una foto. En tiempos de Carlos II no existían las cámaras fotográficas.
3. Salta a la vista que no es Carlos II. Soy yo.
Muchos otros amigos míos lo vieron también y me lo enviaron por email. Por suerte, el genio que se encarga del mantenimiento de mi página web, James Hingley, hizo una captura de pantalla antes de que el Mail Online se percatara del error y la cambiara. Debo decir en su descargo que el diario me ha dado permiso para reproducir aquella pifia. ¡Mirad!
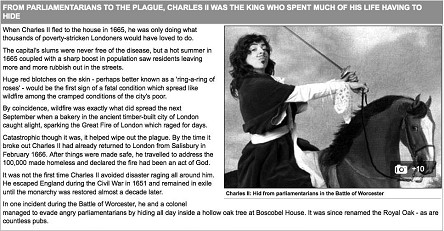
Muchos humoristas y actores cómicos empiezan su andadura interpretando a un personaje. Hay uno nuevo en la escena cómica británica que he mencionado antes. Se llama Nigel Farage. El humorista que se esconde detrás del personaje Nigel Farage (líder del UKIP, por lo menos hasta marzo de 2015) es sencillamente genial. ¡No deja de actuar ni un segundo! El grado de entrega que pone en ese personaje es asombroso. Podría decirse que es el Daniel Day-Lewis de la comedia. No es fácil hacer algo así. Si lo sabré yo. Cuando me ponía en la piel de una hormiga, saludaba al público diciendo: «Hola, soy una hormiga» y guiñando un ojo. Pero él nunca hace eso. Él nunca cruza la cuarta pared, jamás. Yo sigo buscando un brillo en su mirada, algún pequeño detalle que lo delate, pero no hay manera. La verdad, creo que la cosa se le ha ido un poco de las manos al humorista que interpreta a Nigel Farage. Sé exactamente qué ha pasado aquí. Un buen día soltó cuatro chistes sobre inmigrantes que tuvieron una acogida mucho más entusiasta de lo que él había previsto, luego un gran agente o promotor teatral oyó decir que había un tipo nuevo arrasando en los clubs de la comedia racistas y ahora todo el mundo espera que llene dos horas de monólogo con chistes sobre temas que nada tienen que ver con la inmigración, lo que le está costando lo suyo. No sabemos siquiera si este humorista es británico. Del circuito londinense de comedia no ha salido, desde luego. Por lo poco que sabemos de él, podría incluso ser un actor búlgaro con un talento innato para imitar el acento de la clase alta británica. Me pregunto si sigue interpretando el personaje de Nigel Farage cuando va al lavabo. Tal vez lo haga y viva la expulsión de sus propios desechos corporales como una especie de ritual limpiador, una purga urinaria, por así decirlo, antes de dar la jornada por concluida. «¡Buenas noches, Nigel! ¡Hasta mañana! Psssssssssss..., adióoos... Allá va..., al váter que te vas, con todos los demás desechos humanos.» Me gusta pensar que se despide de él como se merece, con un pitillo y una cerveza en las manos. Y que su colega, que también es humorista y se llama Paul Nuttall, le sujeta el pitillo y la pinta de cerveza mientras hace aguas menores.
Estoy diciendo tonterías sobre Nigel Farage porque trato de escribir un libro en clave de humor y porque Nigel Farage es ridículo. En lo que debería centrarme es en el hecho de que el UKIP haya acogido en su grupo parlamentario a un eurodiputado de la extrema derecha polaca que cree que las mujeres no deberían tener derecho a voto y que las diferencias entre las relaciones sexuales consentidas y la violación son demasiado sutiles para tenerlas en cuenta.
Otro personaje masculino que interpreté en Edimburgo en 2006 fue Dan Brown. La idea era que había ido hasta allí para leer algunos extractos de su último libro, El código de la risa. Sus chistes eran muy enrevesados, larguísimos, nada apropiados para un espectáculo de comedia en directo, y además estaban redactados en su peculiar estilo narrativo. He aquí un ejemplo de los chistes de «Dan» (escritos por mí, claro está):
La misteriosa gallina cruzó la carretera, atestada de vehículos a esa hora. ¿Pero por qué? Era la hora punta y el termómetro marcaba casi cuarenta grados. Mientras los fatigados trabajadores de la periferia viajaban en sus cárceles móviles provistas de aire acondicionado, Bob Carter, un vigilante jurado de Dakota del Norte, observó la gallina con una mezcla de aprensión y curiosidad. ¿Qué hacía en la autopista 504 a las cinco de la tarde? Pensó en llamar a John, su obeso compañero de pupitre que se había convertido en un criptógrafo de renombre mundial, pero no había tiempo. El semáforo había cambiado de color y los vehículos empezaron a avanzar, como el cañón de una pistola en el juego de la ruleta rusa.
«¡Putos semáforos de mierda!», masculló.
Bob tenía treinta y ocho años y la piel bronceada. El Alfa Romeo de Bob arrancó a toda velocidad en dirección a la gallina, pero el semáforo volvió a ponerse rojo y no le quedaban demasiadas opciones. El gallo rojo denominación de origen Rhode Island se le iba a escapar.
«¡Oye!», gritó Bob, frunciendo la frente dorada por el sol de pura desesperación. «¡Oye, gallo! Por el amor de Dios, ¿qué haces cruzando la carretera?»
Mientras Bob contenía la respiración, la misteriosa gallina volvió la cabeza despacio, revelando un perfil musculoso, y entornando los ojos contestó con voz siniestra: «Para llegar al otro lado, gilipollas.»
¿Hay alguien entre el público de esta noche que se dedique a vender cosas de puerta en puerta? ¿No? ¿Alguien que tenga una puerta? Vale, el siguiente chiste incluye una puerta y se lo dedico a todos los vendedores ambulantes. ¡Os va a encantar!
«Toc, toc», dijo el asesino albino del vudú.
«¿Quién es?», preguntó sor Margaret con cautela. No le gustaba recibir a extraños en plena noche. No formaba parte de sus hábitos, y además no estaba de humor para chistes tontos.
«Traigo la palabra de Dios», contestó el asesino con marcado acento árabe.
«¿Y qué se cuenta?», replicó la monja irlandesa, que no tenía un pelo de tonta, con la esperanza de desenmascararlo.
«¡Eso te lo dirá él en persona, porque no tardarás en ir a verlo, vieja estúpida!»
Ninguno de aquellos personajes e ideas acababa de funcionar, así que después de la serie para la radio y unas pocas giras, después de pasarme años arrastrando maletas llenas de disfraces de aquí para allá y hablando sobre cosas que no me importaban, quería concentrarme exclusivamente en temas que me dijeran algo. No pensaba volver al Fringe Festival, pero en la primavera de 2013 decidí que, si me había presentado todos aquellos años en Edimburgo con disfraces de burros, explosivos, tallos de apio, rollos de queso, falsas barbas y colinas de papel maché sin conseguir demasiada respuesta por parte del público, no perdía nada por presentar un último espectáculo en el que me limitaría a hablar. Nada de atrezo, nada de disfraces, nada de parafernalia. Sólo yo sobre el escenario, hablando de cosas que me importaban, para comprobar si los oyentes a los que les gustaba la serie radiofónica se molestarían en pagar por verme.
Y lo hicieron.