11. Tras los ladrones de coches
Con el fin de no volver a retrasarse, Tarzán y Albóndiga se dirigieron al internado por el camino más corto.
Bajaron sus bicis al sótano y luego se metieron en el «cuarto de las escobas», como llamaban a la cabina telefónica situada en la planta baja del edificio principal.
La Mibo tenía que conocer en seguida toda la verdad sobre su marido.
Se encontraba en casa y su voz sonaba un poco angustiada.
Tarzán le relató todo lo que sabía a través de Presel.
Las preguntas que hacía y sus descontroladas exclamaciones le hicieron darse cuenta de lo horrorizada que estaba la profesora. Era verdad que sospechaba desde hacía tiempo que su marido utilizaría cualquier método para conseguir a Marco, pero ahora tenía la certeza, y eso le hacía mucho daño.
—Muchas gracias. Lo que has averiguado es de gran importancia, pero solo lo diré ante el tribunal en el caso de que no me concedan la custodia de mi hijo. Si así ocurre, te voy a necesitar como testigo, y probablemente también a Presel, porque tal vez lo niegue todo. Pero, hasta entonces, quiero arreglar el asunto con Antonio Borello yo sola.
—Lo entiendo —repuso Tarzán—. Guardaremos silencio. También están enterados Gaby, Karl y Albóndiga —a los italianos no les habían dicho nada.
—Eso es exactamente lo que os pido —dijo la Mibo.
—Mañana es el juicio, ¿verdad?
—Sí, mañana por la mañana.
—¿Podemos llamarle después de clase? Ejem… es que nos interesa mucho saber cómo termina el asunto.
Cuando la profesora contestó, Tarzán notó que debía estar sonriendo.
—¡Claro que sí! Llamadme al mediodía. Me alegra saber que estáis de mi parte.
Cuando los chicos subían hacia su cuarto, en el segundo piso, Albóndiga comentó:
—No creo que el tribunal le vaya a quitar a su hijo.
—Bueno, Borello realmente es su padre y los jueces aún no saben que es un sinvergüenza. Siempre deciden a favor del niño, pensando dónde va a estar mejor atendido, y ello puede ser con el padre o con la madre, dependiendo de la situación económica y del tiempo que puedan dedicarle a su educación. He leído que algunos jueces un poco progres también tienen en cuenta el deseo del chaval, cuya opinión antes no se consideraba. La verdad es que el asunto es bastante delicado. Por una parte, si contamos con la poca capacidad crítica de los niños, es bastante fácil ganarse el cariño del crio, permitiéndole hacer lo que quiera, comprándole juguetes, etcétera. El crio elegirá estar allí, lo que no seria demasiado bueno para él. De cualquier forma, para los niños no suele ser precisamente una suerte que los padres se divorcien.
—¿Y para Marco?
—Después de todo lo que sabemos sobre Borello, no me gustaría tenerlo como padre.
—A mi tampoco —añadió Albóndiga—. A mi padre, el fabricante de chocolate, en ningún caso lo cambiaria por nadie. Y no solo por el chocolate, ¿eh?, sino porque nos entendemos estupendamente. ¡Jo! Fijate, tío, si Borello fuera mi padre, a lo mejor habría heredado su carácter. Espero que eso no le haya pasado a Marco.
—Ése será como su madre.
Ya en el NIDO DE ÁGUILAS, Tarzán echó un vistazo a la mano con la que había golpeado a Beger. Se encontraba algo hinchada.
Era la hora de irse a la cama.
Después de la ducha, y mientras se lavaban los dientes, Albóndiga encontró entre sus muelas restos de avellanas procedentes del chocolate; el que se había engullido durante la jornada había superado la cantidad que tragaba normalmente.
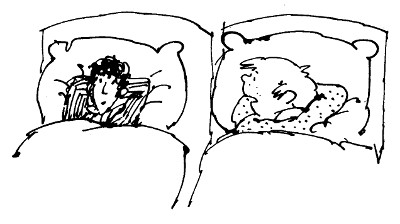
Cuando ya estaban acostados, pregunto:
—Ya se sabe cómo entra la cerveza en las botellas, pero ¿un liquido tóxico?
—En eso mismo estoy pensando.
—Por regla general, cuando se reflexiona lo suficiente, se suele encontrar siempre la explicación.
—No sé, no sé —dijo Tarzán—. Estoy, en cierto modo, intranquilo. Tengo la misma sensación que si se me hubiera olvidado echar el candado a la bicicleta, ¿entiendes lo que te digo?
—No.
—Quiero decir que algo en mi cerebro está venga a dar vueltas, pero no se me ocurre qué es lo que debería averiguar. Es extraño, ¿verdad?
—¿Qué? ¿Piensas que Borello introdujo el liquido con la intención de matar a sus cómplices?
—No. No creo que sea un asesino. Además, no tiene ningún sentido, y el método seria demasiado tonto.
Albóndiga bostezó.
—Me duele la garganta. Ese Bernardo me sacudió y apretó tanto que pensé que Willi Sauerlich había tocado a su fin. Bueno, al menos le he dado en la nariz. Sangró bastante, ¿verdad? ¿Te he dado ya las gracias por tu ayuda?
—¿Para qué? Hice lo normal en estos casos.
Apagaron las luces.
Un rato más tarde entró el profesor de guardia. Tras preguntar si todo iba bien, se despidió con un «buenas noches».
Tarzán se había dado la vuelta hacia la ventana.
Una noche sin luna se extendía por los campos. El viento cálido entraba por la ventana, abierta de par en par, como si fuera el mensajero de alguna tormenta. A lo lejos, un rayó dividió el cielo.
A pesar de todos los acontecimientos de la jornada, Tarzán no tenía sueño. En una noche como esa le hubiera gustado estar fuera, pero no se le ocurría ninguna razón convincente para salir. Albóndiga y él podían hacerlo a cualquier hora, a pesar de que estuvieran cerradas las puertas del internado: tenían un método muy particular, pero no lo utilizaban más que cuando realmente existía una causa importante. No solían saltarse las leyes del colegio solo por diversión. El riesgo de ser expulsados era demasiado grande.
«Pero ¿por qué veneno en una botella?», seguía reflexionando Tarzán.
En ese mismo instante lo comprendió. La idea le atravesó como una descarga eléctrica.
Se sentó de golpe en la cama.
—¡Eh! ¡Willi!
Pero Albóndiga ya estaba roncando.
Tarzán bajó de la cama y le sacudió en un hombro.
—¿Qué pasa? —se sobresaltó su amigo, totalmente dormido—. ¿Ya es por la mañana? Me parece como si acabara de…, ¡pero si aún es de noche!
—No hables tan alto. Se me acaba de ocurrir la solución.
—Las Matemáticas me importan un comino en este momento. Solo quiero dormir.
—No estoy hablando de Matemáticas. Se trata de un líquido protector de plantas.
—¿Qué? —Albóndiga levantó su cara de luna de la desordenada almohada—. ¿Cómo sabes que se trata de un líquido para las plantas?
—Lo leí en el periódico. Le eché un Vistazo en la hora de Estudio y descubrí un artículo sobre los robos de coches en la pasada semana. No solo describían los coches mismos, sino también lo que se encontraba en cada uno. Por ejemplo, un resguardo de la lotería primitiva con cinco aciertos, los planos de un arquitecto y… ¡asómbrate!, un venenoso líquido para la protección de las plantas. Solo lo mencionaban de pasada. Pero ¿no lo recuerdas?
—¿El qué?
—¡Cómo no! ¡Tú lo viste igual que yo a través de un agujero en la valla!
—¿Y qué?
—¿Qué hizo Seibol?
—¿King?
—Exactamente.

—Pues… ejem… es que… bueno, tenía la botella y Fernando quiso saber sí contenía aguardiente y…
—No me refiero a eso. ¿Qué hizo King primero? Salió con la bolsa del edificio y examinó el contenido, que, al parecer, desconocía. Encontró un jersey, unas tijeras de jardinero y unos guantes. Metió todo esto en un cubo de basura, quedándose solo con una botella que también estaba en el bolso. ¿No lo entiendes?
—¿Quie… quie… quieres decir… —tartamudeó Albóndiga— que tiene la bolsa que estaba en un coche robado?
—¡Puf! ¡Al fin!
—Pero… eso significaría que el coche está en casa de los Seibol.
—Cuánto más pienso en ello, más seguro estoy. Los Seibol reforman coches robados: les dan otro color, cambian los números de los chasis y del motor de la empresa de origen… consiguen documentación falsa y, claro está, una nueva matrícula. De ese modo, pueden pasar el coche al extranjero con mucha facilidad, donde seguramente ya le espera un comprador. ¡Willi! ¿Comprendes lo que eso significa? Estamos tras la pista de una banda de ladrones de coches. O, mejor dicho, les hemos descubierto. Recuerda cómo el viejo Seibol condujo a Borello hasta el almacén. «¡Qué bonitos han quedado!» dijeron después. Y, lógicamente, se referían a los coches… ¡Coches robados! ¡Los Seibol llevan a cabo los arreglos y Borello la venta! Y Fernando, Beger y Presel también pasaron al establo, lo que quiere decir que están enterados y pertenecen a la banda. Probablemente ellos se dedican a dar con los vehículos adecuados. Lo de abrirlos, ponerlos en marcha y robarlos supongo que será tarea de los mayores, me refiero a Fernando y a King, y, tal vez, Bernardo Krause. En el periódico indicaban que todos los robos tenían lugar por la noche. Luego entonces llevan los coches al almacén y allí permanecen ocultos. Una vez que transforman su aspecto exterior, Borello se ocupa del resto.
—¡Pero, chico, eso es muy fuerte! —dijo Albóndiga—. Creo que tengo que ir a…
—Luego podrás ir al water. Fíjate: King encuentra la bolsa en uno de esos coches, cuyo propietario probablemente pensaba ir a su casa de campo y trabajar en su jardín. De ahí lo del jersey viejo, las tijeras, los guantes y el líquido para las plantas. De no haber ocurrido nada, el líquido no hubiera perjudicado a nadie, pues el propietario conocía el contenido de la botella y sabía que no podía beberlo. Pero el muy estúpido de Seibol se tomó un trago, ya que en la etiqueta ponía «Vodka»:
—Lo siento mucho, pero tengo que ir al water —volvió a decir Albóndiga.
Cuando regresó, la ventana estaba cerrada y las cortinas echadas. Tarzán llevaba encima unos vaqueros un jersey oscuro. En ese momento iba a ponerse unas zapatillas de deporte.
—¡Eh! —exclamó Albóndiga asombrado—. No pensaras acostarte así.
¿Crees acaso que podría cerrar un ojo en este estado de excitación?
—¿Adónde vas?
—A la calle Almacén.
—Va a ser otra vez una noche muy corta. Bueno, da lo mismo. Yo también iré. Quieres echar un vistazo a la nave, ¿verdad?
—Estoy convencido de mi suposición, pero quiero tener la certeza.
Albóndiga se vistió y se metió una linterna en el bolsillo. Con cuidado, Tarzán abrió la puerta.
En el pasillo solo estaban encendidas las luces que dejaban por la noche, por lo que apenas se podía ver algo.
Sin hacer ruido, se fueron acercando hasta la puerta del final del pasillo, detrás de la cual se encontraba la ventana.
Mientras Albóndiga se quedaba vigilando, Tarzán subió discretamente al ático, donde, sobre la viga de un rincón, escondían la escala de cuerda.
Pertenecía a Albóndiga y ya estaba bastante sucia, dado que la utilizaban con frecuencia.
Cuando Tarzán salía solo por las noches, le bastaba una cuerda, por la que bajaba y subía como una flecha, pero a Albóndiga le resultaba imposible llevar a cabo tal ejercicio de acrobacia, de modo que se servía de una escala. No hace falta aclarar que la entrada del edificio principal estaba cerrada a estas horas.
Abrieron la ventana.
A poca distancia sobresalía la pared del edificio de al lado. Una vid se extendía hasta aquel rincón y en algunos puntos, Mandl, el bedel, había fijado unos clavos en el muro con el fin de sujetar la parra.
Tarzán colgó la escala del clavo superior.
Bajó rápidamente mientras Albóndiga permanecía con el oído atento.
Una vez abajo, Tarzán sujetó la escala con objeto de facilitar la bajada a su amigo.
Albóndiga se encaramó a la ventana con dificultad. Sujetándose para no caer, la cerró, metiendo un pequeño cartón entre ella y el marco. Luego, ya nervioso, inició el descenso.
Era una de las pocas ocasiones en que se juraba a sí mismo reducir su dosis de chocolate habitual, pero su juramento solo duraba el tiempo que tardaba en llegar al suelo.
Se fueron deslizando a lo largo de los edificios. Al otro lado, en la «Guarida de Profes» aún se podían ver algunas ventanas iluminadas. Pero no había peligro: incluso si alguien hubiera salido al exterior, la oscuridad dominante le habría impedido percatarse de la escala. También los dos chicos, vestidos de oscuro, quedaban absorbidos por el negro de la noche.
Corrieron por entre los árboles hasta alcanzar la puerta del jardín.
—¡Ahí va! —exclamó Albóndiga, deteniéndose.
—¿Qué pasa?
—Nuestras bicis están en el sótano, y no tenemos llave.
—Has caído en la cuenta un poco tarde. Yo lo sabía desde el principio. ¿Es que quieres darte la vuelta?
—No, no. Correré.
Por regla general, solían planificar sus excursiones nocturnas con sumo cuidado. Normalmente escondían sus bicicletas entre unos arbustos, fuera del internado. Pero hoy se habían visto obligados a improvisar, por lo que tenían que prescindir de sus bicis.
—Bueno, vamos —dijo Tarzán—. Marcha ligera. Es algo muy sano, y así podrás adelgazar. Sobre todo, tienes que expulsar bien el aire. Si te dan punzadas en el costado, iremos más despacio.
A Albóndiga se le estaba haciendo el recorrido interminable. Los campos de alrededor se encontraban sumidos en una densa oscuridad. La luz de la ciudad aparecía muy lejos todavía.
Un coche venía hacia ellos.
Rápidamente, se escondieron en la cuneta.
—Era el señor Braum con su tragamillas —comentó Albóndiga.
Siguieron corriendo. Albóndiga sudaba terriblemente, pero aguantó. El hecho de montar en bicicleta le hacía estar en buenas condiciones físicas, a pesar de su excesivo peso.
Cuando llegaron a la ciudad, continuaron corriendo por las calles desiertas.
Albóndiga se prometió que luego se bebería un cubo de agua por lo menos.
Sobre las once y media doblaban la esquina de la calle Almacén.
Una única farola permanecía encendida y, además, quedaba bastante lejos. El viento cálido levantaba remolinos de polvo. Con un ruido siniestro, se abrió una puerta en algún lugar. En uno de los patios se oyó el maullido de un gato.
—No resulta un sitio muy acogedor —musitó Albóndiga—. Me parece bastante fantasmal.
—Te puedo tranquilizar: los fantasmas escasean tanto como tu falta de apetito.
El terreno del taller de los Seibol se hallaba sumido en una total oscuridad. No se oía nada. Tarzán intentó abrir la puerta, pero no se movió ni un centímetro.
Palpando, descubrió un candado.
—Por aquí no podemos entrar.
—¿Crees que habrá alguien vigilando?
—Seguro que no. Seria demasiado evidente y, al fin y al cabo, no serviría de nada. Solo pueden seguir con el negocio mientras no se le ocurra a nadie buscar los coches robados por aquí.

Albóndiga se secó el sudor de la cara con un enorme pañuelo.
—Podríamos entrar por el callejón lateral. Esta tarde he visto algunas tablas sueltas.
Caminaron hasta el callejón. El camión había desaparecido. Siguieron andando a tientas.
Albóndiga encontró el lugar donde la vieja cerca no ofrecía resistencia.
Con cuidado, desprendieron dos tablas.
Con una hubiera sido suficiente para Tarzán, pero el voluminoso Albóndiga se habría quedado atrapado en la estrecha abertura.
Entraron en el patio.
Un acre olor a metal y a pintura llenaba el aire.
Se encaminaron en silencio hacia la nave. Tarzán apretó el picaporte de la puerta metálica. Pero también habían cerrado con llave.
Albóndiga tropezó con una lata, rodó por el suelo de asfalto con un sonido un tanto estridente.
A Tarzán se le cortó la respiración y Albóndiga estuvo a punto de desmayarse. Sujetaba la linterna en una mano y había faltado muy poco para que se le cayera.
—Deberías anunciarte con un claxon —dijo Tarzán—. Sería una idea original, aunque yo creo que es mejor todavía que te anuncies con una sirena.
—Estaba ahí en medio. ¿Cómo iba a verla?
—Esas cosas se presienten.
—¿Enciendo la linterna?
—No, aún no. Podrían ver el foco desde la calle.
Llegaban hasta ellos los reflejos de las luces nocturnas de la ciudad. Eso iluminaba un poco la noche, al menos lo suficiente como para poder apreciar los contornos de los objetos.
Tarzán esquivó un cubo de basura y se dirigió hacia el gran almacén, en el que, supuestamente, se encontraban los coches.
También había aquí un candado que aseguraba la gran puerta de madera.
—¿Qué hacemos ahora?
Tarzán se mordió los labios. No le gustaba entrar a lo bestia, pero no quedaba otra posibilidad. Si no, todo el esfuerzo habría sido en balde.
—Bueno, al fin y al cabo, no vamos a robar nada —dijo para tranquilizar su conciencia y la de Albóndiga, pero este no sentía el menor escrúpulo—. Solo queremos echar un vistazo; luego lo arreglaremos. Pásame la linterna, por favor.
Tuvo cuidado con que el foco luminoso no apuntase a la calle. Encendió solo un momento, lo suficiente para ver que el cerrojo estaba sujeto con unos gruesos tornillos que se introducían en la madera.
Tarzán sacó una navaja de su bolsillo, tenía un pequeño mecanismo que la convertía en destornillador.
Trabajó en la oscuridad. En una ocasión se le fue la mano y se cortó un poco, pero ni siquiera hizo el menor comentario.
Al fin logró desprender la cerradura.