8. Una merienda con un desgraciado final
Había llovido, pero ahora las nubes se despejaban, dejando paso a un limpio cielo azul que se iba extendiendo por encima de la ciudad. Parques y jardines parecían despedir un leve vapor.
Los chicos habían recogido a Gaby y, en este momento, se encontraban atravesando la ciudad cada uno en su bicicleta. Oscar, atado con una correa que Gaby sostenía, trotaba al lado de su dueña.
Había dudado en traerlo. Al fin y al cabo, no sabía si la Mibo se mostraría de acuerdo, pero Albóndiga y Tarzán le habían convencido de que el perro solía estar tranquilo en todas partes y que se entendería a la perfección con Lío, el torpe cachorro de Marco.
Pasaron junto a un grupo de obreros que, con el pecho al descubierto, trabajaban a pleno sol. Uno de ellos exhibía tantos tatuajes que parecía un libro de dibujos animados: los brazos, el pecho y los hombros estaban cubiertos de flores, águilas, barcos e, incluso, se distinguía un corazón atravesado por una flecha.
Tarzán les comentó que también el padre de Seibol llevaba tatuajes en los brazos.
Karl, alias Computadora, encontró la ocasión de su vida para soltar los conocimientos de su impresionante memoria.
—No todos aceptan el tatuarse. En primer lugar, hay que tener claro que es para toda la vida. Aunque sea posible hacer desaparecer los tatuajes pequeños limándolos y, luego, tapando la herida con un trasplante de piel, siempre quedan cicatrices, normalmente más molestas que el tatuaje mismo. Antes, los únicos que se hacían tatuajes eran los marineros, los vagabundos y los macarras, pero parece que de un tiempo a esta parte se ha convertido en una moda hasta para la gente más normal del mundo. Se supone que con ello se intenta expresar en la piel una manera de vivir, invisible para los demás mientras uno esté vestido, tal vez para diferenciarse de la masa. En Japón se efectúan tatuajes desde hace 1500 años. En Europa, estaban prohibidos por motivos religiosos. Los habitantes de las islas de los Mares del Sur se tatúan para camuflarse, dando a su piel un tono más oscuro, o bien para indicar con un cierto tipo de dibujo la pertenencia a una tribu determinada.
Sin tomarse apenas un respiro, siguió diciendo:
—Para tatuar la piel, se pincha primero con una aguja, inyectando así la pintura, que alcanza una profundidad de algunos milímetros, esto no duele. Aquí, en Europa, se utiliza una aguja eléctrica que pincha la piel siete mil veces por minuto, aproximadamente. Se usan colores naturales, por supuesto no tóxicos, que no se diluyan en los tejidos del organismo. Los pinchazos originan lógicamente una herida, como si rayasen la piel, por lo que hay que llevar durante dos semanas una venda que cubra la zona tatuada. Después ya se puede admirar la obra de arte. Por cierto, los tatuajes más bonitos son los japoneses. Allí, los tatuadores no se limitan a reproducir dibujos sueltos, sino que componen incluso cuadros enteros en la espalda o en el pecho de los que se prestan a ello.
—Sería muy interesante que me lo hiciese —dijo Albóndiga—. Me tatuaré una tableta de chocolate en la espalda con el nombre de nuestra empresa y el anuncio de que nuestros chocolates son exquisitos. De este modo, haré publicidad de paso que voy a la piscina.
—Sí, y todo el mundo podrá ver las consecuencias de una alimentación exclusivamente a base de chocolate —dijo Gaby.
—No creo que me haga jamás un tatuaje —comentó Tarzán.
—Pues un corazoncito en el brazo no te quedaría mal —opinó Gaby—. Tal vez algún día te lo hagas y pongas en él el nombre de la chica de la que estés enamorado.
—Sería demasiado arriesgado —se rio Tarzán—. Podría ocurrir que el asunto se terminase a las dos semanas, y ¿qué haces entonces? ¿Ir siempre adornado con el nombre de alguien en quien, probablemente, no quieres ni pensar?
—¿Te harías tatuar mi nombre… —preguntó Gaby mirándole con cierta coquetería, para proseguir rápidamente—, en recuerdo de nuestra amistad?
—Gaby Glockner, ¿no te parece que resulta un poco largo? Ocuparía un montón, desde el codo hasta el hombro, puesto que, naturalmente, debería añadir Willi Sauerlich y Karl Vierstein y, tal vez, incluso Oscar. Los que me vieran pensarían que era una agenda andante.
Llegaron puntualmente a casa de la Mibo.
La señora Miller, madre de la profesora, salió a abrirles.
Aparcaron sus bicicletas en el jardín, pero no olvidaron echar los candados.
La Mibo se acercó y Gaby le entregó el ramo de flores. Luego, todos observaron entre risas los jugueteos de Oscar y Lío.
El cachorro daba botes alrededor de Oscar, se tumbaba de espaldas, golpeaba con su patita en la nariz del cocker y, al final, le mordió en la oreja. Oscar se encariñó rápidamente de él.
Gaby ni siquiera podía apartar la vista de los perros. Cogió a Lío en brazos y le pidió que le diera la patita, pero el cachorro no sabía todavía lo que era y se limitó a lamerle la nariz.
Marco apareció saltando escaleras abajo; saludó a los cuatro y luego desapareció hacia su habitación con Oscar y Lío.
—Allí tu perro se encontrará muy bien —dijo la Mibo a Gaby.
En el salón, la mesa estaba preparada. Había tarta de chocolate y bollos. La abuela preguntó quién quería limonada y quién quería cacao. Todo parecía indicar que la merienda iba a resultar agradable.
En seguida, la conversación derivó hacia el tema Beger-Presel.
—Habrá que ver ahora cómo se comportan —dijo la profesora—. Solo hay dos posibilidades: o se integran, o se les expulsa del colegio. Aún me resulta un misterio lo que puedan tener en contra mía.
Por un momento se hizo el silencio.
Tarzán se aclaró la voz antes de hablar.

—Su marido, señora Miller-Borello, tiene una casa de venta de coches, ¿verdad?
Le miró sorprendida.
—Sí, así es.
—¿Sabía usted que Beger y Presel empezarán a hacer prácticas como contables en la empresa de su marido una vez que terminen el curso? Ya presumen de contar con un empleo fijo y de no necesitar ni siquiera de las notas, puesto que tienen enchufe.
«¡Vaya metedura!», pensó Tarzán. «¡Ojalá no lo hubiera dicho! Se ha puesto tan blanca como el mantel».
La Mibo se miró las manos y tragó saliva. Su labio inferior temblaba ligeramente.
—¿Por qué me cuentas eso, Tarzán?
—Estoy seguro de que no se asustará demasiado de lo que he descubierto; al fin y al cabo, ustedes ya están separados. Ayer encontré a su marido en la FATTORIA. Estaba allí sentado con el individuo que acababa de robarme la bicicleta, motivo por el cual yo le había seguido. Su marido le entregó unos mil marcos y ese tipo respondió: «Yo lo arreglaré. Ella se rendirá pronto».
—¡Me lo temía! —exclamó.
Después de un rato añadió:
—Siempre lo supe, pero no quería enfrentarme con la realidad.
Nadie dijo nada. La Mibo no estaba obligada en absoluto a contarles a los chicos cosas relacionadas con su matrimonio.
Antes que preguntar algo así de delicado, los cuatro se hubieran mordido la lengua.
Pero la Mibo comenzó a hablar.
—Mi marido y yo vamos a divorciarnos, aunque no es un asunto como para contarlo aquí. Bueno, de todas formas me di cuenta demasiado tarde de cómo era él realmente. Tuvo gran habilidad para ocultarlo. Nos separamos después de una gran pelea, y ahora lo único que importa es el destino de nuestro hijo. Él pretende conseguirlo para sí, enteramente para si. Yo quiero mucho a Marco y estoy convencida de que puedo educarlo mucho mejor que Antonio. Las disputas acerca del niño se han agudizado, lo que es muy desagradable. Cuando nos vimos por última vez, hace tres semanas, mi marido dijo que encontraría el modo y los medios para obligarme. Poco tiempo después empezaron los ataques aquí, en mi casa. Casi a la vez, 8° A se convirtió en un rebaño de alumnos indomables, que aprovechaba cualquier ocasión para angustiarme. Yo nunca vi que existiera una relación, aunque en seguida me asaltó la sospecha de que los ataques en casa estaban dirigidos por Antonio. Le creo capaz de pagar a cualquier tipo para que me rompa una ventana detrás de otra.
Miró al gran ventanal lleno de flores. Habían instalado un nuevo cristal.
—No puedo negar que haya podido obligar a Beger y a Presel —continuó—. Es terrible incitar a los demás a que hagan una cosa así, ofreciéndoles como recompensa un puesto de trabajo.
Tarzán esperó un momento antes de decir:
—Pero, de ser así, ¿qué espera conseguir con esas acciones?
—El individuo que te robó la bicicleta lo dijo muy claramente: que me rinda, que transija y le ceda voluntariamente a Marco. Antonio lo ve como una lucha entre nosotros dos. Quiere conseguir al chico a cualquier precio. Pero sé que Marco crecería en un horrible ambiente.
—¡Qué increíble! —dijo Gaby a media voz—. ¿Cómo se puede hacer una cosa así?
—Cualquier método le parecerá adecuado con tal de conseguir a Marco. Ya había estado casado una vez, en el sur de Francia. Cuando se divorciaron, intentó secuestrar a su hija Marianne, aunque el tribunal se la había adjudicado a la madre. En el último momento, ya cerca de la frontera, le detuvieron y devolvieron la niña a su madre. Yo esto lo sé por su propia mujer. Vino a vernos porque Antonio no le pasaba nada de dinero.
Se llevó la mano a los ojos.
—Me angustia mucho la posibilidad de que llegue a secuestrar a Marco en cuanto se le hayan acabado los recursos legales —siguió—. Mañana tenemos la citación judicial para el divorcio. Mi abogado está convencido de que me otorgarán la custodia de Marco, y Antonio no se va a conformar. Sé que tiene la intención de dejar su negocio a un gerente y volverse a Italia…, pero no sin Marco. Temo que Antonio se vuelva loco y llegue a…
«Realmente, es grotesco que un padre intente robar a su propio hijo», reflexionaba Tarzán. «Pero la Mibo tiene razón. En manos de ese tipo sin escrúpulos, el pequeño Marco lo iba a pasar muy mal, mientras que en casa de su madre podrá desarrollarse de una forma más equilibrada».
—¿Y qué piensa hacer usted si su marido planea realmente arrebatarle a su hijo? —preguntó Tarzán.
La Mibo se encogió de hombros en un gesto de impotencia.
—Este fin de semana mandare a Marco con mi madre a casa de unos amigos en el campo, cerca del lago Pagel. Pero después…
No siguió hablando. Alzó la cabeza para escuchar.
También los chicos oyeron un crujido metálico. Sonó igual que un martillazo sobre algo de hojalata.
Un segundo después, gruñó el motor de una moto alejándose por la calle.
No se podía ver nada, ya que las ventanas daban al otro lado.
—Esto… esto… creo que… mi coche está fuera, en la calle —tartamudeó la Mibo.
Todos se levantaron de golpe.
Tarzán fue el primero en llegar a la calle.
El vehículo, un utilitario de color azul, estaba aparcado en el borde de la acera.
Una piedra de considerable tamaño y al menos de diez kilos de peso se encontraba a su lado.
Alguien la había lanzado encima del capó, que estaba totalmente abollado y con la pintura levantada. Tarzán pudo ver el motor a través de una ancha hendidura.
—¡Pero qué barbaridad! —un hombre mayor salió del jardín de la casa de enfrente—. En mi vida había visto cosa igual. Ha sido realmente un atentado contra su coche, señora Miller-Borello.
Tanto ella como los amigos de Tarzán habían llegado ya a la calle. Al parecer, Marco no se enteró de lo que ocurría.
Estupefactos, rodearon el vehículo.
La Mibo luchaba contra un ataque de llanto que estaba a punto de irrumpir.
—¿Pudo ver usted quién era, señor Radi? —preguntó al hombre.
—No muy bien, lamentablemente. Me encontraba trabajando en el jardín cuando oí el ruido, y luego vi cómo una moto salía disparada a gran velocidad. En ella iban dos personas, ambas vestidas con trajes de motorista, de color oscuro. Llevaban cascos y no distinguí sus caras; además, ya estaban demasiado lejos como para poder anotar la matrícula.
No había más que decir.
El hombre volvió a su jardín moviendo la cabeza y murmurando maldiciones contra la perversidad de algunas personas.
La Mibo parecía petrificada. No podía apartar la vista del destrozado capó. Sus manos estaban crispadas.
Albóndiga levantó la piedra.
—¡Macho, cuánto pesa!
Luego la volvió a dejar en el mismo lugar.
Tarzán anduvo hasta el centro de la calzada y recogió algo de la calle, metiéndoselo con rapidez en un bolsillo.
Gaby y Karl pudieron ver lo que hacía, pero no comentaron nada.
En silencio, regresaron a la casa.
Mientras la Mibo llamaba a la policía, Albóndiga se tomó el tercer trozo de tarta de chocolate que aún le quedaba en el plato.
—Estos incidentes me atacan los nervios —dijo—. Y siempre tengo que echarme al cuerpo algunas calorías de más con el fin de calmarme.
Pero nadie se rio. La Mibo había hecho la llamada por teléfono desde el pasillo y en ese momento volvió al salón.
—Os ruego que no mencionéis nada sobre las sospechas acerca de mi marido —les pidió—. Dentro de poco estará aquí un coche de la policía. No tengo prueba alguna de que sea Antonio el que me está causando todos estos daños. Si dijera algo, su abogado podría utilizarlo en mi contra.
Los chicos asintieron.
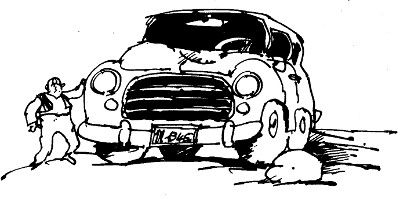
—Siento mucho que nuestra agradable merienda haya tenido que terminar así —añadió.
—Ha sido estupendo estar en su casa —dijo Tarzán—. Se lo agradecemos mucho y le deseamos mucha suerte mañana en el tribunal.
Los chicos esperaron hasta que llegase el coche de policía. Vino con dos agentes, pero no fueron necesitados como testigos, ya que habían visto tan poco como la Mibo.
Se despidieron también de la abuela Miller, que de nuevo tenía lágrimas en los ojos. Gaby recogió a Oscar en la habitación de Marco y los cuatro se fueron con sus bicis en dirección al centro.
Después de un tramo, Gaby se detuvo.
—¿No piensas enseñarnos qué es lo que encontraste en la calle? —dijo dirigiéndose a Tarzán.
Sin decir una palabra, este sacó de su bolsillo una medalla de cobre del tamaño, de una mano. En un lado tenía grabado un dibujo en esmaltes de colores; rojo, amarillo y azul pálido.
El dibujo representaba a un motorista.
La medalla colgaba de una cadenita, uno de cuyos eslabones estaba roto.
—Una medalla y una cadena —dijo Karl—. Y ¿qué?
—¿Supones que la perdió uno de los que tiraron la piedra contra el coche? —preguntó Gaby.
Tarzán asintió.
—Pero eso no sirve para nada, ¿verdad? —quiso saber Albóndiga.
—¡Claro que sí! Sé perfectamente a quién pertenece. Es de King.
Por un momento sus amigos se olvidaron de respirar.
—¡Fenomenal! —exclamó Karl—. Casi se diría que la suerte está de nuestro lado.
—¿Y qué piensas hacer ahora? —preguntó Gaby.
—Se la voy a restregar por las narices y le explicaré que le estamos persiguiendo. A ver qué pasa. Si queremos ayudar a la Mibo, tenemos que demostrar que su marido paga a King y, tal vez, también a Beger y a Presel. En primer lugar, llamaré a Seibol júnior para ponerle intranquilo.
Siguieron su camino hasta llegar a unas cabinas, instaladas frente al edificio de Correos.
Ambas estaban ocupadas, pero casi a la vez, salieron las dos personas, dejándoles el campo libre a nuestros amigos y Tarzán buscó en la guía «Otto Seibol, Tienda de Neumáticos y Taller de Reparación». Encontró un número particular y otro de la tienda.
En primer lugar, Tarzán marcó el número particular.
Gaby también se encontraba en la cabina, mientras que Karl y Albóndiga esperaban fuera.
Dio la señal dos veces; descolgaron.
—Aquí Seibol. Dígame —dijo una voz femenina algo chillona.
—Buenos días, soy Peter. ¿Se puede poner Otto, por favor?
—¿Mi marido?
—No, King, su hijo.
—No, no está. Andará en el taller con mi marido.
—Llamaré allí. Muchas gracias. Adiós.
Colgó. Por un momento, su expresión se volvió pensativa.
—Aquí está la dirección: Calle Almacén. El taller se encuentra ahí. Creo que estamos bastante cerca. En lugar de llamar, podríamos ir para allá en un momento. Quizá el cómplice de King también esté allí. Seguro que él lanzó la piedra mientras Seibol conducía, aunque pudo ocurrir al revés. Bueno, en realidad da lo mismo.
Montaron en sus bicicletas y se pusieron en marcha.