5. Juego sucio
Lentamente pasó por delante de la casa. Estaba pintada de color verde espinaca. En la parte de atrás se podía ver un garaje, hacia el cual conducía un camino de asfalto. Un triste jardín se secaba al sol del verano. Los arbustos, más bien muertos, no daban ningún fruto. El césped tenía calvas de arena.
Tarzán siguió andando un tramo; luego, cruzó al otro lado y retrocedió.
Al parecer, los coches evitaban pasar por allí, dado el mal estado de la calzada. Los castaños daban su sombra a ambos lados de la calle; en sus ramas, los pájaros ofrecían con sus cantos un ameno concierto.
Tarzán llegó a la altura de la entrada; echó un vistazo hacia j dentro y, con rapidez, se ocultó tras el grueso tronco de un castaño.
Siguió observando discretamente.
Otto Seibol, alias King, acababa de salir de la casa por una puerta lateral.
Llevaba los vaqueros, unas gruesas botas y la misma chaqueta de cuero con la que iba antes. Al andar, movía los brazos con mucho ímpetu, se parecía a un gorila que fuera pisando sobre trozos de cristal. Tal vez quería mostrar lo fuerte e importante que se sentía.
Se fue hacia el garaje; se metió la mano en un bolsillo, como buscando algo. Al fin encontró las llaves y abrió el cierre de hojalata. Tarzán cerró un poco los ojos. Lo que vio hizo latir su corazón desacompasadamente.
Dentro del garaje había un jeep y a su lado, muy encajada, una moto. Pero, al fondo, debajo de una pequeña ventana y apoyada en la pared, se encontraba una bicicleta de carreras.
Tarzán solo pudo vislumbrar el manillar y parte del sillín, ya que se hallaba a una distancia de más de cincuenta metros. Además, la penumbra del garaje dificultaba la visión. No obstante, estaba sorprendido.

¿Sería ésa su bicicleta?
Seibol sacó la moto y echó el cierre, teniendo cuidado de volver a cerrar con llave.
Luego gritó a alguien, a quien Tarzán no podía ver, ya que se encontraba al otro lado de la casa:
—¡Si ocurre algo, estoy en la FATTORIA!
Montó en la moto, como si se tratara de una de mil centímetros cúbicos de cilindrada, y se marchó. Por supuesto sin casco; al parecer, ni lo tenía.
«La cabeza no debe ser su parte más sensible», pensó Tarzán. «Pero, en caso de accidente, le puede costar la vida».
Siguió a King con la vista. «Así que va a la FATTORIA. No está muy lejos; como mucho, a cinco minutos andando, pero claro, ese tipo tiene que ir en moto. ¡Ridículo fantasmón!».
Tarzán conocía la FATTORIA porque había pasado algunas veces por allí, pero nunca había estado dentro. Como su nombre indica, se trataba de un restaurante italiano.
Tarzán contempló la casa. ¿Quién estaría al otro lado?
Al precio que fuera, tenía que alcanzar la parte trasera del garaje y echar un vistazo por la ventana para comprobar si realmente se trataba de su bicicleta.
No lo dudó ni un segundo. Entró por la puerta y, rodeando el edificio, se dirigió hacia el garaje, procurando mantenerse siempre a la izquierda, es decir, en el lugar más alejado de la casa.
Lo consiguió. Pronto se halló detrás del garaje. Anduvo de puntillas y comprobó que podía ser visto desde el patio, se extendía hacia el fondo más de lo que había pensado. Tarzán se encontraba dentro del campo visual del hombre que estaba trabajando allí. Por suerte, en ese momento le daba la espalda y se afanaba sobre un Porsche de color rojo, de modo que aún no le había descubierto.
En la pared trasera del garaje se destacaban dos pequeñas ventanas.
Tarzán apoyó la nariz contra el cristal de la primera, empinándose para mirar el interior.
Los cristales estaban sucios de polvo y los rincones aparecían cubiertos de telas de araña, pero pudo ver lo suficiente.
Era su querida bicicleta.
—¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo ahí? —gritó una voz enfurecida.
Otto Seibol, padre, tenía un gran parecido con su hijo, o más bien al revés. La misma cara de bruto —solo 25 años mayor—, la misma barba de varios días, que tanto recordaba a un erizo.
Se acercó. Estaba en mangas de camisa. Llevaba ambos brazos cubiertos de tatuajes. En una mano sujetaba una llave inglesa.
—Estoy buscando mi bici —explicó Tarzán.
—¿Qué?
—¿Es usted el señor Seibol?
—Sí. ¿Qué es lo que quieres? .
Miraba a Tarzán de una furiosa manera con sus pequeños ojuelos; encima de ellos se destacaba una aplastada frente.
—Su hijo, señor Seibol, ha robado mi bicicleta, cortando la cadena del candado. Ése es un delito grave.
—¡Estás loco, espagueti! —gritó Seibol—. Por esa descarada calumnia te voy a…
—No grite usted tanto —le interrumpió Tarzán—. Eso no cambiaría los hechos. Y por cierto, aunque tenga el pelo oscuro y la piel morena, yo no soy italiano, como ha querido insinuar con su amable…
—¡Descarado! ¡Voy a darte una soberana paliza!
Tarzán dijo moviendo la cabeza:
—Al parecer, es usted tan corto de miras como indica su apariencia. Eso está muy mal. Además, le vuelvo a repetir que su hijo es un vulgar ladrón. Ha robado mi bicicleta, que ahora se encuentra aquí, en su garaje. Eso bastará como prueba, ¿verdad?

Seibol se humedeció los labios. Le miró con los ojos entreabiertos.
«De tal palo, tal astilla», pensó Tarzán. «Para el distinguido señor Seibol todos los extranjeros son gentuza. Esa idea la tiene siempre presente y su hijo ya lo ha aprendido, a pesar de su corta inteligencia se lo sabe de memoria».
—¿Y cómo piensas demostrar, golfo, más que golfo, que ésa es tu bicicleta?
—No hay nada más fácil. En un lugar oculto, instalé una pequeña placa con mi nombre.
Eso era verdad. Debajo del sillín había una pequeña placa de latón.
—Además, alrededor de unos cien compañeros de clase podrán identificarla.
—Eres un maldito espagueti mentiroso. No te creo ni una palabra.
Tarzán se rio. Los insultos le afectaban tanto como las gotas de lluvia golpeando en el techo de un coche.
—Abra el garaje; le mostraré dónde está la placa. Me llamo Peter Carsten.
En la cara de Seibol apareció un astuto gesto.
—No tengo la llave.
—Como quiera, pero su conducta le convierte en cómplice.
Tarzán pasó junto a él, procurando mantenerse fuera del alcance de sus tatuados brazos. Ese tipo era capaz de golpearle con la llave inglesa.
Una vez en la calle, echó a correr. Tenía que informar inmediatamente a la policía. Pero la cabina estaba lejos, una calle más arriba.
Cuando hubo corrido unos 200 metros, volvió la vista.
Seibol se encontraba en la puerta, agachado y al acecho. Seguía mirando a Tarzán mientras se golpeaba los muslos con la llave inglesa.
«¡Jol…! Si es como me figuro, esconderá la bici en otra parte», pensaba Tarzán. «Pero insistiré en que registren la casa».
Nervioso, alcanzó la cabina. Menos mal que tenía algunas monedas sueltas en el bolsillo. En la guía encontró el número de la comisaría del Ayuntamiento. Marcó y pidió que le pusieran con el señor Kaltemberger, el mismo ante el cual había puesto la denuncia.
—Por favor, dense prisa —suplicó—. Yo volveré corriendo ahora mismo, pero temo que Seibol saque mi bici y la esconda en otro sitio. Tal vez quiera quitársela de encima. Tengo que vigilarle.
—Voy en seguida —prometió el policía.
Tarzán no se tomó ni un segundo de descanso. Recorrió la calle, que le pareció interminable, y cuando doblaba la esquina… descubrió su bicicleta.
Estaba apoyada en un buzón, aproximadamente a unos 200 metros de la casa de Seibol.
Tarzán resopló y paró en seco. Era increíble. Ese tipo se había quitado la bici de encima, pensando que así se acababa el asunto lo antes posible.
Examinó rápidamente su valiosa bicicleta, comprobando, tras mirar las partes más importantes, que todo estaba en orden.
¿Cómo pensaría ese Seibol que iba a salir del lío? Claro, se encogería de hombros y diría que él no sabía nada.
Tarzán montó y se acercó a la casa de color verde espinaca. Una vez allí, apoyó un pie sobre la acera y se puso a esperar.
A los pocos minutos, divisó el coche de la policía.
Se fue aproximando y se detuvo junto a Tarzán. El policía Kaltemberger sacó la cabeza por la ventanilla.
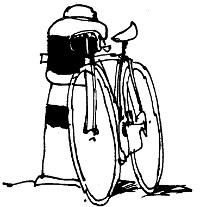
—¡Ya has recuperado tu bici! ¿Qué pasa, Seibol lo ha reconocido?
—¡Reconocido! —respondió Tarzán, y le contó a continuación lo sucedido.
—Es evidente que ha querido hacerse el loco, pero ahora resultará bastante difícil probarlo. Eres el único testigo, y sería la palabra de él contra la tuya. Yo si te creo, pero no se puede saber de antemano lo que opinaría un tribunal. Bueno, vamos a interrogarle, no obstante.
Bajó del coche.
Tarzán llevó su bici consigo: no estaba dispuesto a volver a quedarse sin ella.
Otto Seibol, padre, se encontraba aún en el patio, puliendo los cromados del coche.
Alzó la vista cuando sintió que se acercaban, pero la expresión de su rostro no cambió en absoluto.
Kaltemberger se dirigió a él:
—Ya sabe usted de qué se trata. Peter Carsten culpa a su hijo de haberle robado la bicicleta. Dice que hasta hace un momento se encontraba en su garaje, como él mismo ha podido comprobar viéndola a través de una ventana trasera, y que usted se negó a entregársela. Cuando el chico me informó por teléfono y volvió para acá, encontró su bicicleta en la calle Paisaje, apoyada en un buzón. ¿Tiene algo que declarar?
Seibol metió las manos entre el cinturón.
—Sí, este golfo ha estado aquí diciendo no sé qué tonterías de un robo y de una bici. Eso es cierto. Luego le ahuyenté. En el garaje hay una bicicleta de carreras, pero es mía desde hace diez años. Además, se podría haber convencido mucho más fácilmente: el garaje estaba abierto, así que este maldito entrometido no tenía por qué ponerse a mirar por una ventana trasera. Es una desfachatez acusar así a la gente honrada.
—¡Vaya, qué ágil es usted! —exclamó Tarzán—. Primero tuvo que llevar mi bici hasta el buzón y luego sacar la suya para meterla en el garaje. ¡Qué ajetreo! Aún sigue sudando.
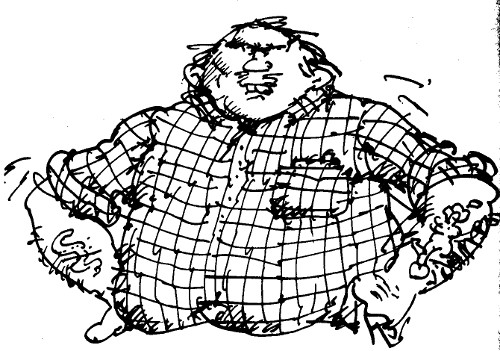
—¡Maldito golfo! —gritó Seibol—. ¡Te voy a…!
—Bueno, Peter, sigamos con lo que es demostrable —dijo el policía.
Fueron hacia el garaje y Seibol abrió el cierre.
En la pared trasera se hallaba, efectivamente, una bicicleta de carreras. Pero estaba hecha una ruina, con los guardabarros corroídos y la cadena llena de barro seco totalmente incrustado. Le faltaban varias varillas y el sillín estaba destrozado, como si alguien hubiera descargado su ira con un cuchillo.
Aquello no servía más que para sacarlo a pasear de la mano.
—Con esto se va usted todas las tardes de excursión, ¿no? —dijo irónicamente Tarzán—. Por eso la tiene en el garaje siempre a mano.
—Puedo poner mi bicicleta donde me dé la real gana, —vociferó Seibol.
—Se acabó —dijo con frialdad el policía.
Se llevó la mano a la gorra, en un breve ademán de despedida y dando media vuelta, se dirigió con Tarzán a la calle.
—Mala suerte. Lo que dices será verdad, pero no podemos demostrarlo.
—No es justo que nos tengamos que tragar esa mentira.
—Por desgracia, hijo mío, así es la vida. Muchos que merecen un castigo quedan impunes, porque son tan malos que pasan a través de las redes de la justicia; suelen ser los grandes gangsters los que no reciben el justo castigo. Sin embargo, rara es la vez que no se condena a un pequeño ladrón de bicicletas.
—¿Y quién asegura que es un pequeño ladrón? —replicó Tarzán—. Quizá se trate de un gran mafioso.
Kaltemberger se echó a reír.
—Comprendo tu enfado. Pero conténtate: al menos tienes otra vez tu bicicleta, eso era lo principal.
Tarzán le dio las gracias al policía. Al fin y al cabo, él había hecho todo lo que estaba en su mano.
El coche patrulla arrancó.
Tarzán miró el reloj. En el colegio, la hora de «Estudio» había empezado hacía ya mucho tiempo. Esa hora la dedicaban a estudiar y a hacer los deberes bajo la vigilancia de algún profesor.
«Bueno, ya no llego. ¿Me dirán algo?», pensaba Tarzán. «Si un robo no es justificación suficiente, me pregunto qué es lo que habrá que contar. A este King tengo que devolvérsela. Si no, no podré dormir esta noche».
Sin prisas, se fue hacia la FATTORIA.