
XLIV.
ASA, LA GUARDADORA DE PATOS, Y EL PEQUEÑO MATS
LA ENFERMEDAD
EL MISMO AÑO del viaje de Nils Holgersson se hablaba mucho de dos niños, un muchacho y una jovencita, que atravesaban el país en busca de su padre. Eran de Esmaland, del cantón de Sunnerbo; habitaban, con sus padres y cuatro hermanos y hermanas, una pequeña cabaña en los linderos de una llanura inmensa. Cuando los dos niños eran pequeños todavía, una vagabunda llamó una tarde a la puerta e imploró un rincón donde pasar la noche. Aunque la cabaña era muy pequeña y estaba ya llena, la madre le arregló un lecho sobre el suelo. Durante la noche había estado a punto de morir y al amanecer continuaba demasiado enferma para continuar su camino.
Los padres de los niños habían sido con ella sumamente buenos. Le habían cedido su propia cama y el padre había ido a la farmacia en busca de una medicina. La enferma mostróse en los primeros días exigente e ingrata; pero, poco a poco, se fue suavizando y trocando su carácter, aunque no dejaba de suplicar que la llevaran fuera y la dejaran morir sobre la hierba. Según decía, había recorrido el mundo con unos tziganes. No era originaría de tziganes; hija de campesinos, se escapó un día de su casa para seguir al pueblo nómada. En la banda figuraba una vieja que por odio le había inoculado la enfermedad que la postraba en la cama. Y la misma vieja le había predicho que quien fuese bueno con ella y le albergara bajo su techo, tendría la misma suerte que ella. La pobre vieja creía en el maleficio de la tzigana y temía llevar la desgracia a los que la habían hospedado. Estos quedaron muy impresionados por este relato, pero no eran gente que se decidieran a dejar en la puerta a una moribunda.
Poco después moría la enferma y comenzaban las desgracias. Hasta entonces se había vivido alegremente en la casa. Eran pobres, pero no habían conocido la miseria. El padre fabricaba peines para los tejedores y la madre y los hijos le ayudaban en su trabajo. El padre preparaba los cuadros de los peines y los niños cortaban los dientes y los limaban, mientras la madre y la hermana mayor los terminaban de pulir. Se trabajaba desde la mañana basta la noche riendo y gozando, sobre todo cuando el padre contaba historias del tiempo en que los forasteros recorrían el país dedicados a la venta de peines. El padre tenía muy buen humor y todos reían hasta reventar, oyéndole contar historietas.
La época que siguió a la muerte de la pobre vagabunda fue para los niños como un mal sueño. No recordaban el tiempo exacto que había pasado, pero tenían la impresión de haber asistido a una serie ininterrumpida de entierros.
Sus hermanitos y hermanitas murieron unos tras otros. No tenían más que cuatro hermanitos y hermanitas y, por lo tanto, no podían haber concurrido a más de cuatro entierros; pero a los niños que quedaban les parecía mayor el número de éstos. En la cabaña reinaba un silencio de muerte.
El dolor no había abatido a la madre; pero el padre había cambiado mucho. Ya no bromeaba ni trabajaba. Desde la mañana hasta la noche permanecía con la cabeza entre las manos, entregado a amargas reflexiones.
Una vez, después del tercer entierro, prorrumpió en exclamaciones desvariadas que asustaron a los niños. No comprendía por qué se cebaba en él la desgracia. ¿No habían realizado una buena acción al recoger a la enferma? ¿Es que el mal puede más que el bien? ¿Cómo permitía Dios que una mujer malvada causara tantos males? La madre trató de consolarle, sin que él la escuchara.
Dos días después los niños perdieron a su padre, no por haber muerto, sino por haberse marchado, abandonándolo todo. Por entonces fue cuando cayó enferma la hermana mayor. El padre la quería más que a los otros hijos y al verla morir perdió la cabeza y se fue. La madre no se lamentó ante el abandono, pues temía verle loco.
Con la marcha del padre cayeron en la más completa pobreza. Al principio les enviaba algún dinero; pero estos envíos cesaron pronto. Y el mismo día en que enterraron a la hermana mayor, la madre cerró la casa y partió con los dos niños que le quedaban. Al llegar a la Escania, dispuesta a trabajar en los campos de remolacha, encontró ocupación en la refinería de Jordberga. Era una buena operaria y se comportaba de un modo franco y alegre. Todos la querían, aunque se extrañaban de verla tan tranquila después de tantas desgracias; pero la madre era una mujer muy resignada, fuerte y resistente. Si le hablaban de los dos niños que llevaba consigo, contestaba invariablemente:
—Tampoco vivirán mucho.
Se había acostumbrado a no esperar nada y lo confesaba así, sin una lágrima.
Sin embargo, se equivocaba. Fue ella la que murió primero, y su enfermedad duró menos que las de sus hijos. Llegada a Escania en la primavera, quedaban sus hijos en la mayor orfandad al comienzo del otoño.
Durante su enfermedad repitió varias veces a sus hijos que recordaran siempre que ella no había lamentado jamás haber acogido a la pobre enferma.
«Nada tiene de extraordinario —decía— morir después de haber cumplido con su deber; todos han de morir tarde o temprano; nadie escapa a la muerte, y que cada cual escoja entre morir con la conciencia limpia o cargada de remordimientos».
Antes de morir se preocupó del porvenir de sus hijos, logrando que se les dejara en la habitación que ocupaban. Los niños no podían ser una carga para nadie; seguramente se ganarían la comida.
Quedó convenido, en efecto, que a cambio de la habitación, se dedicaran los dos hermanitos durante el verano a guardar los patos. La conducta y laboriosidad de los niños demostraron que la madre no se equivocaba. La pequeña Asa hacía bombones y su hermano fabricaba objetos de madera que vendían en seguida en las granjas. También se dedicaban a cumplir encargos y se les podía confiar cualquier cosa que fuese. La niña era mayor; a los trece años se mostraba razonable como una mujer. Era grave y silenciosa y su hermanito alegre y hablador en tal grado, que su hermana decíale que él y los pájaros eran los que más charlaban en los campos.
Hacía dos años que los niños estaban en Jordberga. Una tarde hubo una conferencia popular en la sala de la escuela. Aunque se trataba de una conferencia para las personas mayores, los dos niños figuraban entre el auditorio, pues acostumbraban a no contarse entre los niños. El conferenciante habló de la tuberculosis, esa terrible enfermedad que tantos estragos causa todos los años en Suecia. Habló en términos sencillos y los dos hermanitos lo comprendieron todo.
Cuando hubo acabado el acto esperaron al conferenciante a la salida. Al aparecer le tomaron de las manos y le dijeron, muy gravemente, que tenían que hablarle. A pesar de sus caritas redondas y sonrosadas, hablaron con una seriedad propia de personas mayores. Le refirieron cuanto había acontecido en su casa y le preguntaron si la madre, los hermanos y las hermanas murieron de la enfermedad que acababa de describir. Esto no parecía improbable y, según ellos, no podía ser de otra cosa.
Creían que si el padre y la madre hubiesen sabido lo que sus hijos habían aprendido aquella tarde, tal vez viviesen todos juntos todavía; si hubiesen quemado los vestidos de la pobre vagabunda, si hubiesen hecho una gran limpieza en la cabaña y no hubieran empleado después la ropa de la cama, ¿no vivirían todos los que ellos lloraban ahora? El conferenciante les respondió que nadie podría afirmarlo con certeza; pero tal vez no hubieran cogido la enfermedad de haberse preservado del contagio.
Los niños parecían deseosos de preguntarle otra cosa; pero era evidente que vacilaban antes de formularle esta nueva pregunta. Al fin se decidieron. ¿Sería verdad que la vieja tzigana les había enviado la desgracia para vengarse de los que habían socorrido a la que ella odiaba? ¿Tenía algo de extraordinario lo que les había pasado?
—No, ciertamente. Podía asegurarles que no había persona en el mundo con suficiente poder para esparcir de tal modo las enfermedades.
Los niños dieron las gracias al conferenciante y volvieron a su casa. Aquella tarde hablaron largamente.
Al día siguiente fueron a despedirse. Aquel verano no podrían guardar los patos porque estaban obligados a marchar.
¿Adónde iban?
Iban en busca de su padre. Querían decirle que la madre, los hermanos y las hermanas habían muerto de una enfermedad natural y no por los maleficios de una mala mujer. El padre continuaría devanándose los sesos, seguramente, por desentrañar este enigma.
Los niños marcharon primero a su casita del arenal y, con gran terror, vieron al llegar que estaba ardiendo. De ahí marcharon inmediatamente al presbiterio, donde se les dijo que un empleado del ferrocarril había visto a su padre en la Laponia, trabajando en las minas de Malmberg; tal vez continuara allí. Al saber que los niños querían reunirse con su padre, el pastor les enseñó un atlas para advertirles cuan largo era aquel viaje; pero los niños no se intimidaron por eso.
Aunque habían hecho algunos ahorrillos gracias a su comercio, no querían gastarlos en trenes, por lo que resolvieron recorrer a pie el largo trayecto. Y no tuvieron que arrepentirse de ello, porque hicieron un viaje maravilloso. He aquí como:
Antes de abandonar el Esmaland entraron un día en una granja para comprar algo de comer. La granjera era alegre y habladora. Les preguntó adónde iban y quiénes eran y le refirieron su historia. La buena campesina no salía de su asombro. Sin querer cobrarles nada les dio muchas y buenas cosas, y cuando se levantaron para emprender el viaje les dio las señas de su hermano, que habitaba en la región próxima.
—Iréis a verle para darle noticias mías y al mismo tiempo podréis contarle vuestra historia.
Los niños siguieron fielmente este consejo y fueron tan bien acogidos en casa del hermano como lo habían sido en la de la hermana. Hasta les condujo en un carricoche a una granja del distrito contiguo, donde tenía buenos amigos. Y desde entonces, cada vez que abandonaban alguna casa se les hacía la misma exhortación:
—Si pasáis por allá, entrad en tal o cual casa y referid lo que os ha sucedido.
En casi todas las granjas que habían visitado de este modo habían encontrado un tuberculoso. Y sin saberlo, les dos niños recorrían el país, poniendo en guardia a la gente contra la terrible enfermedad y enseñando el medio de combatirla.
Hacía mucho, mucho tiempo, siglos, que una terrible peste, llamada la peste negra, devastaba el país; contábase que un muchacho y una jovencita iban de granja en granja, de casa en casa. El muchacho llevaba un rastrillo y si rastreaba con él delante de una casa, era signo de que iban a morir allí buen número de personas, pero no todas, porque el rastrillo tiene los dientes espaciados y no lo arrastra todo. La jovencita llevaba una escoba, y si barría delante de una puerta era signo de que todos los de la casa iban a morir, porque la escoba deja completamente limpia una casa.
Los dos niños que recorrían el país en nuestros días, todavía azotado por otra terrible enfermedad, no asustaban a la gente con su rastrillo y su escoba, sino que, por el contrario, decían:
—Nosotros no nos contentaremos con rastrear el corral y barrer los entarimados; nosotros nos llevaremos el agua, la lejía, los cepillos, el jabón. Nosotros tendremos limpia la puerta de nuestra casa, porque limpia la casa, limpio nuestro cuerpo. De esta manera acabaremos por dominar la enfermedad.
EL ENTIERRO DEL PEQUEÑO MATS
El pequeño Mats había muerto. Esto parecía imposible a cuantos le habían visto unas horas antes alegre y con buen aspecto. Sin embargo, era verdad. El pequeño Mats había muerto e iba a ser enterrado.
El pequeño Mats murió una mañana al amanecer; sólo le vio morir su hermana Asa.
—¡No vayas a buscar a nadie! —le dijo el pequeño, ya próximo a expirar.
Y su hermana obedeció.
—Soy feliz porque no muero de la «enfermedad», Asa —prosiguió—. Y tú también ¿verdad?
Como Asa no contestara, continuó:
—Creo que importa poco morir desde el momento en que no muero como mi madre, mis hermanos y mis hermanas, porque estoy seguro de que tú no hubieras podido convencer a nuestro padre de que todos murieron de una enfermedad ordinaria; pero ahora lo conseguirás.
Cuando todo hubo acabado, Asa reflexionó largamente sobre lo mucho que el pequeño Mats había sufrido en la vida. Pensaba que había soportado todas las desgracias con el mismo valor que un hombre. Pensaba también en sus últimas palabras, que revelaban el mismo valor de siempre. A su juicio, era imprescindible enterrar al pequeño Mats con los mismos honores que a una persona mayor.
Asa, la pequeña guardadora de patos, se encontraba entonces lejos, al norte, en las grandes minas de Malmberg. Era éste un lugar extraño; pero para alcanzar lo que quería tal vez fuese el mejor.
El pequeño Mats y ella habían atravesado bosques sin fin. Durante muchos días no habían visto campos ni granjas y sí sólo pobres casetas de peones camineros. Al cabo se encontraron frente a la gran población de Gellivara que con su iglesia, su estación, su tribunal, su banco, su farmacia y su hotel, se elevaba al pie de una montaña cubierta de nieve, a pesar de estar en San Juan. Casi todas las casas de Gellivara eran nuevas y estaban bien construidas. De no haber visto los flancos de la montaña cubiertos de nieve y los álamos sin hojas, no se creyera la Laponia. Por otra parte, no era en Gellivara donde los niños debían buscar a su padre, sino en Malmberg, al norte de la población, y Malmberg no tenía el mismo aspecto de ciudad bien organizada.
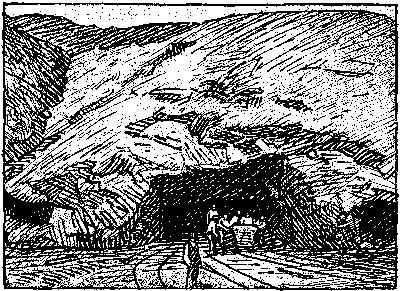
La razón de esto es la siguiente: Aunque los hombres sabían desde mucho tiempo antes que había grandes minas de hierro cerca de Gellivara, no habían comenzado la explotación de las mismas hasta pocos años atrás, cuando quedó terminado el ferrocarril. Entonces afluyeron allí millares de hombres. Había trabajo para todos; pero escaseaban las casas. Hubo necesidad de que cada cual se instalara como pudiera. Algunos habíanse construido cabañas de troncos; otros habíanse hecho una especie de chozas amontonando los cajones de dinamita vacíos, como si fueran ladrillos. Ahora había ya algunos grupos de casitas de aspecto simpático; pero por todas partes tropezaba uno con troncos y piedras. Los hermosos chalets del director y de los ingenieros contrastaban con las chozas de los primeros tiempos. Había ferrocarril, abundante alumbrado de luz eléctrica, grandes fábricas y tranvías que conducen muy lejos, a la montaña, a través de un túnel iluminado con profusión de bombillas eléctricas. Por todas partes reinaba una animación extraordinaria. Y alrededor de la población extendíase el desierto salvaje, sin campos labrados ni casas, donde los lapones viven sin otra compañía que los renos.
Cuando los niños llegaron a Malmberg, preguntaron por todas partes si conocían a un obrero llamado Juan Assarsson. Tenía unas cejas que se unían en la frente. Esto de las cejas era un dato que saltaba a la vista. No tardaron los niños en saber que su padre había trabajado en Malmberg algunos años; pero se había marchado. Estaban acostumbrados a verle desaparecer de tiempo en tiempo cuando le dominaba la inquietud. Nadie sabía dónde estaba; pero todos estaban seguros de volverle a ver algún día. Puesto que eran los hijos de Juan Assarsson, podían esperarle en la casita que él habitaba. Una mujer sacó la llave de debajo de la puerta y les hizo entrar. Nadie se mostraba sorprendido de haberles visto llegar ni de las frecuentes ausencias de su padre. Todo el mundo parecía preocuparse por lo suyo exclusivamente.
Asa sabía muy bien como quería los funerales de su hermano. El domingo anterior había sido enterrado un contramaestre. El coche fúnebre del que tiraban les caballos del propio director, había llegado hasta la iglesia seguido de un largo cortejo de obreros. En torno de la tumba tocó una banda de música y cantó un orfeón. Después de la inhumación fueron invitados a una taza de café en el local de la escuela cuantos habían asistido al servicio fúnebre. Algo así quería Asa para su hermano, el pequeño Mats.
Pero ¿cómo? No eran los gastos lo que la horrorizaban. Entre los dos habían ahorrado lo suficiente para hacerle un entierro magnífico. La dificultad era otra. ¿Cómo imponer su voluntad tratándose de una niña? Sólo tenía un año más que el pequeño Mats, tendido ante ella, tan pequeño y delicado. Tal vez las personas mayores se opusieran a su deseo.
Primero expuso sus deseos a la enfermera. Sor Hilma había llegado a la cabaña un momento antes de la muerte del pequeño Mats. Esperaba no encontrarle con vida, porque la víspera había sabido que, habiéndose aproximado el pequeño Mats al pozo de una mina, en el momento de hacer explosión un cartucho de dinamita, habíanle alcanzado varias piedras. Quedó largo rato desvanecido en tierra; finalmente le habían recogido, curado y llevado a su casa; pero había derramado mucha sangre para poder seguir con vida.
Al llegar la enfermera pensó más en la hermana que en el pequeño Mats. La monja quedóse muy sorprendida al ver que la pequeña Asa no lloraba ni gemía y la ayudaba tranquilamente en todo. Al hablarle después Asa, comprendió esto.
—Cuando se ha de cumplir un deber como el mío para con el pequeño Mats —comenzó diciendo solemnemente, porque tenía el hábito de hablar escogiendo las palabras como una mujer de razón— lo primero en que hay que pensar es en honrarle mientras sea tiempo. Después, no faltarán días para entregarse al llanto.
Seguidamente solicitó de la hermana que la ayudase a procurar un buen entierro al pequeño Mats.
La enfermera se esforzó por facilitar a la muchacha un buen entierro, cuya sola idea tanto bien le hacía, cumpliendo la promesa de ayudarla a realizar sus proyectos. Desde el punto y hora en que Sor Hilma le ofreció su apoyo, creyó Asa cumplidos sus deseos, porque la monja era muy influyente. En este país minero, donde la dinamita estalla a diario, los obreros corren siempre el peligro de ser alcanzados por una piedra perdida o aplastados bajo una mole desprendida de la montaña; así es, que todos se conducían bien con la enfermera.
Debido a esto, cuando al día siguiente acompañó Sor Hilma a la muchacha para rogar a los obreros que asistieran el domingo al entierro del pequeño Mats, fueron muy pocos los que se negaron. La hermana consiguió igualmente que tocara la música y cantara el orfeón ante la tumba. Como el buen tiempo parecía continuar, quedó acordado que después del entierro serían todos invitados a tomar café al aire libre. Se pedirían los bancos y las mesas a la Sociedad de la Templanza; algunos comerciantes ofrecieron las tazas y varias mujeres de mineros los manteles blancos.
Todos estos preparativos alcanzaron gran resonancia. En todo Malmberg no se hablaba más que del entierro del pequeño Mats. Al fin llegaron estas noticias a oídos del director de la mina.
Al saber que más de cincuenta obreros se disponían a acompañar el cadáver de un niño de doce años que, al cabo y al fin, no era más que un vagabundo, consideró la idea descabellada. ¡Conque canto, música y café para después del entierro y aun dulces encargados a Luleao! Y envió a buscar a la enfermera para disuadirla de tales propósitos.
—Sería un error dejar que esa muchacha malgastara su dinero en tal forma —le dijo—. No hay que someterse a los caprichos de una niña.
El director hablaba muy reposadamente y la enfermera no se atrevió a replicar, por respeto y porque no podía dejar de reconocer que estaba asistido de razón. Y oyéndole hablar acabó por reconocer que había accedido a todo movida de la piedad que le inspiraba la pobre niña.
Al despedirse del director marchó en busca de Asa para decirle que tenía que renunciar a toda idea de hacer unos funerales grandiosos. Experimentaba alguna contrariedad al indicarle esto, porque sabía mejor que nadie lo que este entierro representaba para ella. Ya en la calle se cruzó con algunas mujeres de obreros, a las que puso al corriente de lo que sucedía. Y todas convinieron en que el director tenía razón. Dedicar tan solemne tributo a un niño de doce años, era una locura.
Estas mujeres llevaron la noticia a otras y no tardó en saberse desde la población de las casuchas hasta la de las minas, que ya no se dedicaría tan solemne entierro al pequeño Mats. Todo el mundo, de común acuerdo, aprobaba la conducta del director.
En todo Malmberg sólo había una persona de otra opinión: Asa, la guardadora de patos.
—Es preciso que vaya a hablar con el director —se dijo—. Se conoce que no sabe nada del pequeño Mats.
Sin la menor vacilación dirigióse al despacho del director, el hombre más poderoso de Malmberg. Seguíanla la enfermera y algunas otras mujeres deseosas de saber si se atrevería a realizar hasta el fin su audaz propósito.
Marchaba por en medio de la calle, grave y recogida como una muchacha que se encaminara a la iglesia a tomar la primera comunión. En la cabeza llevaba un velo negro, heredado de su madre; en una mano llevaba un pañuelo bien picado y en la otra un cestito lleno de pequeños objetos de madera fabricados por el pequeño Mats.
Cuando descubrieron su presencia los niños que jugaban en la calle, siguieron tras ella, preguntándole:
—¿Adónde vas, Asa; adónde vas?
Asa no les hizo caso y las mujeres hicieron callar a los chicos, al decirles:
—Dejadla; va a pedirle al director que le deje hacer un buen entierro a su hermano, el pequeño Mats.
Impresionados ante la decisión de Asa, echaron tras ella muchos niños.
Eran las seis de la tarde, aproximadamente. Centenares de obreros regresaban del trabajo de las minas. Ordinariamente caminaban deprisa, sin mirar a ningún lado; pero al ver a Asa seguida de tanta gente, detuvieron el paso, comprendiendo que pasaba algo extraordinario. Al saberlo que ocurría, consideraron tan valerosa la conducta de la jovencita, que echaron tras ella confundidos entre las mujeres para ver en qué quedaba aquello.
Asa subió hasta el despacho donde el director se encerraba durante las horas de trabajo. En el preciso momento en que llegaba al vestíbulo se abrió la puerta; el director, con su sombrero puesto y el bastón en la mano, se disponía a marchar a su casa a comer.
—¿A quién buscas? —le preguntó al verla poseída de un aire tan solemne.
—Al señor director —respondió Asa.
—Pues, bien, soy yo. Pasa —dijo el director, volviendo hacia su despacho.
Asa le siguió. Al llegar al despacho se irguió, echó el velo hacia atrás y levantando sus ojos redondos de niña, miró al director de una manera grave e impresionante.
—El pequeño Mats ha muerto —comenzó diciendo con voz temblorosa y entrecortada.
El director comprendió en seguida de qué se trataba.
—¡Ah! ¿Eres tú esa niña que tan gran entierro quería organizar? —díjole en tono bondadoso—. Hay que desistir, porque eso te costaría mucho dinero. De haber conocido antes tus proyectos, hubiera procurado aconsejarte en contra.
Las facciones de la muchacha se contrajeron y el director esperaba verla prorrumpir en llanto; pero ella se repuso, y dijo:
—Quisiera contar al señor director algunas cosas del pequeño Mats.
—Conozco vuestra historia —atajó el director dulcemente—. No creas que no siento tu desgracia; lo que hago es por tu bien.
Asa, la guardadora de patos, se irguió todavía más y dijo en voz clara y acento rotundo:
—El pequeño Mats se quedó sin padre ni madre a los nueve años; desde entonces ha tenido que ganarse la vida. Jamás hubiera mendigado una sola comida. Siempre decía que es indigno de un hombre pedir limosna. Recorrió el país comprando a los campesinos huevos y manteca, que volvía a vender como si fuera un viejo comerciante. En verano guardaba patos y se dedicaba a los trabajos del campo. Los campesinos de Escania le confiaban importantes cantidades cuando iba de granja en granja, porque tenían en él una confianza ilimitada; no cabe decir que el pequeño Mats sea un niño, porque hay muchos hombres que…
El director tenía los ojos fijos en el jardín y no se atrevía a pestañear. Asa, la guardadora de patos, creyó inútil continuar. Como última protesta, añadió:
—Y como yo he de pagar todos los gastos del entierro, esperaba…
Se interrumpió de nuevo.
El director levantó entonces la cabeza y miró a Asa, la pequeña guardadora de patos, hasta el fondo de sus ojos. La observó de pies a cabeza con la mirada casi profesional de un hombre que tiene mucha gente a sus órdenes. Y pensó que aun habiendo perdido hogar, padres, hermanos y hermanas, no se mostraba con ánimo apocado y decaído. ¡Qué excelente mujer sería! Pero ¿resistiría un nuevo peso sobre sus espaldas? ¿No sería el entierro la brizna de paja que la haría caer bajo una carga demasiado pesada? Comprendió lo mucho que habría costado a Asa ir a verle para hablarle de su hermanito. Indudablemente, era a quien más había querido en el mundo. ¿Cómo oponer una negativa a este amor?
—Haz lo que quieras, muchacha —dijo el director al fin.
