43
La despedida
Marina no ha conseguido dormir en toda la noche. Mañana se embarcan para España. Sonríe al pensar en su pueblo, al que tanto quiere y echa de menos. Pronto paseará por las empinadas calles de Candás. Contemplará el mar desde San Antonio, recorrerá el muelle una tarde tras otra.
Mira a Silverio, que duerme a su lado. Está tranquilo y en paz. Piensa en el ejemplo que su marido le está dando. Ella lo conoce bien y sabe lo mucho que le cuesta irse de La Habana, sobre todo ahora que tienen que dejar de ver a aquellos dos niños maravillosos, que son sus nietos. «Y lo asume todo con la mayor generosidad, para que yo sea feliz —se dice—, y lo hace sin un reproche, ni una mala cara». ¿Sería ella capaz de comportarse del mismo modo?
¿Estará Silverio pensando en ella mientras duerme? Porque, según una leyenda popular, si no se puede conciliar el sueño es debido a que estás despierto en los sueños de otra persona.
Marina se levanta, da un leve beso a su marido para no despertarle y se va a la cocina. Hoy, por ser el último desayuno que harán en La Habana, lo preparará ella y se lo subirá a la habitación. Sobre las doce de la mañana pasaran Rosita y Javier a buscarlos para acompañarlos al puerto.
La casa se encuentra en completo silencio. Todos duermen. Qué distintas se ven las casas cuando están vacías —piensa Marina—, en Candás casi siempre estaremos solos. Recuerda la alegría y el bullicio de las noches navideñas vividas hace unas fechas en Pinar del Río. «¡Ay —suspira Marina—, si pudiera llevármelos a todos a Candás!».
Ya en la cocina se da cuenta de que es tempranísimo, así que tomará algo de fruta antes de preparar el desayuno.
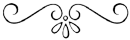
—Te prometo que el primer desayuno en Candás te lo prepararé yo —dice Silverio, riendo.
—Me parece estupendo, pero apresúrate, termina de arreglarte, que tienen que estar a punto de llegar.
—Pero cuéntame, ¿qué has hecho toda la noche? —le pregunta Silverio.
—Intentar quedarme dormida y, como no lo conseguía, pensar. He pensado mucho.
El sonido de la puerta de la calle al cerrarse les anuncia que sus hijos han llegado a buscarlos. Pero lo que Marina y Silverio no esperaban era la presencia de la pequeña que corriendo por el pasillo se acerca a la vez que grita:
—Abu, abu, ¿dónde estás?
Marina sale de la habitación a su encuentro. La pequeña, al verla, corre aún más para que su abuela la reciba con los brazos abiertos.
—Mi amor —dice Marina, mientras la aprieta contra su pecho.
—No hubo forma de convencerla para que se quedara en casa. Quería veros —comenta Rosita, que viene tras ella.
—Puro chantaje emocional —dice Marina, riendo y mirando a su hija—, pero ya nada podemos hacer. La decisión está tomada.
—No sea mal pensada, madre, es la verdad, la pequeña quería despedirse.
—No te preocupes, Rosita, conozco cómo combatir el dolor de la separación.
Silverio las escucha y no entiende muy bien a Marina. ¿Cómo se lucha contra el desgarro que supone dejar a los seres queridos? ¿Qué «armas» se utilizan? Aunque es posible que, como la separación no es obligada sino voluntaria, haya sopesado y meditado muy bien las ventajas y desventajas de la misma. No es momento para preguntarle, pero más tarde, cuando contemplen la ciudad desde la lejanía, lo hará.
—Señora —dice Diana—, ya está todo preparado. Cuando quieran, pueden salir.
Se despiden de todo el personal que a partir de ahora atenderán a Rosita y mantendrán la casa de El Vedado, por si algún día ellos deciden volver.
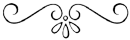
Marina, que lleva sentada en su regazo a la pequeña Marinita, observa con amor el rostro de Silverio, que mira la ciudad como queriendo grabarla en su retina. Siente tanta ternura que de buena gana lo abrazaría. «No me merezco el amor de una persona tan buena», se dice Marina. En los rostros de Rosita y Javier se refleja tristeza. «Son jóvenes, es bueno que se vayan curtiendo», piensa. Todos van en silencio. Solo la pequeña dice de vez en cuando alguna cosa que apenas se le entiende.
—¿A qué hora exacta zarpamos? —pregunta Silverio, que añade—: Llevas tú los billetes, ¿verdad?
Marina los busca en un amplio bolso y los mira.
—A las dos de la tarde. Vamos muy bien de tiempo. Si queréis, podemos dar un corto paseo antes de embarcar para que Marinita vea los barcos —sugiere.
—Como quieras —contesta Rosita, que no es capaz de ocultar su tristeza.
Como siempre, el espectáculo del puerto es multicolor. A aquella hora de la mañana se mezcla todo tipo de gente. Alegría, tristeza, esperanza, desencanto… se dan la mano entre las muchas personas que van a partir o que están llegando; que esperan o que se despiden. Ellos pasean formando parte de este especial ambiente.
—Creo que debemos regresar al lugar de embarque. Se acerca la hora —dice Silverio, sin disimular la pena.
—Nena, ven un poco con papá —dice Javier, tomando a Marinita de la mano, que no quiere soltarse de la de su abuela.
Marina le da un beso y le dice:
—Luego vuelves conmigo.
Marina respira profundamente. Ha llegado la hora. Se pone a mirar su bolso y, de repente, con voz entrecortada exclama:
—¡Dios mío! ¡Me han robado los pasajes!
—No puede ser —dice Silverio—. Mira bien.
—Los tenía en el coche y ahora han desaparecido —asegura ella.
—Con todo el gentío que hay en el muelle es imposible localizarlos —afirma Javier—, pero si nos acercamos al barco podemos dar con ellos porque los utilizarán, me imagino.
—No creo, Javier, se han llevado también mi cartera. Lo que les interesa es el dinero. No creo que puedan sacar ningún partido a los pasajes.
—Pero vayamos al barco. En la lista de pasajeros tenemos que figurar —apunta Silverio.
—Seguro que es así, pero no me apetece tener que dar explicaciones. Además, se han llevado mi documentación con la cartera. ¿Sabéis que os digo? Que a veces la felicidad se disfraza y ahora lo ha hecho con la pérdida de unos billetes. Regresemos a casa. Pero antes, Silverio, te dejamos en El Siglo XX para que le cuentes a Mariano que no te vas.
Silverio sabe, en ese momento, que todo es mentira, que nadie le ha robado los billetes, y todo obedece a un plan que Marina ha trazado. Ahora entiende lo de «combatir el dolor de la separación» y la sugerencia de dar un paseo por el muelle entre el gentío. Está tan emocionado que no puede decir nada. Marina lo abraza.
—Si pensabas jubilarte, tendrás que esperar.
—Pero Marina… —consigue decir Silverio.
—Que de momento, aquí nos quedamos —asegura ella.
Rosita, llorando, abraza a su madre.
—Gracias, no sabe cómo nos alegramos.
La pequeña Marinita no sabe muy bien qué pasa. Todos ríen y lloran al mismo tiempo. Se acerca a su abuela y le pide que la aúpe en sus brazos.
Marina la abraza y mirando su dulce carita le da un beso, mientras piensa: «Seguiré soñando con Candás y le pediré a Dios que nos dé la posibilidad de volver un día para poder enseñárselo a nuestros nietos».