18
Hotel Inglaterra
Solo lleva unas horas en La Habana y Rosita se siente feliz. Aquel es otro mundo. Gente por las calles a todas horas. Grandes e importantes edificios. Comercios lujosísimos, repletos de trajes. Su madre le ha comprado dos vestidos muy bonitos. Ha estado dudando unos segundos sobre cuál de los dos elegiría para bajar a cenar. Al final, se ha decantado por el estampado en verde, que es muy vaporoso y además la favorece un montón. Rosita tiene la sensación de que ha ganado confianza en sí misma. Se siente mucho más segura. La experiencia vívida en el naufragio seguro la ha fortalecido, pero sobre todo lo que la anima es el no sentirse distinta. En esta ciudad, blancos, negros y mulatos conviven a la perfección y nadie se sorprende de la apariencia del otro. En unos momentos la peinará Diana, que es la doncella negra que ha llegado con el cochero para atenderlos. Termina de vestirse y se mira al espejo. La imagen que este le devuelve le gusta. Se acerca un poquito más y la verdad es que el pelo suelto la favorece. ¿Cómo querrá peinarla Diana? Rosita se promete no decirle nada, dejarse hacer en este primer día, porque además seguro que la doncella conoce la moda y los tipos de peinados que gozan de mayor aceptación en aquella sociedad.
Se calza unos zapatos verdes, a juego con el vestido, que llevan un poquito de tacón y camina por la habitación para familiarizarse con ellos.
«Dios mío —se dice—, si los hoteles de La Coruña y Vigo eran buenos, este es muy superior».
El hotel Inglaterra de La Habana, construido en la segunda mitad del siglo XIX y restaurado nada más comenzar el siglo XX, estaba considerado uno de los mejores del mundo en aquel tiempo. En la remodelación efectuada habían dotado a todas las habitaciones de luz eléctrica, teléfono y baño individual con agua caliente y fría. Pero no eran solo sus modernas instalaciones y sus lujosas comodidades las que convertían al Inglaterra en uno de los establecimientos más solicitados, ya que la fantástica ubicación en la que se levantaba, en pleno corazón de La Habana vieja, frente al parque Central, había hecho que fuera el preferido de todos los visitantes famosos y poderosos.
—Señorita, ¿ha terminado de arreglarse? ¿La puedo peinar? —pregunta Diana.
—Sí, cuando quieras, pero prefiero que me llames Rosita.
—Como usted quiera. La llamaré amita Rosita.
Diana es una muchacha un poco mayor que ella, rondará los veinte años. Es más bien bajita y con una cara muy graciosa, sin duda, reflejo de su simpatía. Coloca una silla delante del espejo del baño.
—Amita, siéntese aquí. Quiero que se vea mientras la voy peinando, por si no le gusta.
—Nunca me han hecho ningún peinado especial. Siempre he llevado el pelo así, suelto en melena —dice Rosita.
—Si le gusta de esa forma, lo dejamos. Yo había pensado recogérselo y hacerle unos tirabuzones para que le caigan en cascada. Tiene un cabello rubio precioso.
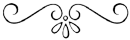
—No te he preguntado delante de Rosita, ¿has podido ver a Mariano? —indaga Marina.
—No. He ido a la tienda, pero ya se había ido. Me agradó ver que el negocio sigue funcionando y cómo ha introducido importantes reformas —comenta Silverio.
—¿Cuándo piensas ir a ver a Magdalena?
—Mañana puede ser un buen día. Vendrás conmigo, ¿verdad?
—Mejor no, ¿con quién dejamos a Rosita? Me iré con ella a dar un paseo mientras tú haces esa visita. Yo puedo acercarme cualquier día. Además, a ella le gustará más verte a ti a solas —responde con toda naturalidad.
—Pues a mí me gustaría que me acompañaras —dice Silverio preocupado.
—Por favor, es mejor así. Sabes que yo restaría intimidad al encuentro. Antes, es posible que no quisiera que fueras solo, pero ahora, de verdad que no me importa.
—Ciertamente, no sé cómo interpretarlo —dice Silverio pensativo.
—Querido mío, el tiempo ha pasado y todos hemos cambiado. Nos hemos hecho mayores. Tú y yo somos marido y mujer. Nos amamos de verdad. Y si no me fiara de ti, dejaría de amarte.
—Mi adorada Marina, eres tan especial. Claro que te puedes fiar de mí, jamás haría nada que pudiera molestarte. De ahí mi miedo a que te disgustara mi visita en solitario a Magdalena.
—Ven, acércate —le pide Marina. Los dos se están arreglando para bajar al comedor. Silverio se acerca mientras se abotona la camisa. Marina termina de ponerse las medias y tomando en sus manos la cara de su marido le dice—: Mi amor, los dos hemos tenido una vida anterior. Y muchas veces nos asaltarán los recuerdos y posiblemente nos hagan daño. Ese es mi miedo al enfrentarme con esta ciudad que, para bien o para mal, ha significado tanto en nuestras vidas. He pensado mucho en ello —confiesa Marina— y creo que nuestra postura debe ser la de intentar que el pasado no enturbie nuestro presente. Los dos hemos cometido errores, pero ahora estamos juntos y somos felices, debemos cuidar nuestro amor por encima de todo.
Marina, mientras habla, pasa sus manos de la cara de su marido a ocuparse, con destreza, del nudo de la corbata. Silverio la mantiene agarrada por la cintura. La quiere con toda su alma. «Seguro que lo está pasando mal. Es mucho más sensible que yo —se dice— y su vida no ha sido fácil». La atrae hacia sí y la besa. Marina responde a su beso. De buena gana le propondría quedarse en la habitación, pero Rosita los espera. Además, quiere que después de la cena la lleven un rato a escuchar música. Seguro que en alguno de los salones-cafetería del hotel hay actuación musical.
—Se nos ha hecho un poco tarde —comenta Marina—, a ti solo te falta ponerte la chaqueta. Podrías pasar a buscar a Rosita a la habitación y me esperáis en el comedor.
—¿Tanto vas a tardar? —le pregunta Silverio.
—No, pero mejor así, para no hacerla esperar. Silverio, sigues estando tan guapo como la primera vez que te vi en Candás con un traje clarito como ese. Te sienta de maravilla.
—Es que me miras con buenos ojos. No tardes, por favor —dice Silverio mientras cierra la puerta.
Marina está nerviosa. Le cuesta controlarse. Silverio se ha mostrado tan interesado en quedarse en el hotel Inglaterra que ella no ha sabido cómo resistirse. Nunca había vivido en este hotel, pero sí había frecuentado su comedor. Allí precisamente había conocido a Ricardo Cardoné. «Y eso qué importa —se dice, tratando de convencerse de que es una tontería que lleve horas dándole vueltas a lo mismo—, esa persona ya está muerta. Y yo tengo una vida plena».
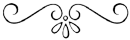
—Es impresionante, padre, qué bonito se ve el comedor, con tanta luz y con tanta gente. Me da un poco de vergüenza entrar. Todas las mesas están ocupadas, menos dos —dice Rosita.
—Una de ellas será la nuestra —contesta Silverio, que añade—: ¿Vergüenza? No hay ninguna chica más guapa que tú. Estás preciosa. Ya verás cuando te vea tu madre.
—¿Por qué no ha bajado?
—Se entretuvo haciendo no sé qué, ahora llegará.
El ambiente del comedor es variopinto. Predominan las mesas —que a Silverio le parecen de negocios— integradas solo por hombres. En otras, elegantes parejas muestran sin disimulo su felicidad.
Mientras esperan, el camarero les sirve unos aperitivos. Silverio se percata de que el camarero, un chico joven, se ha quedado impactado por la belleza de Rosita.
—Seremos la mesa mejor atendida de todo el restaurante —comenta, riéndose.
—¿Y por qué lo sabe? —pregunta intrigada Rosita.
—¿No has visto cómo te miraba?
—No —miente ella, que sí se ha fijado en el muchacho porque le parece guapísimo.
—Mira, ahí viene tu madre.
A pesar de que ya no cumple los cuarenta, Marina sigue conservando una esbelta figura. Lleva un vestido gris perla recto, que se adapta a su cuerpo como un guante. El único adorno del traje es una tira de encaje del mismo color, colocada un poco más arriba de la cintura, en las bocamangas y en la falda a la altura de la rodilla. Lleva el pelo recogido en un moño bajo y unos preciosos pendientes de perlas. Ofrece una imagen elegante y sobria. Camina erguida, sin mirar a nadie, igual que si el comedor se encontrase vacío. En su rostro, una dulce expresión, como si acabase de descubrir a alguien amigo.
Rosita observa a Silverio que no separa sus ojos de Marina.
—La quiere mucho, ¿verdad? —le pregunta bajito.
—Muchísimo. Me encanta verla tan guapa. Quiero que todos sepan que es mi mujer —dice Silverio, y se levanta para salir a su encuentro—. Aquí, querida —le dice, separándole la silla para que se siente.
Rosita los mira divertida.
—Como verás, tu padre es todo un caballero amable y educado, que sabe comportarse en sociedad. Es fundamental, querida Rosita, conocer las normas de cortesía. Las puedes aplicar o no, según donde te encuentres, pero siempre, si las necesitas, sabrás cómo desenvolverte. Pero qué pesada soy —dice Marina—, con lo guapísima que estás y, antes de decírtelo, me lanzo a hablar de protocolo. Déjame que te vea bien. Qué bonito peinado te ha hecho Diana, ¿a ti te gusta?
—Mucho.
—Ya le comenté hace un momento —dice Silverio—, que no hay otra chica en el comedor más guapa que ella.
—Ni creo que la haya en toda la ciudad —añade Marina.
—Por favor, no exageren, creo que se están riendo de mí.
—Ni hablar, lo digo en serio. Claro que hay chicas guapas, muchas, y con distintos tipos de belleza, pero más que tú, no creo —asegura Marina, que les pregunta—: ¿Qué estáis bebiendo?
—Rosita, un refresco y yo, un mojito. ¿Te pido uno para ti? —se ofrece Silverio.
—No. Yo prefiero un daiquiri.
—Madre, ¿qué lleva el daiquiri? —quiere saber Rosita.
—Ron blanco, azúcar, zumo de lima o limón —contesta Marina.
—Te falta el hielo muy picadito —apunta Silverio.
—Es verdad, ¿tú crees que aquí lo pondrán como en El Floridita?
—No lo sé. Ahora saldremos de dudas.
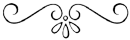
—Bueno, Rosita, dinos la verdad, ¿ha acertado el camarero con la recomendación? —le pregunta Silverio.
—Sí, el picadillo a la habanera con plátano frito estaba buenísimo. Nunca había tomado ningún guiso con uvas pasas y aceitunas rellenas con pimiento. Y el postre me está encantando.
—Cuánto me alegro —dice Marina—. ¿A ti te ha gustado, Silverio?
—Sí. Puede estar mejor o peor, pero la ropa vieja, y sobre todo si lleva tostones, nunca defrauda —afirma Silverio.
—Mi arroz con pollo a la chorrera no estaba mal, pero me cuesta un poco acostumbrarme a la forma de condimentar cubana. Echo en falta el aceite —dice Marina.
—Pues a mí me encanta esta mezcla de sabores —comenta Rosita—. Estoy muy contenta y quiero darles las gracias por haberme traído.
—No sabes, cariño, cómo nos alegramos. Mañana tenemos que dedicar toda la mañana a ver las cinco casas y creo que si vamos temprano nos dará tiempo. Y también espero que alguna nos guste lo suficiente y lleguemos a un acuerdo para comprarla. Por la tarde nos vamos tú y yo de visita turística —le dice Marina a Rosita.
—Qué bien. ¿Pasearemos por el malecón?
—Por supuesto. También iremos a la plaza de San Francisco, a la de Armas y a la catedral.
—Padre, ¿conoce a aquel hombre? Es uno de los que está sentado en la mesa redonda, el del pelo blanco, no ha dejado de mirarnos en toda la noche.
—No. Creo que nunca lo he visto —asegura Silverio.
—¿Puedo mirar? —pregunta Marina.
—Mejor, no. Se daría cuenta de que hablamos de él —aconseja Silverio.
Marina, que estaba consiguiendo disfrutar de la cena en compañía de las personas más importantes de su vida, se ve de pronto asaltada por el pasado. «Es absurdo —se dice— que me ponga nerviosa porque alguien nos mire. Tengo que tranquilizarme».
—¿Rosita, sigues queriendo que vayamos un rato a escuchar música? —le pregunta Marina.
—Sí, por favor.
—Perfecto —dice Silverio mirando a su mujer—, y así tú y yo nos tomamos una copa.
Se ponen de pie. Ya muchos de los comensales se han ido. Solo tres o cuatro mesas siguen ocupadas. Al pasar al lado de la mesa redonda, el señor del pelo blanco se levanta y se dirige a Marina de forma muy educada.
—Perdóneme, señora. Llevo toda la noche mirándola. ¿No es usted la viuda de Ricardo Cardoné?
Marina se acerca al señor que acaba de abordarla y muy tranquila le dice:
—Sí, yo soy. ¿Le conozco?
Silverio, de forma muy normal, sigue caminando muy despacito. Prefiere que Rosita no se entere de la conversación, siempre es mejor prevenir.
Es fácil que no me recuerde. Soy Eladio Cienfuegos, era muy amigo de su marido. Estaba con él cuando la conoció, aquí en este mismo restaurante. Después nos vimos dos veces. Una antes y otra después de casados. Luego yo me tuve que ausentar de Cuba y cuando volví me enteré de la terrible desgracia. Pobre Ricardo.
—Sí, una desgracia. La vida es dura y muchas veces es necesaria una gran fortaleza para poder soportar algunos momentos.
—¿Ha vuelto a vivir a La Habana? —le pregunta.
—No, estamos de visita. Aunque tal vez alarguemos la estancia. Si me disculpa —dice Marina—, mi hija y mi marido me esperan. Adiós.
—Adiós, señora. La niña es una monada. Espero que nos volvamos a ver.
Marina se aleja con paso ligero. No recuerda haberlo visto nunca. Pero seguro que es verdad lo que le acaba de decir. Ricardo tenía muchos amigos. Le ha inquietado mucho su último comentario, no por lo que significa sino por el tono empleado.
Enseguida da alcance a Rosita y a Silverio.
—No nos hemos quedado contigo —le dice Silverio— para que no se alargara la conversación. ¿Lo conocías?
—No. Pero es evidente que él sí me conocía. Me dijo que era amigo de Ricardo.
—Madre, por lo que pude escuchar, cuando ese señor la saludó, su marido se llamaba Ricardo. ¿Era mayor que usted?
—Sí, tenía unos cuantos años más que yo. ¿Por qué me lo preguntas?
—Si ese señor, el del pelo blanco, era su amigo, Ricardo tendría que ser bastante mayor.
—Deducción válida, pero no siempre responde a la realidad. Todos alguna vez podemos tener amigos mayores que nosotros.
—¿Y estuvieron mucho tiempo casados? —quiere saber Rosita.
—Unos años —contesta Marina.
Rosita no insiste. Han llegado al salón. Toda su atención es para el grupo que interpreta boleros y para las parejas que parecen todas felices en aquel ambiente íntimo y romántico. «Un día —piensa—, tengo que preguntarles a mis padres algo de su vida pasada. En realidad, lo desconozco todo. Se lo contaré a Inés en la próxima carta que le escriba. Si no subo muy cansada, esta misma noche lo hago».
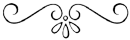
Los daiquiris, los mojitos, la dulce cadencia de los boleros, la calidez del ambiente, la hermosa noche cubana contemplada desde uno de los salones del hotel, con los balcones abiertos a las airosas palmeras del parque Central, han contribuido a que Marina y Silverio nada más cerrar la puerta de la habitación se hayan entregado de forma apasionada a satisfacer su deseo.
Exhaustos, yacen tumbados uno al lado del otro. Se han amado de una forma distinta. Saben que el frenesí que los ha poseído probablemente responda a una manifestación del subconsciente, como si este quisiera recuperar el tiempo perdido, ya que precisamente aquella era su primera noche en la ciudad de La Habana, en la que tan desgraciados habían sido.
—¿Eres feliz, Marina? —le pregunta Silverio mientras la rodea con su brazo.
—La felicidad total y absoluta no es posible en este mundo, siempre existe algo que nos preocupa, pero sí, Silverio, soy feliz, y todo gracias a ti.
—Sé que estás preocupada y no quería hablar de ello, pero creo que es bueno que lo comentemos. Quiero que sepas que comparto tu miedo. En Candás era distinto. Allí inventan, se imaginan cosas, pero no pueden descubrir nada porque nada saben. Aquí es distinto, porque, aunque sean cuatro las personas que lo conozcan, siempre existirá la posibilidad.
—Ay, Silverio. ¿Y qué puedo hacer? He pensado tanto en ello. No puedo decírselo, le haría mucho daño. Ya sé que si se entera, Dios no lo quiera, sufrirá, pero confío en que nunca nadie le hable de ello.
—Estoy de acuerdo, Marina. Tu postura es la correcta. Lo que sí podríamos hacer es ir contándole, de vez en cuando, algo de nuestra vida pasada. Ya es una mujercita y se hará preguntas. Además, cuando vayamos al Centro Asturiano, donde muchos nos conocen, y cuando visitemos a Juan y a mi hermano, pueden salir temas en la conversación que la sorprendan. Siempre será mejor que sepa por nosotros, por ejemplo, que mi primera mujer era tu sobrina.
—Tienes toda la razón. La llevaremos con nosotros al cementerio para visitar la tumba de Norita. ¡Dios mío! Qué pena. La quería como a una hija —dice Marina, llorando.
—Los dos la queríamos —añade Silverio, a la vez que intenta enjugarle las lágrimas a su mujer—. Tenemos que ser fuertes y volcarnos con Rosita para que sea feliz.
—Eres muy bueno, Silverio, siempre lo has sido. Enormemente generoso. ¿Sabes? Tengo la sensación desde que llegamos que Rosita, nuestra hija, ha encontrado su lugar y estoy casi convencida de que no querrá volver a Candás.
—¿Y por qué estás tan segura?
—Es pura intuición. Se entusiasma con todo lo que ve.
—Es normal. Para nosotros, Candás es lo mejor del mundo, aunque no deja de ser un pequeño puerto de mar.
—Pero precioso —añade Marina, sonriendo.
—Por supuesto, y aunque a ella le guste nuestro pueblín, esta ciudad la ha deslumbrado.
—Sí, pero no es solo eso. ¿No la has visto bailar esta noche? ¿No te has fijado en cómo se mueve? Es como si su cuerpo estuviera hecho para la música. Lo lleva en los genes. Pero qué tonta soy, cómo la ibas a ver si bailabas con ella.
Aquella noche, en el salón del hotel, no había muchos clientes, con lo cual, alguna pareja, de vez en cuando, se animaba a bailar bajo los compases de alguno de los boleros que interpretaban un trío cubano cuyos componentes sobrepasaban los cincuenta años. Rosita se mostró entusiasmada con la música y comentó a sus padres que le encantaría bailar. Ante la insistencia de su hija, Silverio se decidió a bailar con ella.
Marina los miraba satisfecha. Sabía que su marido se defiende muy bien en el baile. En los primeros compases, Rosita titubeó un poco, pero a los pocos segundos lo hizo tan bien que parecía que no hubiese hecho otra cosa en su vida. La canción que interpretaban era la famosísima «Tristeza», el bolero que ya ha pasado a la historia por ser el primero que se ha creado. Obra del músico y compositor cubano José —Pepe— Sánchez, «Tristeza» ha marcado, sin duda, el estilo de estas canciones cubanas.
Tristeza me dan tus quejas, mujer.
Profundo dolor que dudes de mí.
No hay prueba de amor que deje entrever
cuánto sufro y padezco por ti…
Nunca le han entusiasmado las letras de los boleros que le parecen tienen algo de lamento. Aunque sí hubo una época en la que hacía suya la letra del bolero «Retorna». Marina recuerda:
Retorna, vida mía, que te espero
con una irresistible sed de amor.
Vuelve pronto a calmarme que me muero
si presto no mitigas mi dolor.
A conmover tu corazón no alcanzo.
¿Cómo puedo vivir lejos de ti?
Tan solo me sostiene la esperanza,
porque ella vive eternamente en mí.
—Marina, ¿te acuerdas? Tú y yo solo hemos bailado una vez en nuestra vida y, además, a traición.
—Jamás lo olvidaré.
—No soportaba verte en los brazos de Ricardo —dice Silverio con profunda tristeza.
—Pero conocías mis sentimientos y pudiste comprobar mi temblor cuando tus labios se posaron en mi cuello.
—¿Así? —susurra Silverio, recorriéndolo de nuevo.
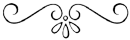
En la habitación contigua, Rosita no consigue conciliar el sueño. Han sido unas horas llenas de emociones. Ha descubierto que le gusta bailar. Es una sensación única que la llena de felicidad.
Ya le ha escrito a Inés contándole cómo ha sido su primera noche en La Habana. En la carta también le adelanta sus deseos de quedarse en la isla.
No sé lo que haremos, es muy pronto, acabamos de llegar. Pero a mí me gustaría que nos quedáramos aquí. La vida es mucho más divertida que en Candás. En La Habana todo es distinto; la luz brilla más, los colores son más intensos, la naturaleza más exuberante y eso que aún no conozco la zona de Pinar del Río, que dicen que es preciosa.
Si tú hubieras venido con nosotros, mi felicidad sería completa. Hay tantas cosas que me gustaría comentar contigo. Creo que a mis padres esta ciudad les pone un poco nerviosos. Ellos piensan que yo no me doy cuenta, pero en algunos momentos los veo tensos.
Querida Inés, ya no me acuerdo de Donato. Los jóvenes cubanos son guapísimos. Estoy deseando hacer amigos.
Escríbeme pronto. Te mando la dirección del hotel Inglaterra donde vivimos, porque, aunque nos vayamos, nos guardan la correspondencia.
Inés querida, es mi primera noche en la tierra en la que nací. La misma tierra en la que nació, vivió y murió mi madre, daría tanto por poder verla. No podía dejar de compartir este momento contigo, sabes lo mucho que te quiero. Muchos besos.
La última imagen que Rosita ve antes de que el sueño la abrace es la cara de su amiga Inés que le sonríe dulcemente.