19
La nueva casa
—Diana, ¿estás segura de que se han llevado todos los paquetes al coche? —pregunta Marina.
—Sí, señora, los baúles y los regalos. La amita Rosita ha estado pendiente de que no dejáramos nada.
—Saldremos aproximadamente dentro de una hora, en cuanto llegue el señor. Ya sabes que te vienes con nosotros, ¿verdad?
—Sí, señora.
Desde mediados de noviembre viven en su nueva casa del Vedado. Es menos lujosa que la que ha vendido, pero a Marina esta le ha gustado desde el primer momento. Hay algo en ella que le recuerda a las casas que los indianos se hacen al llegar de regreso a su tierra, no a la que ella ha construido en Candás, sino a otras.
Es un edificio de dos plantas, con una fachada muy sencilla. Dos grandes ventanales de forma ovalada, situados en los laterales de la parte de abajo y otros dos simétricos a ellos en el primer piso, solo que estos cuentan con una pequeña terracita. En la parte central un cuerpo de tres grandes ventanales. En el centro uno rectangular y dos ovalados, uno a cada lado. Todo ellos con una terracita a juego con la de los dos laterales. Tanto en los marcos como en las cornisas de los ventanales destaca el elaborado y artístico acabado. Lo que le encanta a Marina es el pequeño porche que se forma en la entrada principal, cuya puerta mantiene la misma forma ovalada de los ventanales y que está flanqueado por dos elegantes columnas que le proporcionan un toque muy especial. Está pintada de rosa y blanco, algo que a Rosita le entusiasma.
No ha tenido que comprar muchas cosas, pues la casa está perfectamente amueblada y con un gusto exquisito. Sí ha cambiado visillos, cortinas y cortinones. También la decoración de la habitación de Rosita para hacerla más apropiada para una joven.
Lo que está totalmente abandonado es el jardín posterior, que aparece convertido en una pequeña selva. Es una importante extensión de terreno con algunos árboles, alguna palma real y maleza, mucha maleza y suciedad. A Marina le ha costado un poco, pero lo ha inspeccionado todo y se ha dado cuenta de que, una vez que esté debidamente rehabilitado, cuenta con infinidad de posibilidades para convertirse en un lugar maravilloso. Entre los objetos que ha descubierto le entusiasma la fuente y los bancos de piedra, que le parecen espléndidos.
En este jardín le había prometido a Rosita organizar algunas fiestas. Y lo hará. En cuanto vuelvan de Pinar del Río, acometerá su rehabilitación.
Antes de irse de viaje, Marina tiene que pasar a ver a Micaela y a José, el matrimonio que le ha mandado René de Trinidad y que se ocupará de la casa cuando ellos no estén. Los dos hacen de cocineros, intendentes y gobernantes. Solo llevan quince días a su servicio y Marina se encuentra satisfecha con ellos. René también le ha enviado otra persona, una mujer de unos cuarenta años, Dora, para que sea la encargada de la limpieza.
A Marina le parece excesivo tener cinco empleados, porque a estos tres tiene que añadir a la doncella, Diana, que los esperaba a su llegada, junto con el conductor, Lino. Aunque reconoce que Silverio está acertado cuando le dice que no la entiende, porque es verdad que en Candás tiene tres doncellas. Pero lo hace para ayudarlas. Aunque es posible, piensa, que también a René le mueva el mismo interés que a ella y quiera ayudar a esta gente.
Está muy contenta de haber confiado la dirección del ingenio a René. Es inteligente, honrado y buena persona. Cree no equivocarse si piensa que la vida en el batey ha mejorado desde que él se hizo cargo de todo. Nunca le dijo a René por qué lo había elegido a él para que se quedara al frente del ingenio. No se lo había dicho a nadie, aunque tal vez la madre de René lo sospechara. Y es posible que lo haya comentado con su hijo, piensa, aunque después de estar con él estos días en La Habana, juraría que René no sabe nada.
En la reunión mantenida, René le ha sugerido la posibilidad de mejorar algunos aspectos del ingenio, dejándole la documentación para que lo estudiara. No le apetece mucho dedicarse a estos temas, pero lo hará, y para la visita que hagan en primavera a Trinidad le llevará la respuesta.
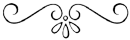
Rosita está en su habitación ordenando un poco sus cosas antes de irse. El sol se cuela por la ventana entreabierta. Le resulta muy difícil asimilar que estén en Navidad y que haga aquel calor. Ya le han dicho que la temperatura es bastante similar todo el año. Y lo cierto es que las altas temperaturas no lo son tanto, no pasan de veintisiete grados. Pero las mínimas no bajan de dieciocho grados, con lo cual el calor está asegurado. Ella, que en Asturias siempre tenía frío, aquí vive feliz.
La casa que ha comprado su madre es preciosa y su habitación, una maravilla. Llevan poco más de dos meses en Cuba y ha visto más teatro, escuchado más música y conocido a más personas que toda su vida en Candás.
Rosita cree que sus padres están más tranquilos y parece que cada día tienen mayor confianza con ella. Le ha gustado mucho que la llevaran con ellos al cementerio. Jamás hubiera imaginado que la primera mujer de Silverio fuera sobrina de Marina. No les preguntó, porque en realidad no lo consideraba oportuno, cuándo se enamoraron, si antes o después de morir Norita. Pobrecilla, era muy joven, se dice, y había muerto como su madre al dar a luz. Rosita se siente afortunada porque a ella le podía haber pasado lo mismo que al bebé de Norita, que no logró sobrevivir.
El marido de Marina no está enterrado en el cementerio Colón, porque ellos vivían en las afueras de Trinidad.
Ya se había dado cuenta Rosita de que quien es más popular y conocido, entre muchos de los emigrantes asturianos, es Silverio. A Marina casi nadie la identifica y es normal, porque vivió poco tiempo en La Habana. Nadie lo diría, piensa Rosita, porque conoce la ciudad muy bien y además sabe la historia de cada lugar. Rosita se siente feliz cuando juntas callejean por La Habana.
Le ha interesado mucho la historia de Isabel de Bobadilla, que fue la única mujer que asumió el cargo de gobernadora de Cuba, en ausencia de su marido. A Rosita le entusiasma cómo le cuenta las cosas su madre, no omitiendo, aunque falsas, algunas leyendas, como la que va unida al personaje de Isabel. Cree que nunca se le olvidará lo que le ha dicho, porque cada vez que mire a aquella pequeña figura de mujer situada en lo alto del castillo de la Real Fuerza, pensará en la dama española que todas las tardes subía a lo alto de la torre para ver si avistaba el barco en el que esperaba ver regresar a su marido.
A Rosita, la plaza de la Catedral le parece única. Sabe que a su madre le apasiona la de San Francisco, pero ella prefiere el entorno de aquella, formado por unas casas-palacio que, según le ha contado su madre, pertenecen a la nobleza habanera. De las tres, a cual más bonita, Rosita se entusiasma con una: la de los condes de Casa Bayona. Edificio de dos plantas, sencillo y proporcionado, con ese color azul tan característico de La Habana en puertas y ventas.
Y luego está la catedral con su contundente fachada barroca y con dos torres distintas que, curiosamente, ofrecen en su diferencia cierta armonía. Y para hacerlo más interesante, su madre le contó la anécdota de que una torre fue mandada construir por los jesuitas y la otra, por los franciscanos.
Rosita ya se ha decidido. En cuanto vuelvan del viaje, estudiará Bellas Artes. También irá a tomar clases de baile y quiere aprender a conducir.
Le hace mucha ilusión conocer a Juan, el gran amigo de su padre, del que solo ha oído cosas buenas. También despierta su interés la zona que van a visitar. Su padre le ha elogiado entusiasmado la belleza especial del paisaje de Pinar del Río y, de forma muy concreta, de la del valle de Viñales. Rosita va preparada para hacer algunos dibujos.
Una última mirada a la habitación, que ha quedado perfecta. Toma su bolso y se dispone a salir. Su padre tiene que estar a punto de llegar.
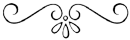
Desde que han llegado a Cuba, Silverio se reúne una vez a la semana con su antiguo socio Mariano Pérez, que cada vez que se ven no deja de tentarlo para que vuelva al negocio.
—Silverio, si eres más joven que yo, y si te vas a quedar un tiempo en La Habana, debes buscarte una ocupación. Ya sabes que yo te recibo con los brazos abiertos. Cómo quieras, de la forma que quieras y cuándo quieras —le dice Mariano.
—Estos años alejado de todo pasan factura —comenta Silverio—. He quedado muy desfasado.
—No me engañes, que yo sé que en Candás tenías una tienda —puntualiza socarrón Mariano.
—Siempre has sido único para enterarte de todo.
—Pero es verdad, ¿no? —insiste el antiguo socio.
—Sí, pero tenía cuatro cosas. Nada que ver.
—Quien tuvo retuvo, Silverio, y tú siempre has sido bueno y posees un encanto especial para las señoras de esta sociedad. Sigues estando fenomenal. Casi no has cambiado nada en estos años. Te sienta bien el matrimonio.
—Soy muy feliz, Mariano. Me considero una persona muy afortunada.
—¿Marina se mantiene totalmente al margen del ingenio? No conozco a la persona que ha elegido como director —le dice Mariano.
—No. Está pendiente de todo. Ella confía en su director, pero este no hace ningún cambio sin consultárselo.
—Ya puedes estar contento porque en estos últimos años habéis ganado muchísimo dinero. El azúcar se ha puesto por las nubes —le dice Mariano maliciosamente.
—Yo no intervengo para nada en el negocio de Marina.
A Silverio no le gusta el interés de su amigo por los negocios de su mujer, claro que puede deberse a que Mariano había sido un buen amigo del marido de Marina.
—Pobre Cardoné, qué final tan triste —comenta Mariano, como si hubiera adivinado el pensamiento de Silverio—. Tanto dinero para nada —añade.
—Pues toma nota. El Centro Asturiano está necesitado de donaciones —le dice Silverio, en un intento de darle un giro a la conversación.
—Ya sabes que colaboro habitualmente con ellos. Y mucho más ahora, después del incendio.
En octubre de 1918, las dependencias del Centro Asturiano de La Habana habían sido destruidas en un incendio. Milagrosamente, el teatro Campoamor, anexo a él, se había salvado.
—He estado con algunos conocidos del Centro Asturiano —comenta Silverio— y me dicen que están decididos a crear un gran edificio en toda la manzana eliminando el teatro. Me han pedido que asista a las reuniones porque esta será una de las cuestiones a debatir a comienzos del próximo año.
—Las posturas están muy encontradas. Frente a los que pretenden construir un gran palacio como sede de los asturianos, se oponen los que opinan que el teatro debe seguir existiendo y que su explotación puede ser importante de cara a conseguir fondos, siempre necesarios.
—El dueño del teatro Campoamor, ¿no es el que fue presidente del Centro Asturiano hace unos años? —pregunta Silverio.
—Sí. Y además lo conoces. Es Vicente Fernández Riaño. Yo creo que tú estabas aquí cuando, en sustitución del teatro Albísu, se crea el Campoamor.
—La verdad es que no recuerdo muy bien. Y tú ¿por qué opción te inclinas?
—No lo sé. Tendré que escuchar las distintas argumentaciones.
—¿Qué piensas hacer en Navidades? —cambia de tercio Silverio.
—Lo de siempre. Ya me conoces. Ceno solo. Después me reúno con algún amigo y voy a misa a la catedral.
—¿No te apetece pasarlas en Pinar? Conoces a Juan. Nosotros nos vamos hoy.
—Gracias, Silverio. Pero ya estoy acostumbrado. Todos los años hago lo mismo. Disfrutad mucho de la familia. A la vuelta nos seguimos viendo.
A Silverio le gusta ser puntual, pero hoy sabe que se retrasará un poquito porque tiene que pasar por el hotel Inglaterra a recoger la correspondencia.
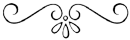
—Ya sé que me he retrasado, pero con la alegría que os voy a dar, se os olvidará mi falta de puntualidad —dice Silverio, entrando en casa.
—No me puedo creer que te hayas dedicado a comprar más regalos —le recrimina Marina, simulando enfado.
—Hay que ver lo materialista que eres. ¿No existen alegrías de otro tipo? —bromea Silverio.
A Marina le fastidia la respuesta de su marido. No es que no tenga sentido del humor, lo que le duele es la veracidad de lo dicho por Silverio. Claro que la felicidad no se basa solo en lo material, pero ella solo ha pensado en los regalos.
—De acuerdo. Resulta evidente que soy materialista —confiesa Marina—, porque no se me ocurren más que cosas materiales.
—Pues es muy sencillo. ¿No os alegraría tener noticias de Candás? —dice Silverio riendo.
—Es verdad, ¿cómo no he pensado en ello? —exclama Marina.
—Porque la perfección total no existe, querida.
Marina se sorprende de la respuesta de Silverio. Últimamente lo encuentra como más audaz, más seguro. Antes de que pueda replicarle, Rosita pregunta ilusionada:
—¿Una de las cartas es de sor Carmen?
—Sí, de sor Carmen y de Reme —contesta Silverio, que se las da a Marina.
—¿Qué os parece si le pido a Diana que nos prepare un café con unas pastas y así las leemos con tranquilidad? —les propone Marina.
—Perfecto, porque aunque tenemos previsto comer en el camino, así podremos hacerlo un poco más tarde —dice Silverio, que añade—: Gracias cariño, piensas en todo.