13
Rumbo a La Habana
—Creo que has acertado al decidir que embarcáramos en La Coruña porque así podemos conocer esta hermosa ciudad —comenta Marina—, la literaria Marineda.
—¿Madre, qué quieres decir? —pregunta curiosa Rosita.
—Muchas veces los escritores utilizan como escenario de sus novelas ciudades reales a las que les dan otro nombre. Doña Emilia Pardo Bazán, buenísima escritora fallecida el año pasado, en una de sus novelas, La tribuna, se refiere a La Coruña como Marineda.
—Qué bonito. Creo que ese nombre me gusta más que La Coruña —afirma Rosita.
—¿Sabes que nombre le han dado a Candás en la literatura? —le pregunta Silverio.
—Ni idea.
—Pues en La Regenta, su autor, Leopoldo Alas Clarín, se refiere a Candás como el pueblo de Palomares.
—En este caso prefiero Candás a Palomares —asegura Rosita.
—¿Te gusta más Rodillero? —le pregunta Silverio.
—¿Que Candás? —quiere saber Rosita.
—Sí.
—Pues me sigue gustando más Candás. ¿Quién lo llamaba así?
—Armando Palacio Valdés, en la novela José, se refiere a nuestro pueblo con ese nombre. Aunque hay otra localidad que se disputa ese protagonismo, Cudillero —aclara Silverio.
—Es verdad —matiza Marina— que el nombre Rodillero se parece fonéticamente más a Cudillero, pero eso nada significa. Además en la novela La fe, de este mismo autor, que tiene por escenario Luanco, al que llama Peñascosa, dice que enfrente está Rodillero. Con lo cual, el propio autor nos aclara que es Candás porque enfrente de Luanco está Candás y no Cudillero.
—Y pensar, Marina, que tuvimos oportunidad de preguntarle a don Armando cuando le saludamos en la inauguración del teatro en Avilés —comenta Silverio.
—Sí, pero no tiene mayor importancia el lugar físico. Todos conocemos a los personajes a los que se refiere en la novela José y que él conocía, pues pasó temporadas en Candás con su mujer. ¿No os apetece tomar un chocolate caliente para luego continuar el paseo? —propone Marina.
—A mí muchísimo —asegura Rosita, que añade—: Es la primera vez que vivo en un hotel y tengo que decirles que me gusta muchísimo.
El hotel Palace, en el que se hospedaban, estaba considerado uno de los mejores de la ciudad. Gozaba de todas las comodidades y su situación era privilegiada. A Rosita le había entusiasmado el ascensor. Nunca nadie le había hablado de un artilugio como aquel, que te elevaba sin apenas darte cuenta.
—Madre, ¿en La Habana también viviremos en un hotel?
—Los primeros días, sí. Pero luego ya puedes prepararte para ayudarme a decorar la nueva casa —le dice riendo Marina.
—Por cierto, ¿es muy larga la relación de casas que te ha enviado René? —pregunta Silverio.
—Me gustan cinco. Tenemos que verlas.
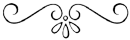
—Ha sido un día maravilloso. He disfrutado mucho —asegura Rosita mientras termina el postre—. Mañana me gustaría volver a la zona donde están esos edificios todos cerrados con cristales. Me apetece tomar unos apuntes.
—Qué feliz me hace, querida Rosita, que hayas descubierto tu vocación. En cuanto lleguemos a La Habana, buscaremos la mejor escuela de Bellas Artes. Ya verás cómo te entusiasma la ciudad y el paisaje de la isla.
—¿Sabes, Rosita, que esas galerías acristaladas que tanto te gustan están situadas en la parte trasera de los edificios, y que se han cerrado para proteger las viviendas de la humedad y salitre que llega de la mar? Se dice que la idea surgió al ver la eficacia conseguida con el revestimiento acristalado de las popas de los galeones —les cuenta Silverio.
—Qué interesante —comenta Marina, que pregunta—: ¿Y qué utilidad daban a los soportales?
—Todavía en algunas zonas se pueden ver las argollas en las que amarraban las lanchas para mantenerlas a resguardo. También se dice que los utilizaban para la salazón y venta de pescado —aclara Silverio, que les recuerda—: Mañana tengo previsto que nos acerquemos a la Torre de Hércules.
—¿Es el faro que hoy vimos desde lejos? —pregunta Rosita.
—Sí. Es el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo —dice Silverio.
—Pero su origen es anterior, ¿verdad? —plantea Marina.
—Efectivamente, su origen es desconocido. Lo que sabemos es que fue reedificado en el siglo I por los romanos.
—¿Cuánto mide? —quiere saber Rosita.
—Cincuenta y siete metros —asegura Silverio.
—Estoy impresionada con tu conocimiento de la historia de la ciudad —manifiesta Marina.
—Pues os podría contar infinidad de cosas; hablaros de María Pita, por ejemplo. La verdad es que no es mérito mío, he tenido un compañero en La Habana que era natural de La Coruña. Ahora comprenderéis la razón y el origen de mis conocimientos —dice humildemente Silverio.
—Padre, cuéntenos quién era María Pita —pide Rosita.
—Mejor lo dejamos para otro momento y ahora nos vamos a descansar —sugiere Marina.
—Madre, no tengo ningún sueño. Y tampoco sería tan larga la historia de esa señora —dice Rosita un tanto contrariada.
—Hagamos caso a tu madre —manifiesta Silverio—. Mañana lo agradeceremos. Pero ya que tienes tanto interés, ahora mientras subimos yo te hablo de María Pita.
—Gracias, padre.
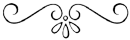
—Menos mal que no me has llevado la contraria —dice Marina—, porque últimamente parece que debemos hacer todo lo que a Rosita se le antoja. Y esa no es forma de educar.
—¿Marina, qué te pasa? ¿A qué se debe tu reacción?
—Es posible que el viaje me ponga nerviosa. Pero tengo la sensación de que lo único que te importa es complacer a la niña.
Silverio se disgusta por aquella reacción de Marina. No entiende nada. Él solo pretende que Rosita esté contenta. Quiere a la niña y sobre todo quiere a Marina y lo único que desea es que sean una verdadera familia.
—Si tanto te molesta mi comportamiento —dice Silverio—, lo mejor será que a partir de ahora me mantenga al margen de todo lo concerniente a Rosita.
—No exageres.
—Marina, por favor, dime qué es lo que te ha ofendido.
—Es cierto, como antes te comentaba, que no me has desautorizado, pero ¿no has podido esperar a mañana para contarle quién fue María Pita?
—¿Pero qué importancia tiene que me haya detenido con ella cinco minutos? Me resulta dificilísimo creer que esa pueda ser la causa de tu malestar. Aunque tal vez lo que te incomode es que yo pueda hablarle de un personaje histórico.
Nada más pronunciar estas palabras, Silverio siente haberlas dicho. La furibunda mirada de Marina le muestra el impacto que en ella han causado.
—¿Qué pretendes insinuar?
—Nada. Simplemente lo que he dicho.
—O sea que consideras que solo soy yo quien tengo que aparecer como culta a los ojos de Rosita.
—Eso lo dices tú.
Era la primera discusión en dos años y medio de casados. Habían tenido, como todas las parejas, desacuerdos puntuales en algunos temas, pero nunca Marina se había sentido tan enfadada como ahora. Si estuviera en casa, saldría de la habitación dando un portazo.
—¿Por qué no bajamos a tomar una copa? —propone él, en un intento de suavizar la situación.
—Puedes hacerlo tú, si te apetece. Yo prefiero acostarme —asegura Marina, muy seria.
—Venga —dice Silverio—, no te hagas la remolona. Seguro que nos viene muy bien a los dos.
—No insistas, por favor.
—Está bien, me voy. No tardaré en subir.
Ella se queda en silencio. No puede creer lo que está pasando. Se va solo y no le importa dejarla en la habitación. ¿Será verdad que lo que ha originado todo sea su orgullo herido por no saber quién era María Pita? Ella no se considera orgullosa, pero ¿quién se conoce a fondo? De todas formas, lo que ahora la indigna es que se haya marchado sin ella.
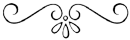
Nunca una hora le ha parecido tan larga. Eso es lo que Silverio ha tardado en regresar a la habitación. A punto ha estado de vestirse y bajar a espiar para ver qué hacía. En el momento que le oye abrir la puerta se hace la dormida.
Nada mas acostarse a su lado, Silverio la abraza y comienza a acariciar sus pechos, besándola con dulzura. Marina se conmueve, pero no quiere responder.
La gira con sus brazos buscando su boca y, apretándola contra sí, le susurra lo mucho que la quiere y cómo la necesita en aquellos momentos.
Marina comprueba cómo el deseo de su marido resulta evidente, pero ella necesita castigarlo y con gesto lánguido, como si estuviera dormida, le dice quedamente:
—Ahora no.
Silverio sigue insistiendo, pero al ver la postura de su mujer opta por dejarla tranquila.
Marina a punto está de abrazarlo y decirle que lo siente, pero permanece impasible.
No han pasado quince minutos cuando percibe que su marido se ha quedado dormido, mientras que ella no consigue conciliar el sueño y presiente que no lo logrará en toda la noche. No quiere levantarse por no despertarlo.
«Qué distintos somos las mujeres y los hombres —piensa Marina—. Casi ninguno de ellos se resistiría a las insinuaciones sexuales de una mujer, mientras que nosotras sí lo hacemos. Pero ellos, una vez rechazados y con el desplante que ello supone, son capaces de dormir plácidamente. Sin embargo, yo aquí estoy en vela. Pasándolo mal y dándome cuenta de que no es aconsejable irse a dormir sin perdonar. Estoy deseando que amanezca para decirle que lo siento. Necesito volver a la normalidad con mi marido».
En su inquieto duermevela, Marina piensa en los seres queridos que se han quedado en Candás. Todos disimularon el miedo que embargaba sus corazones, ante el temor de no volverse a ver. Lo más triste fue la despedida de la señora Covadonga. Marina sabe que puede estar tranquila porque Reme se ocupará de ella.
Después de lo que le contó Silverio sobre la reacción de su hermano cuando fue a despedirse de él, piensa que tal vez rectifique y reconozca a su hijo casándose con Reme. Según Silverio, Lolo se había emocionado al verle y le agradecía que, a pesar de lo sucedido, hubiera acudido a decirle adiós.
No tiene ni idea de la hora que puede ser, pero aún no ha amanecido. Cada vez que consigue dormirse unos minutos, se despierta sobresaltada creyendo que el disgusto con su marido es una mala pesadilla. No obstante, sabe que es verdad. No puede dejar de pensar en ello.
Silverio se ha despertado y de forma instintiva, al cambiarse de postura y darse la vuelta, abraza a su mujer. De repente, al encontrarse sus ojos y recordar lo que había pasado entre ellos la noche anterior, separa su brazo.
Marina lo retiene, a la vez que le dice:
—No sabes, Silverio, cómo lamento lo ocurrido, Te pido perdón. No volverá a suceder —asegura Marina.
—Yo también lo siento.
—Algunas veces nos comportamos como no debiéramos hacerlo o decimos cosas que pueden ofender.
—Marina, somos humanos y como tal tenemos fallos —la interrumpe él—. Lo importante es saber disculparnos.
—Tienes toda la razón; es absurdo enfadarse por tonterías. ¿Firmamos la paz?
—Hecho. Todo olvidado —asegura Silverio, dándose la vuelta para seguir durmiendo.
—No, así no. Creo que debemos afanarnos en hacer algo que nos ha quedado pendiente esta noche —sugiere Marina mientras le besa el cuello.