13 La libertad de Bayir
Seleine casi no pegó ojo aquella noche.
Los nervios, la excitación, la comprensión de la realidad...
De pronto, en su mente, todo era luz.
Por la mañana fingió estar enferma para que su madre la dispensara de sus quehaceres. Se pasó horas trenzando unas cuerdas muy resistentes hechas con lianas y hojas de palma secas. Por la tarde cortó dos fuertes tallos de manglar y los guardó entre la espesura junto con la red que había hecho con sus propias manos. Por la noche fingió acostarse temprano. Cuando el pueblo entero dormitaba, ella se levantó como solía hacer siempre, pero, antes de ir a la laguna, remató su obra atando la red a los dos troncos de manglar y arrastró la insólita cama hasta el estanque.
No tuvo que meterse en él para buscar a Bayir.
Tampoco fue necesario llamarle.
El rey pez estaba en la orilla, esperándola.
Cuando vio lo que llevaba, abrió los ojos como platos.
–¿Qué vas a hacer?
–Sacarte de aquí –dijo la joven con determinación.
–No vas poder; peso demasiado.
–Ya no soy una niña. Soy una mujer.
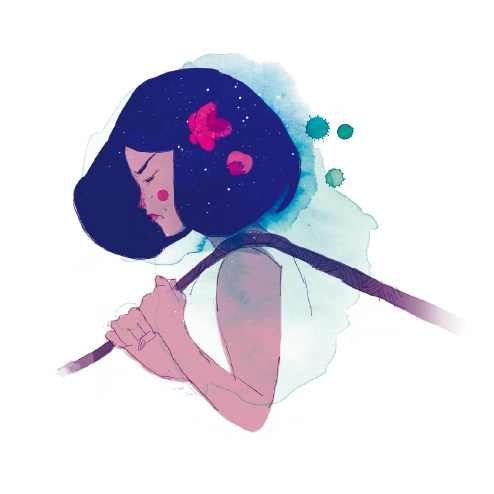
Era la primera vez que lo decía en voz alta, y era cierto. La niña maravillosa que Bayir había raptado se había convertido en una joven espléndida. Y la joven había llegado a ser una mujer que ahora, finalmente, aceptaba la realidad de su nuevo mundo.
Una realidad que permitía la locura de que un pez y una humana se enamoraran más allá de la razón.
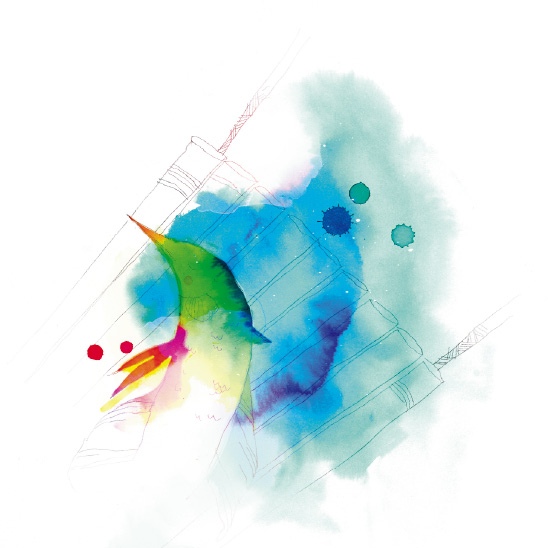
Seleine se echó al agua y pasó la red por debajo de Bayir. Primero bajo la cola, después bajo las aletas. El pez apenas si pudo colaborar, porque estaba demasiado débil. Cuando lo hubo asentado en el centro de las parihuelas, salió del estanque, cogió cada tronco con una mano y tiró con todas sus fuerzas.
Avanzó un palmo.
Dio otro tirón.
Otro palmo más.
–Déjalo, es inútil –suplicó él.
–Tengo toda la noche para conseguirlo –dijo apretando los dientes–. Y será mejor que te calles o despertarás a alguien, y será peor.
Tirón, palmo, tirón, palmo...
Fue una noche larga. Muy larga.
Seleine, aunque estaba exhausta, solo se detuvo dos veces para descansar. La primera, cuando alcanzaron la linde del calvero y quedaron protegidos por la espesura de la maleza. La segunda, casi al amanecer, cuando divisó la playa entre las palmeras.
El sol despuntó en la distancia.
Pronto, los vecinos del pueblo echarían a andar.
Quizás alguno descubriera lo insólito: el pez que en otro tiempo fue multicolor ya no estaba en la laguna.
Quedaba un esfuerzo final.
Y Seleine hubiera dado la vida por él.
Tiró, tiró y tiró hasta que sus pies hollaron la arena. Aunque estaba al límite de su resistencia, no se rindió. Movida tan solo por un último atisbo de voluntad, se adentró en el agua casi sin darse cuenta.
Y al final cayó de bruces.
–¡Seleine!
Bayir también empleó sus escasas fuerzas para llegar al agua. Rodó por las parihuelas y se empujó con sus aletas hacia adelante. Las olas cubrieron a ambos y vivificaron sus cuerpos.
Se miraron y sonrieron.
Porque de pronto comprendieron su destino.
