CAPÍTULO 32
1224. Toledo
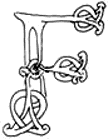
altaban dos días para que aquel cruzado reiniciara su peregrinación. Para entonces ya había adherido algunas carnes y no pocas grasas en un cuerpo que había rejuvenecido un lustro aventando la mitad de las arrugas de su rostro, porque su corazón enamorado latía con fuerza, soñando con tener en el lecho a Berenguela hija, la flor más preciada de los jardines del alcázar.
—¿Qué hacemos con el viejo, hijo mío? No nos ha dicho en ningún momento que quiera casarse con tus hermanas de León. No podemos dejar que vaya a ver a tu padre y que le engatuse con alguna de ellas. Este hombre es capaz de quedarse en León para hacerse con el reino porque el de Jerusalén lo tiene en el aire. Solo era rey consorte y, al quedar viudo y haber tantos pretendientes, en cualquier momento lo pierde.
—Yo creía que iba a morir de indigestión, ¡mira que come y mira que bebe para rellenar el pozo sin fondo de su vientre!
—Lo es para la comida y para los dineros, porque mantener en pie de guerra un reino contra moros y cristianos tiene que costar una fortuna. Es tan insaciable en la guerra como en la mesa.
—Será igual con las mujeres, porque mira a mi hermana con codicia.
—Ya me había fijado que había picado en el anzuelo.
—Así que era eso lo que te traías entre manos.
—Lo hago por ti y por mí. El reino de León tiene que ser para ti. Por eso me casé con tu padre y para que dejara en paz al mío. Que todo eran agravios por su parte con el litigio de los castillos entrambos reinos. No voy a consentir que el de León se nos vaya de las manos por una boda de más o de menos. Un clavo saca otro clavo y una boda saca otra boda. Hace casi treinta años me tocó a mí salvar el reino de mi padre. Ahora le toca a tu hermana Berenguela salvar el tuyo y hacer de Jerusalén el suyo. Una boda a tiempo salva dos reinos a la vez.
Fernando torció el gesto. No quería contrariar a su madre porque sabía que ya había tomado la decisión, pero le revolvía las entrañas tener que sacrificar a su hermana para no poner en peligro sus derechos al trono de su padre.
—Pero Berenguela tendrá que dar su consentimiento y supongo que no querrá casarse con un hombre tan viejo.
—Berenguela hará lo que yo hice cuando me lo pidió mi padre, y buenas lágrimas me costó. Lo hará por ti, por mí y por ella. Y porque no se salgan con la suya ninguna de vuestras otras hermanas. Que es lo que más puede dolerle a su edad.
Instantes después de hablar con su hijo, la reina Berenguela mandó llamar a la afectada.
—¡Hija mía, tengo que hablar con nuestro huésped antes de que parta para León!
—Te conozco madre y ya sé lo que me vas a pedir.
—No se hará nada sin tu consentimiento. Tienes todavía un tiempo para pensarlo. Él tiene que volver de Compostela, nosotros le esperaremos en Burgos.
—Qué tonterías dices, yo no quiero que se marche a León sin tener atado el compromiso. Cualquiera de mis dos hermanas estaría loca de contenta por ser reina de Jerusalén. Además, Juan no es tan viejo, solo tiene cincuenta y cinco años. Y ya has visto lo fuerte que es y lo ligero que anda.
—Pues si tú estás de acuerdo, ya solo me falta hablar con el interesado.
Con las golondrinas acompañando con sus gritos de alborozo la primavera, la mañana era propicia para un paseo lleno de confidencias junto a los estanques de los jardines del alcázar toledano entre un viejo viudo, cruzado y casadero, y una reina casamentera.
—Vuestra visita ha llenado de alegría nuestro reino, nuestra ciudad y nuestro alcázar. Los estanques cantan de alegría y los jardines han sacado a relucir sus mejores colores para celebrar vuestra presencia. Todos en mi familia nos hemos sentido muy honrados con vuestra visita. No os hacéis una idea de lo mucho que vamos a echaros de menos… Mi hija Berenguela especialmente, porque está convencida de que sois el enviado de Dios para recuperar los Santos Lugares y la cruz de Cristo que mi tío Ricardo no pudo rescatar de manos de los infieles.
—¡Vuestra hija Berenguela…! —Se quedó pensando con una sonrisa codiciosa—. ¡Ay, vuestra hija Berenguela! ¡Es un ángel! —exclamó el viejo cruzado, poniendo los ojos en blanco—. Ella me daría las fuerzas que necesito… si ella quisiera acompañarme en esta gloriosa aventura, quizás podría conseguir también, merced a vuestra generosa ayuda, devolver Jerusalén a la cristiandad… Porque estoy seguro de que Dios lo quiere.
—Aunque sería muy doloroso verla alejarse para siempre de nuestro reino, si el Señor le encomendara tan gran destino nos sacrificaríamos como ella y sería un orgullo para nosotros…
—Ese sería el milagro que yo pediré al apóstol Santiago.
—Si vos os atrevierais a solicitar su mano a mi hijo el rey don Fernando… Por mi parte, no habría ningún inconveniente, antes al contrario…
A aquel larguísimo, escuálido y musculoso caballero de mano de hierro y corazón de mantequilla le resbalaron las lágrimas por el rostro y unas gotas de agua marina se le escurrieron por las barbas, grises y mortecinas. Los ojos le brillaron de alegría… y de lujuria imaginando el festín que se ofrecía a su renovada concupiscencia. Se arrodilló y tomó la mano de la reina Berenguela, que besó repetidas veces, humedeciéndosela con las lágrimas.
—Al fin y al cabo, nada perdéis y mucho ganáis. Berenguela es tan hija del rey de León y mucho más joven y hermosa que las otras. Y además, es hermana de un rey que muy pronto será el orgullo de toda la cristiandad porque también así Dios lo ha querido —dijo con regocijo la reina Berenguela, elevando la frente al cielo.
Lo único que le faltaba al viejo guerrero aquel día memorable era que Berenguela llamara a su hija para que contemplara con él un fastuoso crepúsculo toledano desde uno de los torreones de poniente del alcázar de los reyes.
El esforzado y paupérrimo cruzado se relamía de pura glotonería pensando que tenía a su alcance un jardín de las delicias tan oloroso y refrescante como los evocadores recintos moriscos del alcázar. Nunca hubiera imaginado que estaría en Toledo, junto a una hermosa jovencita, hermana del mismísimo rey de Castilla, que regalaba un glorioso atardecer a su concupiscente senectud, llenando de fulgores el horizonte hasta donde alcanzaba la imaginación. Aplastado por tanto despliegue de encanto y de belleza, guardaba un cauto silencio porque no quería decir o hacer nada que pudiera provocar el rechazo de la doncella. Por ello se tapaba la boca con la mano para no mostrar las oquedades de su dentadura, sonriendo como un bobalicón mientras se le caía la baba de pura felicidad.
Ella le miraba de soslayo imaginando los sacrificios que tendría que hacer en el lecho a cambio del gran honor de convertirse en reina de Jerusalén.
Como empezaba a oscurecer y a Juan de Brienne no se le agotaba el repertorio de sonrisas, guiños y visajes, ella tomó la iniciativa.
—Hermosa puesta de sol, ¿no os parece, noble caballero?
—Podéis llamarme Juan a secas —respondió aquel hombre, que era pura mojama.
—¿Son así de bellos los atardeceres desde vuestro palacio de Jerusalén?
—Supongo que sí. Pero mi palacio, que será el vuestro, está todavía por construir.
—¿Qué os falta para ello?
—Completar lo que vuestro tío Ricardo dejó a medio hacer.
—Porque el rey de Francia le abandonó y Saladino se cruzó en su camino —replicó Berenguela a modo de disculpa.
—Pero Dios ha querido que vos os cruzarais en el mío y eso fortalecerá mi brazo, rejuvenecerá mi gastado corazón y me dará los bríos necesarios para arrancar la ciudad santa a los infieles.
—¿No pensaréis hacerlo vos solo?
—No, jovencita, porque espero que Dios y vuestros padres me brinden la ayuda que necesito para tan memorable empresa.
—De mi padre nada puedo prometeros porque es muy suyo, pero de nuestra parte nada ha de faltaros, porque es voluntad de mi madre y de mi hermano Fernando acudir a socorreros en cuanto se recuperen un poco las arcas de nuestros reinos.
—Me daría por muy socorrido si os dignarais acompañarme en esta misión que el Señor nos encomienda.
—Lo haré de mil amores, si esta es la voluntad de Dios. Porque por parte de mi madre y de mi hermano no existe ningún reparo.
El viejo cruzado se arrodilló a sus pies y, deshecho en lágrimas, besó tantas veces la orla del vestido de su prometida que no terminaba de levantarse.
Berenguela no acertaba a saber qué era lo que le ocurría a don Juan porque no paraba de exhalar suspiros y ayes, justo en el momento en que el sol teñía de púrpura las aguas del Tajo y los tejados de Toledo.
—Vuestras sentidas muestras de amor me halagan y me confunden, señor mío. ¿Hay algo que pueda hacer por vos en estos momentos inolvidables?
—Dejadme cogeros de la mano, si no os importuna, y ayudadme a levantarme, que me ha dado un pellizco en el espinazo y tengo atascada una pierna.
El rey de León, que esperaba pacientemente al peregrino en la ciudad de Toro, aunque extrañado de su tardanza, achacaba el retraso a la miseria en que se encontraba este, y desconociendo el desvío y la pausa que había hecho en Toledo, pensaba que todo discurriría tal y como había dispuesto el obispo Pelayo; por ello no había preparado nada que se pareciera al fastuoso recibimiento que le habían dispensado en la ciudad del Tajo.
Obsequiado con tantos banquetes y después de gozar de unas semanas de reposo, Juan de Brienne, reconfortado con el compromiso de desposar a Berenguela y rebosando de la felicidad que le había deparado aquel amor de senectud, había recuperado el fulgor en sus ojos, dado lustre y pulcritud a sus carnes y mejorado su aspecto notablemente cuando llegó a Toro. Allí le esperaba un rey Alfonso dispuesto a examinarle de los pies a la cabeza para ver si era el yerno que necesitaba, y también unas infantas difíciles de casar que se habían confabulado para burlarse despiadadamente de las pretensiones del bizarro peregrino tan pronto como le tuvieron a la vista.
Pero al recién enamorado Juan de Brienne, que se había visto en el alcázar de Toledo agasajado como rey del mundo, a más altura inclusive que el mismísimo emperador, todo le pareció muy pequeño en la ciudad de Toro, que en un principio tomó por la capital del reino de León. ¿Qué era aquel pueblecillo escondido detrás de una muralla en lo alto de un cerro en comparación con la ciudad de Bizancio, asomada a todos los mares, puente entre oriente y occidente, ambición de los persas y los romanos y joya de los emperadores de oriente? ¿Qué era la minúscula basílica todavía en construcción, comparada con la inmensa y refulgente Santa Sofía de Bizancio?
El rey de León se sintió burlado por el obispo Pelayo, que había omitido la edad del peregrino tanto como recalcado la miseria en que se encontraba. Y tanto Sancha como Dulce habían experimentado una gran decepción ante la llegada de aquel anciano decrépito en apariencia. Como Juan estaba a disgusto desde que llegó, mostró sus prisas por llegar a Compostela y dispuso su salida para el día siguiente y sin más consideraciones pidió al rey que se hablara del asunto que le había traído hasta León.
—Nos ha anunciado el cardenal Pelayo que estáis interesado en contraer matrimonio con alguna de mis hijas.
—Efectivamente. Es mi deseo más ferviente hacerlo con una de vuestras hijas.
—¿Cuál de ellas es vuestra preferida? ¿Sancha o Dulce?
—La pequeña.
—¿Dulce? ¡Vaya por Dios! Habíamos quedado en que fuera la mayor. Es la costumbre en estos reinos —dijo el rey, torciendo el gesto ante la negativa de Sancha, que movía la cabeza ostensiblemente…
—Ambas me parecen dulces, aunque no las veo muy convencidas.
—Es que así…, vestido de peregrino, no brilla vuestra realeza, pero ya se irán dando cuenta de la grandeza de vuestro reino y de la majestad de vuestra persona porque vuestra altura se percibe a simple vista.
—Ni Dulce ni Sancha, señor. Me han prometido a Berenguela, que también es hija de vuestra majestad y a ambas las sobrepasa en… dulzura.
—Pe… pero no era ese el acuerdo al que llegué con el cardenal… —balbuceó confuso el rey de León.
—Yo solo tenía el compromiso de casarme con una de vuestras hijas. No me dijeron que las teníais tan cumplidas repartidas por varios reinos. A fin de cuentas, Berenguela también es tan hija vuestra como estas. Tendríais que estar orgulloso. ¡Y es tan joven y hermosa… que estoy seguro de que hará las delicias de mi senectud!
Cuando el peregrino se marchó, Sancha y Dulce se quedaron haciendo chanzas y burlas del viejo guerrero arruinado y de su hermana, mientras su padre, que no quería que el reino fuera a parar a su hijo Fernando, era preso de un ataque de furia y tenía razón para ello, porque Berenguela le tenía en jaque desde hacía mucho tiempo.
—Esa mujer es una maldición de Dios. Ella me ha engañado mil veces. Ella me ha robado el reino de Castilla cuando se llevó a mi hijo con artimañas para hacerle rey, me robó como aliado a Jaime de Aragón al casarlo con su hermana Leonor y ahora se anticipa a mi pretensión de desposar a este famoso caballero con una de vosotras dos —gritaba el rey don Alfonso mesándose los cabellos mientras clamaba al cielo.
Juan de Brienne volvió discretamente de Compostela atravesando como un peregrino más el reino de León y llegó a Burgos, donde se celebró el solemne matrimonio con Berenguela hija.
Su madre lloraba desconsoladamente cuando despidió a los recién casados en Logroño. Lloraba mucho más que cuando comunicaron que había muerto su hermana Urraca en Portugal hacía solo unos meses, de tal modo que Fernando, extrañado, le preguntó:
—Pero si has sido tú la que se empeñó en casarla con ese hombre.
—Hijo mío, por nada del mundo habría consentido que ese guerrero incansable se quedara con el reino de León. Habría sido un enemigo formidable para ti. Más importante que la boda que hemos hecho ha sido el pacto que hemos deshecho, aunque me rompa el corazón ver marchar a una hija hacia un reino de quimera con un hombre más viejo que Matusalén. A pesar de que a mí me gusta arreglar las cosas por las buenas, estate seguro de que si Juan no hubiese contraído este compromiso, le habríamos envenenado y habría muerto a los pies del apóstol santo.
»Ahora todo depende de ti, porque después de Leonor y Berenguela, ya no me quedan más piezas que la de don Rodrigo, la tuya y la de Dios para darle jaque mate a tu padre y ganarle la partida del reino de León.
Llevándose consigo a Berenguela hija, que se fue para siempre, salió de España Juan de Brienne lleno de euforia por aquel ventajoso matrimonio. No tenía donde caerse muerto, pero se había casado con la joven Berenguela de Castilla, a la que triplicaba en edad, emparentando de este modo con una de las principales monarquías de Europa. En su pecho henchido de emoción y de pasión latía con fuerza un rejuvenecido corazón enamorado que le hacía sentirse capaz de las mayores hazañas. Lo que no habían podido conseguir el emperador Federico Barbarroja o Ricardo Corazón de León con sus respectivos imperios como retaguardia y aunque solo era un «Juan sin tierra», o sea, el soberano de un reino en el aire, lo lograría con un golpe de suerte o con hazañas nunca vistas. Puesto que Berenguela hija se veía reina de Jerusalén y él no podía defraudarla, estaba dispuesto a darle el regalo que se merecía.
Nota del autor: por decoro y para no caer en la desmesura, hemos ahorrado al lector, si es que ha llegado hasta este punto de la novela, el relato de la noche de bodas y las que les siguieron en el palacio real del monasterio de Las Huelgas, porque Berenguela protegió de indiscretos la intimidad de los contrayentes con una severa clausura del aposento donde se consumó el matrimonio con éxito. Berenguela hija alumbró, en diciembre de aquel año, una niña a la que puso de nombre María, que, a pesar de que no llegó a reinar en Jerusalén, fue emperatriz consorte de Balduino en el imperio latino de Constantinopla.