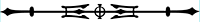La última reunión en la granja Valentine tuvo lugar una fría noche de diciembre. En años venideros, los supervivientes compartirían sus versiones de lo que ocurrió esa noche y por qué. Hasta el día de su muerte, Sybil insistiría en que el confidente había sido Mingo. Para entonces ya era anciana, vivía en un lago de Michigan con una panda de nietos que tenían que escuchar sus viejas historias. Según Sybil, Mingo informó a los alguaciles de que la granja escondía a fugitivos y de los detalles necesarios para emboscarla. Una batida drástica finiquitaría las relaciones con el ferrocarril, el flujo sin fin de negros necesitados, y garantizaría la longevidad de la granja. Cuando le preguntaban si Mingo había previsto semejante violencia, Sybil apretaba los labios y callaba.
Otro superviviente —Tom, el herrero— apuntaba que hacía meses que las fuerzas del orden perseguían a Lander. Era el objetivo buscado. La retórica de Lander encendía pasiones; fomentaba la rebelión; Lander tenía demasiadas ínfulas como para que le permitieran campar a sus anchas. Tom nunca aprendió a leer, pero le gustaba enseñar su ejemplar de Llamamiento de Lander, dedicado por el gran orador.
Joan Watson había nacido en la granja. Aquella noche tenía seis años. Después del ataque vagó durante tres días por el bosque, mascando bellotas, hasta que la descubrió una caravana. De mayor se describía como una estudiante de la historia americana, que se adaptaba a lo inevitable. Decía que sencillamente las ciudades blancas se habían unido para deshacerse del bastión negro en su territorio. Así operan las tribus europeas, decía Joan. Si no pueden controlar algo, lo destruyen.
Si alguien en la granja sabía lo que pasaría, no lo dijo. El sábado transcurrió en una calma perezosa. Cora pasó la mayor parte del día en su cuarto con el último almanaque que le había regalado Royal. Lo había cogido en Chicago. Royal había llamado a su puerta hacia la medianoche para dárselo; sabía que Cora estaría despierta. Era tarde y Cora no quiso molestar a Sybil y Molly. Invitó a Royal a su cuarto por primera vez.
Al ver el almanaque del año siguiente, se vino abajo. Era grueso como un devocionario. Cora le había hablado de la época en el desván de Carolina del Norte, pero ver el año de la cubierta —un objeto traído del futuro— espoleó la magia de Cora. Le habló a Royal de su infancia en Randall, donde había recolectado algodón arrastrando un costal. De su abuela Ajarry, a la que habían raptado en África y que cultivaba un rinconcito de tierra, su única posesión en el mundo. Cora le habló de su madre, Mabel, que se fugó un día y la dejó a la inconstante merced del mundo. De Blake y la caseta del perro y cómo se había enfrentado a él con un hacha. Cuando le contó a Royal la noche en que la arrastraron detrás del ahumadero y le pidió perdón por haberlo permitido, él la mandó callar. La disculpa se la debían a ella por lo que había sufrido, dijo Royal. Le dijo que cada uno de sus enemigos, todos los amos y capataces de sus padecimientos, serían castigados, si no en este mundo, entonces en el siguiente, puesto que la justicia podía ser lenta e invisible, pero al final siempre dictaba sentencia. Plegó el cuerpo alrededor del de Cora para serenar sus llantos y temblores y así se quedaron dormidos, en la habitación del fondo de una cabaña de la granja Valentine.
Cora no creía lo que Royal decía de la justicia, pero le gustó oírselo decir.
A la mañana siguiente, al despertar, se sentía mejor y tuvo que admitir que sí lo creía, aunque solo fuera un poco.
Sybil, suponiendo que Cora estaría en cama con uno de sus dolores de cabeza, le llevó algo de comida hacia el mediodía. Se burló de Cora porque Royal había pasado allí la noche. Estaba remendando el vestido que llevaría en la reunión, cuando Royal apareció «de puntillas con las botas en la mano y la expresión de un perro que acaba de robar las sobras». Cora sonrió.
—Tu hombre no es el único que pasó por aquí anoche —dijo Sybil.
Lander había regresado.
Lo que explicaba el ánimo juguetón de Sybil. Lander la impresionaba poderosamente, cada una de sus visitas la fortalecía durante días. Sus palabras melosas. Por fin había vuelto a Valentine. Celebrarían la reunión, de resultado impredecible. Sybil no quería mudarse al oeste y abandonar su hogar, la solución que todos suponían que propondría Lander. Sybil se había mantenido firme en la decisión de quedarse desde que había comenzado a plantearse un reasentamiento. Pero no acataría las condiciones de Mingo: que dejaran de acoger refugiados.
—Ya no quedan sitios como este lugar. Y Mingo quiere destruirlo.
—Valentine no se lo permitirá —repuso Cora, aunque después de la charla en la biblioteca tenía la impresión de que, mentalmente, el hombre ya había hecho las maletas.
—Ya veremos —dijo Sybil—. Puede que tenga que salir a hablar yo y decirle cuatro cosas a toda esa gente.
Esa noche Royal y Cora se sentaron en primera fila cerca de Mingo y su familia, la esposa y las hijas que había salvado de la esclavitud. Su mujer, Angela, mantenía silencio, como siempre; para oírla hablar tenías que esconderte debajo de la ventana de su cabaña mientras departía con su hombre en privado. Las hijas de Mingo llevaban alegres vestidos azules y las coletas adornadas con lazos blancos. Lander jugó a las adivinanzas con la menor de ellas mientras los residentes ocupaban su lugar. Se llamaba Amanda. Llevaba un ramo de flores de tela; Lander bromeó sobre las flores y los dos se rieron. A Cora, verlo en un momento así, en un breve lapso entre actuaciones, le recordó a Molly. Por simpático que se mostrara, Cora pensó que Lander habría preferido quedarse en casa, tocando para habitaciones vacías.
Tenía los dedos largos y delicados. Qué curioso que alguien que no había recolectado una sola cápsula de algodón ni cavado una sola zanja ni probado jamás el látigo hubiera terminado hablando en nombre de aquellos que se distinguían por haber sufrido dichas experiencias. Era de constitución delgada, con una piel reluciente que anunciaba su origen mixto. Cora nunca lo había visto apurado ni con prisas. El hombre se movía con una calma exquisita, como una hoja en la superficie de un estanque, mecido por suaves corrientes. Luego abría la boca y comprendías que las fuerzas que lo habían traído a tu presencia no eran en absoluto suaves.
Esa noche no tenían visitantes blancos. Acudieron todos los que vivían y trabajaban en la granja, así como las familias de color de las granjas vecinas. Al verlos a todos en la misma sala, por primera vez Cora se formó una idea de lo grande que era la comunidad. Había gente a la que nunca había visto, como el niñito travieso que le guiñó el ojo cuando cruzaron la mirada. Desconocidos, pero familia, primos a los que nunca le habían presentado. La rodeaban hombres y mujeres que habían nacido en África, o encadenados, que se habían liberado o habían escapado. Marcados, apaleados, violados. Ahora estaban allí. Eran libres y negros y dueños de su propio destino. Le daba escalofríos.
Valentine se aferró al atril.
—Yo no me he criado como vosotros —dijo—. Mi madre nunca temió por mi seguridad. Ningún tratante iba a raptarme en plena noche para venderme al sur. Los blancos veían el color de mi piel y les bastaba para dejarme en paz. Yo me decía a mí mismo que no estaba haciendo nada malo, pero vivía todos los días en la ignorancia. Hasta que vinisteis a vivir con nosotros.
Dejó Virginia, explicó Valentine, para evitarles a sus hijos los estragos del prejuicio y su socio bravucón, la violencia. Pero salvar a dos niños no basta cuando Dios te ha dado tanto.
—Una mujer llegó a nosotros en lo más crudo del invierno, enferma y desesperada. No pudimos salvarla. —La voz de Valentine se tornó áspera—. No cumplí con mi deber. Mientras uno solo de nuestra familia padeciera los tormentos de la servidumbre, yo sería libre solo de nombre. Quiero dar las gracias a todos los aquí presentes por ayudarme a enderezar la situación. Llevéis años o solo unas horas entre nosotros, me habéis salvado la vida.
Flaqueó. Gloria se unió a él y lo abrazó.
—Algunos miembros de nuestra familia tienen cosas que contaros —dijo Valentine, y carraspeó—. Espero que los escuchéis como me habéis escuchado a mí. Siempre hay cabida para ideas diversas cuando se trata de trazar nuestro camino por un territorio desconocido. Cuando la noche es oscura y está plagada de peligros traicioneros.
El patriarca de la granja se retiró del atril y Mingo lo sustituyó. Lo siguieron sus hijas, que le besaron las manos para desearle buena suerte antes de regresar al banco.
Mingo empezó relatando su viaje, las noches que pasó rogándole al Señor que lo guiara, los años interminables que tardó en comprar la libertad de su familia.
—Trabajando honradamente, los salvé uno a uno, igual que os salvasteis vosotros.
Se frotó un ojo con un nudillo.
Luego cambió de tercio.
—Hemos logrado lo imposible, pero no todo el mundo tiene nuestra fuerza. Todos no lo conseguiremos. Algunos ya están perdidos. La esclavitud les ha retorcido la mente, un diablo les ha metido tonterías en la cabeza. Se han entregado al whisky y su falso consuelo. A sus demonios sin esperanza. Los habéis visto, perdidos, en las plantaciones, en las calles de pueblos y ciudades: personas que no se respetan, que no pueden respetarse. Los habéis visto también aquí, aceptando el regalo que les ofrece este lugar sin poder adaptarse a él. Siempre desaparecen en plena noche porque en el fondo de su corazón saben que no lo merecen. Para ellos es demasiado tarde.
Algunos compinches del fondo de la sala respondieron amén. Tenemos que enfrentarnos a los hechos, explicó Mingo. Los blancos no van a cambiar de la noche a la mañana. Los sueños de la granja son dignos y verdaderos, pero exigen una aproximación gradual.
—No podemos salvar a todo el mundo, y actuar como si pudiéramos nos traerá la ruina. ¿Creéis que los blancos, a escasos kilómetros de aquí, van a tolerar nuestra insolencia eternamente? Ponemos en evidencia su debilidad. Acogemos a fugitivos. Por aquí vienen y van agentes armados del ferrocarril subterráneo. Personas a las que buscan por asesinato. Criminales.
Cora apretó los puños cuando la mirada de Mingo se posó en ella.
La granja Valentine había dado pasos magníficos hacia el futuro, dijo Mingo. Benefactores blancos los proveían de libros de texto para los niños, ¿por qué no pedirles que recaudaran fondos para escuelas enteras? Y no solo para una o dos, sino para docenas. Demostrando el empuje e inteligencia de los negros, argumentó Mingo, entrarían en la sociedad americana como miembros productivos de pleno derecho. ¿Por qué arriesgar algo así? Necesitamos ir más despacio. Alcanzar acuerdos con los vecinos y, sobre todo, poner fin a las actividades que les obligarán a descargar su ira sobre nosotros.
—Hemos construido algo increíble —concluyó—. Pero es delicado y necesitamos protegerlo, alimentarlo, o si no, se marchitará como una rosa en una helada repentina.
Durante los aplausos, Lander susurró a la hija de Mingo y volvieron a reírse por lo bajo. La niña arrancó una de las flores de tela del ramillete y se la prendió en el primer ojal de su traje verde. Lander fingió oler la fragancia y desvanecerse.
—Ha llegado el momento —dijo Royal mientras Lander estrechaba la mano de Mingo y ocupaba su lugar frente al atril.
Royal se había pasado el día con él, paseando por la finca y conversando. Royal no estaba de acuerdo con lo que diría Lander, pero parecía optimista. Con anterioridad, cuando había surgido el tema del traslado, le había dicho a Cora que prefería Canadá al oeste.
—Allí sí que saben tratar a los negros libres —había asegurado Royal.
¿Y su trabajo en el ferrocarril? En algún momento tenía que establecerse en alguna parte, dijo Royal. No se puede fundar una familia yendo de un lado para otro por culpa del ferrocarril. Al oír esto, Cora cambió de tema.
Ahora vería por sí misma, todos verían lo que el hombre de Boston tenía en mente.
—El hermano Mingo ha dicho varias verdades —dijo Lander—. No podemos salvar a todo el mundo. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. A veces una ilusión útil es mejor que una verdad inútil. En este frío mezquino no crecerá nada, pero podemos tener flores.
»He aquí una vana ilusión: podemos escapar de la esclavitud. No podemos. Sus cicatrices nunca se borrarán. Cuando visteis cómo vendían a vuestra madre, pegaban a vuestro padre o un jefe o el amo violaba a vuestra hermana, ¿alguna vez pensasteis que hoy estaríais aquí, sin cadenas, sin yugo, rodeados de una nueva familia? Todo cuanto conocíais os decía que la libertad era un engaño y, sin embargo, aquí estáis. Todavía a la fuga, guiados por la luna llena hacia un nuevo refugio.
»La granja Valentine es una vana ilusión. ¿Quién os ha dicho que los negros merecen un refugio? ¿Quién os ha dicho que tenéis derecho a un refugio? Cada minuto de vuestra sufrida vida indica lo contrario. A juzgar por la historia precedente, no puede ser. Por tanto, este lugar también debe de ser una vana ilusión. Y, sin embargo, aquí estamos.
»Y América también es una vana ilusión, la mayor de todas. La raza blanca cree, lo cree con toda su alma, que está en su derecho de apropiarse de la tierra. De matar indios. De hacer la guerra. De esclavizar a sus hermanos. Si hay justicia en el mundo, esta nación no debería existir, porque está fundada en el asesinato, el robo y la crueldad. Y, sin embargo, aquí estamos.
»Se supone que debo responder a la petición de Mingo de un progreso gradual, de cerrar las puertas a los necesitados. Se supone que debo contestar a quienes opinan que este lugar está demasiado cerca de la penosa influencia de la esclavitud y que deberíamos trasladarnos al oeste. No tengo respuesta. No sé lo que deberíamos hacer. Nosotros, en plural. En cierto sentido, lo único que tenemos en común es el color de la piel. Nuestros antepasados vinieron todos del continente africano. Es bastante grande. El hermano Valentine tiene mapas del mundo en su espléndida biblioteca, podéis consultarlos. Nuestros antepasados tenían medios de subsistencia distintos, costumbres diversas, hablaban cien lenguas diferentes. Y esa gran variedad llegó a América en las bodegas de los barcos negreros. Al norte y al sur. Sus descendientes recolectaron tabaco, cultivaron algodón, trabajaron en grandes haciendas y en granjas más pequeñas. Somos artesanos y comadronas y predicadores y buhoneros. Manos negras levantaron la Casa Blanca, la sede del gobierno de la nación. Nosotros, en plural. Nosotros no somos un pueblo, sino muchos pueblos. ¿Cómo puede una persona hablar por esta raza, grande y bella, que no es una raza, sino múltiples razas, con un millón de deseos y esperanzas y anhelos para nosotros y para nuestros hijos?
»Porque somos africanos en América. Una novedad en la historia del mundo, sin modelos para lo que seremos.
»El color tendrá que bastar. Nos ha conducido a esta noche, a este debate, y nos conducirá al futuro. Lo único que sé de verdad es que nos alzaremos y caeremos como uno solo, una familia de color vecina de una familia blanca. Tal vez no conozcamos el camino que atraviesa el bosque, pero podemos levantarnos unos a otros cuando caigamos y llegaremos juntos.
Cuando los antiguos residentes de la granja Valentine rememoraban aquel momento, cuando contaban a desconocidos y nietos cómo vivían y cómo acabó, después de tantos años todavía les temblaba la voz. En Filadelfia, en San Francisco, en los pueblos ganaderos y los ranchos donde terminaron estableciéndose, lloraban a los muertos de aquel día. El ambiente de la sala se tensó, relataban a sus familias, estimulado por un poder invisible. Hubieran nacido libres o esclavos, vivieron el momento igual: el momento en que apuntas a la estrella polar y decides escapar. Quizá estuvieran al borde de un nuevo orden, al borde de unir la razón al desorden, de aplicar todas las lecciones de su historia al futuro. O quizá el tiempo, como acostumbra, tiñera la ocasión de una gravedad que no tuvo, y todo fue tal como Lander había insistido: se engañaban a sí mismos.
Pero eso no significaba que no fuera cierto.
La bala hirió a Lander en el pecho. Lander cayó de espaldas, arrastrando consigo el atril. Royal fue el primero en levantarse. Mientras corría hacia el herido, le dispararon tres tiros por la espalda. Se sacudió como si tuviera el baile de San Vito y cayó. Luego llegó el coro de los rifles, gritos y cristales rotos, y el caos se adueñó del templo.
Los blancos del exterior chillaban y aullaban ante la carnicería. Los residentes corrieron en tropel hacia las salidas, colándose entre los bancos, trepando por encima, pisándose unos a otros. Al topar con el cuello de botella de la entrada principal, se arrastraban hacia las ventanas. Más crepitar de rifles. Los hijos de Valentine ayudaron a su padre a alcanzar la puerta. A la izquierda de la tarima, Gloria se agachó junto a Lander. Descubrió que no había nada que hacer y siguió a su familia.
Cora sostuvo la cabeza de Royal en el regazo, igual que la tarde de la comida campestre. Le acarició los rizos, lo meció y lloró. Royal sonreía entre las burbujas de sangre de sus labios. Le dijo que no tuviera miedo, que el túnel volvería a salvarla.
—Ve a la casa del bosque. Así me dirás adónde lleva.
Su cuerpo se volvió flácido.
Dos hombres la agarraron y la apartaron del cadáver de Royal. Aquí corremos peligro, le dijeron. Uno de ellos era Oliver Valentine, que había regresado a ayudar a otros a escapar del templo. Gritaba y chillaba. Cora se zafó de sus rescatadores en cuanto salieron y bajaron las escaleras. La granja era un caos. La patrulla blanca arrastraba a hombres y mujeres a la oscuridad, con los rostros odiosos resplandeciendo de placer. Un mosquete derribó a uno de los carpinteros de Sybil: llevaba un bebé en brazos y los dos cayeron al suelo. Nadie sabía hacia dónde era mejor escapar y no se oía ninguna voz sensata por encima del clamor. Cada uno de ellos estaba solo, como lo había estado en el pasado.
Amanda, la hija de Mingo, temblaba arrodillada, separada de su familia. Desolada, en el suelo. El ramillete había perdido sus pétalos. La niña agarraba los tallos desnudos, los alambres que el herrero había sacado del yunque la semana anterior para ella. Los alambres le cortaron las palmas de las manos de lo fuerte que apretaba. Más sangre derramada. De anciana Amanda leería sobre la Gran Guerra europea y recordaría esa noche. Para entonces vivía en Long Island, después de rodar por todo el país, en una casita con un marinero shinnecock que la mimaba en exceso. Había pasado temporadas en Louisiana y Virginia, donde su padre fundó instituciones educativas para alumnos de color, y California. Y un tiempo en Oklahoma, donde se instalaron los Valentine. El conflicto europeo era terrible y violento, le contó a su marinero, pero discrepaba del nombre. La Gran Guerra siempre había sido entre los blancos y los negros. Y siempre lo sería.
Cora llamó a Molly. No veía a ningún conocido: el miedo había transformado sus caras. El calor de las hogueras la sofocaba. La casa de Valentine ardía. Un bote de petróleo estalló contra la segunda planta y prendió el dormitorio de John y Gloria. Las ventanas de la biblioteca se hicieron añicos y Cora vio arder los libros en las estanterías. Avanzó dos pasos antes de que Ridgeway la agarrase. Forcejearon y el cazador la inmovilizó con sus grandes brazos; Cora pateaba en el aire como los que colgaban de los árboles.
Homer estaba junto a Ridgeway: era el niño que Cora había visto en los bancos, guiñándole el ojo. Vestía tirantes y blusa blanca, parecía el niño inocente que podría haber sido en otro mundo. Al verlo, Cora sumó su voz al coro de lamentaciones que retumbaba por toda la granja.
—Hay un túnel, señor —dijo Homer—. Se lo he oído decir.