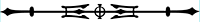Ese año las mujeres de Hob sumaban siete. Mary era la mayor. Vivía en Hob porque le daban ataques. Escupía espumarajos como un perro rabioso y se retorcía en el suelo con la mirada enloquecida. Había mantenido una enemistad de años con otra recolectora llamada Bertha, que había terminado por lanzarle una maldición. El Viejo Abraham se quejó de que la dolencia de Mary databa de cuando era una negrita, pero nadie le escuchó. A todas luces aquellos ataques no se parecían en nada a los que había padecido en la niñez. Al volver en sí estaba agotada, aturdida y apática, lo que provocaba que la castigaran por las horas de trabajo perdidas, y recuperarse de los castigos suponía perder más horas de trabajo. Una vez que los jefes se volvían en tu contra, podías arrastrar contigo a cualquiera. Mary trasladó sus cosas a Hob para evitar el desprecio de sus compañeros de cabaña. Durante todo el camino fue arrastrando los pies como si esperase la intervención de alguien.
Trabajaba en la lechería con Margaret y Rida. Antes de que las comprara James Randall, esas dos habían lidiado con tantos sufrimientos que no pudieron integrarse en el tejido de la plantación. Margaret emitía unos ruidos horribles por la garganta en los momentos más inoportunos, ruidos animales, los quejidos más tristes y los juramentos más vulgares. Cuando el amo hacía la ronda, Margaret se tapaba la boca con la mano, no fuera a llamar la atención sobre su dolencia. Rida era indiferente a la higiene y no había aliciente ni amenaza que la influyera. Apestaba.
Lucy y Titania nunca hablaban, la primera porque así lo había decidido y la segunda porque un amo anterior le había cortado la lengua. Trabajaban en la cocina a las órdenes de Alice, que prefería ayudantes a las que no les gustase parlotear todo el día, sino que la escucharan.
Otras dos mujeres se quitaron la vida esa primavera, algo que no era muy habitual, pero tampoco excepcional. No recordarían a ninguna llegado el invierno, tan superficial era la huella que habían dejado. Así que solo quedaban Nag y Cora. Trabajaban el algodón en todas sus fases.
Al final de la jornada laboral Cora se tambaleó y Nag corrió a sujetarla. La acompañó de vuelta a Hob. El jefe observó el lento avance de las mujeres por las hileras, pero no dijo nada. La evidente locura de Cora la libraba de las reprimendas ocasionales. Pasaron frente a Caesar, que holgazaneaba junto a un cobertizo con un grupo de peones jóvenes, tallando un trozo de madera con la navaja. Cora apartó la mirada y no mostró ninguna expresión, como hacía desde la propuesta de Caesar.
Habían pasado dos semanas desde el cumpleaños de Jockey y Cora todavía estaba recuperándose. Los golpes de la cara le habían cerrado un ojo de la hinchazón y abierto una herida muy fea en la sien. La inflamación remitió, pero allí donde la había besado el lobo de plata ahora lucía una lastimosa cicatriz en forma de aspa. La herida supuró durante días. Era el precio de una noche de fiesta. Mucho peor fueron los latigazos que le propinó Connelly a la mañana siguiente bajo las despiadadas ramas del árbol de los castigos.
Connelly era uno de los primeros empleados que había contratado el Viejo Randall. James lo mantuvo en el cargo bajo su administración. Cuando Cora era pequeña, el pelo del capataz era de un vivo rojo irlandés que asomaba rizado del sombrero de paja como las alas de un cardenal. Por aquel entonces Connelly patrullaba con un parasol negro, pero terminó por rendirse y ahora sus blusas blancas destacaban contra la piel bronceada. El pelo había encanecido y la tripa sobresalía del cinturón, pero por lo demás era el mismo hombre que había azotado a su abuela y a su madre, que acechaba la aldea con unos andares ladeados que a Cora le recordaban a un zorro viejo. No había manera de apremiarlo si elegía tomárselo con calma. Las únicas ocasiones en que se daba prisa eran para coger el gato de nueve colas. Entonces demostraba la energía y bravuconería de un niño con un pasatiempo nuevo.
Al capataz no le agradó la sensación que se había palpado durante la visita sorpresa de los hermanos Randall. En primer lugar, lo habían interrumpido mientras se daba gusto con Gloria, su muchacha del momento. Connelly azotó al mensajero y corrió a levantarse de la cama. En segundo lugar, estaba el tema de Michael. Connelly no había informado a James de la pérdida de Michael porque su patrón no se interesaba nunca por las fluctuaciones rutinarias de peones, pero la curiosidad de Terrance lo había convertido en un problema.
Después estaba el asunto de la torpeza de Chester y la incomprensible actuación de Cora. Connelly los despellejó al alba. Empezó con Chester, por seguir el orden en que habían sucedido las transgresiones, y ordenó que luego les frotaran con agua pimentada las espaldas ensangrentadas. Fue la primera flagelación como es debido de Chester y la primera de Cora en medio año. Connelly repitió el castigo las dos mañanas siguientes. Según los esclavos domésticos, el amo James estaba más molesto con el hecho de que su hermano hubiera tocado sus posesiones, y además delante de tantos testigos, que con Chester y Cora. Así, las posesiones se llevaron la peor parte de la cólera de un hermano hacia el otro. Chester nunca volvió a dirigirle la palabra a Cora.
Nag ayudó a Cora a subir las escaleras de Hob. Cora se derrumbó en cuanto entró en la cabaña, donde el resto de la aldea no podía verla.
—Te traeré algo de cenar —dijo Nag.
Como a Cora, a Nag la habían desterrado a Hob por política. Durante años había sido la preferida de Connelly y la mayoría de las noches dormía en la cama del capataz. Con sus ojos gris claro y sus generosas caderas, Nag ya era altiva para una negra antes de que el capataz le otorgara sus flacos favores. Después, se volvió insoportable. Se pavoneaba y se refocilaba en el maltrato del que solo ella escapaba. Su madre se había juntado a menudo con hombres blancos y le había enseñado prácticas licenciosas. Ella se aplicaba a la tarea incluso mientras Connelly comerciaba con su prole. Las dos mitades de la gran plantación de los Randall intercambian esclavos todo el tiempo, endosándose mutuamente negros apaleados, trabajadores lentos y esclavos descarriados en un juego apático. Los niños de Nag eran fichas de cambio. Connelly no soportaba a sus bastardos mulatos cuando sus rizos brillaban al ocaso con el rojo irlandés del padre.
Una mañana Connelly dejó claro que ya no necesitaba a Nag en la cama. Fue el día que los enemigos de Nag habían estado esperando. Todo el mundo lo vio venir menos ella. Nag regresó del campo y se encontró con que habían trasladado sus pertenencias a Hob, señal de su pérdida de estatus en la aldea. Su vergüenza los alimentó como no podría hacerlo ninguna comida. Hob la curtió, como pasaba siempre. Esa cabaña tendía a fijar la personalidad de una.
Nag nunca había sido íntima de la madre de Cora, pero eso no le había impedido trabar amistad con la chica cuando se quedó sola. Tras la noche de la fiesta y durante los días siguientes, Mary y ella atendieron a Cora, le aplicaron salmuera y emplastos en la piel rasgada y procuraron que comiera. Le sostuvieron la cabeza y cantaron nanas a sus hijos perdidos a través de la muchacha. Lovey también visitó a su amiga, pero la joven no era inmune a la reputación de Hob y la asustaba la presencia de Nag, Mary y las demás mujeres. Lovey se quedaba hasta que le podían los nervios.
Cora yacía en el suelo y gemía. Dos semanas después de la paliza, aún sufría mareos y martilleos en la cabeza. Conseguía mantenerlos a raya la mayor parte del día y trabajar en el campo, pero a veces era lo único que podía hacer para mantenerse en pie hasta que se ponía el sol. Cada hora, cuando la chica del agua pasaba con el cucharón, Cora lo apuraba y notaba el metal en los dientes. Ya no le quedaba nada.
Apareció Mary.
—Otra vez enferma —dijo.
Traía preparado un paño mojado que colocó sobre la frente de Cora. Mary aún conservaba una reserva de sentimiento maternal después de haber perdido a sus cinco hijos: tres muertos antes de aprender a andar y los otros vendidos cuando tuvieron edad suficiente para transportar agua y arrancar hierbajos alrededor de la mansión. Descendía de un linaje de asantes puros, igual que sus dos maridos. Los cachorros así se vendían solos. Cora movió los labios para darle las gracias en silencio. Las paredes de la cabaña se le caían encima. Arriba, en el desván, una de las otras mujeres —Rida, a juzgar por el hedor— rebuscaba y trajinaba. Nag frotó los nudos de las manos de Cora.
—No sé qué será peor —dijo—. Que estés enferma y no se te vea el pelo o que estés mañana cuando venga el amo Terrance.
La perspectiva de la visita hundió a Cora. James Randall estaba postrado en cama. Había enfermado tras un viaje a Nueva Orleans para negociar con una delegación de agentes comerciales de Liverpool y para visitar su vergonzoso refugio. Se desmayó en la calesa de regreso y desde entonces nadie lo había visto. Ahora el servicio rumoreaba que Terrance tomaría las riendas mientras su hermano se recuperaba. Por la mañana inspeccionaría la mitad norteña para armonizar su funcionamiento con la manera en que se hacían las cosas en la mitad sur.
Nadie dudaba de que sería una armonía sangrienta.
Las manos de su amiga se apartaron y las paredes aflojaron la presión, y Cora perdió el conocimiento. Se despertó en plena noche, con la cabeza recostada en una tosca manta enrollada. Arriba, todas dormían. Se frotó la cicatriz de la sien. Le parecía que se extendía. Sabía por qué había protegido a Chester. Pero se estancaba cuando intentaba rememorar la urgencia de aquel momento, el principio del sentimiento que se había apoderado de ella. Se había retirado a ese rincón oscuro de Cora del que procedía y no podía obligarlo a volver. Para calmar la inquietud, Cora se acercó sigilosamente a la parcela y se sentó en la madera de arce a oler el aire y a escuchar. Las cosas del pantano silbaban y chapoteaban, cazaban en la oscuridad viva. Adentrarse allí de noche, rumbo al norte, hacia los Estados Libres. Tenías que estar loco para hacer algo así.
Pero su madre lo había hecho.
Como en honor a Ajarry, que no había puesto un pie fuera de la tierra de los Randall desde que llegara a la hacienda, Mabel nunca había salido de la plantación hasta el día en que se fugó. No dejó traslucir sus intenciones, al menos a nadie que admitiera conocerlas bajo los subsiguientes interrogatorios. Una proeza nada desdeñable en una aldea cuajada de personalidades traidoras y chivatas que venderían a sus seres más queridos para escapar de la mordedura del látigo.
Cora se durmió acurrucada contra el estómago de su madre y no volvió a verla nunca más. El Viejo Randall dio la voz de alarma y convocó a los patrulleros. Al cabo de una hora, la partida de caza pisoteaba el pantano detrás de los perros de Nate Ketchum. Último de una larga estirpe de especialistas, Ketchum llevaba la caza de esclavos en la sangre. Los sabuesos habían sido criados durante generaciones para detectar el olor a negro a través de condados enteros, y habían mordido y triturado más de una mano díscola. Cuando aquellas criaturas tensaban las correas de cuero y se encabritaban, sus ladridos conseguían que todos quisieran escapar a sus cabañas. Pero la jornada de recolección pasaba por delante de todo y los esclavos acataban las órdenes, soportando el terrible ruido de los perros y las visiones de la sangre que se derramaría.
Circularon carteles y folletos en cientos de millas a la redonda. Negros libres que complementaban sus ingresos atrapando fugitivos peinaron los bosques y sonsacaron información de posibles cómplices. Patrullas y partidas de blancos pobres hostigaron e intimidaron. Se registraron a fondo los alojamientos de los esclavos de las plantaciones cercanas y no pocos de ellos recibieron palizas porque sí. Pero los sabuesos volvieron con las fauces vacías, igual que sus amos.
Randall contrató entonces los servicios de una bruja para maldecir la hacienda de modo que nadie con sangre africana pudiera tratar de escapar sin verse afectado por una parálisis atroz. La bruja enterró fetiches en escondites secretos, aceptó el pago y se marchó en su carro tirado por una mula. En la aldea estalló una acalorada discusión acerca del espíritu de la maldición. ¿El conjuro se aplicaba solo a quienes tenían intención de huir o a toda persona de color que se pasara de la raya? Transcurrió una semana antes de que los esclavos volvieran a cazar y rapiñar por el pantano. La comida estaba allí.
De Mabel, ni rastro. Nadie hasta entonces se había fugado de la plantación Randall. Los fugitivos siempre eran devueltos, los traicionaban los amigos, leían mal las estrellas y se adentraban cada vez más en el laberinto de la servidumbre. A su regreso, los maltrataban salvajemente antes de dejarlos morir y forzaban a los supervivientes a contemplar el espeluznante incremento de sus muertos.
El infame cazador de esclavos Ridgeway visitó la plantación al cabo de una semana. Apareció a caballo con sus socios, cinco hombres de semblante de dudosa reputación, liderados por un aterrador explorador indio que lucía un collar de orejas apergaminadas. Ridgeway medía casi dos metros, tenía el rostro cuadrado y el cuello grueso de un martillo. Mantenía la serenidad en todo momento, pero creaba una atmósfera de amenaza, como un nubarrón en apariencia lejano que de pronto descarga sobre la cabeza de uno con estrepitosa violencia.
La reunión con Ridgeway se prolongó media hora. Tomó notas en un pequeño cuaderno y a decir de la servidumbre se mostró como un hombre de intensa concentración y discurso florido. No regresó hasta dos años después, no mucho antes de la muerte del Viejo Randall, para disculparse en persona por su fracaso. El indio ya no estaba, pero lo acompañaba un jinete joven de melena negra que lucía un aro de trofeos similares encima del chaleco. Ridgeway estaba por la zona de visita a un hacendado vecino, al que traía las cabezas de dos fugitivos en un saco de cuero como prueba de la captura. En Georgia, cruzar la frontera del estado constituía un crimen capital; en ocasiones, un amo prefería dar ejemplo a recuperar sus posesiones fugadas.
El cazador de esclavos trajo rumores acerca de una nueva rama del ferrocarril subterráneo que según contaban operaba, por imposible que pareciera, en la zona sur del estado. El Viejo Randall se mofó. Había que descubrir a los simpatizantes y embrearlos y emplumarlos, le aseguró Ridgeway a su anfitrión. O lo que estableciera la costumbre local. Ridgeway se disculpó de nuevo y se marchó, y pronto su banda partió en pos de su siguiente misión. Su tarea, el río de esclavos que había que sacar de sus escondites para devolverlos a la correcta contabilidad del hombre blanco, no tenía fin.
Mabel se había fugado pertrechada. Con un machete. Pedernal y yesca. Robó los zapatos de una compañera de cabaña, que estaban en mejor estado que los suyos. Durante semanas, el huerto vacío testimonió el milagro. Antes de desaparecer, Mabel arrancó todos los nabos y boniatos, una carga voluminosa y poco recomendable para un viaje que exigía pies ligeros. Los terrones y agujeros de la tierra se lo recordaban a todo el que pasaba por allí. Entonces, una mañana, aparecieron allanados. Cora se arrodilló y plantó. Era su herencia.
Ahora, a la tenue luz de la luna, con la cabeza palpitante, Cora contemplaba el huerto minúsculo. Hierbas, gorgojos, las huellas de los bichos. Había desatendido la tierra desde la fiesta. Tocaba volver a cuidarla.
La visita de Terrance al día siguiente pasó sin pena ni gloria salvo por un momento perturbador. Connelly le mostró la finca del hermano, puesto que hacía años que Terrance no la visitaba debidamente. Según todas las versiones, su comportamiento fue sorprendentemente civilizado, sin sus habituales comentarios sarcásticos. Debatieron las cifras del botín del año anterior y examinaron los libros de contabilidad que contenían los pesajes del pasado septiembre. Terrance se quejó de la pésima letra del capataz, pero por lo demás los hombres se llevaron amigablemente. No inspeccionaron a los esclavos ni la aldea.
Recorrieron los campos a caballo, comparando el progreso de la cosecha de ambas mitades. Cuando Terrance y Connelly cruzaban entre el algodón, los esclavos más próximos redoblaban sus esfuerzos con brío. Las manos llevaban semanas cortando las hierbas, blandiendo las azadas. Ahora los tallos le llegaban a Cora por los hombros, se doblaban y se tambaleaban, brotaban hojas y capullos que cada mañana estaban más grandes. Al mes siguiente las cápsulas explotarían en toda su blancura. Cora rezó para que la altura de las plantas la ocultara cuando pasaran los blancos. Los vio de espaldas, alejándose de ella. Entonces Terrance se giró. Asintió, la saludó con el bastón y siguió avanzando.
James murió dos días después. Los riñones, dijo el médico.
Quienes vivían desde hacía tiempo en la plantación Randall no pudieron evitar comparar los funerales del padre y del hijo. El anciano Randall había sido un miembro reverenciado de la sociedad de plantadores. Ahora los colonos del oeste acaparaban toda la atención, pero los auténticos pioneros eran Randall y sus hermanos, que habían sido capaces de arrancar vida del infierno húmedo que era Georgia hacía muchos años. Los demás hacendados lo consideraban un visionario por ser el primero de la región en pasarse al algodón y encabezar así la rentable ofensiva. Muchos fueron los granjeros jóvenes, ahogados por las deudas, que habían acudido a él en busca de consejo —consejo que ofrecía gratis y con generosidad— y, en sus tiempos, Randall había llegado a dominar una extensión envidiable.
A los esclavos se les concedió un descanso para asistir al entierro del Viejo Randall. Permanecieron agrupados de pie, en silencio, mientras los elegantes blancos de ambos sexos presentaban sus respetos al amado padre. Los negros de la casa portaron el féretro, cosa que al principio escandalizó a todo el mundo pero que, después de pensarlo mejor, se consideró una demostración de afecto sincero, afecto que en verdad ellos también habían disfrutado con sus propios esclavos, con la nodriza cuyas tetas chuparon en épocas más inocentes o con el criado que sumergía la mano en el agua enjabonada a la hora del baño. Al final del oficio comenzó a llover. La lluvia puso fin al funeral, pero fue un alivio para todos porque la sequía había durado demasiado. El algodón tenía sed.
Para cuando falleció James, los hijos de Randall habían cortado los lazos sociales con los pares y protegidos del padre. James había tenido numerosos socios sobre el papel, algunos de los cuales había conocido en persona, pero pocos amigos. Hablando claro, el hermano de Terrance nunca había recibido su porción humana de sentimentalismo. Apenas acudió nadie a su entierro. Los esclavos trabajaron en los algodonales: con la cosecha al caer, no se consideró otra opción. Así se especificaba en el testamento, aseguró Terrance. James fue enterrado cerca de sus padres en un rincón tranquilo de la inmensa propiedad, junto a los mastines de su padre, Platón y Demóstenes, queridos por todos, hombres y negros por igual, a pesar de que no había forma de mantenerlos apartados de las gallinas.
Terrance viajó a Nueva Orleans para ocuparse de los negocios del hermano en el comercio del algodón. Aunque nunca era buen momento para escapar, la administración de Terrance sobre ambas mitades suponía un acicate. La mitad norteña siempre había disfrutado de un clima más benévolo. James era tan brutal y despiadado como cualquier blanco, pero comparado con su hermano menor era el retrato mismo de la moderación. Las anécdotas que se contaban de la mitad sureña eran escalofriantes, por magnitud ya que no en los detalles.
Big Anthony aprovechó la oportunidad. Big Anthony no era el tipo más listo de la aldea, pero nadie podía acusarle de no tener sentido de la oportunidad. Fue el primer intento de fuga desde Blake. Afrontó la maldición de la bruja sin incidentes y recorrió más de cuarenta kilómetros antes de que lo descubrieran roncando en un pajar. Los agentes lo devolvieron en una jaula de hierro fabricada por uno de sus primos. «Has echado a volar como un pájaro, mereces estar enjaulado.» La delantera de la jaula tenía un espacio para el nombre del ocupante, pero nadie se había molestado en utilizarlo. Se llevaron la jaula con ellos al marcharse.
La víspera del castigo a Big Anthony —cuando los blancos retrasaban el castigo cabía esperar algún espectáculo—, Caesar visitó Hob. Mary lo dejó entrar. Estaba sorprendida. Recibían pocas visitas y, masculinas, solo cuando acudía algún jefe con malas noticias. Cora no le había contado a nadie la propuesta del joven.
El desván estaba lleno de mujeres durmiendo o escuchando. Cora dejó la costura en el suelo y salieron afuera.
El Viejo Randall construyó la escuela para sus hijos y los nietos que esperaba tener algún día. No parecía probable que por el momento el cascarón solitario fuera a cumplir su cometido. Desde que los hijos de Randall habían completado su educación, la escuela se usaba solo para citas y esa clase de lecciones. Lovey vio a Caesar y Cora dirigirse a la escuela, y Cora negó con la cabeza para mayor diversión de su amiga.
La escuela medio podrida apestaba. Pequeños animalillos la habían convertido en su residencia. Hacía tiempo que se habían retirado las sillas y las mesas y habían cedido su sitio a la hojarasca y las telarañas. Cora se preguntó si Caesar llevaría allí a Frances cuando se acostaban y qué habrían hecho. Caesar había visto a Cora desnuda para recibir los azotes, con la sangre resbalándole por la piel.
Caesar miró por la ventana y habló:
—Siento lo que te pasó.
—Ellos son así —dijo Cora.
Dos semanas atrás lo había tomado por loco. Esta noche Caesar se comportaba como alguien mayor de lo que le correspondía, como uno de esos peones viejos y sabios que te cuentan una anécdota cuyo verdadero mensaje solo comprendes al cabo de días o semanas, cuando los hechos que relata se hacen evidentes.
—¿Ahora vendrás conmigo? —preguntó Caesar—. Tengo la impresión de que ya podría ser demasiado tarde.
Cora no conseguía calarlo. Las tres mañanas que la flagelaron, Caesar se había situado al frente del grupo. Era costumbre que los esclavos presenciaran los maltratos a sus hermanos a modo de enseñanza moral. En algún momento del espectáculo todos tenían que girar la cabeza siquiera un instante, mientras meditaban sobre el dolor del compañero y el día, antes o después, en que les tocara a ellos estar del lado equivocado del látigo. El que recibía el castigo eras tú aunque no lo fueras. Pero Caesar no se movió. No había buscado los ojos de Cora, sino que había mirado más allá, a algo grande y difícil de ver.
—Crees que doy suerte porque Mabel se fugó. Pero no tengo suerte. Ya lo has visto. Ya has visto lo que pasa cuando se te meten ideas en la cabeza.
Caesar no se inmutó.
—Pinta mal, cuando el amo regrese.
—Ahora también es malo —replicó Cora—. Siempre lo ha sido.
Lo dejó allí solo.
El cepo nuevo encargado por Terrance explicaba el retraso en castigar a Big Anthony. Los carpinteros se afanaron toda la noche para completar las sujeciones, rematándolas con grabados ambiciosos, aunque groseros. Minotauros, sirenas pechugonas y demás criaturas fantásticas retozando en el bosque. El cepo se instaló en la frondosa hierba del jardín delantero. Dos jefes amarraron a Big Anthony y lo dejaron allí el primer día.
Al segundo día llegó en carruaje un grupo de visitantes, augustos invitados de Atlanta y Savannah. Elegantes damas y caballeros que Terrance había conocido en sus viajes, así como un periodista londinense que informaría sobre la estampa americana. Se sentaron a comer a la mesa instalada en el jardín, a degustar la sopa de tortuga y las chuletas de Alice mientras componían cumplidos para la cocinera, que nunca los recibiría. Big Anthony fue azotado mientras duró la comida, y comieron despacio. El periodista garabateaba notas entre bocado y bocado. Sirvieron el postre y luego los comensales entraron en la casa para escapar de las picaduras de los mosquitos mientras el castigo de Big Anthony continuaba.
Al tercer día, justo después de almorzar, convocaron a los peones de los campos, las lavanderas, las cocineras y los mozos interrumpieron sus tareas, el personal doméstico dejó sus ocupaciones. Se reunieron todos en el jardín. Las visitas de Randall bebían ron especiado mientras rociaban a Big Anthony con aceite y lo asaban. Los testigos se ahorraron los gritos de Big Anthony porque el primer día le habían cortado la hombría, se la habían embutido en la boca y le habían cosido los labios. El cepo humeaba, ardía, se carbonizaba, y las figuras del bosque se retorcían en las llamas como si estuvieran vivas.
Terrance se dirigió a los esclavos de la mitad norte y de la mitad sur. Ahora todo es la misma plantación, unida en objetivos y métodos, dijo. Manifestó su dolor por la muerte del hermano y el consuelo de saber que James se había reunido en el cielo con su madre y su padre. Mientras hablaba caminaba entre los esclavos, golpeando con el bastón, frotándoles las cabezas a los negritos y acariciando a algunos de los mayores de la mitad sureña. Inspeccionó la dentadura de un macho joven que nunca había visto, le retorció la mandíbula para echar un buen vistazo y luego asintió, complacido. Para satisfacer la demanda inagotable de algodón del mundo, dijo, cada recolector tendría que incrementar su cuota diaria en un porcentaje determinado por las cifras de la cosecha anterior. Se reorganizarían los campos para acomodar una cantidad de hileras más eficiente. Se paseó. Abofeteó a un hombre porque lloró al ver a su amigo sacudirse en el cepo.
Cuando Terrance llegó a Cora, metió la mano por debajo del vestido y le agarró el pecho. Estrujó. Ella no se movió. Nadie se había movido desde que había comenzado el discurso, ni siquiera para taparse las narices y dejar de oler la carne asada de Big Anthony. Se acabaron las fiestas en Navidad y Pascua, anunció. Convendría y aprobaría todos los matrimonios personalmente para garantizar lo apropiado de la unión y la promesa de descendencia. Se cobraría un impuesto nuevo sobre el trabajo dominical fuera de la plantación. Saludó a Cora con la cabeza y continuó paseándose entre sus africanos mientras les comunicaba las mejoras.
Terrance concluyó la charla. Se entendía que los esclavos debían permanecer donde estaban hasta que Connelly ordenara lo contrario. Las damas de Savannah volvieron a rellenarse las copas. El periodista abrió un cuaderno nuevo y retomó las notas. El amo Terrance se sumó a sus invitados y partieron a visitar los campos de algodón.
Cora no había sido suya y ahora lo era. O lo había sido siempre y no lo sabía. La atención de Cora se desvió. Flotó a un lugar más allá del esclavo asado y la casa grande y las lindes que definían el dominio de Randall. Cora intentó aprehender sus detalles con historias, rebuscando entre los relatos de los esclavos que lo habían visto. Cada vez que atrapaba un detalle —edificios de piedra blanca pulida, un océano tan vasto que no se atisbaba ni un árbol, la tienda de un herrero de color que no servía a un amo sino a sí mismo—, se le escapaba retorciéndose como un pez. Si quería conservarlo, tendría que verlo en persona.