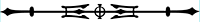Un primoroso dibujo de piedras de colores decoraba la estación de debajo de la granja de Lumbly y tablones de madera forraban las paredes de la estación de Sam. Los constructores de esta parada la habían abierto a voladuras y mazazos de la tierra implacable y no habían intentado adornarla, para mostrar así la dificultad de su hazaña. Vetas blancas, naranjas y herrumbrosas recorrían puntas, hoyos y montículos. Cora estaba en las entrañas de una montaña.
El maquinista encendió una de las antorchas de la pared. Los obreros no habían recogido al terminar. Cajones de herramientas y equipos de minería atestaban el andén, transformándolo en un taller. Los pasajeros elegían asiento entre las cajas vacías de explosivos. Cora probó el agua de uno de los toneles. Estaba fresca. Tras la lluvia de arenilla voladora del túnel, tenía la boca seca como el esparto. Durante un buen rato bebió del cucharón mientras el maquinista la observaba, inquieto.
—¿Dónde estamos? —preguntó Cora.
—Carolina del Norte —respondió el chico—. Según me han contado, solía ser una parada muy concurrida. Ya no lo es.
—¿Y el jefe de estación?
—No le he visto nunca, pero seguro que es buen tipo.
Había que tener buen carácter y tolerancia a la oscuridad para encargarse de ese pozo. Tras los días debajo de casa de Sam, Cora declinó el reto.
—Me voy contigo —anunció Cora—. ¿Cuál es la siguiente parada?
—Es lo que intentaba decirle antes, señorita. Yo trabajo en mantenimiento.
A causa de la edad, le explicó el chico, le confiaban el tren, pero no su cargamento humano. Al cerrar la estación de Georgia (ignoraba los pormenores, pero se rumoreaba que la habían descubierto), estaban comprobando todas las líneas para redirigir el tráfico. El tren que Cora había estado esperando había sido cancelado y no sabía cuándo pasaría otro. Tenía órdenes de elaborar un informe sobre las condiciones de la línea y regresar al empalme.
—¿No puedes llevarme a la siguiente estación?
La acompañó al borde del andén y alargó la antorcha. El túnel terminaba en una punta irregular a unos quince metros.
—Ahí atrás hemos dejado un ramal al sur —dijo el chico—. Tengo el carbón justo para comprobarlo y regresar a la terminal.
—No puedo ir al sur.
—Enseguida vendrá el jefe de estación. Estoy seguro.
Cora lo echó de menos cuando se marchó, a pesar de que fuera un insensato.
Tenía luz, otra cosa que no había tenido en Carolina del Sur… y ruido. Entre los raíles se acumulaban charcos de agua negra, alimentados por el goteo constante del techo de la estación. La bóveda de piedra era blanca con salpicaduras rojas, como la sangre que empapa una camisa tras los latigazos. El ruido la animó, eso sí. Igual que la abundancia de agua potable, las antorchas y la distancia que había sacado a los cazadores de esclavos. Carolina del Norte suponía una mejora, bajo la superficie.
Exploró. La estación limitaba con un túnel tosco. Los puntales sostenían el techo de madera y las piedras incrustadas en el suelo de tierra la hacían tropezar. Eligió dirigirse primero a la izquierda, sorteando los restos que se habían desprendido de las paredes. Herramientas oxidadas cubrían el camino. Cinceles, almádenas, picos: armamento para luchar contra montañas. El aire era húmedo. Cuando Cora pasó la mano por la pared, la retiró cubierta de polvo blanco y frío. Al final del corredor, la escalera atornillada a la piedra conducía a un pequeño pasaje. Levantó la antorcha. No había forma de saber hasta dónde se extendían los peldaños. Se atrevió a subir solo después de descubrir que el otro extremo del corredor se estrechaba hasta un final entre penumbras.
Le bastó subir unos pasos para ver por qué las cuadrillas habían abandonado las herramientas. Un montículo de tierra y rocas del suelo al techo cortaba el túnel. En sentido contrario al derrumbe, el túnel terminaba a unos treinta metros, lo que confirmó sus temores. Volvía a estar atrapada.
Cora se desplomó sobre las rocas y lloró hasta que la venció el sueño.
La despertó el jefe de estación.
—¡Oh! —exclamó el hombre. Asomó la cara, redonda y roja, por el hueco que había abierto en lo alto de los escombros—. Ay, Señor. ¿Qué haces aquí?
—Soy una pasajera, señor.
—¿No sabes que la estación está cerrada?
Cora tosió y se levantó, alisándose el vestido mugriento.
—¡Ay, Señor, Señor!
Se llamaba Martin Wells. Entre los dos ensancharon el agujero de la pared de piedra y Cora se arrastró hasta el otro lado. El hombre la ayudó a descender a nivel del suelo como si ayudara a una dama a apearse del mejor carruaje. Tras varios giros, la boca del túnel le presentó su tenue invitación. Una brisa le acarició la cara. Cora se bebió el aire como si fuera agua, el cielo nocturno le pareció el mejor manjar de su vida, las estrellas le supieron maduras y suculentas después de tanto tiempo bajo tierra.
El jefe de estación era un hombre con figura de barrilete, bien entrado en la mediana edad, pálido y fofo. Para ser agente del ferrocarril subterráneo, alguien que supuestamente no era ajeno al riesgo y el peligro, se le veía demasiado nervioso.
—No deberías estar aquí —dijo, reiterando la opinión del maquinista—. Una pésima sorpresa.
Martin se explicó resoplando, apartándose el pelo gris y sudado de la cara mientras hablaba. Habían salido bandas montadas a patrullar, lo que complicaba la situación a agente y pasajera. La vieja mina de mica, agotada hacía tiempo por los indios y olvidada por la mayoría, era un lugar remoto, desde luego, pero las autoridades inspeccionaban regularmente cuevas y minas, cualquier lugar donde un fugitivo pudiera refugiarse de la justicia.
El derrumbe que tanto la había afligido era una treta para camuflar lo que ocurría debajo. Pese al éxito de la artimaña, la nueva legislación de Carolina del Norte había convertido en inviable la estación: Martin había acudido a la mina simplemente para comunicar al ferrocarril que ya no aceptaría pasaje. En cuanto a esconder a Cora o a cualquier otro fugitivo, no estaba preparado.
—Sobre todo, dadas las circunstancias actuales —susurró, como si los patrulleros esperasen en lo alto del barranco.
Martin le dijo que iba a por un carro y Cora creyó que no volvería. Él insistió en que no tardaría: pronto amanecería y después resultaría imposible trasladarla. Cora estaba tan agradecida de haber salido al mundo de los vivos que decidió creerle y a punto estuvo de echarse a sus brazos cuando reapareció, a las riendas de un carro destartalado tirado por dos caballos huesudos. Recolocaron los sacos de grano y semillas para formar un estrecho escondite. La última vez que Cora había tenido que ocultarse así, necesitaron sitio para dos. Martin echó una lona sobre la carga y se alejaron estruendosamente de la mina, con el jefe de estación rezongando blasfemias hasta que salieron al camino.
Apenas habían avanzado cuando Martin detuvo a los caballos. Apartó la lona.
—Enseguida saldrá el sol, pero quería que vieras una cosa —dijo el jefe de estación.
Cora no entendió de inmediato de qué hablaba. El camino rural estaba en silencio, flanqueado a ambos lados por la tupida cubierta del bosque. Cora vio una forma, después otra. Se apeó.
Los cadáveres colgaban de los árboles como adornos en descomposición. Algunos estaban desnudos, otros parcialmente vestidos, con los pantalones manchados donde habían vaciado las tripas al partírseles el cuello. Repulsivos cortes y heridas marcaban la carne de los más próximos, el par que iluminaba el farol del jefe de estación. A uno lo habían castrado, una boca horrible se abría ahora donde en otro tiempo tuviera la hombría. El otro era una mujer. Con el vientre hinchado. A Cora nunca se le había dado bien discernir si una mujer estaba preñada. Los ojos saltones de los cadáveres parecían reprenderlos por mirar, pero ¿qué eran las atenciones de una chica perturbando su descanso comparadas con cómo los había maltratado el mundo desde el día mismo de su llegada?
—Ahora lo llaman la Senda de la Libertad —explicó Martin mientras volvía a cubrir la carga—. Los cadáveres llegan hasta el pueblo.
¿En qué clase de infierno la había dejado el tren?
Cuando volvió a salir del carro, se escabulló hacia la casa amarilla de Martin. El cielo clareaba. Martin había acercado el vehículo todo lo que se había atrevido. Las casas de ambos lados quedaban bastante próximas y cualquiera, despertado por el ruido de los caballos, podía verlos. De camino hacia el frente de la casa, Cora entrevió la calle y, más allá, un campo de hierba. Martin la apremió y Cora subió al porche trasero y entró en la casa. Una blanca alta en camisón esperaba apoyada en la encimera de madera de la cocina. Bebiéndose un vaso de limonada y sin mirar a Cora, pronosticó:
—Vas a conseguir que nos maten.
Era Ethel. Martin y Ethel llevaban treinta y cinco años casados. La pareja calló mientras él se lavaba las manos en un balde. Cora supo que habían discutido por culpa suya mientras esperaba en la mina y que retomarían la discusión en cuanto hubieran atendido el problema más inmediato.
Ethel y Cora subieron a la primera planta mientras Martin devolvía el carro a la tienda. Cora atisbó fugazmente la sala, amueblada con sencillez; tras las advertencias de Martin, la luz matinal que se colaba por la ventana la empujó a apretar el paso. La larga melena canosa de Ethel le caía hasta media espalda. Su manera de moverse por la casa, flotando, como suspendida por la ira, ponía nerviosa a Cora. En lo alto de las escaleras, Ethel se paró y señaló hacia el lavabo.
—Apestas —dijo—. No tardes.
Cuando Cora volvió a salir al pasillo, la mujer se dirigió a las escaleras del desván. Cora casi rozaba el techo de la habitación, pequeña y calurosa, con la cabeza. Entre las paredes inclinadas del tejado en pico se acumulaban años de objetos desechados. Dos tablas de lavar rotas, montones de edredones apolillados, sillas con el asiento reventado. Un caballito de balancín, cubierto de pelo apelmazado, asomaba en un rincón debajo de un bucle de papel amarillo desprendido de la pared.
—Vamos a tener que taparla —dijo Ethel refiriéndose a la ventana. Apartó una caja de la pared, se subió encima y empujó la trampilla del techo—. Vamos, vamos —insistió.
Esbozó una mueca. Todavía no había mirado a la fugitiva.
Cora se subió al falso techo, a un recoveco minúsculo. Terminaba en un punto a un metro del suelo y se extendía unos cinco de longitud. Cora apartó las pilas de gacetas y libros mohosos para hacerse sitio. Oyó a Ethel bajando las escaleras y, cuando volvió, le dio comida, una jarra de agua y un orinal.
Ethel la miró por primera vez, su rostro demacrado enmarcado por la trampilla.
—La chica llega en un rato —dijo Ethel—. Como te oiga, nos delatará y nos matarán a todos. Nuestra hija y su familia vienen esta tarde. No deben enterarse de que estás aquí. ¿Comprendido?
—¿Cuánto tiempo estaré aquí?
—Que te calles, tonta. Ni mu. Si te oyen, estamos perdidos.
Cerró la trampilla de un tirón.
La única fuente de luz y aire era un agujero de la pared que daba a la calle. Cora se arrastró hasta el agujero, encorvada bajo las vigas. Lo habían recortado desde dentro, era obra de un ocupante anterior al que no habían agradado las condiciones del alojamiento. Cora se preguntó dónde estaría ahora.
Ese primer día, Cora se familiarizó con la vida del parque, el prado que había visto al otro lado de la calle, frente a la casa. Pegó el ojo a la mirilla y fue recolocándose para captar la vista al completo. Casas de madera de dos y tres plantas bordeaban el parque por todos los costados, idénticas en su construcción, distintas por el color de la pintura y el tipo de mobiliario de los porches. Cuidados senderos de piedra se entrecruzaban por encima de la hierba y serpenteaban dentro y fuera de las sombras de los árboles, altos y de frondosas ramas. Una fuente borboteaba cerca de la entrada principal, rodeada de bancos bajos de piedra que se ocupaban al poco de salir el sol y se mantenían concurridos hasta bien entrada la noche.
Iban sucediéndose por turnos ancianos con pañuelos cargados de migas para los pájaros, niños con cometas y pelotas y jóvenes parejas de enamorados. El dueño del lugar era un chucho marrón que ladraba y correteaba por allí y al que todos conocían. Durante toda la tarde los niños lo perseguían por la hierba y hasta el robusto quiosco de música blanco del borde del parque. El perro dormitaba a la sombra de los bancos y del gran roble que dominaba el lugar con majestuosa serenidad. Cora se fijó en que estaba bien alimentado, devoraba los huesos y chucherías que le daban los parroquianos. A ella le gruñía el estómago cada vez que lo veía. Le puso de nombre Mayor.
Cuando el sol se acercaba a su cenit, el parque bullía con la actividad del mediodía y el calor transformaba el escondrijo en un horno. Gatear por las diferentes secciones del rincón del desván en pos de oasis imaginarios de frescor se convirtió en su principal actividad tras la vigilancia del parque. Aprendió que sus anfitriones no la visitaban de día, cuando trabajaba la chica, Fiona. Martin atendía la tienda, Ethel iba y venía según sus compromisos sociales, pero Fiona estaba siempre abajo. Era joven, con un marcado acento irlandés. Cora la oía cumplir con sus obligaciones, suspirando y maldiciendo por lo bajo a los señores ausentes. El primer día, Fiona no entró en el desván, pero sus pisadas tensaban a Cora como a su viejo compañero de travesía, el Capitán John. Las advertencias de Ethel aquella primera mañana habían surtido el efecto deseado.
El día que llegó recibieron visitas: la hija de Martin y Ethel, Jane, y su familia. Por los modales alegres y agradables de Jane, Cora dedujo que había salido al padre y rellenó sus facciones con una plantilla de Martin. El yerno y las dos nietas no pararon de armar jaleo corriendo de aquí para allá. En un momento dado las niñas se dirigieron al desván, pero después de debatir sobre los hábitos y costumbres de los fantasmas, cambiaron de opinión. Efectivamente, en la casa había un fantasma, pero ya había dejado atrás las cadenas, ruidosas o no.
Al atardecer el parque mantenía la actividad. La calle principal debía de estar cerca, pensó Cora, y encauzaba a la población. Unas ancianas con vestidos de cuadritos azules clavaron banderitas blanquiazules en el quiosco de música. Le dieron un último toque con guirnaldas de hojas naranjas. Las familias ocuparon sus puestos delante del escenario, desenrollaron mantas y sacaron la cena de las cestas. Los que vivían cerca del parque salieron a los porches con jarras y vasos.
Angustiada por las incomodidades del refugio y el desfile de desgracias desde que los habían descubierto los cazadores de esclavos, al principio Cora no se percató de una característica importante del parque: todo el mundo era blanco. No había salido de la plantación hasta que se escapó con Caesar, de modo que Carolina del Sur había sido su primer atisbo de las relaciones raciales en pueblos y ciudades. En la calle Main, en los comercios, en las fábricas y en las oficinas, en todos los sectores, blancos y negros se mezclaban todo el día como si nada. De otro modo, el comercio humano se debilitaba. Libres o esclavos, no podía separarse a los africanos de los americanos.
En Carolina del Norte la raza negra no existía salvo al final de una soga.
Dos jóvenes ayudaron a las señoras a colgar una pancarta en el quiosco: Festival de los Viernes. Una banda ocupó su lugar sobre el escenario, las notas de calentamiento atrajeron a los paseantes dispersos. Cora se agachó y pegó la cara a la pared. El hombre del banjo demostró cierto talento, los del violín y la trompeta no tanto. Las melodías parecían sosas comparadas con las de los músicos de color que había escuchado, en Randall y fuera de la plantación, pero los vecinos disfrutaban con aquellos ritmos desnaturalizados. La banda concluyó con enérgicas versiones de dos canciones de color que Cora reconoció y que resultaron los mayores éxitos de la noche. En el porche de abajo, los nietos de Martin y Ethel gritaban y aplaudían.
Un hombre con traje de lino arrugado subió al escenario a dar una breve bienvenida. Más tarde Martin le explicó a Cora que se trataba del juez Tennyson, una figura respetada de la ciudad cuando no bebía. Esa noche se tambaleaba. Cora no consiguió entender la presentación que hizo el juez de la siguiente actuación, un número de negros. Había oído hablar de su existencia, pero nunca había presenciado sus parodias; en Carolina del Sur la noche teatral de color ofrecía otros espectáculos. Dos blancos, con las caras ennegrecidas con corcho quemado, representaron una serie de parodias que desbordaron de risas el parque. Vestidos con chistera y ropa chillona mal conjuntada, impostaban la voz para exagerar el habla de color; y ahí, por lo visto, estaba la gracia. Una parodia en que el actor más flaco se quitaba una bota ruinosa y se contaba los dedos de los pies una y otra vez, descontándose una y otra vez, provocó la reacción más entusiasta.
La última actuación, seguida por un apunte del juez a propósito de los problemas crónicos de drenaje del lago, consistió en una obra corta. Por lo que Cora pudo deducir de los movimientos de los actores y los fragmentos de diálogo que llegaron hasta el sofocante escondrijo, la obra trataba de un esclavo —de nuevo, un blanco pintado con corcho chamuscado cuya piel sonrosada asomaba en el cuello y las muñecas— que escapaba al norte tras una pequeña reprimenda del amo. Padecía durante todo el viaje, del que ofrecía un quejumbroso soliloquio de hambre, frío y bestias salvajes. En el norte, lo contrataba un tabernero. Era un jefe despiadado, que pegaba e insultaba al esclavo díscolo a la menor ocasión, privándole del sueldo y la dignidad, en una dura imagen de la actitud de los blancos del norte.
La última escena mostraba al esclavo a la puerta de su amo, tras huir de nuevo, esta vez de las falsas promesas de los Estados Libres. Suplicaba recuperar su antigua situación lamentándose de su insensatez y rogando el perdón. El amo le explicaba con paciencia y amabilidad que era imposible. Durante la ausencia del esclavo, Carolina del Norte había cambiado. El amo silbó y dos patrulleros se llevaron al esclavo postrado.
Los vecinos agradecieron la moraleja del espectáculo y sus aplausos resonaron por todo el parque. Los niños aplaudían a hombros de sus padres y Cora vio a Mayor mordisqueando al aire. No tenía la menor idea del tamaño de la población, pero intuía que en ese momento todos los vecinos estaban allí, a la espera. Se reveló entonces el verdadero propósito de la velada. Un hombre robusto con pantalones blancos y chaquetón rojo chillón ocupó el escenario. Pese a su corpulencia, se movía con fuerza y autoridad (Cora se acordó del oso del museo, captado en el instante mismo de cargar sobre su presa). Se retorció plácidamente un extremo del bigote acaracolado mientras iba haciéndose el silencio. Tenía una voz firme y clara y, por primera vez en toda la velada, Cora no se perdió ni una palabra.
Se presentó, dijo que se llamaba Jamison, aunque todo el parque lo conocía.
—Cada viernes me despierto lleno de energía —dijo—, consciente de que en pocas horas volveremos a reunirnos aquí para celebrar nuestra buena fortuna. Antes de que nuestros cuadrilleros domeñaran la oscuridad, me costaba conciliar el sueño.
Señaló a la cincuentena de hombres congregados a un lado del quiosco de música. Los vecinos los ovacionaron cuando estos saludaron en respuesta a la mención de Jamison.
Jamison puso al público al día. Dios había bendecido a uno de los cuadrilleros con un nuevo hijo y otros dos habían cumplido años.
—Esta noche nos acompaña un nuevo recluta —prosiguió Jamison—, un joven de buena familia que se ha incorporado a las filas de los patrulleros esta semana. Sube conmigo, Richard, deja que te vean.
Un muchacho pelirrojo y flaco se adelantó tímidamente. Como sus compañeros, vestía uniforme compuesto por pantalones negros y camisa blanca de tela gruesa, y el cuello le bailaba dentro de la camisa. Farfulló. De las respuestas de Jamison, Cora dedujo que el recluta había estado de ronda por el condado, aprendiendo los protocolos de su brigada.
—Y has tenido un comienzo prometedor, ¿verdad, hijo?
El chico larguirucho cabeceó. Su juventud y delgadez le recordaron a Cora al maquinista de su último viaje en tren, obligado por las circunstancias a desempeñar un trabajo de hombres. La piel pecosa de este era más clara, pero ambos compartían el mismo frágil entusiasmo. Tal vez hubieran nacido el mismo día, pero luego los códigos y las circunstancias los habían derivado hacia fines dispares.
—No todos los cuadrilleros tienen éxito la primera semana —dijo Jamison—. Veamos lo que nos trae el joven Richard.
Dos patrulleros arrastraron al escenario a una joven de color. Tenía el físico delicado de una chica del servicio y aún se encogía más al sonreír bobaliconamente. Llevaba la túnica gris rota, sucia y ensangrentada, y le habían afeitado la cabeza sin miramientos.
—Richard se ha encontrado a esta granuja mientras inspeccionaba la bodega de un vapor a Tennessee —explicó Jamison—. Se llama Louisa. Se fugó de su plantación aprovechando la confusión de una reorganización y ha permanecido todos estos meses escondida en el bosque. Creyendo que había escapado a la lógica de nuestro sistema.
Louisa giró para ver a la muchedumbre, levantó brevemente la cabeza y se quedó quieta. Debía de costarle distinguir a sus torturadores con los ojos cubiertos de sangre.
Jamison alzó los puños, como retando a algo del cielo. La noche era su oponente, decidió Cora, la noche y los fantasmas que la llenaban. Bellacos de color acechaban en la oscuridad, dijo Jamison, para violar a las esposas y las hijas de los ciudadanos. En la oscuridad inmortal, la herencia sureña estaba indefensa, en peligro. Los patrulleros los protegían.
—Todos nosotros nos hemos sacrificado por esta nueva Carolina del Norte y sus derechos. Por esta nación aparte que hemos forjado, libre de la injerencia del norte y de la contaminación de una raza inferior. Hemos repelido la horda negra, hemos corregido el error cometido años atrás en el nacimiento de la nación. Algunos, como nuestros hermanos del otro lado de la frontera, han abrazado la idea absurda de ilustrar al negro. Sería más fácil enseñar aritmética a un burro. —Se agachó a restregarle la cabeza a Louisa—. Cuando atrapamos a una granuja, nuestro deber está claro.
La muchedumbre se separó siguiendo el dictamen de la rutina. Con Jamison en cabeza de la procesión, los patrulleros arrastraron a la muchacha hasta el gran roble del centro del parque. Cora había visto la plataforma sobre ruedas en un rincón del parque; los niños habían pasado la tarde trepando a ella y saltando encima. En algún momento del atardecer la habían empujado bajo el roble. Jamison pidió voluntarios, y gente de todas las edades corrió a ocupar sus puestos a ambos lados de la plataforma. El lazo descendió alrededor del cuello de Louisa y la condujeron escaleras arriba. Con la precisión que da la práctica, un patrullero colgó la soga de una rama gruesa y resistente al primer intento.
Expulsaron a uno de los que se había arrimado a empujar la tarima: ya había participado en otro festival. Lo sustituyó una joven morena con vestido rosa de topos.
Cora se volvió antes de que colgaran a la chica. Gateó a la otra punta del escondrijo, al rincón de su jaula más reciente. En el curso de los meses siguientes, las noches que no hacía demasiado calor, preferiría dormir en ese rincón. Lo más lejos posible del parque, del miserable corazón de la ciudad.
La ciudad callaba. Jamison ordenaba.