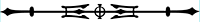Noviembre los debilitó con el frío de Indiana, pero dos acontecimientos hicieron que Cora se olvidara del tiempo. El primero fue la aparición de Sam en la granja. Cuando llamó a la puerta de la cabaña, Cora lo abrazó fuerte hasta que Sam le rogó que parara. Lloraron. Sybil preparó té de raíces mientras se serenaban.
Tenía la barba basta y entreverada de gris y le había crecido la barriga, pero seguía siendo el mismo tipo parlanchín que había acogido a Caesar y Cora tantos meses atrás. La noche que el cazador de esclavos llegó a la ciudad él dejó atrás su antigua vida. Ridgeway atrapó a Caesar en la fábrica antes de que Sam pudiera avisarle. Se le quebró la voz al relatarle cómo habían pegado a su amigo en prisión. Caesar no delató a sus camaradas, pero un tipo dijo haber visto al negro hablando con Sam en más de una ocasión. Que Sam abandonara el bar a medio turno —y el hecho de que hubiera quien lo conocía desde niño y le molestaran sus aires satisfechos— bastó para que le quemaran la casa.
—La casa de mi abuelo. Mi casa. Todo lo que tenía.
Para cuando el gentío sacó a Caesar de la cárcel y lo linchó, Sam iba camino del norte. Pagó a un buhonero para que lo llevara en el carro y al día siguiente embarcó con rumbo a Delaware.
Al mes siguiente, al amparo de la noche, varios colaboradores cegaron la boca del túnel de debajo de su casa, política del ferrocarril. Habían hecho otro tanto con la estación de Lumbly. «No les gusta arriesgarse», explicó. Le llevaron un recuerdo, una taza de cobre rescatada del incendio. No la reconocía, pero de todos modos la conservó.
—Era operario de estación. Me buscaron diversas ocupaciones.
Sam conducía a los fugitivos a Boston y Nueva York, estudiaba los últimos mapas para diseñar rutas de huida y se encargaba de los preparativos finales que salvarían la vida del fugado. Hasta se hacía pasar por un cazador de esclavos llamado James Olney y sacaba a los fugitivos de la cárcel con la excusa de devolvérselos a sus amos. Qué tontas eran las fuerzas del orden. Los prejuicios raciales menguan las facultades, dijo Sam. Hizo una demostración de la voz y fanfarronería de cazador de esclavos, para divertimento de Cora y Sybil.
Acababa de realizar una entrega en la granja Valentine, una familia de tres miembros que se había escondido en Nueva Jersey. Habían acudido a la comunidad negra de la zona, dijo Sam, pero rondaba por ahí un cazador de esclavos y tuvieron que escapar. Se trataba de su última misión para el ferrocarril subterráneo. Sam se marchaba al oeste.
—A todos los pioneros que he conocido les gusta el whisky. Seguro que en California buscan camareros.
A Cora le animó ver a su amigo gordo y feliz. Muchos de los que la habían ayudado habían sufrido destinos horribles. A Sam no lo habían matado por culpa suya.
Entonces Sam la puso al día de la plantación, el segundo elemento que atemperó el frío de Indiana.
Terrance Randall había muerto.
Según todas las versiones, la obsesión del amo por Cora y su huida se había intensificado con el tiempo. Desatendió la plantación. El día a día de Randall consistía en celebrar sórdidas fiestas en la casa grande y someter a los esclavos a entretenimientos salvajes, obligándolos a ejercer de víctimas en el lugar de Cora. Terrance continuó poniendo anuncios, publicando su descripción y los detalles del crimen de Cora en gacetas de estados remotos. Subió la recompensa, ya considerable, más de una vez —Sam había visto los comunicados, pasmado— y hospedaba a cualquier cazador de esclavos que pasara por allí, para proporcionarle un retrato completo de la vileza de Cora y además reírse del incompetente de Ridgeway, que le había fallado primero a su padre y luego a él.
Terrance murió en Nueva Orleans, en una habitación de un burdel criollo. Se le paró el corazón, debilitado por meses de vida disipada.
—O puede que hasta su corazón se hartara de tanta maldad —apuntó Cora.
Mientras asimilaba la información de Sam, preguntó por Ridgeway.
Él le quitó importancia con un ademán.
—Ahora es el blanco de todas las bromas. Su carrera ya estaba tocando a su fin incluso antes —dejó una pausa— del incidente de Tennessee.
Cora asintió. No se habló del acto homicida de Red. El ferrocarril lo exoneró en cuanto escucharon la historia completa. A Red no le preocupaba. Tenía nuevas ideas para romper el yugo de la esclavitud y se negaba a entregar las armas.
—En cuanto le echa mano al arado, no vuelve la vista atrás —dijo Royal.
Lamentaba ver partir a su amigo, pero sus métodos, después de Tennessee, eran incompatibles. El acto homicida de Cora lo justificaba como defensa propia, pero el carácter abiertamente sanguinario de Red era harina de otro costal.
Las tendencias violentas y las peculiares fijaciones de Ridgeway dificultaban que encontrara hombres dispuestos a cabalgar con él. Su mala reputación, unida a la muerte de Boseman y la humillación de haber sido derrotado por unos forajidos negros, lo convirtió en un paria entre los suyos. Los sheriffs de Tennessee seguían buscando a los asesinos, por supuesto, pero Ridgeway no participaba de la caza. No se sabía nada de él desde el verano.
—¿Y el niño, Homer?
Sam había oído hablar de la extraña criatura. Había sido el niño quien había ayudado al cazador de esclavos en el bosque. El peculiar estilo de Homer no beneficiaba al prestigio de Ridgeway: el acuerdo entre ambos alimentaba especulaciones indecorosas. En todo caso, habían desaparecido juntos, con su vínculo intacto pese al asalto.
—En una cueva fría y oscura —dijo Sam—, como corresponde a un par de mierdas inútiles.
Sam permaneció tres días en la granja, persiguiendo en vano los favores de Georgina. Lo bastante para participar en el festival del final de la cosecha.
La competición tuvo lugar la primera noche de luna llena. Los niños pasaron el día colocando el maíz en dos montones mastodónticos, dentro de un borde de hojas rojas. Mingo capitaneaba un equipo (por segundo año consecutivo, observó Sybil con desdén). Formó un equipo lleno de aliados, sin tratar de representar toda la amplitud social de la granja. El primogénito de Valentine, Oliver, reunió a un grupo diverso de recién llegados y viejos peones.
—Y nuestro distinguido invitado, por supuesto —concluyó Oliver, llamando a Sam para que se uniera a ellos.
Un niño pequeño sopló el silbato y comenzaron a desfarfollar mazorcas. El premio de ese año consistía en un gran espejo de plata que Valentine había comprado en Chicago. El espejo se exponía entre los dos montones, con un lazo azul, reflejando el parpadeo naranja de las lámparas de calabaza. Los capitanes gritaban órdenes a sus hombres mientras el público chillaba y aplaudía. Los críos más pequeños correteaban entre los montones, recogiendo las farfollas, a veces incluso antes de que tocaran el suelo.
—¡A por las panochas!
—¡Más rápido!
Cora observaba desde un lado, con la mano de Royal apoyada en su cadera. La noche antes le había dejado besarla, gesto que él, no sin razón, interpretó como un indicativo de que por fin Cora le permitía avanzar en sus propósitos. Le había hecho esperar. Royal habría esperado más. Pero la noticia de la muerte de Terrance la había ablandado, a pesar de que también le había provocado visiones rencorosas. Cora imaginaba a su antiguo amo enredado entre las sábanas, con la lengua morada asomándole entre los labios. Pidiendo una ayuda que nunca llegaba. Descomponiéndose en una pulpa sangrienta en el ataúd y atormentado después en un infierno propio del Libro de las Revelaciones. Cora al menos creía en esa parte del libro sagrado. Describía la plantación esclavista en clave.
—La cosecha en Randall no era así —dijo Cora—. Se hacía con luna llena, pero siempre corría la sangre.
—Ya no estás en Randall —dijo Royal—. Eres libre.
Cora reprimió el genio y susurró:
—¿Y eso? La tierra es una propiedad. Los aperos son propiedades. Alguien subastará la plantación de Randall, también a los esclavos. Cuando alguien muere siempre aparecen parientes. Sigo siendo una propiedad, incluso en Indiana.
—Está muerto. Ningún primo va a molestarse en recuperarte, como pretendía Terrance. Eres libre.
Royal se sumó al canto para cambiar de tema y recordarle a Cora que había cosas que alegraban el cuerpo. Una comunidad que se había reunido, desde la siembra a la cosecha y al desfarfollo. Pero era una canción de trabajo que Cora conocía de los algodonales, que la devolvió a las crueldades de Randall y le encogió el corazón. Connelly solía comenzar la canción para ordenarles que retomaran el trabajo después de azotar a alguien.
¿Cómo algo tan amargo podía convertirse en un placer? En Valentine todo iba al revés. El trabajo no suponía sufrimiento, podía unir a la gente. Un niño listo como Chester podía crecer y prosperar, igual que Molly y sus amigos. Una madre podía criar a su hija con amor y ternura. Un espíritu bello como Caesar podía ser lo que quisiera, todos podían: comprar una parcela, enseñar en la escuela, luchar por los derechos de la gente de color. Incluso ser poeta. En el suplicio de Georgia, Cora había imaginado la libertad y no se parecía a aquello. La libertad era una comunidad trabajando por algo entrañable y escaso.
Mingo ganó. Sus hombres lo pasearon a hombros alrededor de los montones de mazorcas peladas, roncos de vitorear. Jimmy aseguró que nunca había visto a un blanco trabajar tanto y Sam resplandecía de satisfacción. Sin embargo, Georgina no se inmutó.
El día que Sam se fue, Cora lo abrazó y le besó las mejillas peludas. Él prometió escribir en cuanto se instalara, dondequiera que fuera.
Estaban en la época de los días cortos y las noches largas. Con el cambio de estación, Cora visitaba la biblioteca más a menudo. Cuando conseguía convencerla, se llevaba a Molly consigo. Se sentaban una al lado de la otra, Cora con un libro de historia o de amor, Molly a hojear cuentos de hadas. Un carretero las paró un día a la entrada.
—El amo decía que lo único más peligroso que un negro con una pistola —les dijo— era un negro con un libro. ¡Pues menudo montón de pólvora la vuestra!
Cuando uno de los residentes agradecidos de la granja propuso construir un anexo a la casa de Valentine para sus libros, Gloria sugirió una estructura aparte.
—Así, a quien le apetezca coger un libro podrá hacerlo cuando guste.
También concedía algo más de intimidad a la familia. Eran generosos, pero todo tenía un límite.
Levantaron la biblioteca junto al ahumadero. La sala olía agradablemente a humo cuando Cora se sentó en una de las enormes sillas con los libros de Valentine. Royal afirmaba que se trataba de la colección más grande de literatura negra de ese lado de Chicago. Cora no sabía si era cierto, pero desde luego no le faltaría material de lectura. Aparte de los tratados sobre ganadería y cultivos diversos, había filas y más filas de libros de historia. Las ambiciones de los romanos y las victorias de los moros, los reinos feudales de Europa. Grandes ejemplares contenían mapas de tierras de las que Cora nunca había oído hablar, los contornos del mundo todavía por conquistar.
Y literatura dispar de las tribus de color. Relatos de imperios africanos y los milagros de los esclavos egipcios que habían levantado las pirámides. Los carpinteros de la granja eran auténticos artesanos: tenían que serlo para conseguir que todos aquellos libros aguantaran en los estantes con la cantidad de maravillas que contenían. Cuadernillos con versos de poetas negros, autobiografías de oradores de color. Phillis Wheatley y Jupiter Hammon. Había un hombre llamado Benjamin Banneker que componía almanaques —¡almanaques!, Cora los devoraba— y ejerció de confidente de Thomas Jefferson, que redactó la Declaración. Cora leyó las historias de esclavos que habían nacido encadenados y habían aprendido a leer. De africanos raptados, arrancados de su hogar y su familia, que describían las miserias de su servidumbre y unas fugas que ponían los pelos de punta. Se reconocía en sus historias. Eran las historias de toda la gente de color que había conocido, las historias de los negros que aún no habían nacido, los cimientos de sus triunfos.
La gente había escrito todo eso en habitaciones minúsculas. Algunos hasta tenían la piel oscura como ella. Cada vez que abría la puerta se ofuscaba. Debería ponerse manos a la obra si pensaba leerlos todos.
Valentine apareció una tarde. Cora era amiga de Gloria, que la llamaba «la Aventurera», debido a las múltiples complicaciones de su viaje, pero con el marido solo se saludaban. La enormidad de su deuda era inexpresable, de modo que Cora lo evitaba.
Valentine miró la portada del libro de Cora, una historia romántica de un moro que se convertía en el flagelo de los Siete Mares. El lenguaje era sencillo y Cora avanzaba a buen ritmo.
—No lo he leído —dijo Valentine—. Me han dicho que te gusta pasar el rato aquí. ¿Eres la chica de Georgia?
Cora asintió.
—No he ido nunca: cuentan tales atrocidades que seguramente perdería los nervios y dejaría viuda a mi mujer.
Cora le devolvió la sonrisa. Valentine había sido una presencia constante a lo largo de los meses estivales, se le veía cuidando el maíz. Los peones sabían de índigo, tabaco y algodón, por supuesto, pero el maíz era otra cosa. Valentine aconsejaba con delicadeza y paciencia. Con el cambio de estación, desapareció. Decían que no se encontraba bien. Pasaba la mayor parte del tiempo en la granja, cuadrando las cuentas.
Valentine se dirigió a las librerías de los mapas. Ahora que estaban en la misma habitación, Cora sintió la necesidad de rectificar meses de silencio. Se interesó por los preparativos para la reunión.
—Sí, la reunión —dijo Valentine—. ¿Tú crees que se hará?
—Tiene que hacerse —dijo Cora.
La reunión se había pospuesto dos veces debido a los compromisos de Lander. La mesa de la cocina de Valentine había iniciado la cultura del debate en la granja, cuando Valentine y sus amigos —y más adelante, eruditos invitados y abolicionistas famosos— se quedaban hasta pasada la medianoche discutiendo sobre la cuestión de la población de color. De la necesidad de escuelas de comercio, de escuelas de medicina para estudiantes de color. De una voz en el Congreso, si no un representante, entonces una alianza fuerte con blancos de mentalidad progresista. ¿Cómo revertir el daño causado por la esclavitud en las facultades mentales? Numerosos libertos continuaban esclavizados por los horrores vividos.
Las conversaciones de la cena se convirtieron en un ritual, la casa se quedó pequeña y se trasladaron al templo, momento en que Gloria dejó de servir comida y bebida para que se apañaran solos. Los que preferían un enfoque más gradual del progreso negro intercambiaban pullas con quienes tenían un programa más apremiante. Cuando llegó Lander —el hombre de color más elocuente y solemne que habían visto— los debates adoptaron un carácter más local. La dirección de la nación era una cuestión, el futuro de la granja, otra.
—Mingo promete que será una ocasión memorable —dijo Valentine—. Un espectáculo de retórica. En la actualidad, solo espero que el espectáculo acabe pronto para poder retirarme a una hora decente.
Agotado por la presión de Mingo, Valentine le había cedido la organización del debate.
Mingo vivía en la granja desde hacía mucho tiempo y, cuando se trataba de responder a los llamamientos de Lander, estaba bien contar con una voz nativa. No era un orador dotado, pero como antiguo esclavo su discurso llegaba a un gran segmento de los residentes.
Mingo había aprovechado el retraso para insistir en mejorar las relaciones con las poblaciones blancas. Convenció a algunos del bando de Lander, aunque no estaba claro lo que este tenía en mente. Lander era franco, pero oscuro.
—¿Y si deciden que deberíamos marcharnos?
A Cora la sorprendió lo mucho que le costó pronunciar aquellas palabras.
—¿Ellos? Eres una más. —Valentine cogió la silla preferida de Molly. De cerca, se hacía evidente que la responsabilidad de tantas almas a su cargo se había cobrado su precio. El hombre era la personificación del agotamiento—. Tal vez no esté en nuestra mano. Lo que hemos construido aquí… hay demasiados blancos que no quieren que lo conservemos. Aunque no sospechen que colaboramos con el ferrocarril subterráneo. Mira alrededor. Si matan a un esclavo por aprender a leer, ¿qué crees que pensarían de una biblioteca? Estamos en una sala rebosante de ideas. Demasiadas ideas para un hombre de color. O una mujer.
Cora había terminado por apreciar los tesoros imposibles de la granja Valentine hasta tal punto que había olvidado lo imposibles que eran. La granja Valentine y otras cercanas gestionadas por gente de color eran demasiado grandes, demasiado prósperas. Una bolsa de negritud en el joven estado. Hacía unos años que había trascendido la ascendencia negra de Valentine. Algunos sintieron que los habían engañado para que trataran a un negro como a un igual… y encima ese negro engreído los avergonzaba con su éxito.
Cora le contó un incidente de la semana anterior, cuando iba a pie por el camino y casi la había arrollado un carro. El conductor le gritó epítetos repugnantes al adelantarla. Cora no era la única víctima de los insultos. Los recién llegados a las poblaciones vecinas, camorristas y blancos de baja estofa, provocaban peleas cuando los residentes iban a por provisiones. Acosaban a las jóvenes. La semana anterior un almacén de pienso había colgado una placa que rezaba SOLO BLANCOS, una pesadilla que llegaba del sur a reclamarlos.
Valentine dijo:
—Tenemos derecho legal, en cuanto que ciudadanos americanos, para estar aquí.
Pero la Ley de Esclavos Fugitivos también era una realidad legal. Sus colaboraciones con el ferrocarril subterráneo complicaban las cosas. Los cazadores de esclavos no se dejaban ver a menudo, pero sí de vez en cuando. La primavera anterior se habían presentado dos con una orden de registro para todas las viviendas de la granja. Su presa se había marchado hacía tiempo, pero el recuerdo de las patrullas esclavistas puso en evidencia la precariedad de las vidas de los residentes. Una de las cocineras se orinó en la cantina viéndolos saquear los armarios.
—Indiana fue un estado esclavista —continuó Valentine—. Ese demonio se filtra en la tierra. Hay quien diría que la empapa y crece aún más fuerte. Tal vez este no sea nuestro lugar. Quizá Gloria y yo deberíamos haber seguido camino después de Virginia.
—Lo noto cuando voy al pueblo. Reconozco esa mirada.
No reconocía solo a Terrance, Connelly y Ridgeway, los salvajes. Cora había visto las caras del parque de Carolina del Norte a la luz del día y de noche, cuando se reunían para sus atrocidades. Caras blancas y redondas como un campo infinito de cápsulas de algodón, todas del mismo material.
Al ver la expresión abatida de Cora, Valentine le dijo:
—Estoy orgulloso de lo que hemos construido, pero empezaremos de cero otra vez. Podemos repetirlo. Ahora tengo unos hijos fuertes que me ayudarán y sacaremos una buena suma por las tierras. Gloria siempre ha querido ver Oklahoma, aunque de verdad que no alcanzo a entender la razón. Intento hacerla feliz.
—Si nos quedamos, Mingo no permitirá la presencia de personas como yo. De fugitivos. Gente que no tiene a donde ir.
—Hablar es bueno. Aclara el ambiente y así se ven bien las cosas. Ya veremos lo que opina la granja. Es mía, pero también de todos. Es tuya. Acataré lo que se decida.
Cora vio que la conversación lo había deprimido.
—¿Por qué hacer todo esto? —preguntó a Valentine—. ¿Por todos nosotros?
—Te tenía por una de las listas. ¿No lo sabes? Los blancos no van a hacerlo. Tenemos que encargarnos nosotros.
Si el granjero había entrado a por un libro en concreto, se marchó con las manos vacías. El viento silbaba por la puerta abierta y Cora se ajustó el chal. Si seguía leyendo, quizá empezara otro libro antes de cenar.