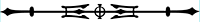¿A quién podía contárselo? Lovey y Nag guardarían el secreto, pero Cora temía la venganza de Terrance. Mejor que la ignorancia de sus amigas fuera sincera. No, la única persona con quien podía debatir el plan era con su arquitecto.
Cora habló con él la noche de la charla de Terrance y él actuó como si Cora hubiera aceptado desde el principio. Caesar no se parecía a los hombres de color que había conocido. Había nacido en una pequeña granja de Virginia propiedad de una viuda menuda. La señora Garner disfrutaba horneando pasteles y atendiendo a diario los parterres de flores, sin preocuparse de nada más. Caesar y su padre se ocupaban de la plantación y los establos y su madre de las labores domésticas. Cultivaban una cosecha pequeña de verduras para vender en la ciudad. La familia de Caesar vivía en una casita de dos habitaciones al fondo de la finca. La pintaron de blanco con las molduras azules, igual que una casa de un blanco que había visto una vez su madre.
La señora Garner solo aspiraba a pasar sus últimos años cómodamente. No comulgaba con las razones que solían justificar la esclavitud, pero la consideraba un mal necesario, dadas las evidentes carencias intelectuales de la tribu africana. Liberar a los esclavos de buenas a primeras sería desastroso: ¿cómo saldrían adelante sin una supervisión paciente y atenta que los guiara? La señora Garner colaboraba a su manera, enseñaba las letras a sus esclavos para que pudieran recibir la palabra de Dios de primera mano. Era generosa con los pases, permitía a Caesar y su familia moverse a placer por el condado. Lo cual molestaba a los vecinos. A su modo, la señora Garner los preparaba para la liberación que les esperaba, puesto que había prometido concederles la libertad al morir.
Cuando la señora Garner falleció, Caesar y su familia lamentaron la pérdida y atendieron la granja mientras esperaban la comunicación oficial de su manumisión. La señora no dejó testamento. El único pariente era una sobrina de Boston, que dispuso que un abogado local liquidara los bienes de la señora Garner. Fue un día funesto cuando el abogado llegó con sus agentes e informó a Caesar y sus padres de que iban a venderlos. Peor: iban a venderlos al sur, con sus aterradoras historias de crueldad y abominación. Caesar y su familia se sumaron a la caravana de esclavos, su padre en una dirección, su madre en otra y Caesar hacia su propio destino. La suya fue una despedida patética, interrumpida por el látigo del traficante. Tanto le aburría la demostración, que azotó a la consternada familia con desgana. Caesar, por su parte, tomó esos latigazos apáticos como una señal de que podría soportar los golpes del futuro. Una subasta en Savannah lo condujo a la plantación Randall y su truculento despertar.
—¿Sabes leer? —preguntó Cora.
—Sí.
Imposible demostrarlo, claro, pero si conseguían salir de la plantación dependerían de ese don tan escaso.
Quedaban en la escuela, junto a la lechería, después del trabajo, siempre que tenían ocasión. Ahora que había ligado su suerte a la de Caesar y su plan, Cora estaba repleta de ideas. Propuso esperar a la luna llena. Caesar repuso que, tras la fuga de Big Anthony, jefes y capataces habían redoblado la vigilancia y estarían todavía más alerta con la luna llena, el faro blanco que tan a menudo agitaba al esclavo que tuviera idea de escapar. No, dijo Caesar. Quería marcharse cuanto antes. A la noche siguiente. La luna creciente tendría que bastar. Los agentes del ferrocarril subterráneo estarían esperándolos.
El ferrocarril subterráneo: Caesar había estado muy ocupado. ¿De verdad operaba tan al sur de Georgia? La idea de escapar la sobrecogía. Aparte de los preparativos propios, ¿cómo iban a avisar a tiempo al ferrocarril? Caesar no tenía ningún pretexto para salir de la hacienda hasta el domingo. Le aseguró a Cora que la fuga levantaría tal revuelo que no necesitarían avisar a su contacto.
La señora Garner había sembrado las semillas de la fuga de Caesar de muchos modos, pero una instrucción en particular había llamado la atención de Caesar sobre el ferrocarril subterráneo. Fue un domingo por la tarde y estaban sentados en el porche delantero. Por la carretera desfilaba el espectáculo del fin de semana. Comerciantes con sus carros, familias a pie camino del mercado. Lastimosos esclavos encadenados del cuello, arrastrando los pies. Mientras Caesar le masajeaba los pies, la viuda lo animaba a cultivar alguna habilidad, una que le resultara de utilidad como hombre libre. Caesar se hizo carpintero, entró de aprendiz en un taller cercano propiedad de un unionista de mentalidad abierta. Con el tiempo, Caesar empezó a vender en la plaza los cuencos que tallaba. Como decía la señora Garner, era habilidoso con las manos.
En la plantación Randall perseveró en su empresa, sumándose a la caravana dominical hacia el pueblo con los vendedores de musgo, las costureras y los jornaleros. Vendía poco, pero el viaje semanal le servía de pequeño y amargo recordatorio de su vida en el norte. Le torturaba tener que dejar al anochecer el espectáculo que se desarrollaba ante él, la danza hipnótica de comercio y deseo.
Un blanco canoso y encorvado se le acercó un domingo y lo invitó a su tienda. Quizá pudiera vender la artesanía de Caesar entre semana, le dijo, y ambos sacarían provecho. Caesar ya se había fijado en aquel hombre, paseando entre los vendedores de color y deteniéndose ante sus tallas con expresión de curiosidad. No le había prestado demasiada atención, pero ahora la petición levantó sus sospechas. El hecho de que lo hubieran vendido al sur había alterado drásticamente la actitud de Caesar hacia los blancos. Se andaba con ojo.
El hombre vendía provisiones, confecciones y aperos de labranza. Ese día no había un solo cliente. El blanco bajó la voz y preguntó:
—Sabes leer, ¿verdad?
—¿Señor? —dijo Caesar, como decían en Georgia.
—Te he visto en la plaza leyendo carteles. Un diario. Tienes que ir con cuidado. No soy el único que puede darse cuenta.
El señor Fletcher era de Pennsylvania. Se había mudado a Georgia porque, como descubrió tardíamente, su esposa se negaba a vivir en otra parte. Opinaba que el aire del sur mejoraba la circulación. El señor Fletcher admitía que en lo tocante al aire no le faltaba razón, pero por lo demás el lugar era una tortura. El señor Fletcher detestaba la esclavitud, era una afrenta a Dios. Nunca había participado activamente en los círculos abolicionistas del norte, pero observar de primera mano la monstruosidad del sistema le despertó pensamientos que no reconocía. Pensamientos que podían provocar que lo expulsaran de la ciudad o algo todavía peor.
Se confió a Caesar, arriesgándose a que el esclavo le delatara a cambio de una recompensa. Caesar, a su vez, confió en él. Se había topado antes con blancos así, serios y que creían lo que salía de sus labios. La veracidad de sus palabras era harina de otro costal, pero al menos se las creían. El blanco del sur había nacido de las entrañas del diablo y no había forma de predecir cuál sería su siguiente maldad.
Al concluir ese primer encuentro Fletcher se quedó los tres cuencos de Caesar y le pidió que regresara a la semana siguiente. Los cuencos no se vendieron, pero la verdadera iniciativa del dúo floreció a medida que fueron trabajándola en sucesivas conversaciones. La idea era como un pedazo de madera, pensó Caesar, necesitaba de la habilidad y el ingenio humanos para revelar la forma nueva que contenía.
Los domingos eran el mejor día. Los domingos la esposa del tendero visitaba a sus primos. Fletcher nunca había congeniado con esa rama de la familia, ni ellos con él, debido a su peculiar temperamento. La opinión generalizada sostenía que el ferrocarril subterráneo no operaba tan al sur, le contó Fletcher. Caesar ya lo sabía. En Virginia podías pasar clandestinamente a Delaware o remontar el Chesapeake en una barcaza, esquivando patrulleros y cazarrecompensas con inteligencia y la asistencia invisible de la Providencia. O podía ayudarte el ferrocarril subterráneo, con sus líneas secretas y sus rutas misteriosas.
En esa zona del país la literatura abolicionista era ilegal. Los abolicionistas y simpatizantes que visitaban Georgia y Florida eran expulsados, azotados e insultados por turbas, embreados y emplumados. Los metodistas y sus sandeces no tenían lugar en el corazón del Rey Algodón. Los hacendados no toleraban el contagio.
No obstante se había abierto una estación. Si Caesar conseguía salvar los casi cincuenta kilómetros que le separaban de la casa de Fletcher, el tendero prometía transportarlo hasta el ferrocarril subterráneo.
—¿A cuántos esclavos ha ayudado? —preguntó Cora.
—A ninguno —respondió Caesar.
No le flaqueó la voz, para tranquilizar a Cora tanto como a sí mismo. Le contó que Fletcher había contactado con otro esclavo previamente, pero que el hombre no había conseguido presentarse a la cita. A la semana siguiente la prensa había informado de la captura del esclavo y la naturaleza del castigo.
—¿Cómo sabemos que no nos engaña?
—No nos engaña.
A Caesar ya se le había ocurrido. El mero hecho de hablar con Fletcher en su tienda era motivo suficiente para que lo colgaran. No hacían falta estratagemas complicadas. Caesar y Cora escucharon a los insectos mientras veían desfilar ante ellos la enormidad de su plan.
—Nos ayudará —dijo Cora—. No le queda otra opción.
Caesar la cogió de las manos y luego el gesto le incomodó.
—Mañana por la noche —dijo Caesar.
Cora pasó la última noche en la cabaña en vela, a pesar de que necesitaba reponer fuerzas. Las demás mujeres de Hob dormían a su lado, en el desván. Escuchó sus respiraciones: Esa es Nag; esa es Rida, con sus espiraciones irregulares. Mañana a esta hora andaría suelta en plena noche. ¿Su madre había sentido lo mismo cuando se decidió? La imagen que Cora conservaba de ella era remota. Lo que más recordaba era su tristeza. Su madre era una mujer de Hob antes de que existiera Hob. Con el mismo rechazo a mezclarse, ese peso que la doblaba a todas horas y la aislaba del resto. Cora no conseguía componerla en su mente. ¿Quién era su madre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué la había abandonado? Sin un beso especial que dijera: Cuando recuerdes este momento comprenderás que estaba despidiéndome aunque entonces no lo supieras.
El último día en el campo, Cora atacó la tierra con furia, como si quisiera cavar un túnel. Por él, al final, está tu salvación.
Se despidió sin decir adiós. El día anterior se sentó con Lovey después de cenar y conversaron como no lo habían hecho desde el cumpleaños de Jockey. Cora intentó intercalar palabras amables sobre su amiga, un regalo al que luego pudiera aferrarse. «Pues claro que lo hiciste por ella, eres buena persona.» «Pues claro que le gustas a Major, ve en ti lo mismo que yo.»
Cora reservó la última comida para las mujeres de Hob. Rara vez compartían sus horas de asueto, pero Cora las reunió, lejos de sus preocupaciones personales. ¿Qué iba a ser de ellas? Eran exiliadas, pero, una vez instaladas, Hob granjeaba cierta protección. Exagerando sus rarezas, igual que un esclavo sonreía y actuaba como un crío para escapar de una paliza, eludían los enredos de la aldea. Las paredes de Hob algunas noches levantaban una fortaleza que las salvaguardaba de enemistades y conspiraciones. Los blancos te consumían, pero a veces los de color también.
Cora dejó sus cosas en un montón junto a la puerta: un peine, un cuadradito de plata pulida que Ajarry había sisado hacía años, la pila de piedras azules que Nag llamaba sus «piedras indias». Su despedida.
Cogió el hacha. Cogió yesca y pedernal. Y, como su madre, arrancó los boniatos. La noche siguiente alguien reclamaría la parcela, pensó Cora, removería la tierra. Pondría una cerca para las gallinas. Una caseta para el perro. O quizá conservara el huerto. Un ancla en las aguas revueltas de la plantación, para que no te arrastren. Hasta que decidas dejarte llevar.
Quedaron junto al algodonal después de que la aldea se durmiera. Caesar miró con sorna el saco de boniatos, pero no dijo nada. Avanzaron entre las plantas altas, tan tensos por dentro que se olvidaron de echar a correr hasta que estaban ya a medio camino. La velocidad los mareó. La imposibilidad. El miedo los llamaba aunque nadie más los reclamara. Tenían seis horas antes de que se descubriera la desaparición y otro par antes de que la partida llegara a donde estaban ahora. Pero el miedo ya los perseguía, como había hecho a diario en la plantación, e igualó su paso.
Cruzaron el prado de tierra demasiado fina para plantar y entraron en el pantano. Hacía años Cora había jugado en las aguas oscuras con los demás negritos, asustándose unos a otros con cuentos de osos y caimanes ocultos y veloces serpientes acuáticas. Los hombres cazaban nutrias y castores en el pantano y los vendedores de musgo lo arrancaban de los árboles, alejándose, pero nunca demasiado, atados a la plantación por cadenas invisibles. Caesar había acompañado a algunos tramperos en expediciones de pesca y caza que duraban meses, había aprendido a pisar turba y limo, dónde pegarse a los carrizos y cómo localizar las islas de tierra firme. Tanteaba la oscuridad que tenían delante con el bastón. El plan era correr al oeste hasta una ristra de islas que le había enseñado un trampero y luego virar al nordeste hasta que el pantano se secara. La firmeza del terreno la convertía en la ruta más rápida hacia el norte a pesar del rodeo.
Apenas se habían adentrado en el pantano cuando oyeron una voz y pararon. Cora miró a Caesar en busca de guía. Él levantó las manos y escuchó. No era una voz airada. Ni masculina.
Caesar sacudió la cabeza al descubrir la identidad de la culpable.
—Lovey, ¡chsss…!
Lovey era lo bastante sensata para callarse en cuanto los avistó.
—Sabía que andabais tramando algo —susurró cuando los alcanzó—. No parabas de escabullirte con él, pero no contabas nada. ¡Y luego vas y arrancas hasta los boniatos verdes!
Cargaba al hombro una bolsa que había confeccionado atando una tela vieja.
—Vuelve antes de que lo estropees —dijo Caesar.
—Yo voy a donde vayáis —dijo Lovey.
Cora frunció el ceño. Si la mandaban de vuelta, tal vez atraparan a Lovey entrando en la cabaña a hurtadillas. Lovey no sabía morderse la lengua. Perderían la ventaja ganada. Cora no quería sentirse responsable de la chica, pero tampoco sabía qué hacer.
—No nos aceptará a los tres —dijo Caesar.
—¿Sabe que yo también voy? —preguntó Cora.
Caesar negó con la cabeza.
—Entonces tanto dan dos sorpresas como una —repuso ella. Levantó el saco—. De todos modos tenemos suficiente comida.
Caesar tuvo toda la noche para hacerse a la idea. Pasarían mucho tiempo sin dormir. Al final Lovey dejó de chillar al menor ruido repentino de las criaturas nocturnas o cuando se hundía demasiado y el agua la cubría hasta la cintura. Cora estaba familiarizada con el carácter impresionable de Lovey, pero no reconocía la otra faceta de su amiga, lo que fuera que se había adueñado de la chica y la había empujado a huir. Pero todo esclavo se lo plantea. Por la mañana y por la tarde y por la noche. Sueña con ello. Cada sueño es un sueño de fugas incluso aunque no lo parezca. Como cuando sueñas con zapatos nuevos. La oportunidad se presentó y Lovey la aprovechó, sin pensar en el látigo.
Los tres pusieron rumbo al oeste, chapoteando en las aguas negras. Cora no podría haberlos guiado. No entendía cómo Caesar lo hacía. Pero Caesar no paraba de sorprenderla. Cómo no, tenía un mapa mental y sabía leer las estrellas además de las letras.
Los suspiros y maldiciones de Lovey cuando necesitaba descansar evitaban a Cora tener que pedirlo. Cuando le pidieron ver el contenido del saco de estopa, no contenía nada práctico, solo viejos recuerdos que Lovey había ido coleccionando, como un patito de madera y una botella de vidrio azul. En cuanto a la practicidad de Caesar, el hombre era un navegante capaz cuando tocaba encontrar islas. Si además mantenía el rumbo, Cora no podía saberlo. Echaron a andar hacia el nordeste y al alba habían salido del pantano. «Lo saben», dijo Lovey cuando el sol naranja asomó por el este. El trío descansó otra vez y cortó rodajas de boniatos. Los perseguían moscas negras y mosquitos. A la luz del día se veían hechos un desastre, salpicados de barro hasta el cuello, cubiertos de erizos y zarcillos. A Cora no le importó. Nunca se había alejado tanto de casa. Incluso si en ese momento se la llevaban a rastras y la encadenaban, siempre le quedarían los kilómetros recorridos.
Caesar arrojó el bastón al suelo y arrancaron de nuevo. En la siguiente parada, les anunció que tenía que ir en busca del camino comarcal. Prometió regresar pronto, pero necesitaba confirmar que avanzaban. Lovey tuvo suficiente cabeza para no preguntarle qué ocurriría si no volvía. Para tranquilizarlas, Caesar dejó el saco y el odre junto a un ciprés. O para ayudarlas si no volvía.
—Lo sabía —dijo Lovey, con ganas todavía de molestar a pesar del agotamiento.
Las chicas se sentaron contra sendos árboles, agradeciendo la tierra seca y firme.
Cora le explicó lo que faltaba por contar, hasta remontarse al cumpleaños de Jockey.
—Lo sabía —repitió Lovey.
—Cree que doy suerte porque mi madre ha sido la única en conseguirlo.
—Si quieres suerte, córtale una pata a un conejo.
—¿Qué va a hacer tu madre? —preguntó Cora.
Lovey y su madre llegaron a Randall cuando la chica tenía cinco años. Su amo anterior no creía en vestir a los negritos, así que fue la primera vez que se cubrió. Su madre, Jeer, había nacido en África y disfrutaba contando historias a su hija y sus amistades sobre su niñez en una pequeña aldea junto a un río y todos los animales que vivían en los alrededores. El trabajo de cosechar le molió el cuerpo. Tenía las articulaciones hinchadas y rígidas, lo que la encorvaba y le dificultaba caminar. Cuando ya no pudo seguir trabajando, empezó a ocuparse de los niños mientras sus madres estaban en el campo. Pese al sufrimiento, siempre fue cariñosa con su hija, por mucho que su gran sonrisa desdentada cayera sobre ella como un hachazo en cuanto Lovey se fugó.
—Estará orgullosa de mí —respondió Lovey.
Se tumbó y se giró de espaldas.
Caesar regresó antes de lo esperado. Estaban demasiado cerca del camino, dijo, pero habían mantenido un buen ritmo. Ahora tendrían que apretar el paso, llegar lo más lejos que pudieran antes de que partieran en su busca. Los jinetes recuperarían enseguida la delantera que habían tomado.
—¿Cuándo vamos a dormir? —preguntó Cora.
—Alejémonos del camino y ya veremos —dijo Caesar.
A juzgar por su comportamiento, se diría que también estaba exhausto.
Dejaron las bolsas en el suelo no mucho después. Cuando Caesar despertó a Cora, comenzaba a ponerse el sol. Cora no se había movido ni una sola vez, ni siquiera con el cuerpo tendido incómodamente sobre las raíces de un viejo roble. Lovey estaba despierta. Ya casi había anochecido cuando salieron al claro, un maizal detrás de una granja particular. Los propietarios estaban en casa, atareados con sus quehaceres, entrando y saliendo de la pequeña vivienda. Los fugitivos retrocedieron y aguardaron a que la familia apagara las lámparas. De allí hasta la granja de Fletcher la ruta más directa cruzaba fincas privadas, pero resultaba demasiado peligrosa. Permanecieron en el bosque, serpenteando.
Al final los delataron los cerdos. Iban siguiendo el surco abierto por una senda de puercos cuando los blancos se abalanzaron desde los árboles. Eran cuatro. Los cazadores de cerdos echaban el cebo en la senda y esperaban a su presa, que con el calor se volvía nocturna. Los fugitivos eran otro tipo de bestia, pero por la que se pagaba mejor.
Imposible confundir la identidad del trío dada la especificidad de los comunicados. Dos de los cazadores derribaron a la más menuda de la partida, la inmovilizaron contra el suelo. Después de un silencio tan largo —los esclavos para evitar ser detectados por los cazadores y los cazadores para evitar ser detectados por las presas— todos ellos gritaron y chillaron acaloradamente. Caesar forcejeó con un grandullón de largas barbas negras. El fugitivo era más joven y fuerte, pero el hombre resistió y lo asió de la cintura. Caesar peleó como si se hubiera pegado con muchos blancos, algo imposible o de lo contrario le habrían dado sepultura hacía tiempo. Era la sepultura contra lo que luchaban los fugitivos, puesto que tal era su destino si aquellos hombres vencían y los devolvían a su amo.
Lovey aulló mientras dos hombres la arrastraban a la espesura. El asaltante de Cora era joven y delgado, quizá el hijo de uno de los otros cazadores. La pilló desprevenida, pero en cuanto le puso las manos encima, se le aceleró el pulso. Regresó a la noche detrás del ahumadero cuando Edward y Pot y los demás la asaltaron. Batalló. Sus extremidades se fortalecieron, mordió y abofeteó y golpeó, luchando como no había sido capaz entonces. Cayó en la cuenta de que había perdido el hacha. La quería. Edward estaba enterrado y ese chico iba a reunirse con él antes de poder con ella.
El chico tiró a Cora al suelo. Ella rodó y se golpeó la cabeza en un tocón. Él se subió a horcajadas y la inmovilizó. A Cora le ardía la sangre: alargó una mano y la trajo de vuelta con un pedrusco que aplastó contra el cráneo del chico. El joven se tambaleó y ella repitió el ataque. Los quejidos cesaron.
El tiempo era un producto de la imaginación. Caesar la llamó, tiró de ella. Por lo poco que veía a oscuras, Cora diría que el barbudo había huido.
—¡Por aquí!
Cora llamó a gritos a su amiga.
Ni rastro de Lovey, no había forma de saber adónde habían ido. Cora titubeó y Caesar tiró de ella con brusquedad. Cora acató las instrucciones.
Dejaron de correr cuando comprendieron que no tenían ni idea de adónde se dirigían. Cora no veía nada por culpa de la oscuridad y las lágrimas. Caesar había recuperado el odre de agua, pero habían perdido el resto de las provisiones. Habían perdido a Lovey. Caesar se orientó mediante las constelaciones y los fugados avanzaron a trompicones, adentrándose en la noche. No hablaron durante horas. Del tronco de su plan brotaron elecciones y decisiones como ramas y retoños. Si hubieran mandado de vuelta a la chica en el pantano. Si hubieran tomado una ruta más alejada de las granjas. Si Cora hubiera ido la última y hubiera sido a la que los hombres atraparon. Si no se hubieran fugado.