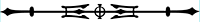El alboroto del cumpleaños de Jockey permitió a Caesar visitar el único refugio que tenía en Randall. La escuela abandonada situada junto a los establos solía estar vacía. Por la noche los amantes se colaban dentro, pero Caesar no iba nunca de noche: necesitaba luz, y no pensaba arriesgarse a encender una vela. Iba a la escuela a leer el libro que Fletcher le había dado después de mucho protestar; iba cuando se sentía deprimido, a llorar sus penas; iba a ver cómo el resto de los esclavos se movían por la plantación. Desde la ventana era como si no fuera uno más de su infortunada tribu, sino que se limitara a observar sus actividades como podrías observar a los paseantes desfilar por delante de casa. En la escuela, era como si no estuviera allí.
Esclavizado. Asustado. Sentenciado a muerte.
Si su plan fructificaba, aquella sería la última vez que celebrase el cumpleaños de Jockey. Dios mediante. Conociéndolo, el viejo era capaz de anunciar otro cumpleaños el mes siguiente. Tanto disfrutaba la aldea de los minúsculos placeres que lograban arrancarle a Randall. Un cumpleaños inventado, un baile después de trabajar duro bajo la luna de la cosecha. En Virginia las celebraciones eran espectaculares. Caesar y su familia viajaban en la calesa de la vieja a las granjas de los libertos y visitaban a parientes de otras fincas en las fiestas de guardar y Año Nuevo. Filetes de venado y de cerdo, pasteles de jengibre y tartas de bizcocho de maíz. Los juegos duraban todo el día, hasta que Caesar y sus compañeros se derrumbaban, jadeantes. Los amos de Virginia se mantenían al margen durante las festividades. ¿Cómo podían divertirse de verdad los esclavos de Randall con la amenaza callada aguardando a un lado, lista para atacar? Como no sabían qué día cumplían años, se lo inventaban. La mitad de ellos no conocían ni al padre ni a la madre.
Yo nací el 14 de agosto. Mi madre se llama Lily Jane. Mi padre se llama Jerome. No sé dónde están.
Por la ventana de la escuela, enmarcada por dos de las cabañas más viejas —con el encalado ya gris, consumido, como las almas que dormían dentro—, vio a Cora acurrucarse con su favorito en la línea de salida. Chester, el niño que rondaba por la aldea con una alegría envidiable. Obviamente, nunca le habían pegado.
El niño giró tímidamente la cabeza en respuesta a algún comentario de Cora. Ella sonrió, fugazmente. Sonreía a Chester, a Lovey y a las mujeres de su cabaña con brevedad y eficiencia. Como cuando ves la sombra de un pájaro en el suelo y al levantar la vista no hay nada. Cora subsistía a base de raciones, de todo. Caesar nunca había hablado con ella, pero lo había deducido. Era sensato: Cora sabía el valor de lo poco que tenía. Sus alegrías, su parcela, el tronco de arce sobre el que se posaba como un buitre.
Una noche, Caesar estaba bebiendo whisky de maíz con Martin en el desván del granero —no hubo forma de que admitiera de dónde había sacado la jarra— cuando se pusieron a hablar de las mujeres de Randall. Quién era más probable que te dejara hundir la cara entre sus tetas, quién gritaría tanto que alertaría a toda la aldea y quién no diría nunca nada. Caesar preguntó por Cora.
—No se tontea con las mujeres de Hob —dijo Martin—. Son capaces de cortarte el pito y echárselo a la sopa.
Le contó la historia de Cora y su huerto y la caseta del perro de Blake, y Caesar pensó: Suena bien. Luego Martin aseguró que Cora se escabullía para fornicar con los animales del pantano y Caesar comprendió que el recolector de algodón era más tonto de lo que había creído.
Nadie en Randall era demasiado listo. El lugar los había anulado. Bromeaban y recolectaban a toda velocidad cuando los jefes los vigilaban y se daban muchos aires, pero por la noche en la cabaña, pasada la medianoche, lloraban, chillaban por culpa de pesadillas y recuerdos espantosos. En la choza de Caesar, en las siguientes chozas y en todas las aldeas de esclavos, estuvieran cerca o lejos. Una vez completado el trabajo y los castigos de la jornada, les esperaba la noche, el ruedo de su verdadera soledad y desesperación.
Ovaciones y gritos: había terminado otra carrera. Cora apoyó las manos en las caderas y ladeó la cabeza como si persiguiera una melodía escondida en el ruido. Cómo podría captar ese perfil en la madera, conservando la fuerza y gracia de la muchacha: Caesar no confiaba en lograrlo. Recolectar le había inutilizado las manos para tallas delicadas. La curva de una mejilla femenina, los labios a medio susurro. Al final de la jornada le temblaban los brazos, le palpitaban los músculos.
¡Cómo había mentido la vieja zorra! Caesar debería estar viviendo con sus padres en su casita de campo, rematando piezas para el tonelero o de aprendiz de cualquier otro artesano del pueblo. La raza limitaba sus perspectivas, desde luego, pero Caesar había crecido creyéndose libre para elegir su propio destino.
—Puedes ser lo que quieras —le decía su padre.
—¿Y podría ir a Richmond si quisiera?
Por lo que contaban, Richmond parecía lejano y espléndido.
—Podrías ir incluso a Richmond, si quieres.
Pero la vieja había mentido y ahora la encrucijada de Caesar se reducía a un único destino, una muerte lenta en Georgia. Para él, para toda su familia. Su madre era menuda y delicada y no estaba hecha para las labores del campo, era demasiado dulce para soportar la batería de crueldades de una plantación. Su padre aguantaría más, de terco que era, pero no mucho. La vieja había destrozado tan a conciencia a su familia que no podía ser casual. No había sido la avaricia de la sobrina: la vieja los había tenido engañados desde el principio. Enredándolo un poco más cada vez que lo sentaba en el regazo a enseñarle una palabra.
Caesar imaginó a su padre cortando caña en el infierno de Florida, quemándose la carne al agacharse sobre las enormes calderas del azúcar líquido. El látigo mordiendo la espalda de su madre cuando se retrasaba con los costales. O te pliegas o revientas, y sus padres habían pasado demasiado tiempo con los amables blancos del norte. Amables en el sentido de que no parecían capaces de matarte rápido. Una cosa tenía el sur: a la hora de matar negros, no se andaban con chiquitas.
En los viejos tullidos de la plantación veía lo que les esperaba a sus padres. Cómo acabaría él con el tiempo. Por la noche, estaba seguro de que habían muerto; por el día, los imaginaba lisiados y moribundos. En cualquier caso, se había quedado solo en el mundo.
Caesar la abordó después de las carreras. Por supuesto, Cora se lo quitó de encima. No lo conocía. Podría tratarse de una broma o de una trampa tendida por los Randall en un momento de aburrimiento. Huir era una idea demasiado grande: tenías que dejar que se aposentara, rumiarla. Caesar había tardado meses en permitirse planteársela y necesitó el aliento de Fletcher para darle vida. Necesitabas la ayuda de alguien más. Aunque Cora no supiera que aceptaría, él sí. Le había dicho que quería que lo acompañara para darle buena suerte: su madre era lo única que lo había logrado. Probablemente, para alguien como Cora, había sido un error, si no un insulto. No era una pata de conejo que pudieras llevarte de viaje, sino la locomotora. Caesar no podría escapar sin ella.
El terrible incidente del baile lo demostró. Uno de los esclavos de la casa le contó que los dos hermanos estaban emborrachándose en la mansión. Caesar lo consideró un mal presagio. Cuando el chico bajó el farol a la aldea, seguido por sus amos, quedó claro que estallaría la violencia. Nunca habían pegado a Chester. Ahora ya sí, y al día siguiente recibiría su primera paliza. Se acabaron los juegos de niño, las carreras y el escondite, ya solo le esperaban los tristes padecimientos del esclavo. Nadie más movió un dedo para ayudarlo, ¿cómo iban a hacerlo? Lo habían presenciado cientos de veces, como víctimas o como testigos, y volverían a verlo otras tantas veces antes de morir. Pero Cora sí. Protegió al crío con el cuerpo y recibió los golpes por él. Era una descarriada de arriba abajo, tan lejos del buen camino que parecía que se hubiera fugado hacía ya mucho tiempo.
Después de la paliza, Caesar acudió a la escuela de noche por primera vez. Solo para sostener el libro entre las manos. Para confirmar que seguía allí, un recuerdo de una época en que tuvo todos los libros que quiso y todo el tiempo del mundo para leerlos.
«No sabría decir qué fue de mis compañeros de bote, ni de aquellos que escaparon a la roca, ni de quienes permanecieron en el barco; pero concluyo que todos perecieron.» El libro conseguiría que lo mataran, le advirtió Fletcher. Caesar enterró Los viajes de Gulliver debajo de la escuela, envuelto en dos retales de arpillera. Espera un poco más hasta que podamos preparar bien la huida, le aconsejó el tendero. Luego podrás tener todos los libros que gustes. Pero si no leía, era un esclavo. Antes del libro su única lectura eran las inscripciones de los sacos de arroz. El nombre de la empresa que manufacturaba las cadenas, impreso en el metal como una promesa de dolor.
Ahora una página de vez en cuando, a la luz dorada de la tarde, lo sustentaba. Astucia y coraje, astucia y coraje. El blanco del libro, Gulliver, saltaba de peligro en peligro, cada nueva isla suponía un nuevo aprieto que superar antes de poder volver a casa. Ese era el problema de verdad de aquel hombre, no las civilizaciones extrañas y salvajes que iba encontrándose, sino que olvidaba constantemente lo que tenía. Era típico de los blancos: construías una escuela y dejabas que se pudriera, formabas un hogar y te perdías. Si Caesar encontrara la ruta de vuelta a casa, nunca más viajaría. De lo contrario podía acabar de isla en isla, a cual más problemática, sin saber nunca dónde estaba, hasta que el mundo se acabara. A menos que Cora fuera con él. Con ella, encontraría el camino a casa.