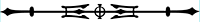El padre de Arnold Ridgeway era herrero. El resplandor vespertino del hierro fundido lo cautivaba, la forma en que el color nacía del metal, primero despacio y luego rápidamente, dominándolo como una emoción, la súbita maleabilidad y las contorsiones incesantes a la espera de un propósito. Su forja era una ventana a las energías primitivas del mundo.
Tenía un socio de taberna llamado Tom Bird, un mestizo que se ponía sentimental cuando el whisky lo ablandaba. Las noches en que Tom Bird se sentía desgajado del sentido de su vida contaba historias sobre el Gran Espíritu. El Gran Espíritu vivía en todas las cosas —la tierra, el cielo, los animales y el bosque—, fluía por ellas y las conectaba a una hebra divina. Aunque el padre de Ridgeway despreciaba el discurso religioso, el testimonio que daba Tom Bird del Gran Espíritu le recordaba a lo que él sentía por el hierro. No se inclinaba ante otro dios que no fuera el hierro candente que trabajaba en la forja. Había leído acerca de grandes volcanes, la ciudad perdida de Pompeya, destruida por el fuego que brotó desde las profundidades de la montaña. La sangre de la tierra era fuego líquido. La misión del padre de Ridgeway era alterar, aplastar y alargar el metal para moldear objetos útiles que hacían funcionar la sociedad: clavos, herraduras, arados, cuchillos, pistolas. Cadenas. Él lo llamaba trabajar el espíritu.
Cuando se lo permitían, el joven Ridgeway se quedaba en un rincón mientras su padre trabajaba el hierro de Pennsylvania. Fundiendo, martilleando, danzando alrededor del yunque. El sudor le goteaba por la cara, cubierto de hollín de la coronilla a los pies, más negro que un demonio africano.
—Tienes que trabajar ese espíritu, chico.
Un día encontraría su espíritu, le decía su padre.
Trataba de alentarlo. Ridgeway lo enarbolaba como una carga personal. No existía modelo alguno para la clase de hombre en que quería convertirse. No podía recurrir al yunque porque no había forma de superar el talento del padre. En el pueblo, Ridgeway escudriñaba los rostros de los hombres del mismo modo que su padre buscaba impurezas en el metal. Por todas partes los hombres se afanaban en ocupaciones frívolas y vanas. El granjero esperaba la lluvia como un imbécil, el tendero ordenaba fila tras fila de mercancía necesaria pero aburrida. Los artesanos creaban objetos que eran frágiles rumores comparados con los hechos de hierro de su padre. Ni siquiera los más adinerados, que influían por igual en las transacciones del lejano Londres y del comercio local, le servían de inspiración. Ridgeway reconocía el lugar que ocupaban en el sistema, erigiendo sus grandes casas cimentadas en cifras, pero no los respetaba. Si al final de la jornada no estabas un poco sucio, no eras muy hombre.
Cada mañana los ruidos de su padre golpeando el metal marcaban los pasos de un destino que nunca se acercaba.
Ridgeway tenía catorce años cuando se sumó a los patrulleros. Era un muchacho descomunal, de casi dos metros de estatura, corpulento y resuelto. Su cuerpo no traslucía la confusión interior. Golpeaba a sus compañeros cuando adivinaba en ellos su misma debilidad. Era demasiado joven para patrullar, pero el negocio estaba cambiando. El Rey Algodón llenaba el campo de esclavos. Las revueltas en las Antillas y otros incidentes inquietantes más cerca de casa preocupaban a los terratenientes locales. Qué blanco con dos dedos de frente, esclavista o no, no se preocuparía. Las patrullas crecieron en tamaño, así como en atribuciones. Podían dar cabida a un chico.
El patrullero jefe del condado era el espécimen más fiero que Ridgeway había visto en la vida. Chandler era un camorrista y un matón, el terror local que la gente decente esquivaba cruzando la calle incluso cuando la lluvia la había convertido en un lodazal. Pasaba más días en el calabozo que los fugitivos que capturaba, roncando en una celda junto a los bellacos que había detenido horas antes. Un modelo imperfecto, pero próximo a lo que buscaba Ridgeway. Dentro de las normas, imponiéndolas, pero también fuera de ellas. Ayudaba que su padre odiara a Chandler, resentido todavía por una pelea de hacía años. Ridgeway quería a su padre, pero la cháchara constante sobre el espíritu le recordaba su ausencia de propósito.
Patrullar era un trabajo fácil. Paraban a cualquier negro que veían y le pedían el pase. Paraban a negros que sabían libres, para divertirse y también para recordar a los africanos las fuerzas desplegadas en su contra, fueran propiedad de un blanco o no. Hacían las rondas por las aldeas de esclavos en busca del menor problema, ya fuera una sonrisa o un libro. Azotaban a los negros descarriados antes de llevarlos a la cárcel o directamente a su amo si estaban de humor y aún faltaba para acabar la jornada.
La noticia de una fuga despertaba una alegre actividad. Batían las plantaciones en busca de su presa, interrogando a un sinfín de morenos temblorosos. Los libertos sabían lo que se avecinaba y escondían los objetos de valor y gemían cuando los blancos destrozaban los muebles y los cristales. Rezaban para que los daños se limitaran a lo material. Había otros incentivos, aparte de la emoción de avergonzar a un hombre delante de su familia o de dar una paliza al macho inexperto que te miraba mal. La granja del viejo Mutter tenía las mozas de color más bonitas —el señor Mutter tenía buen gusto— y la excitación de la caza despertaba la lujuria del joven patrullero. Según algunos, los alambiques de los viejos de la plantación Stone producían el mejor whisky de maíz del condado. Una redada permitía a Chandler rellenar las botellas.
Ridgeway por aquel entonces controlaba sus apetitos, se retraía ante las atroces demostraciones de sus confederados. Los otros patrulleros eran chicos y hombres de mal carácter; el trabajo atraía a un tipo concreto de individuo. En otro país habrían sido criminales, pero estaban en América. A Ridgeway le gustaba sobre todo el trabajo nocturno, cuando esperaban a un macho que se escabullía por el bosque para visitar a su mujer en otra plantación o a un cazador de ardillas que confiaba en complementar su ración diaria de bazofia. Otros patrulleros iban armados y ansiaban rajar a cualquier pillo lo bastante tonto para intentar escapar, pero Ridgeway copiaba a Chandler. La naturaleza lo había equipado con armas suficientes. Ridgeway los perseguía como si fueran conejos y luego los sometía a puñetazos. Por estar fuera, por correr, incluso aunque la persecución fuera el único remedio a su inquietud. Cargar en plena noche con las ramas azotándole la cara y las raíces derribándolo al suelo. Durante la caza su sangre cantaba y resplandecía.
Cuando su padre concluía la jornada, tenía ante él el fruto de su trabajo: un mosquete, un rastrillo, el resorte de un carro. Ridgeway se encaraba al hombre o mujer que hubiera capturado. Uno fabricaba herramientas, el otro las recuperaba. Su padre se burlaba de él a propósito del espíritu. ¿Qué clase de llamada era perseguir negros que apenas tenían la inteligencia de un perro?
Ridgeway ya había cumplido dieciocho años, era un hombre. «Los dos trabajamos para el señor Eli Whitney», replicaba. Era cierto; su padre acababa de contratar a dos aprendices y encargaba trabajos a otras herrerías más pequeñas. La desmotadora Whitney significaba mayores algodonales y las herramientas de hierro para cultivarlos, herraduras de hierro para los caballos que tiraban de los carros con llantas y piezas de hierro que transportaban el algodón al mercado. Más esclavos y el hierro para retenerlos. La cosecha paría comunidades, que necesitaban clavos y abrazaderas para las casas, las herramientas para construir las casas, los caminos para comunicarlas y más hierro para que todo funcionara. Su padre podía guardarse el desprecio y el espíritu. Los dos hombres eran piezas del mismo sistema, que servía a una nación alzándose hacia su destino.
Un esclavo fugado podía reportar dos míseros dólares, si el propietario era un tacaño o el negro estaba reventado, y hasta cien dólares o el doble si lo capturabas fuera del estado. Ridgeway se convirtió en un auténtico cazador de esclavos después de su primer viaje a Nueva Jersey, adonde se desplazó a recuperar la propiedad de un hacendado local. Betsy había conseguido salvar toda la distancia desde las plantaciones de tabaco de Virginia hasta Trenton. Se escondió con unos primos hasta que un amigo de su amo la reconoció en el mercado. Su dueño ofreció veinte dólares por la entrega más todos los gastos razonables.
Ridgeway nunca había viajado tan lejos. Cuanto más al norte iba, mayores sus ansias. ¡Qué grande era el país! Cada nueva ciudad era más complicada y loca que la anterior. El bullicio de Washington D. C. le dio vértigo. Vomitó a la vuelta de una esquina al ver el solar en construcción del Capitolio y vació sus entrañas bien por una ostra en mal estado, bien de la enormidad de aquella cosa que agitaba la rebelión de su ser. Buscó las tabernas más baratas y dio vueltas en la cabeza a las anécdotas que contaban los hombres mientras se rascaba los piojos. Hasta el más breve trayecto en transbordador lo trasladaba a una nueva nación isleña, imponente y estridente.
En la prisión de Trenton el ayudante del sheriff lo trató como a un hombre de prestigio. No se trataba de cazar al ocaso a algún muchacho de color ni de interrumpir alguna fiesta de esclavos por diversión. Era un trabajo para hombres. En un bosquecillo a las afueras de Richmond, Betsy le hizo proposiciones lascivas a cambio de la libertad levantándose el vestido con los dedos. Era estrecha de caderas, con la boca grande y los ojos grises. Ridgeway no prometió nada. Era la primera vez que se acostaba con una mujer. Betsy le escupió cuando volvió a encadenarla y al devolverla a la mansión de su dueño. El amo y sus hijos se rieron mientras Ridgeway se secaba la cara, pero los veinte dólares fueron a parar a unas botas nuevas y un abrigo de brocado que había visto lucir a los respetables de D. C. Llevó las botas muchos años. La tripa inutilizó el abrigo antes de tiempo.
Nueva York marcó el comienzo de una época salvaje. Ridgeway se dedicaba a las recuperaciones, viajaba al norte cuando se anunciaba que habían capturado a algún fugitivo de Virginia o Carolina del Norte. Nueva York se convirtió en un destino habitual y, tras explorar nuevas facetas de su personalidad, Ridgeway levantó el campamento. En casa, el mercado de los fugitivos era simple. Golpeabas cabezas. En el norte, las metrópolis descomunales, la libertad de movimiento y el ingenio de la comunidad de color convergían para retratar la auténtica escala de la cacería.
Aprendió rápido. En realidad, se parecía más a recordar que a aprender. Simpatizantes y capitanes mercenarios colaban a los fugitivos en los puertos urbanos. A su vez, estibadores, trabajadores y oficinistas portuarios informaban a Ridgeway y este atrapaba a los pillos en el momento mismo de la entrega. Los hombres libres delataban a sus hermanos y hermanas africanos, comparaban las descripciones de los prófugos de las gacetas con las furtivas criaturas que se acercaban sigilosamente a iglesias, salones y centros de reuniones de la gente de color. «Barry es un ejemplar robusto de cinco pies con seis o siete, ojos pequeños y mirada impúdica. Hasty está en avanzado estado de gestación y se sospecha que la ha transportado alguien, puesto que no aguantaría la dureza del viaje.» Barry se arrugó lloriqueando. Hasty y su cachorro aullaron todo el camino hasta Charlotte.
Pronto tuvo tres buenos abrigos. Ridgeway frecuentaba un círculo de cazadores de esclavos, gorilas embutidos en trajes negros y ridículos bombines. Tuvo que demostrar que no era un paleto, pero solo una vez. Juntos perseguían a los escapados durante días, ocultándose frente a los lugares de trabajo hasta que se presentaba una oportunidad, entrando de noche en las casuchas de los negros a secuestrarlos. Tras años alejados de la plantación, tras tomar esposa y fundar una familia, se habían convencido de que eran libres. Como si los amos se olvidaran de sus posesiones. Sus falsas ilusiones los convertían en presas fáciles. Despreciaba a los mirleros, las bandas de Five Points que raptaban a hombres libres y los llevaban a las subastas del sur. Era un comportamiento indigno, un comportamiento de patrullero. Y él ahora era un cazador de esclavos.
Nueva York era una fábrica de sentimiento antiesclavista. Ridgeway necesitaba la autorización del juzgado para llevarse el cargamento al sur. Los abogados abolicionistas levantaban barricadas de papeleo, cada semana ideaban una nueva estratagema. Nueva York era un Estado Libre, argumentaban, y cualquier persona de color obtenía la libertad por arte de magia en cuanto cruzaba la frontera. En los tribunales explotaban comprensibles discrepancias entre los comunicados y los individuos: ¿existía alguna prueba de que Benjamin Jones era el Benjamin Jones en cuestión? La mayoría de los hacendados no distinguían a un esclavo de otro, ni siquiera después de llevárselos a la cama. Normal que perdieran sus posesiones. Se convirtió en un juego, había que sacar a los negros de la cárcel antes de que los abogados desvelaran su última táctica. Imbecilidad altruista enfrentada al poder del dinero. Por una propina, el juez auxiliar le chivaba los fugitivos recién encarcelados y se apresuraba a firmar la puesta en libertad. Estaban en mitad de Nueva Jersey antes de que los abolicionistas se levantaran de la cama.
Ridgeway esquivaba los juzgados en caso necesario, pero no a menudo. Le incordiaba que lo parasen en algún camino de un Estado Libre cuando resultaba que la propiedad perdida tenía el pico de oro. Les permitías salir de la plantación y aprendían a leer, era una enfermedad.
Mientras Ridgeway esperaba en el muelle a los contrabandistas, los magníficos barcos arribados de Europa soltaban el ancla y descargaban el pasaje. Medio muertos de hambre, cargaban cuanto tenían en sacos. Tan desventurados, desde cualquier punto de vista, como los negros. Pero acabarían en el lugar que les correspondía, como le había pasado a él. Todo su mundo mientras crecía en el sur era una ola de esa primera llegada. Esa sucia avalancha blanca sin más destino que marcharse. Al sur. Al oeste. Las mismas leyes regían para la basura y para la gente. Las cloacas de la ciudad rebosaban de despojos y desechos… pero con el tiempo, todo se aposentaba.
Ridgeway los observaba bajar tambaleándose por las planchas, legañosos y perplejos, superados por la ciudad. Las posibilidades se mostraban ante los peregrinos como un banquete, y llevaban la vida entera famélicos. Nunca habían visto nada semejante, pero dejarían su huella en esta tierra nueva, igual que los famosos colonos de Jamestown, conquistándola con imparable lógica racial. Si los negros tuvieran que ser libres, no vivirían encadenados. Si los pieles rojas tuvieran que conservar su tierra, todavía les pertenecería. Si el hombre blanco no estuviera destinado a dominar el nuevo mundo, no sería suyo.
He aquí el verdadero Gran Espíritu, la hebra divina que conectaba todo empeño humano: si puedes conservarlo, es tuyo. Tu propiedad, esclavo o continente. El imperativo americano.
Ridgeway adquirió renombre por la facilidad con que garantizaba que la propiedad siguiera siéndolo. Cuando un fugitivo escapaba por un callejón, Ridgeway sabía adónde iba. La dirección y el propósito. Su truco: no especules acerca de la posible meta del esclavo. Concéntrate en la idea de que está huyendo de ti. No de un amo cruel ni del vasto sistema de la esclavitud, sino de ti, específicamente. Funcionaba una y otra vez, era su hecho de hierro, en callejones y pinares y pantanos. Por fin dejó atrás a su padre y la carga de su filosofía. Ridgeway no trabajaba el espíritu. No era el herrero, que pone orden. No era el martillo. No era el yunque. Era el calor.
Su padre falleció y otro herrero de la misma calle se quedó con el negocio. Había llegado el momento de regresar al sur —de volver a casa, a Virginia y más allá, adonde el trabajo lo llevara— y lo hizo acompañado de una banda. Demasiados fugitivos para controlarlos solo. Eli Whitney había llevado a su padre a la tumba, el pobre viejo escupía hollín en el lecho de muerte, y mantenía a Ridgeway de cacería. Las plantaciones eran el doble de grandes, el doble de numerosas, los fugitivos más abundantes y ágiles, las recompensas mayores. Los legisladores y los abolicionistas se entrometían menos en el sur, los terratenientes se ocupaban de ello. El ferrocarril subterráneo no disponía de líneas dignas de mención. Los señuelos disfrazados de negros, los códigos secretos en las últimas páginas de los diarios. Alardeaban abiertamente de su subversión, sacaban a un esclavo por la puerta trasera justo cuando el cazador entraba por la delantera. Era una conspiración criminal dedicada al robo de propiedades y a Ridgeway su descaro le dolía como una afrenta personal.
Le irritaba particularmente un comerciante de Delaware: August Carter. Robusto al estilo anglosajón, con una mirada azul y fría que conseguía que los más simples prestaran atención a sus débiles argumentos. La peor calaña, un abolicionista con imprenta. «Reunión de los Amigos de la Libertad a las 2 p. m. contra el Inicuo Poder Esclavista que Controla la Nación.» Todo el mundo sabía que la casa de Carter ejercía de estación —menos de cien metros la separaban del río—, incluso cuando las batidas volvían con las manos vacías. Fugados convertidos en activistas saludaban su generosidad en las charlas que daban en Boston. El ala abolicionista de los metodistas distribuía sus panfletos los domingos por la mañana y los diarios londinenses publicaban sus argumentos sin refutarlos. Una imprenta y amigos en la judicatura, que obligaron a Ridgeway a renunciar al cargamento nada más y nada menos que en tres ocasiones. Cuando se cruzaba con Ridgeway frente a la cárcel, lo saludaba tocándose el sombrero.
El cazador de esclavos no tuvo más remedio que visitarlo pasada la medianoche. Cosió cuidadosamente unas capuchas con sacos blancos de harina, pero después de la visita apenas podía mover los dedos: tuvo los puños hinchados dos días de golpear la cara del mercader. Permitió a sus hombres deshonrar a la esposa de formas que jamás les habría dejado emplear en una chica negra. Después, durante años, cada vez que Ridgeway veía una fogata, el olor le recordaba al humo dulzón de la casa de Carter incendiada y un esbozo de sonrisa se insinuaba en sus labios. Más adelante se enteraría de que Carter se había mudado a Worcester y remendaba zapatos.
Las madres de esclavos decían: Ve con cuidado o el señor Ridgeway vendrá a por ti.
Los amos de esclavos decían: Que venga el señor Ridgeway.
La primera vez que lo llamaron de la plantación Randall, le esperaba un reto. De vez en cuando se le escapaba algún esclavo. Ridgeway era extraordinario, pero no sobrenatural. Fracasó, y la desaparición de Mabel le fastidió más tiempo del debido, zumbando en el bastión de su mente.
Al regresar, encargado esta vez de encontrar a la hija de aquella mujer, supo por qué la misión previa le había irritado tanto. Por imposible que pudiera parecer, el ferrocarril subterráneo había llegado a Georgia. Él lo encontraría. Lo destruiría.