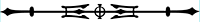Caesar descubrió un sitio prometedor y treparon por unos árboles a dormir como los mapaches.
Cuando Cora despertó, el sol estaba alto y Caesar caminaba entre dos pinos, hablando solo. Cora descendió de su percha, con los brazos y las piernas entumecidos de enredarse entre las ásperas ramas. Caesar tenía el semblante serio. A esas alturas todos estarían al corriente del altercado de la noche anterior. Las patrullas sabrían en qué dirección viajaban.
—¿Le hablaste a Lovey del ferrocarril subterráneo?
—Creo que no.
—Creo que yo tampoco. Qué tontos no haberlo pensado antes.
El arroyo que vadearon a mediodía era un punto de referencia. Estaban cerca, anunció Caesar. Un kilómetro y medio después, la dejó sola para irse a explorar. A su regreso tomaron una senda menos trillada por una arboleda que apenas les permitía vislumbrar las casas entre la vegetación.
—Ahí —dijo Caesar.
Era una casita de una planta con vistas a un prado. Habían limpiado la tierra, pero estaba en barbecho. La veleta roja era la señal que le había indicado a Caesar la casa correcta; las cortinas amarillas cerradas de la ventana trasera, la indicación de que Fletcher estaba en casa y su mujer no.
—Si Lovey ha hablado… —dijo Cora.
Desde donde estaban no se veía más casa ni a nadie más. Cora y Caesar corrieron por la hierba, expuestos por primera vez desde el pantano. Salir a campo abierto los puso nerviosos. Cora se sentía como si la hubieran arrojado a una de las grandes sartenes negras de Alice, con las llamas lamiéndola por debajo. Esperaron ante la puerta trasera a que Fletcher contestara a su llamada. Cora imaginó a las partidas concentrándose en el bosque, preparándose para salir al campo. O quizá estuvieran esperándolos dentro. Si Lovey había hablado. Fletcher por fin los hizo entrar a la cocina.
La cocina era pequeña pero acogedora. Los cacharros favoritos enseñaban los culos renegridos desde los ganchos y flores campestres de alegres colores asomaban de la cristalería fina. Un viejo can de ojos rojos permaneció en su rincón, sin inmutarse ante los visitantes. Cora y Caesar bebieron con gula de la jarra que les ofreció Fletcher. Al anfitrión no le agradó la pasajera extra, pero muchas cosas habían salido mal desde el principio.
El tendero los puso al día. Primero, la madre de Lovey, Jeer, al percatarse de la ausencia de su hija, había salido a hurtadillas de la cabaña a buscarla. Lovey gustaba a los chicos y los chicos le gustaban a Lovey. Uno de los jefes paró a Jeer y le sonsacó lo ocurrido.
Cora y Caesar se miraron. Las seis horas de delantera habían sido una fantasía. Las patrullas los habían estado buscando todo el tiempo.
A media mañana, continuó Fletcher, todas las manos disponibles del condado y los alrededores se habían apuntado a la búsqueda. La recompensa de Terrance no tenía precedentes. Se colgaron anuncios en todos los lugares públicos. Sinvergüenzas de la peor calaña se sumaron a la cacería. Borrachos, incorregibles, blancos pobres que no tenían ni zapatos se relamían pensando en la ocasión de azotar a la población negra. Las bandas de patrulleros aterrorizaban las aldeas de esclavos y saqueaban los hogares de personas libres, robándoles y agrediéndolas.
La Providencia sonrió a los fugitivos: los cazadores creían que se escondían en el pantano; con dos mujeres jóvenes a remolque, habrían tenido que renunciar a cualquier otra ambición. La mayoría de los esclavos se encaminaban a las aguas negras, puesto que tan al sur no había blancos dispuestos a ayudarles, no había ningún ferrocarril subterráneo esperando a rescatar a un negro díscolo. Este error había permitido al trío llegar tan al nordeste.
Hasta que los cazadores de cerdos cayeron sobre ellos. Lovey estaba de vuelta en Randall. Las partidas ya habían pasado dos veces por casa de Fletcher para correr la voz y curiosear entre las sombras. Pero la peor noticia era que el menor de los cazadores —un chico de doce años— no había despertado de las heridas. A ojos del condado, Caesar y Cora eran unos asesinos. Los blancos querían sangre.
Caesar se cubrió el rostro y Fletcher apoyó una mano en su hombro para tranquilizarlo. La falta de reacción de Cora llamaba la atención. Los hombres aguardaron. Cora arrancó un mendrugo de pan. La mortificación de Caesar tendría que bastar por los dos.
El relato de la huida y su versión de la pelea en el bosque alivió en gran medida la consternación de Fletcher. La presencia de los tres en la cocina significaba que Lovey no sabía nada del ferrocarril subterráneo y ellos en ningún momento habían mencionado el nombre del tendero. Podían continuar.
Mientras Caesar y Cora devoraban el resto de la rebanada de pan negro con lonchas de jamón, los hombres debatieron las ventajas de aventurarse inmediatamente o después de caer la noche. Cora prefirió no participar en la conversación. Era la primera vez que salía al mundo e ignoraba muchas cosas. Pero votaría por marcharse lo antes posible. Cada kilómetro entre la plantación y ella suponía una victoria. La añadiría a su colección.
Los hombres decidieron que viajar delante de las narices de todos, con los esclavos escondidos debajo de una manta de arpillera en el carro de Fletcher, era lo más prudente. Evitaba la dificultad de ocultarse en la bodega sorteando las idas y venidas de la señora Fletcher. «Como queráis», dijo Cora. El chucho soltó gases.
En el silencio del camino, Caesar y Cora se acurrucaron entre los embalajes de Fletcher. El sol atravesaba la manta sorteando las sombras de los árboles bajo los que pasaban mientras Fletcher charlaba con los caballos. Cora cerró los ojos, pero una visión del chico encamado, con la cabeza vendada y el hombretón barbudo de pie a su lado, le impidió dormir. El chico era más joven de lo que aparentaba. Pero no debería haberle puesto las manos encima. Que hubiera elegido otro pasatiempo en lugar de cazar cerdos de noche. Cora decidió que le daba igual si se recuperaba. Iban a matarlos de todos modos.
El ruido del pueblo la despertó. Solo podía imaginar el lugar, la gente haciendo recados, los comercios concurridos, las calesas y los carros esquivándose. Las voces sonaban cerca, la cháchara absurda de una muchedumbre incorpórea. Caesar le apretó la mano. Por la colocación entre las cajas no pudo verle la cara, pero adivinó su expresión. Entonces Fletcher detuvo el carro. Cora pensó que acto seguido retirarían la manta y visualizó el tumulto que se desencadenaría. El sol abrasador. Fletcher azotado y arrestado, probablemente linchado por acoger no a unos simples esclavos, sino a unos asesinos. Cora y Caesar apaleados por la muchedumbre a la espera de ser devueltos a Terrance y los tormentos que el amo habría ideado para superar a los de Big Anthony. Y los que ya habría administrado a Lovey si no estaba aguardando a la reunión de los tres fugitivos. Contuvo la respiración.
Fletcher se había parado a saludar a un amigo. Cora dejó escapar una exclamación cuando el hombre se apoyó en el carro y lo balanceó, pero no la oyó. El hombre saludó a Fletcher y lo puso al corriente de la búsqueda y las patrullas: ¡habían capturado a los asesinos! Fletcher dio gracias a Dios. Otra voz intervino para refutar el rumor. Los esclavos seguían fugados, por la mañana habían robado el gallinero de un granjero, pero los perros habían descubierto el rastro. Fletcher reiteró su agradecimiento a un Dios que cuidaba del hombre blanco y sus intereses. Del chico no había noticias. Una pena, se lamentó Fletcher.
Después el carro regresó al silencio del camino comarcal. Fletcher dijo: «Os van pisando los talones». No quedó claro si se dirigía a los esclavos o a los caballos. Cora volvió a dormirse, los rigores de la huida seguían pasando factura. Dormir le ahorraba pensar en Lovey. Cuando abrió otra vez los ojos, estaba oscuro. Caesar le dio unas palmaditas tranquilizadoras. Se oyó un ruido sordo, un tintineo y un cerrojo. Fletcher retiró la manta y los fugitivos desperezaron las extremidades entumecidas mientras escudriñaban el granero.
Cora vio primero las cadenas. Miles de cadenas colgando de clavos de la pared en un mórbido inventario de esposas y grilletes, de argollas para tobillos y muñecas y cuellos en todas las variantes y combinaciones. Trabas para impedir que una persona escape, mueva las manos, o para suspender un cuerpo en el aire y golpearlo. Una fila estaba dedicada a las cadenas para niños y sus minúsculos eslabones y manillas. Otra hilera a esposas de un hierro tan grueso que no había sierra que pudiera atravesarlo, y esposas tan finas que solo la idea del castigo impedía que quien las llevaba las rompiera. Una fila de bozales ornados encabezaba una sección propia y en un rincón se amontonaba una pila de bolas de hierro y cadenas. Las bolas formaban una pirámide de la que partían las cadenas serpenteantes. Algunos de los grilletes estaban oxidados, otros estaban rotos y otros más parecían recién forjados por la mañana. Cora se dirigió a una parte de la colección y tocó una anilla metálica con pinchos que irradiaban hacia el centro. Decidió que estaba ideada para el cuello.
—Un muestrario aterrador —dijo un hombre—. Lo he ido recolectando de aquí y de allá.
No le habían oído entrar; ¿llevaba con ellos todo el rato? Vestía pantalones grises y camisa de tejido poroso que no ocultaba su esquelética figura. Cora había visto esclavos muertos de hambre con más carne. «Recuerdos de viaje», explicó el blanco. Tenía una forma de hablar rara, con una extraña cadencia que a Cora le recordó la manera de hablar de los de la plantación que habían perdido el juicio.
Fletcher lo presentó como Lumbly. Se estrecharon lánguidamente la mano.
—¿Eres el maquinista? —preguntó Cora.
—No se me da bien el vapor —dijo Lumbly—. Más bien jefe de estación. —Cuando no le reclamaban los asuntos ferroviarios, dijo, llevaba una vida apacible en su granja. Estaban en sus tierras. Cora y Caesar tenían que llegar debajo de una manta o con los ojos vendados, explicó. Era mejor que ignorasen la ubicación—. Hoy esperaba recibir a tres pasajeros. Podréis tumbaros.
Antes de que pudieran asimilar los comentarios, Fletcher anunció que debía volver con su esposa: «Mi papel ha terminado, amigos míos». Abrazó a los fugados con un afecto desesperado. Cora no puedo evitar encogerse. Dos blancos la habían abrazado en dos días. ¿Era característico de la libertad?
Caesar observó en silencio cómo partían carro y tendero. Fletcher habló a los caballos y luego su voz se perdió. La preocupación tiñó la expresión del compañero de Cora. Fletcher había corrido un gran riesgo por ellos, incluso cuando la situación se complicó más de lo acordado. La única moneda con la que podían pagar su deuda era la supervivencia y, si las circunstancias lo permitían, ayudando a otros. Al menos, Cora. Caesar le debía mucho más a Fletcher por haberlo invitado a su tienda hacía meses. Es lo que transmitía su expresión: no preocupación, sino responsabilidad. Lumbly cerró la puerta del granero, las cadenas tintinearon por la vibración.
Lumbly no era tan sentimental. Encendió un farol y se lo entregó a Caesar mientras apartaba paja a patadas y levantaba una trampilla del suelo. Al verlos atemorizados les dijo:
—Si queréis, bajo yo primero.
El hueco de la escalera estaba revestido de piedra y de las profundidades emanaba un olor avinagrado. La escalera no se abría a un sótano, sino que seguía descendiendo. Cora valoró la labor realizada en la construcción. Los peldaños eran empinados, pero las piedras estaban alineadas en planos regulares que facilitaban el descenso. Entonces llegaron al túnel y la palabra «valorar» ya no le alcanzó para abarcar lo que tenía ante sí.
La escalera conducía a un pequeño andén. A cada extremo se abrían las negras bocas del túnel gigantesco. Tendría seis metros de altura, las paredes estaban forradas de piedras claras y oscuras que se alternaban formando un dibujo. Solo una enorme dedicación había posibilitado semejante proyecto. Cora y Caesar se fijaron en los raíles. Dos raíles de acero recorrían la longitud visible del túnel, sujetos al suelo por travesaños de madera. Alguien había previsto incluso instalar un pequeño banco en el andén. Cora, mareada, se sentó.
Caesar apenas podía hablar.
—¿Hasta dónde se extiende el túnel?
Lumbly se encogió de hombros.
—Lo bastante lejos para vosotros.
—Habrán tardado años en construirlo.
—Más de los que imaginas. Solventar el problema de la ventilación llevó mucho tiempo.
—¿Quién lo ha construido?
—¿Quién construye las cosas en este país?
Cora vio que Lumbly disfrutaba de su asombro. No era su primera representación.
—Pero ¿cómo? —insistió Caesar.
—Con las manos, ¿cómo si no? Tenemos que hablar de la salida. —Lumbly se sacó un papel amarillo del bolsillo y entornó los ojos—. Tenéis dos opciones. Sale un tren dentro de una hora y otro dentro de seis. No es el mejor de los horarios. Ojalá los pasajeros pudieran ajustar la hora de llegada, pero funcionamos con ciertas restricciones.
—El siguiente —dijo Cora, levantándose.
No cabía discusión.
—El problema es que no van al mismo sitio —dijo Lumbly—. Uno sale en una dirección y el otro…
—¿Adónde van? —preguntó Cora.
—Solo puedo deciros que lejos de aquí. Comprenderéis las dificultades que entraña comunicar todos los cambios de ruta. Cercanías, rápidos, estaciones clausuradas, prolongaciones de trayectos. El problema es que quizá os guste más un destino que otro. Descubren las estaciones, cortan las líneas. No sabes lo que te espera arriba hasta que paras.
Los fugitivos no lo entendieron. De las palabras del jefe de estación se deducía que una ruta era más directa, pero más peligrosa. ¿Trataba de decirles que la otra era más larga? Lumbly no se explicó. Les había contado cuanto sabía, aseguró. Al final, la elección de los esclavos era la de siempre: cualquier lugar menos aquel del que habían escapado. Después de consultarlo con su compañera, Caesar dijo:
—Tomaremos el siguiente tren.
—Es cosa vuestra —dijo Lumbly.
Se encaminó al banco.
Esperaron. A petición de Caesar el jefe de estación les contó cómo había entrado a trabajar para el ferrocarril subterráneo. Cora no prestó atención. El túnel la absorbió. ¿Cuántas manos habían trabajado en su construcción? Y los siguientes túneles, ¿adónde y cuán lejos llevaban? Pensó en la recolección, cómo recorría las hileras en la época de cosecha, cuerpos africanos trabajando todos a una lo más rápido que les alcanzaban las fuerzas. Los vastos campos rebosantes de cientos de miles de cápsulas blancas, pendiendo como estrellas en el cielo en la más clara de las noches. Cuando los esclavos terminaban, habían despojado a los campos de color. Constituía una operación formidable, de la semilla a la bala, pero ninguno de ellos podía enorgullecerse de su trabajo. Se lo habían robado. Arrebatado. El túnel, las vías, las almas desesperadas que buscaban la salvación coordinando estaciones y horarios: he aquí una maravilla de la que enorgullecerse. Cora se preguntó si los que habían construido aquello habrían recibido su merecida recompensa.
—Cada estado es distinto —estaba diciendo Lumbly—. Cada uno con sus posibilidades, sus propias costumbres y maneras de hacer las cosas. Conforme los recorráis iréis descubriendo lo que se respira en el país antes de llegar a vuestro destino.
Dicho lo cual, el banco tembló. Se callaron, y el temblor devino ruido. Lumbly los condujo al borde del andén. La cosa apareció con su descomunal novedad. Caesar había visto trenes en Virginia; Cora solo había oído hablar de aquellas máquinas. No era lo que había imaginado. La locomotora era negra, un artefacto desgarbado encabezado por el morro triangular del apartavacas, aunque pocos animales iba a encontrarse a donde iba. Seguía el bulbo de la chimenea, un tallo cubierto de hollín. El cuerpo principal consistía en una gran caja negra coronada por la cabina del maquinista. Por debajo, pistones y grandes cilindros enzarzados en un baile incesante con las diez ruedas, dos juegos de ruedas pequeñas delante y tres detrás. La locomotora tiraba de un único vagón, un maltrecho furgón al que le faltaban numerosos tableros en las paredes.
El maquinista de color los saludó desde la cabina y esbozó una sonrisa desdentada.
—Pasajeros al tren —dijo.
Para abreviar las molestas preguntas de Caesar, Lumbly se apresuró a abrir el cerrojo y deslizar la puerta del vagón.
—¿Vamos allá?
Cora y Caesar subieron al vagón y Lumbly los encerró sin más. Atisbó por los huecos de la madera.
—Si queréis saber de qué va este país, siempre digo lo mismo, tenéis que viajar en tren. Mirad afuera mientras avanzáis a toda velocidad y descubriréis el verdadero rostro de América.
Dio una palmada en la pared del vagón a modo de señal. El tren arrancó.
Los fugitivos perdieron el equilibrio y tropezaron con el montón de pacas de heno que servían de asiento. El furgón crujió y se estremeció. No era un modelo nuevo y, en numerosas ocasiones a lo largo del viaje, Cora pensó que se desmontaría. El vagón iba vacío salvo por las pacas, los ratones muertos y los clavos doblados. Más adelante Cora descubrió una zona chamuscada donde alguien había encendido una hoguera. Caesar estaba atontado por la sucesión de acontecimientos curiosos y se ovilló en el suelo. Cora, siguiendo las instrucciones de Lumbly, miró por las rendijas. Solo vio oscuridad, kilómetro tras kilómetro de oscuridad.
Cuando se apearon a la luz del sol, estaban en Carolina del Sur. Cora levantó la vista hacia el rascacielos y retrocedió impresionada, preguntándose cuán lejos había llegado.