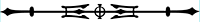La noche antes de que Ridgeway pusiera fin a Carolina del Sur, Cora se entretuvo en la azotea del Edificio Griffin tratando de ver de dónde había llegado. Faltaba una hora para la reunión con Caesar y Sam, y no la entusiasmaba la idea de dar vueltas en la cama, escuchando los gorjeos de las otras. El último sábado después de clase uno de los hombres que trabajaban en el Griffin, un expeón del tabaco llamado Martin, le había contado que no cerraban con llave la puerta de la azotea. Tenía fácil acceso. Si le preocupaba toparse con alguno de los empleados blancos de la planta doce al bajar del ascensor, le dijo Martin, podía subir los últimos pisos por las escaleras.
Era su segunda visita al anochecer. La altura la mareaba. Quería saltar y atrapar las nubes grises de las alturas. La señorita Handler les había dado una clase sobre las Grandes Pirámides de Egipto y las maravillas que habían construido los esclavos con su sudor y sus manos. ¿Eran las pirámides tan altas como este edificio, se sentaban en la cima los faraones y calculaban la magnitud de sus reinos, contemplaban lo pequeño que se veía el mundo desde la distancia adecuada? Abajo, en la calle Main, los obreros levantaban edificios de tres y cuatro pisos, más altos que la vieja hilera de establecimientos de doble planta. Cora pasaba por delante a diario. Todavía no había nada tan grande como el Griffin, pero un día el edificio tendría hermanos y hermanas ocupando la tierra. Cuando permitía que sus sueños la condujeran por avenidas esperanzadas, esa idea, la de la ciudad haciéndose, la estimulaba.
Al este del Griffin se alzaban las casas de los blancos y sus nuevos proyectos: la ampliación de la plaza, el hospital y los museos. Cora miró al oeste, donde estaban las residencias para negros. Desde esa altura, las cajas rojas iban cercando el bosque agreste en filas impresionantes. ¿Era allí donde viviría un día? ¿En una casita en una calle todavía por construir? Acostaría al niño y la niña en la planta alta. Cora intentó ver la cara del hombre, conjurar los nombres de los niños. Le falló la imaginación. Oteó el sur en dirección a Randall. ¿Qué esperaba ver? La noche sumía el sur en la oscuridad.
¿Y el norte? Quizá lo visitara algún día.
La brisa la hizo tiritar y se encaminó a la calle. Ya podía ir a casa de Sam.
Caesar no sabía por qué quería verlos el jefe de estación. Sam lo había avisado al pasar frente a la taberna y le había dicho: «Esta noche». Cora no había regresado a la estación desde que habían llegado, pero el día de su liberación permanecía tan vivo en su memoria que no le costó encontrar el camino. Los ruidos de los animales en el bosque a oscuras, las ramas que se partían y cantaban, le recordaron la huida y, luego, a Lovey perdiéndose en la noche.
Apretó el paso cuando la luz de las ventanas de casa de Sam se agitó entre las ramas. Sam la abrazó con su entusiasmo habitual, con la camisa empapada y apestando a alcohol. En la anterior visita Cora había estado demasiado distraída para fijarse en el desorden de la casa, los platos sucios, el serrín y los montones de ropa. Para llegar a la cocina tuvo que saltar por encima de una caja de herramientas volcada, con el contenido revuelto por el suelo, clavos abiertos en abanico como en un juego de mesa. Antes de marcharse le recomendaría que contratara a una chica en la Oficina de Colocación.
Caesar ya había llegado y bebía un botellín de cerveza en la mesa de la cocina. Le había traído uno de sus cuencos a Sam y acariciaba el fondo con los dedos como si buscara una fisura imperceptible. Cora casi había olvidado que le gustaba trabajar la madera. Últimamente no le había visto mucho. Caesar se había comprado más ropa elegante en los almacenes para negros, notó Cora complacida, un traje oscuro que le sentaba de maravilla. Alguien le había enseñado a anudarse la corbata, o quizá lo supiera de su época en Virginia, cuando había creído que la anciana blanca lo libertaría y había intentado mejorar su apariencia.
—¿Viene un tren? —preguntó Cora.
—Dentro de unos días —dijo Sam.
Caesar y Cora se removieron en los asientos.
—Sé que no queréis cogerlo —dijo Sam—. No pasa nada.
—Hemos decidido quedarnos —explicó Caesar.
—Queríamos estar seguros antes de decírtelo —añadió Cora.
Sam resopló y se recostó en la silla, que crujió.
—Me ha alegrado ver que os saltabais los trenes e intentabais vivir aquí —dijo el jefe de estación—. Pero tal vez os lo repenséis después de lo que voy a contaros.
Sam les ofreció unos dulces —era cliente fiel de la Pastelería Ideal de la calle Main— y reveló su propósito.
—Quería advertiros de que no paséis por el Red’s —dijo Sam.
—¿Te asusta la competencia? —bromeó Caesar.
No había problema en ese sentido. La taberna de Sam no servía a clientela de color. No, Red’s tenía la exclusiva de los inquilinos de las residencias con ganas de bailar y beber. Ayudaba que aceptara pagarés.
—Peor aún —repuso Sam—. La verdad, no sé qué pensar.
Era una historia rara. Caleb, el propietario del Drift, era famoso por su carácter avinagrado; Sam era conocido como el camarero que disfrutaba conversando. «Trabajando en el bar terminas por conocer la vida del lugar», le gustaba repetir. Uno de los habituales de Sam era un médico llamado Bertram, una incorporación reciente del hospital. No se mezclaba con el resto de los norteños, prefería el ambiente y la compañía más picante del Drift. Bebía whisky. «Para ahogar sus pecados», dijo Sam.
En una noche típica, Bertram se callaba lo que pensaba hasta la tercera copa, cuando el whisky lo destapaba y peroraba animadamente sobre las ventiscas de Massachusetts, las novatadas de la facultad de medicina o la relativa inteligencia de la zarigüeya de Virginia. El discurso de la noche pasada había derivado hacia la compañía femenina, explicó Sam. El médico visitaba a menudo el establecimiento de la señorita Trumball, que prefería a la Lanchester House, cuyas chicas exhibían en su opinión un carácter taciturno, como importadas de Maine o alguna otra provincia tendente a la melancolía.
—¿Sam? —dijo Cora.
—Lo siento, Cora.
Sam abrevió. El doctor Bertram había enumerado algunas de las virtudes del local de la señorita Trumball y luego había añadido: «Hagas lo que hagas, si te van las negras, no pises el Red’s».
Varios de sus pacientes masculinos frecuentaban la taberna y sus féminas. Los pacientes creían que les estaban tratando dolencias de la sangre. Sin embargo, los tónicos que administraba el hospital eran simple agua azucarada. En realidad, los negros participaban en un estudio sobre las fases latentes y terciarias de la sífilis.
—¿Y creen que los estás ayudando? —preguntó Sam al médico.
Mantuvo un tono neutro a pesar de que le ardía la cara.
—Es una investigación importante —le informó Bertram—. Descubrir cómo se expande la enfermedad, la trayectoria de la infección y el enfoque de una posible cura.
El Red’s era el único bar para negros dentro de los límites estrictos de la ciudad; el dueño obtenía un descuento en el alquiler a cambio de información. El programa de la sífilis era uno de los numerosos estudios y experimentos que estaban realizándose en el ala para población de color del hospital. ¿Sabía Sam que la tribu igbo del continente africano era proclive a los trastornos nerviosos? ¿Al suicidio y el decaimiento? El médico le contó la historia de cuarenta esclavos, encadenados juntos en un barco, que prefirieron saltar por la borda en grupo a vivir esclavizados. ¡Qué clase de mente era capaz de concebir y ejecutar semejante acción! ¿Y si introdujéramos algunos ajustes en el patrón reproductivo de los negros y elimináramos a aquellos con tendencias melancólicas? ¿Y si controláramos otras actitudes tales como la agresión sexual y el carácter violento? Podríamos proteger a nuestras mujeres e hijas de sus impulsos selváticos, lo que el doctor Bertram consideraba un miedo característico del blanco sureño.
El médico se inclinó hacia delante. ¿Había leído Sam el periódico del día?
Sam negó con la cabeza y rellenó la copa del doctor.
Aun así, el camarero sin duda habría leído editoriales a lo largo de los años, insistió el médico, que expresaban la ansiedad que provocaba la cuestión. América había importado y criado a tantos africanos que en muchos estados estos superaban en número a los blancos. Solo por eso, la emancipación era imposible. Con la esterilización estratégica —primero de las mujeres pero, a su debido tiempo, de ambos sexos— podríamos liberarlos de la esclavitud sin miedo a que nos asesinaran mientras durmiéramos. Los arquitectos de los levantamientos de Jamaica habían sido de extracción beninesa y congoleña, tribus obstinadas y astutas. ¿Y si con el tiempo fuéramos suavizando cuidadosamente esos linajes? La información recopilada a lo largo de años y décadas sobre los peregrinos de color y sus descendientes, dijo el médico, se convertiría en una de las empresas científicas más audaces de la historia. Esterilización controlada, investigación de enfermedades transmisibles, perfeccionamiento de nuevas técnicas quirúrgicas en incapacitados sociales… ¿A quién podía extrañar que los mayores talentos médicos del país acudieran en masa a Carolina del Sur?
Un grupo bullicioso entró a trompicones y relegó a Bertram al fondo de la barra. Sam estaba ocupado. El médico bebió un rato en silencio y luego se escabulló.
—No sois de los que van al Red’s —dijo Sam—, pero quería avisaros.
—El Red’s —dijo Cora—. No es solo el bar, Sam. Tenemos que contarles que les están mintiendo. Están enfermos.
Caesar estuvo de acuerdo.
—¿Y os creerán a vosotros en lugar de a los médicos blancos? —preguntó Sam—. ¿Con qué pruebas? No podemos acudir a las autoridades para que lo arreglen… Todo esto lo paga el Ayuntamiento. Y además están todas las otras ciudades donde se han instalado peregrinos de color mediante el mismo sistema. No somos los únicos con hospital nuevo.
Lo analizaron en la mesa de la cocina. ¿Cabía la posibilidad de que no solo los médicos, sino también todos los que atendían a la población de color, participaran en una conspiración tan increíble? ¿Guiando a los negros por uno u otro camino, comprándolos en haciendas y mercados para sus experimentos? Todas esas manos blancas trabajando al unísono, anotando en papel azul datos y cifras. Después de la conversación con el doctor Stevens, la señorita Lucy había parado una mañana a Cora de camino al museo. ¿Había pensado en el programa de control de la natalidad del hospital? Quizá Cora quisiera hablar de ello con las otras chicas, en palabras que todas pudieran entender. Le quedaría muy agradecida, dijo la mujer blanca. En la ciudad surgían nuevas vacantes sin parar, oportunidades para aquellos que habían demostrado su valía.
Cora recordó la noche en que Caesar y ella habían decidido quedarse, la mujer que entró gritando en el prado al terminar el baile. «Se llevan a mis niños.» La mujer no se lamentaba de una vieja injusticia en la plantación, sino de un crimen perpetrado en Carolina del Sur. Los médicos estaban robándole a sus bebés, no sus antiguos amos.
—Querían saber de qué parte de África eran mis padres —dijo Caesar—. ¿Cómo iba a saberlo? Me dijeron que tengo nariz de beninés.
—Nada como un cumplido antes de la castración —dijo Sam.
—Tengo que avisar a Meg —dijo Caesar—. Algunas de sus amigas van por la noche al Red’s. Sé que se ven con hombres.
—¿Quién es Meg? —preguntó Cora.
—Una amiga con la que me veo últimamente.
—El otro día os vi paseando por Main —dijo Sam—. Es un bellezón.
—Una tarde agradable —dijo Caesar.
Bebió un sorbo de cerveza, clavando la vista en el botellín negro y evitando los ojos de Cora.
No avanzaron demasiado en términos de cómo actuar, enfrentados al problema de a quién recurrir y la posible reacción de los otros residentes de color. Quizá prefirieran no enterarse, dijo Caesar. ¿Qué eran simples rumores comparados con lo que habían dejado atrás? ¿Qué clase de cálculos harían sus vecinos, sopesando las promesas de sus nuevas circunstancias con las acusaciones y la verdad de sus pasados? Legalmente muchos todavía eran esclavos, sus nombres constaban en un papel archivado por el gobierno de Estados Unidos. De momento, lo único que podían hacer era advertir a la gente.
Cora y Caesar ya casi estaban en la ciudad cuando él dijo:
—Meg trabaja para una familia de la calle Washington. En una de las casas grandes.
—Me alegro de que tengas amistades —dijo Cora.
—¿Seguro?
—¿Nos hemos equivocado al quedarnos? —preguntó Cora.
—Quizá era aquí donde debíamos apearnos —dijo Caesar—. Quizá no. ¿Qué diría Lovey?
Cora no lo sabía. No volvieron a hablar.
Cora apenas durmió. En las ochenta literas las mujeres roncaban y se movían bajo las sábanas. Se habían acostado creyéndose libres del control y las órdenes de los blancos sobre lo que debían hacer o cómo debían ser. Creyendo que gestionaban sus propios asuntos. Pero todavía las conducían en manadas y las domesticaban. No eran pura mercancía como antes, sino ganado: criado, capado. Encerrado en residencias que eran como gallineros o conejeras.
Por la mañana, Cora acudió a su empleo asignado como el resto de las chicas. Mientras se vestía con los otros tipos, Isis le pidió intercambiar la sala. No se encontraba bien y quería reposar frente a la rueca. «Me gustaría descansar un poco los pies.»
Después de seis semanas en el museo, Cora había encontrado una rotación que casaba con su personalidad. Si empezaba en Un Día Típico en la Plantación, terminaba los dos turnos de plantación que le correspondían antes de la comida de mediodía. Cora detestaba la absurda exposición esclavista y prefería quitársela de encima cuanto antes. La progresión de la Plantación al Barco Negrero y al África Negra tenía una lógica tranquilizadora. Era como retroceder en el tiempo, ir desentrañando América. Acabar la jornada en Escenas del África Negra siempre la sumía en un río de calma, el sencillo escenario se convertía en algo más, en un verdadero refugio. Pero Cora aceptó la petición de Isis. Terminaría la jornada como esclava.
En los algodonales estaba siempre bajo la vigilancia inmisericorde del jefe o el capataz. «¡Doblad la espalda!» «¡Trabajad la siguiente fila!» En casa de los Anderson, cuando Maisie estaba en el colegio o con sus amigas y el pequeño Raymond dormía, trabajaba sin que la vigilaran ni la molestaran. Era un pequeño regalo en mitad del día. Su reciente incorporación al museo la había devuelto a los surcos de Georgia, las miradas bobas y boquiabiertas de los visitantes la sumían de nuevo en un estado de exposición.
Un día decidió responder a una pelirroja que torció el gesto al ver las labores de Cora «en el mar». Quizá la mujer se hubiera casado con un marinero de apetitos incorregibles y detestase que se lo recordaran: Cora no conocía el origen de su animosidad ni le importaba. La mujer la irritaba. Cora la miró fijamente a los ojos, con expresión firme y fiera, hasta que la mujer cedió y se alejó corriendo de la vitrina en dirección a la sección agrícola.
A partir de entonces Cora eligió un cliente por hora para fulminarlo con la mirada. Un joven oficinista escapado del Griffin, un empresario; una matrona agobiada tratando de dominar a un puñado de niños revoltosos; uno de los jovencitos malcriados que gustaban de aporrear el cristal y asustar a los tipos. Unas veces uno, otras veces otro. Elegía los eslabones débiles separados del grupo, los que se derrumbaban bajo su mirada. El eslabón débil: le gustaba cómo sonaba. Buscar la imperfección en la cadena que te somete. Individualmente, el eslabón no era gran cosa. Pero en conjunción con sus iguales era un hierro poderoso que subyugaba a millones a pesar de su debilidad. Las personas que elegía, jóvenes y viejas, de la zona rica de la ciudad y de las calles más humildes, no la perseguían individualmente. Como comunidad, eran los grilletes. Si Cora perseveraba, si iba minando eslabones débiles a la menor ocasión, quizá consiguiera algo.
Perfeccionó su mirada fulminante. Levantaba la vista desde la rueca o la fogata vítrea de la choza para clavar en el sitio a una persona como a uno de los escarabajos o ácaros de las exposiciones de insectos. Siempre se derrumbaban bajo su mirada, no se esperaban un ataque tan extraño, reculaban a trompicones o miraban al suelo y tiraban de sus acompañantes para alejarse. Una buena lección, pensaba Cora, aprended que el esclavo, el negro que vive entre vosotros, también os mira.
El día que Isis se encontraba mal, durante la segunda rotación en el barco, Cora miró al otro lado del cristal y vio a Maisie, con coleta y uno de los vestidos que ella solía lavar y tender a secar. Era una excursión escolar. Cora reconoció a los niños que la acompañaban, incluso aunque los críos no recordaran a la antigua asistenta de los Anderson. Maisie al principio tampoco la ubicó. Luego Cora la fulminó con la mirada y la niña se acordó. La maestra los instruyó acerca del significado de la escena, los otros niños señalaban y se mofaban de la chabacana sonrisa del Capitán John… y Maisie retorcía la cara de miedo. Desde el exterior nadie podía saber lo que había pasado entre ellas, igual que el día que Cora y Blake se enfrentaron por la caseta del perro. Cora pensó: Te derrumbaré, a ti también, Maisie, y así lo hizo, la niñita desapareció corriendo. Cora no sabía por qué lo había hecho, y se sintió avergonzada hasta que se quitó el disfraz y regresó a la residencia.
Esa noche pasó a ver a la señorita Lucy. Cora había estado meditando la información de Sam todo el día, sosteniéndola bajo la luz como una espantosa baratija, inclinándola. La supervisora la había ayudado muchas veces. Ahora sus sugerencias y consejos le parecían manipulaciones, igual que el granjero engaña al burro para que avance según le convenga.
La mujer blanca amontonaba papeles azules cuando Cora asomó la cabeza por la puerta del despacho. ¿Estaba su nombre en aquellos papeles y qué había anotado al margen? No, se corrigió: el nombre de Bessie, no el suyo.
—Solo dispongo de un momento —dijo la supervisora.
—He visto que han vuelto a llevar a gente al número 40 —dijo Cora—. Pero no son las mismas residentes de antes. ¿Todavía están en tratamiento en el hospital?
La señorita Lucy levantó la vista de los papeles y se puso rígida.
—Las han trasladado de ciudad. Necesitamos sitio para las recién llegadas, así que las mujeres como Gertrude, las que necesitan ayuda, van a lugares donde pueden recibir una atención más adecuada.
—¿No van a volver?
—No. —La señorita Lucy evaluó a su visitante—. Te preocupa, lo sé. Eres lista, Bessie. Todavía albergo la esperanza de que asumas el liderazgo de las otras chicas, incluso aunque consideres que en este momento no te conviene operarte. Puedes convertirte en el orgullo de tu raza si te lo propones.
—Yo puedo decidir por mí misma —dijo Cora—. ¿Por qué ellas no? En la plantación el amo lo decidía todo por nosotros. Creía que eso aquí se había acabado.
La señorita Lucy rehuyó la comparación.
—Si no sabes ver la diferencia entre gente buena y cabal y mentes trastornadas, criminales y retrasadas, entonces no eres la persona que yo pensaba.
No soy la persona que pensabas.
Una de las supervisoras las interrumpió, una mujer mayor llamada Roberta que solía ejercer de coordinadora con la Oficina de Ocupación. Meses atrás había empleado a Cora con los Anderson.
—¿Lucy? Te están esperando.
La señorita Lucy refunfuñó.
—Los tengo todos —le dijo a su colega—. Pero los archivos del Griffin son iguales. La Ley de Esclavos Fugitivos estipula que debemos entregar a los prófugos y no obstaculizar las capturas; no dejar todo lo que estamos haciendo solo porque un cazador de esclavos cree que ha encontrado su botín. Nosotros no acogemos a asesinos. —Se levantó, con el fajo de papeles contra el pecho—. Seguiremos mañana, Bessie. Por favor, piensa en lo que hemos hablado.
Cora se retiró a las escaleras de los dormitorios. Se sentó en el tercer peldaño. Podrían andar detrás de cualquiera. Las residencias estaban repletas de fugitivos que se habían refugiado allí al poco de haber escapado de las cadenas o tras años de buscarse la vida en otra parte. Podían ir a por cualquiera.
Buscaban a asesinos.
Cora fue primero a la residencia de Caesar. Conocía su horario, pero con el miedo se le olvidaron los turnos. Fuera no vio a ningún blanco del tipo rudo que imaginaba que correspondía a los cazadores de esclavos. Cruzó el prado a toda velocidad. El anciano del dormitorio la miró con lascivia —siempre que una chica visitaba las dependencias masculinas se deducía alguna implicación licenciosa— y la informó de que Caesar todavía estaba en la fábrica. «¿Quieres esperarlo conmigo?», le propuso el anciano.
Comenzaba a oscurecer. Cora se debatía entre arriesgarse a ir a la calle Main o no. En los archivos municipales constaba el nombre de Bessie. Los esbozos de los carteles que Terrance había impreso tras la huida eran toscos, pero se les parecían lo suficiente para que cualquier cazador avezado la mirase dos veces. No habría manera de descansar hasta que hablara con Caesar y Sam. Enfiló por la calle Elm, paralela a Main, hasta la manzana del Drift. Cada vez que daba la vuelta a una esquina esperaba toparse con una partida a caballo, con antorchas y mosquetes y sonrisas aviesas. El Drift estaba repleto de juerguistas de primera hora, hombres que reconocía y otros que no. Tuvo que pasar un par de veces frente a la ventana del bar antes de que el jefe de estación la viera y le indicara que diera la vuelta por detrás.
Los hombres del bar se reían. Cora se deslizó por la luz que llegaba al callejón desde el interior. La puerta del excusado exterior estaba abierta: estaba vacío. Sam esperaba en la penumbra, con un pie apoyado en un cajón para atarse las botas.
—Estaba buscando la manera de avisaros —dijo Sam—. El cazador de esclavos se llama Ridgeway. En estos momentos está hablando con las autoridades, de ti y de Caesar. He servido whisky a un par de sus hombres.
Sam le entregó un folleto. Era uno de los anuncios que Fletcher había descrito en su casa, con un cambio. Ahora que Cora conocía las letras, la palabra «asesinos» le llegó al alma.
Se armó jaleo dentro del bar y Cora se adentró en las sombras. Sam no podría irse hasta al cabo de una hora, le dijo. Recabaría toda la información que pudiera e intentaría interceptar a Caesar en la fábrica. Era mejor que Cora se dirigiera a su casa y esperase allí.
Cora corrió como hacía tiempo que no corría, pegada al borde del camino y arrojándose al bosque al menor sonido de otro viajero. Entró en la casita de Sam por la puerta de atrás y encendió una vela en la cocina. Después de andar de un lado para otro, incapaz de sentarse, hizo lo único que la serenaba. Cuando Sam volvió a casa, Cora había fregado todos los platos.
—Pinta mal —dijo el jefe de estación—. Uno de los cazarrecompensas ha entrado en el bar justo después de que hablara contigo. Llevaba una ristra de orejas colgando del cuello como un indio piel roja, un tipo duro de verdad. Les ha dicho a los otros que sabía dónde estabas. Se han ido a reunirse con su cabecilla, Ridgeway. —Resollaba a causa de la carrera—. No sé cómo, pero saben quién eres.
Cora había cogido el cuenco de Caesar. Le dio vueltas en las manos.
—Han reunido una partida —continuó Sam—. No he podido contactar con Caesar. Sabe que tiene que venir aquí o al bar, teníamos un plan. Quizá ya venga de camino.
Sam pretendía volver al Drift a esperarle.
—¿Crees que alguien nos ha visto hablando?
—Tal vez deberías bajar al andén.
Arrastraron la mesa de la cocina y la gruesa alfombra gris. Juntos levantaron la trampilla del suelo —estaba muy bien encajada— y el aire mohoso agitó las velas. Cora cogió algo de comida y un farol y descendió a la oscuridad. La trampilla se cerró por encima de ella y la mesa volvió ruidosamente a su lugar.
Cora había evitado las iglesias para gente de color de la ciudad. Randall prohibía la religión en su plantación para eliminar la distracción de la liberación y, una vez en Carolina del Sur, a Cora no le había interesado el tema. Sabía que la hacía extraña a los ojos de los otros residentes de color, pero hacía mucho que no le preocupaba parecer rara. ¿Ahora se suponía que debía rezar? Se sentó a la mesa con la tenue luz del farol. El andén estaba demasiado oscuro para distinguir el comienzo del túnel. ¿Cuánto tardarían en localizar a Caesar? ¿Cuánta prisa podía darse? Cora era consciente de los tratos que aceptaba la gente en situaciones desesperadas. Para bajar la fiebre de un bebé enfermo, para detener la brutalidad de un capataz, para librarse de un sinfín de infiernos esclavistas. Por lo que había visto, los tratos nunca daban fruto. A veces la fiebre remitía, pero la plantación seguía ahí. Cora no rezó.
Se durmió mientras esperaba. Después subió por las escaleras hasta justo debajo de la trampilla y escuchó. En el mundo podía ser de día o de noche. Tenía hambre y sed. Comió un poco de pan y salchicha. Fue matando las horas subiendo y bajando por las escaleras, pegando la oreja a la trampilla y retirándose al poco rato. Cuando se acabó la comida, su desesperación fue absoluta. Escuchó, pegada a la trampilla. No se oía nada.
Los golpes de arriba la despertaron, pusieron fin al vacío. No eran una persona ni dos, sino muchos hombres. Registraron la casa y gritaron, volcando armarios y descolgando muebles. Era un ruido fuerte y violento y muy próximo, así que Cora se encogió bajo las escaleras. No consiguió entender lo que decían. Luego se marcharon.
Las juntas de la trampilla no dejaban pasar aire ni luz. Cora no olía el humo, pero oyó romperse los cristales y estallar y crepitar la madera.
La casa ardía.