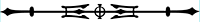Royal la llevó al túnel fantasma al mes de vivir en la granja.
Cora empezó a trabajar al segundo día, con el pensamiento puesto en el lema de Valentine: «Quédate y colabora». Una petición y una cura. Cora colaboró primero en la lavandería. La jefa de la lavandería era una mujer llamada Amelia que había conocido a los Valentine en Virginia y los había seguido dos años después. Con delicadeza, advirtió a Cora que no «maltratara la ropa». Cora se había acostumbrado a la rapidez en Randall. Trabajar con las manos despertó su antigua diligencia temerosa. Amelia y ella decidieron que tal vez le convendría otra tarea. Ayudó una semana en la lechería y estuvo una temporada con Aunty, cuidando a los bebés mientras los padres trabajaban. Después, abonó los campos cuando las hojas del maíz amarilleaban. Doblada entre los surcos, Cora levantaba la vista asustada buscando al capataz.
—Pareces cansada —le dijo Royal un atardecer de agosto después de una de las charlas de Lander.
El discurso de Lander había bordeado el sermón, en torno al dilema de encontrar tu propósito en la vida una vez liberado del yugo de la esclavitud. Las múltiples frustraciones de la libertad. Como el resto de la granja, Cora lo contemplaba sobrecogida. Lander era un príncipe exótico, que viajaba de tierra en tierra para enseñarles cómo se comportaba la gente en los lugares decentes. Lugares tan distantes que escapaban a los mapas.
El padre de Elijah Lander era un abogado blanco y rico de Boston que vivía con su mujer de color sin esconderse. Sufrían las burlas de su círculo y, en los cuchicheos de medianoche, consideraban a su vástago el resultado de la unión entre una diosa africana y un pálido mortal. Un semidiós. A decir de los dignatarios blancos en sus recargadas introducciones a los discursos de Lander, este había demostrado su brillantez desde edad muy temprana. Niño enfermizo, convirtió la biblioteca familiar en su parque de juegos y devoraba libros que apenas podía levantar. A los seis años, tocaba el piano como un maestro europeo. Daba conciertos para el salón vacío, se inclinaba ante un aplauso silencioso.
Los amigos de la familia intercedieron para que se convirtiera en el primer estudiante de color de una prestigiosa universidad para blancos.
—Me dieron un pase de esclavo —decía él—, y lo aproveché para hacer maldades.
Lander vivía en el cuarto de las escobas; nadie quiso compartir habitación con él. Cuatro años después, sus compañeros lo eligieron para dar el discurso de la ceremonia de graduación. Sorteaba obstáculos como una criatura primigenia que burlase al mundo moderno. Lander podría haber sido lo que hubiera querido. Cirujano, juez. Los brahmanes lo animaban a trasladarse a la capital de la nación para dejar su huella en la política. Se había colado en un rinconcito del éxito americano donde su raza no suponía una maldición. Algunos habrían vivido felizmente en ese espacio, habrían medrado solos. Lander quería hacer sitio para otros. A veces la gente era una compañía maravillosa.
Al final, eligió dar conferencias. En el salón de casa de sus padres ante un público de distinguidos bostonianos, luego en los hogares de los distinguidos bostonianos, en centros de reunión para gentes de color e iglesias metodistas y salas de conferencias por toda Nueva Inglaterra. A veces era la primera persona de color en entrar en el edificio aparte de los hombres que lo habían construido y las mujeres que lo limpiaban.
Sheriffs enfurecidos lo detenían por sedición. Lo encarcelaban por incitar a revueltas que no eran tal, sino reuniones pacíficas. El honorable juez Edmund Harrison de Maryland dictó una orden de arresto contra él acusándolo de «propagar una ortodoxia infernal que pone en peligro el tejido mismo de la buena sociedad». Una muchedumbre de blancos le dio una paliza antes de que lo rescataran los que habían acudido a escucharle leer sus «Declaraciones de los Derechos del Negro Americano». Desde Florida a Maine sus panfletos, y más adelante su autobiografía, ardían en hogueras junto con su efigie.
—Mejor en efigie que en persona —decía él.
Nadie sabía las penas privadas que tal vez lo acuciaran bajo la placidez exterior. Se mantenía imperturbable y distante.
—Soy lo que los botánicos llaman un híbrido —dijo la primera vez que Cora lo escuchó hablar—. Una mezcla de dos familias diferentes. En las flores, es un invento bonito de ver. Cuando la misma amalgama adopta su forma en carne y hueso, algunos se ofenden mucho. En esta sala la reconocemos por lo que es: una nueva belleza que ha llegado a este mundo y florece por todas partes.
Cuando Lander terminó su discurso de esa noche de agosto, Cora y Royal se sentaron en los escalones del templo. Los otros residentes pasaron por su lado. Las palabras de Lander habían sumido a Cora en un estado melancólico.
—No quiero que me saquen —dijo Cora.
Royal le giró la palma de la mano y paseó el pulgar por los callos nuevos. No tenía motivos para preocuparse, le dijo. Le propuso un viaje por Indiana para descansar del trabajo.
Al día siguiente partieron en una calesa tirada por dos caballos picazos. Cora se había comprado un vestido y un gorro nuevos con la paga. El gorro le tapaba la cicatriz de la sien, casi por completo. Últimamente la cicatriz la inquietaba. Nunca había pensado demasiado en las marcas, en las X y las T y los tréboles que los dueños de esclavos grababan a fuego en sus posesiones. Una herradura, fea y violácea, asomaba del cuello de Sybil: su primer amo criaba caballos de tiro. Cora daba gracias a Dios por que jamás le hubieran marcado así la piel. Pero todos estamos marcados aunque no se vea, por dentro, si no por fuera, y la herida del bastón de Randall era exactamente lo mismo, la marca de que Cora le pertenecía.
Cora había visitado a menudo la ciudad, hasta había subido las escaleras del horno de los blancos para comprar un pastel. Royal la llevó en la dirección contraria. El cielo era una pizarra lisa, pero todavía hacía calor, era una de esas tardes de agosto que avisa de que es de las últimas de su género. Pararon a comer a un lado de la pradera, bajo un manzano silvestre. Royal había traído un poco de pan, mermelada y salchichas. Cora le dejó recostar la cabeza en su regazo. Pensó en acariciarle los suaves rizos negros de detrás de las orejas, pero se detuvo cuando la asaltó un recuerdo de la violencia pasada.
De regreso Royal condujo la calesa por un sendero frondoso. De otro modo Cora ni lo habría visto. Los álamos devoraban la entrada. Royal dijo que quería enseñarle algo. Ella supuso que se trataría de un estanque o algún lugar tranquilo que nadie conocía. En cambio, giraron un recodo y pararon frente a una casa abandonada, destartalada, gris como la carne picada. Las contraventanas colgaban torcidas, las malas hierbas asomaban del tejado. Curtida por los elementos: la casa era un chucho apaleado. Cora titubeó en el umbral. La mugre y el musgo la hacían sentirse sola, incluso acompañada de Royal.
Las hierbas también crecían del suelo de la sala principal. Cora se tapó la nariz por el hedor.
—En comparación, el estiércol huele a rosas —se quejó.
Royal se rio y le contestó que a él siempre le había parecido que el estiércol olía bien. Descubrió la trampilla del sótano y encendió una vela. Las escaleras crujieron. Los animales del sótano salieron corriendo, indignados por la intrusión. Royal contó seis pasos y empezó a cavar. Paró cuando quedó expuesta una segunda trampilla, y bajaron a la estación. Pidió a Cora que fuera con cuidado, los escalones cubiertos de limo gris resbalaban.
Era la estación más triste y penosa hasta la fecha. No había ni que saltar a las vías: los raíles comenzaban al final de los escalones y se adentraban en un túnel oscuro. Una pequeña dresina descansaba en las vías, con la palanca de hierro esperando una mano humana que la accionara. Como en la mina de mica de Carolina del Norte, largas placas y puntales de madera sostenían las paredes y el techo.
—No está pensado para una locomotora —dijo Royal—. El túnel es demasiado pequeño. No conecta con el resto de la línea.
Hacía mucho tiempo que nadie bajaba. Cora preguntó adónde conducía.
Royal esbozó una mueca.
—Es de antes de entrar yo. El maquinista al que sustituí me lo enseñó cuando me hice cargo de esta sección. Me adentré unos kilómetros con la vagoneta, pero me asusté. Las paredes se estrechaban cada vez más.
Cora sabía que no debía preguntar por el constructor. Todos los ferroviarios, desde Lumbly a Royal, respondían con alguna variante de «¿Quién crees tú que lo hizo? ¿Quién lo construye todo?». Decidió que ya se lo sonsacaría algún día.
El túnel fantasma nunca se había utilizado, le explicó Royal, al menos que se supiera. Nadie sabía cuándo lo habían excavado ni quién vivía arriba. Unos ingenieros le habían dicho que la casa la había construido uno de los viejos topógrafos, como Lewis y Clark, que exploraron y cartografiaron las tierras de América.
—Si vieras todo el país —dijo Royal—, del Atlántico al Pacífico, de las cataratas del Niágara al río Grande, ¿te establecerías aquí? ¿En los bosques de Indiana?
Un viejo jefe de estación contaba que aquel había sido el hogar de un general de división de la guerra de Independencia un hombre que había presenciado tal derramamiento de sangre que se había retirado de la joven nación que había ayudado a forjar.
Una historia de reclusión tenía más sentido, pero Royal pensaba que la parte del ejército eran paparruchas. ¿Se había fijado Cora en que no había un solo indicio de que alguien hubiera vivido en la casa, ni siquiera un mondadientes viejo ni un clavo en la pared?
Una idea fue adueñándose de Cora como una sombra: que la estación no era el principio de la línea, sino el final. No habían empezado a cavar debajo de la casa, sino en la otra punta del agujero negro. Como si en el mundo exterior no hubiera lugares adonde escapar, solo lugares de los que huir.
En el sótano, arriba, los carroñeros retomaron la actividad y se pusieron a arañar.
Un agujero húmedo y pequeño. Cualquier viaje con semejante punto de partida solo podía acabar mal. La última vez que Cora había estado en una de las estaciones de salida del ferrocarril, el lugar estaba bien iluminado, ofrecía suficientes comodidades y la había conducido a la recompensa de Valentine. Fue en Tennessee, donde esperaron a que los rescataran después de escaparse de Ridgeway. Los recuerdos de aquella noche todavía le aceleraban el pulso.
Una vez abandonados el cazador de esclavos y su carromato, los rescatadores de Cora se presentaron. Royal era el hombre que la había espiado en la ciudad; su compañero se llamaba Red, por el color óxido de sus rizos. El tímido era Justin, un fugitivo como Cora que no estaba acostumbrado a amenazar con un cuchillo a los blancos.
Cuando Cora aceptó acompañarlos —nunca se propuso un plan tan ineludible con mayor educación—, los tres hombres se apresuraron a ocultar los indicios del altercado. La presencia inquietante de Homer, escondido en la oscuridad, magnificaba la urgencia del momento. Red montó guardia con el rifle mientras Royal y Justin encadenaban primero a Boseman y luego a Ridgeway al carromato. El cazador de esclavos no habló, pero no dejó de sonreír a Cora con la boca ensangrentada en todo momento.
—Esa —dijo Cora señalando, y Red lo encadenó a la argolla que sus captores habían utilizado para Jasper.
Condujeron el carromato del cazador hasta el límite del prado, oculto del camino. Red encadenó a Ridgeway cinco veces, con todas las cadenas del carromato. Tiró las llaves a la hierba. Espantaron a los caballos. No oyeron a Homer; quizá el niño aguardara enfurruñado fuera del círculo de luz de la antorcha. La ventaja que consiguieran con todas estas medidas tendría que bastarles. Boseman ahogó un grito cuando se marcharon, que Cora interpretó como el estertor de la muerte.
El carro de sus rescatadores estaba a escasa distancia del campamento de Ridgeway. Justin y ella se escondieron debajo de una manta gruesa en la parte de atrás y arrancaron, a una velocidad peligrosa dada la oscuridad y la pésima calidad de los caminos de Tennessee. Royal y Red estaban tan alterados por la pelea que se olvidaron de vendarle los ojos al cargamento durante varios kilómetros. Royal se avergonzó.
—Es por seguridad de la terminal, señorita.
El tercer trayecto en el ferrocarril subterráneo empezó bajo un establo. Para entonces una estación significaba un descenso por unas escaleras imposibles y la revelación de la personalidad de la siguiente parada. El propietario del lugar había salido en viaje de negocios, les contó Royal mientras les desataba las vendas de los ojos, un ardid para disimular su colaboración. Cora nunca supo su nombre, ni el de la ciudad de salida. Solamente que era otra persona de inclinaciones subterráneas… y gusto por los azulejos blancos de importación. Estos forraban las paredes de la estación.
—Cada vez que bajamos, hay algo nuevo —dijo Royal.
Los cuatro esperaron al tren en una mesa cubierta con un mantel blanco, sentados en pesadas sillas tapizadas de color carmesí. Flores frescas asomaban de un jarrón y de las paredes colgaban varios cuadros de tierras de labranza. Había una jarra de cristal tallado llena de agua, una cesta de fruta y un gran pan de centeno para comer.
—Es la casa de un rico —dijo Justin.
—Le gusta crear cierto ambiente —respondió Royal.
Red dijo que le gustaban los azulejos blancos, que suponían una mejora respecto a los tablones de pino que había antes.
—No sé cómo se las habrá apañado para ponerlos —añadió.
Royal dijo que esperaba que sus ayudantes tuvieran el pico cerrado.
—Has matado a ese hombre —dijo Justin.
Estaba aturdido. Habían descubierto una jarra de vino dentro de un armario y el fugitivo había bebido a placer.
—Pregúntale a la chica si se lo merecía —repuso Red.
Royal agarró a Red del antebrazo para que dejara de temblar. Su amigo nunca había matado a nadie. El lugar de su desventura bastaba para que los ahorcaran, pero el asesinato les garantizaba que antes sufrirían macabros tormentos. Royal se sorprendió cuando más tarde Cora le contó que la buscaban por asesinato en Georgia. Después se recuperó y dijo:
—Pues nuestro camino estaba trazado desde el momento en que te vi en aquella calle mugrienta.
Royal era el primer hombre nacido libre que Cora conocía. En Carolina del Sur había muchos hombres y mujeres libres que habían inmigrado por las supuestas oportunidades, pero todos habían cumplido la condena de ser propiedades. Royal respiró libertad con su primer aliento.
Creció en Connecticut; su padre era barbero y su madre comadrona. También habían nacido libres, en Nueva York. Por orden suya, Royal entró de aprendiz con un impresor en cuanto tuvo edad para trabajar. Sus padres creían en la dignidad de los oficios honestos, imaginaban generaciones de la familia ramificándose hacia el futuro, cada cual más exitosa que la anterior. En el norte habían abolido la esclavitud, algún día la abominable institución caería en todas partes. Puede que la historia de los negros en el país hubiera empezado con la degradación, pero un día alcanzarían el triunfo y la prosperidad.
De haber comprendido sus padres el poder que ejercían en el chico sus recuerdos, tal vez hubieran sido más reservados con las anécdotas de su ciudad de nacimiento. Royal partió a Nueva York con dieciocho años y su primera visión de la ciudad, desde la barandilla del transbordador, confirmó su destino. Tomó habitación con otros tres hombres de color en una pensión de Five Points y trabajó de barbero hasta que conoció al famoso Eugene Wheeler. El blanco había entablado conversación con Royal en una reunión antiesclavista; impresionado, Wheeler lo citó en su despacho al día siguiente. Royal había leído sobre las hazañas del hombre en la prensa: abogado, cruzado abolicionista, pesadilla de esclavistas y de quienes les hacían el trabajo sucio. Royal recorría la prisión municipal en busca de fugados que el abogado pudiera defender, pasaba mensajes entre enigmáticos individuos y repartía los fondos que las sociedades abolicionistas recaudaban para los fugitivos. Desde su reclutamiento oficial por el ferrocarril subterráneo, llevaba ya bastante tiempo colaborando en la red.
—Engraso los pistones —le gustaba decir.
Royal insertaba los mensajes cifrados en los anuncios clasificados que informaban a fugitivos y maquinistas de las salidas. Sobornaba a capitanes de barco y alguaciles, cruzaba ríos con temblorosas embarazadas en esquifes agujereados y presentaba órdenes de puesta en libertad a agentes malcarados. En general formaba pareja con un aliado blanco, pero la agudeza y el orgullo de Royal dejaban claro que el color de la piel no le suponía ningún impedimento.
—Un negro libre anda distinto que un esclavo —decía—. Los blancos lo notan al instante, incluso sin saberlo. Camina distinto, habla distinto, se comporta distinto. Lo lleva en la sangre.
La relación con Red empezó cuando lo destinaron a Indiana. Red era de Carolina del Norte, se había fugado después de que los cuadrilleros colgaran a su mujer y su hijo. Recorrió la Senda de la Libertad durante kilómetros, en busca de sus cadáveres para despedirse de ellos. Fracasó: por lo visto, la senda de cadáveres no terminaba nunca, en ambos sentidos. Cuando Red llegó al norte, entró en el ferrocarril y se dedicó a la causa con una determinación siniestra. Al enterarse de que Cora había matado accidentalmente a un niño en Georgia, sonrió y dijo:
—Bien.
La misión de Justin fue peculiar desde el principio. Tennessee quedaba fuera de la jurisdicción de Royal, pero el representante local del ferrocarril estaba ilocalizable desde el gran incendio. Cancelar el tren sería desastroso. Sin nadie más de confianza, los superiores de Royal mandaron de mala gana a los dos agentes de color a las profundidades de los páramos de Tennessee.
Las armas fueron idea de Red. Royal nunca había empuñado ninguna.
—Cabe en la mano —dijo Royal—, pero pesa como un cañón.
—Dabas miedo —dijo Cora.
—Por dentro estaba temblando.
El amo de Justin acostumbraba a alquilarlo como albañil y un patrón se apiadó de él y contactó con el ferrocarril de su parte. Puso una condición: que Justin no se pusiera en camino hasta terminar el muro de piedra alrededor de su finca. Convinieron que un hueco de tres piedras resultaba aceptable, siempre y cuando Justin dejara instrucciones para completarlo.
El día acordado, Justin salió a trabajar por última vez. Nadie repararía en su ausencia hasta el anochecer; el patrón insistió en que esa mañana ya no acudiera al trabajo. A las diez, Justin estaba en la parte de atrás del carro de Royal y Red. El plan cambió cuando se toparon con Cora en la ciudad.
El tren paró en la estación de Tennessee. Era la locomotora más espléndida hasta la fecha, la pintura roja reluciente rebotaba la luz incluso cubierta de hollín. El maquinista era un personaje jovial de voz potente, que abrió la portezuela del vagón de pasajeros con no poca ceremonia. Cora sospechaba que una especie de locura propia de los túneles afectaba a los maquinistas, hasta al último de ellos.
Después del furgón desvencijado y la vagoneta de carga que la había conducido a Carolina del Norte, subir a un coche de pasajeros de verdad —bien equipado y cómodo, como los que describían los almanaques— supuso un placer espectacular. Había asientos para treinta personas, eran fastuosos y mullidos, y allí donde llegaba la luz de las velas los bronces relucían. El olor a barniz la hizo sentir la pasajera inaugural de un viaje mágico, inicial. Cora durmió sobre tres asientos, libre por primera vez desde hacía meses de las cadenas y el pesimismo del desván.
El caballo de hierro todavía retumbaba por el túnel cuando se despertó. Recordó las palabras de Lumbly: «Si queréis saber de qué va este país, tenéis que viajar en tren. Mirad afuera mientras avanzáis a toda velocidad y descubriréis el verdadero rostro de América». Había sido una broma desde el principio. Al otro lado de las ventanillas de sus viajes solo había oscuridad, y siempre habría solo oscuridad.
Justin hablaba en el asiento de delante. Dijo que su hermano y tres sobrinas a las que no conocía vivían en Canadá. Pasaría unos días en la granja y luego partiría al norte.
Royal aseguró al fugitivo que el ferrocarril estaba a su disposición. Cora se enderezó y él repitió lo que acababa de decirle al otro fugado. Cora podía continuar hasta otra conexión en Indiana o quedarse en la granja Valentine.
Los blancos tomaban a John Valentine por uno de los suyos, explicó Royal. Tenía la piel muy clara. Cualquier persona de color reconocía inmediatamente su herencia etíope. La nariz, los labios, buen pelo o no. Su madre era costurera, su padre un buhonero blanco que los visitaba cada pocos meses. Cuando el hombre murió, dejó la herencia a su hijo, fue la primera vez que lo reconoció fuera de las paredes del hogar.
Valentine intentó cultivar patatas. Empleó a seis hombres libres para trabajar la tierra. Nunca se las daba de lo que no era, pero tampoco sacaba a la gente de su error. Cuando compró a Gloria, nadie lo pensó dos veces. Una forma de conservar a una mujer era mantenerla en la esclavitud, en particular si, como John Valentine, eras novato en los amoríos. Solo John, Gloria y un juez del otro lado del estado sabían que ella era libre. A Valentine le gustaban los libros y enseñó a su esposa a leer. Tuvieron dos hijos. A los vecinos les pareció progresista, aunque un desperdicio, que les concediera la libertad.
Cuando el mayor cumplió cinco años, ahorcaron y quemaron a uno de los carreteros de Valentine por mirar con descaro. Los amigos de Joe sostenían que aquel día ni siquiera había visitado el pueblo; un banquero amigo de Valentine le contó que decían que la mujer intentaba poner celoso a un amante. Con el paso de los años, observó Valentine, la violencia racial adoptaba expresiones más sanguinarias. No amainaría ni desaparecería, a corto plazo no, y menos en el sur. Su mujer y él decidieron que Virginia no era un lugar adecuado para criar a los hijos. Vendieron la granja y se mudaron. En Indiana la tierra era barata. Allí también había blancos, pero no tan cerca.
Valentine aprendió el carácter del maíz de Indiana. Obtuvo tres buenas cosechas seguidas. Cuando visitaba a los parientes de Virginia, alababa las ventajas de su nuevo hogar. Contrató a viejos conocidos. Podían vivir en su granja hasta que arrancaran; Valentine había comprado más hectáreas.
Esos eran los invitados de Valentine. La granja tal como la conoció Cora nació una noche de invierno después de una nevada lenta y densa. Daba lástima ver a la mujer de la puerta, medio muerta de frío. Margaret se había fugado de Delaware. El viaje hasta la granja de Valentine había sido accidentado: una troupe de tipos duros la había alejado de su amo en una ruta zigzagueante. Un trampero, el vendedor itinerante de remedios. Vagó de pueblo en pueblo con un dentista ambulante hasta que se volvió violento. La tormenta la había atrapado entre un lugar y otro. Margaret rezó a Dios, prometió acabar con las maldades y faltas morales que había cometido durante la huida. Las luces de Valentine aparecieron en la penumbra.
Gloria atendió a la visitante lo mejor que supo; el médico acudió a caballo. Los escalofríos no remitieron. Margaret murió a los pocos días.
En el siguiente viaje de negocios al este, Valentine frenó en seco al ver un cartel que anunciaba una reunión antiesclavista. La mujer de la nieve era la emisaria de una tribu de desposeídos. Valentine se puso a su servicio.
Ese otoño, su granja se convirtió en la oficina más reciente del ferrocarril subterráneo, repleta de fugitivos y maquinistas. Algunos fugados se quedaban; si colaboraban, podían permanecer el tiempo que quisieran. Plantaron el maíz. En un terreno abandonado, un antiguo albañil de una plantación construyó una fragua para un antiguo herrero de otra plantación. La forja escupía clavos a un ritmo notable. Los hombres talaron árboles y erigieron cabañas. Un prominente abolicionista paró un día de camino a Chicago y al final se quedó una semana. Celebridades, oradores y artistas empezaron a asistir a los debates sobre la cuestión negra los sábados por la noche. Una mujer libre tenía una hermana en dificultades en Delaware; la hermana acudió al oeste a empezar de cero. Valentine y los padres de la granja le pagaban para que enseñara a los niños, y siempre había más niños.
Con su cara blanca, dijo Royal, Valentine acudía al centro administrativo del condado y compraba parcelas para sus amigos de cara negra, los expeones de campo que se habían mudado al oeste, los fugitivos que habían encontrado refugio en la granja. Habían encontrado un propósito. Cuando llegaron los Valentine, ese lugar de Indiana no estaba habitado. Conforme fueron surgiendo poblaciones, al calor de la insaciable sed americana, la granja negra devino un elemento natural del paisaje, como una montaña o un riachuelo. La mitad de los comercios blancos dependían de su clientela; los residentes de Valentine llenaban las plazas y los mercados dominicales para vender sus manufacturas.
—Es un lugar sanador —le dijo Royal a Cora en el tren del norte—. Donde puedes estudiar la situación y prepararte para el siguiente tramo del viaje.
La noche anterior en Tennessee, Ridgeway había llamado a Cora y su madre una tara del proyecto americano. Si dos mujeres eran una tara, ¿qué era una comunidad?
Royal no mencionó las disputas filosóficas que dominaban las reuniones semanales. Mingo, con sus planes para el siguiente estadio en el progreso de la tribu de color, y Lander, cuyos llamamientos, elegantes pero oscuros, no ofrecían ningún remedio fácil. El maquinista también evitó la cuestión muy real del resentimiento creciente entre los colonos blancos hacia el asentamiento negro. Las divisiones se manifestaban de vez en cuando.
Mientras volaban por el pasaje subterráneo, un barquito minúsculo en un mar imposible, la publicidad de Royal logró su objetivo. Cora palmeó los cojines del coche y anunció que la granja ya le estaba bien.
Justin se quedó dos días, llenó la panza y partió a reunirse con sus parientes del norte. Más adelante mandó una carta donde describía el recibimiento, su nuevo empleo en una empresa constructora. Sus sobrinas habían firmado con tintas de diferentes colores, con una letra juguetona e inocente. En cuanto vio la granja Valentine en todo su seductor esplendor, Cora descartó marcharse. Así que contribuyó a la vida de la granja. Era un trabajo que reconocía, Cora comprendía los ritmos de la siembra y la cosecha, las lecciones y los imperativos de las estaciones cambiantes. Sus imágenes de la vida urbana se nublaron: ¿qué sabía ella de lugares como Nueva York y Boston? Se había criado con las manos en la tierra.
Al mes de su llegada, en la boca del túnel fantasma, Cora seguía convencida de su decisión. Royal y ella se disponían a regresar a la granja cuando una ráfaga barrió las tenebrosas profundidades del túnel. Como si algo se moviera hacia ellos, viejo y oscuro. Cora buscó el brazo de Royal.
—¿Por qué me has traído? —preguntó Cora.
—Se supone que no debemos hablar de lo que hacemos aquí abajo —respondió Royal—. Y se supone que los pasajeros no deben hablar del funcionamiento del ferrocarril… pondrían en peligro a muchas buenas personas. Si quisieran podrían hablar, pero no lo hacen.
Era verdad. Cuando Cora hablaba de su fuga, omitía los túneles y se ceñía a generalidades. Era algo privado, un secreto sobre ti mismo que jamás se te ocurriría compartir. No era un secreto malo, sino una intimidad que formaba parte de ti hasta el extremo de que no podía separarse. Moriría al compartirse.
—Te lo he enseñado porque has visto más ferrocarril subterráneo que la mayoría —continuó Royal—. Quería que vieras esto… cómo encaja en el conjunto. O no.
—Soy solo una pasajera.
—Por eso. —Royal frotó los lentes con el faldón de la camisa—. El ferrocarril subterráneo es más que sus operarios… tú también eres el ferrocarril subterráneo. Los pequeños ramales, las grandes líneas principales. Tenemos las locomotoras más modernas y las máquinas más antiguas, y tenemos balancines como ese. Va a todas partes, a lugares que conocemos y otros que no. Teníamos este túnel aquí mismo, debajo de nosotros, y nadie sabe adónde conduce. Si nosotros mantenemos en funcionamiento el ferrocarril y ninguno ha conseguido averiguarlo, quizá tú sí que puedas.
Cora le dijo que no sabía por qué el túnel estaba allí ni lo que significaba. Solo sabía que no quería seguir huyendo.