
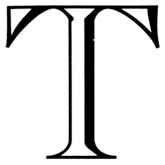
al vez.
La respuesta a todas las preguntas que me asan hoy.
Empiezo —y no acabo— por la más candente.
¿Tú?…
¿Te vi o no te vi?…, al salir hace un rato del metro de Earl’s Court. Esa es la cuestión, that’s the quest…, mientras sigo buscándote por el laberinto de Londres.
¿Otra ilusión? ¿Perdida?
Entre la apretura apresurada de las cinco y media de la tarde.
¿Llevas hoy unos pantaloncitos muy blancos y muy muy cortos?
El moreneo de tus muslos escurridizos, entrevisto en ese bosque de piernas y pantalones que avanza por las escaleras. La boca del metro nos regurgitó al mismo tiempo que ingurgitaba a otros agitados.
Perdí ese musleo prieto al salir a Earl’s Court Road. Por si acaso, miré en la tienda de periódicos de la esquina. Varios melenudos con sacos de dormir ante la vitrina de los anuncios. ¿Pagarías cinco libras y setenta y cinco peniques a la semana por compartir un caserón de Richmond con tres parados? ¿O preferirías, por unos peniques menos, más hacerle la compra del supermercado, el alojamiento que ofrece un gentleman agorafóbico de Hendon? Aún sigue chincheteado el tarjetón de Madame Starzinsky clairvoyante de Earl’s Court. Veo un viaje… ¿Tendría razón la vieja? Via! Al fondo los hojeadores habituales ante el muro de revistas y periódicos. En tiempos estudiaba ahí gratis mi abecediario. Hoy, el Times de Miss Rose me basta. Debería poner un anuncio en las columnas personales. ¿Volverá la oscura golondrina? Gala endrina… O podría poner «Je t’aimes beaucoup», así tal cual, como el tal Shaun, vaya nombre de pila, que se dirige comme ça a una Pauline en esta columna. Yo te quieres, tú me quiero… Pero paso a comentarte los últimos ecos de sociedad, que no recogerán los periódicos.
Reis regresó hace casi una semana de sus vacaciones en la isla de Guernesey. Tras las huellas del Victor Hugo perdido. Como le acompañaba su casera la médium, supongo que habrán intentado incluso hablar con el Gran Espíritu. Votre Honneur…
Me imagino a Mrs. Askew bizqueando a cada pregunta, radiantes los ojos y la calva de Mr. Reis en la oscuridad. Hacía mucho que nos hablaba de su proyecto de ir a Guernesey. Los aires marinos le han avivado la cara, sus ojos son aún más maliciosos; pero me temo que el mal tiempo ha agravado su asma. Se trajo de recuerdo un mantel de hule con variopintos motivos marineros: un viejo lobo de mar de guedejas y barbas blancas que muerde su cachimba remando en su bote bajo un cielo nuboso con gaviotas… Dos nasas, un ancla, un montón de red y un rollo de cuerda sobre una roca… Velas en el mar verde flema británico… Una gaviota sobre un escollo… Un pequeño puerto de pescadores del que sale un barco de casco rojo… Trío de mejillones… Pareja de estrellas de mar, superpuestas… El sol entre nubes sobre el mar glauco-mocoso por el que navega la vela roja hacia un acantilado color sepia… Tres nasas junto a un bote con las velas arriadas a orillas de una ensenada en cuya punta más saliente se alza un faro…
El domingo pasado tuve tiempo de examinar el mantel —estrenado en mi honor— mientras alfilereábamos pacientemente caramujos y sobre todo durante la partida de ajedrez de sobremesa que siguió. Estoy seguro de que compró el mantel porque el lobo de mar es su propia caricatura. Cuando se lo señalé se hizo primero el sordo; luego, el sorprendido y finalmente se echó a reír, carcajadeando hasta el ahogo. Creí que iba a sufrir uno de sus ataques de asma. Pero acabó aprovechándose de mi distracción para darme mate ahogado. Coup de patte!, y barrí las piezas de un manotazo. Pegamos luego la hebra o la ebria, ginebra a ginebra, hasta las tantas.
Quedó muy sorprendido —y consternado— cuando le informé de tu desaparición. La donna è mobile…, y movió desaprobadoramente la cabeza. Mordiendo su pipa apagada, adoptó un aire sherlockholmesco, tal vez preguntándose dónde demonios te habrás podido meter. ¿Dónde peligra tu vida?
(Aunque todos estamos en peligro. Sí, vivir es muy peligroso. En Maida Vale, al salir de casa de Reis, una furgoneta casi me arrolla con nocturnidad y alevosía. Vandal!)
El Times cuenta en la primera página que ayer se encontró una bomba de relojería bajo un asiento de un avión de la línea Belfast-Londres que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Manchester.
Pero no creo que se te haya perdido nada por Belfast, ¿verdad? No tendrías también tú que dar un concierto con cierto empresario de presa.
La ci darem la mano…
Por cierto, también lo cantaba una madrileña con aspiraciones de concertista. Y sobre todo de ser libre, como sus compatriotas Don Giovanni y Carmen. ¡Viva la libertad!
Earl’s Court no es Chamberí pero vine a recordarla al Troubadour, que de seguro le gustaría, aunque sólo fuera por el nombre. Y en él te escribo hoy. Todos los días diariamente —como diría ella, la muy tautológica— te escribo. Estoy sentado a la mesa del fondo, frente a la barra, y de vez en cuando alzo la cabeza hacia el techo donde cuelgan como exvotos laúdes, viejas cafeteras, cacharros y tarros herrumbrosos y chatarras diversas que siempre te intrigan. Así en suspenso, buscando otra palabra justa, volvió de nuevo su loca imagen dislocada.
¿Tristona después del coito?, hubiera debido preguntarme al notar mojadas sus mejillas. Muñecona rota, desarmada boca arriba en el diván, con sus ropas en desorden que descubrían algunas zonas íntimas, doblada su pierna izquierda, tan blanquísima, entre mis muslos, mientras yo seguía acariciando maquinalmente de través arriba sobre el respaldo, junto a mi nuca, su pierna derecha enfundada en la sedosa media negra que acababa en una nudosa flor o encrespado crespón en la extremidad del muslo.
Ya completamente desnuda, aún tendida en el diván, el brazo derecho cruzado sobre el vientre, y el muslo izquierdo apoyado contra el muñón del muslo derecho, un poco más arriba de la rodilla. Y aún tuvo la presencia de ánimo —d’esprit— o el humor negro de blandir la pierna enfundada en la media negra que reposaba sobre el respaldo del diván y ofrecérmela: La patita fea…
Se apagó la bombilla desnuda que colgaba del techo y la visión del sueño.
De nuevo en la oscuridad relucía esplendorosa con los rasgos de Catherine Deneuve.
Más pálida aún, de una blancura de papel. De una increíble blancura de papel japonés, su cuerpo, de una esbeltez reluciente, sus finísimas manos, sus mejillas. Cuando se recogía el pelo en un moño alto, y en aquella bata morada, guardaba un parecido con las damas de alto copete de los antiguos grabados japoneses. De nada vale que la describa como era en realidad, de pelo castaño, ojillos negros y vivarachos, boquita roja y reventona…, porque la reveo siempre como se me apareció en lo oscuro —onírico o irónico trastocamiento— con el bello semblante de Catherine Deneuve. La actriz le robó para siempre la cara… ¡A ella, que también hubiera querido ser actriz!
Con cuatro trapos y una sábana se disfrazó más de una vez en mi estudio, para improvisar diversos papeles, divertidas tiradas, y multiplicar los personajes, bululú de las mil caras y carantoñas. Y sus mímicas me hacían desternillarme de risa. La mejor imitación, la del caduco donjuán, su tutor. O, mejor dicho, corruptutor. (También ella inventaba palabras… Constantemente y con toda la frescura de su rustiquidad, para usar uno de sus términos. Son tan pobretonas las palabras, creía, que probaba a acuñar otras muchas, a fin de que todo sin excepción pueda decirse.)
Se acariciaba la imaginaria perilla y se torcía en una pose obsequiosa, entre caballeresca y de viejo verde galanteador. El trasnochado tutor parecía salido de Las lanzas de Velázquez. ¡Puerco Espínola!, y soy yo el que se eriza de lanzas al evocar ese asunto espinoso que es penoso sobre todo.
Al principio creí, como otros vecinos del barrio de Chamberí, que ella era su hija. Y luego, aunque él era casi sesentón y casi le triplicaba la edad, su marido, según me hizo creer la momia o más bien momio que era su criada y alcahueta.
Con ese virago oscuro iba por Ríos Rosas aquella soleada tarde de un domingo de octubre en que la vi por vez primera, mientras ella miraba con compasión a un grupo de chicos ciegos. Y no rehuyó mis miradas. ¿El amor es de verdad ciego? Dos días después, al anochecer, nos volvimos a ver los tres en la glorieta de Quevedo. Las fui siguiendo y, ya cerca de su casa, la alcahueta esquelética ahuecó el ala y me dejó el campo libre para que la abordara a solas, a la chica que consiente y no disimula y a todo me dijo sí, ¡sí, sí!, apasionadamente.
¿Tú? ¿Eres tú?, mis primeras palabras, como si la hubiera encontrado el año pasado en Marienbad o más anacrónicamente en otra vida. (Recuerdo ahora que tampoco le gustaba la otra vida. No le interesaba el más allá. Ni la transmigración de las almas. ¡Viva mi cuerpo! No quería ser polvo, enamorada de esta vida mortal. Que me devuelvan mi carne fresca y bonita, me decía, con todos los besos que me diste y aún me darás en ella…)
Empezamos a vernos medio de tapadillo y me fue contando poco a poco un poco de su vida breve, veintiún años, en nuestros largos paseos por las afueras: costeando del bracete el canal de Lozoya, donjuán era el mejor amigo de sus padres y ella era huérfana, contemplando cómo el ocaso corría un azulado velo velazqueño sobre el horizonte de la Sierra, su madre se volvió medio loca al enviudar y había muerto dos años atrás, seguía avanzando airosa con su abrigo corto frente al aire fresco que se aplastaba contra su cuerpo serrano, y en su lecho de muerte recuperó la cordura y encomendó al mejor amigo, don Juan López Garrido, a su única hijita de diecinueve abriles, y nos separábamos —nos desgajábamos— al caer la noche, cerca del antiguo depósito de aguas, junto a los caballitos del tiovivo con las patas delanteras dobladas en alto, en un galope interrumpido.
Otras tardes salíamos de Madrid en coche, nos llegábamos a las frondas de El Pardo, a tendernos sobre la picante alfombra y buscar la aguja en el pinar. Seguía sin ir al grano…
Hasta que por fin se decidió a confesarme, abrazada a mí, que donjuán no era su marido, sólo su tutor. ¡Su seductutor! A los dos meses de acogerla, fue a engrosar la lista de las seducidas por el inveterado donjuán. La-Mil-Tres…, en España, como si dijéramos o llevásemos la cuenta.
Días después también se decidió por fin a subir a mi ático, junto a los pararrayos, que podrían protegernos de la cólera de Zeus pero quizá no de la del amante-tutor, cada vez más celoso y receloso. El orgullo no le dejaría presentarse aquí, me tranquilizó ella. Y demostraba cada vez mayor atrevimiento, desafiando las miradas de inquisidor del viejo amante, sus preguntas y reproches. Quería ser libre. Y aspiraba al amor libre, quizá adoctrinada ad hoc por el tutor libertino. Y no deseaba casarse con el hombre que amaba. ¡Viva la independencia! Por eso lamentaba tanto la dependencia en que la tenía el tutor, no haber hecho estudios, no tener una profesión. Tenía que recuperar el tiempo perdido, y su deseo la convertía al instante en profesora de idiomas, o en pintora, incluso en diputada, con su pico de loro…
Desde ese día en que subió por vez primera al séptimo cielo, a mi ático tan cercano a su casa, ya no paseamos más. Pero no nos dedicábamos sólo a los ejercicios del amor, sino también —y con cuánta pasión— a los intelectuales. Ella creía que tenía aún mucho que aprender. Y pronto. Qué poco me costó enseñarle a parlotear el bel parlare. Leo a Leopardi y la oigo de nuevo en su bel canto:
Che fai tu, luna, in ciel?
Aún me lo pregunto. Y leíamos, sobre todo, a Dante. A ella, mi Panchita mi Frasquita mi Paquita del Rímini, le impresionó especialmente el episodio de Paolo y Francesca. Aquel día aún leímos más. Diverse lingue… Y a Shakespeare o, más bien, Chaskaperas, en su Babel parlare. Unsex me here… Ella declamaba al cielo, como una señá Macbeth castiza. Y entre tomo y lomo hacíamos la bestia de dos espaldas. Sabía ser atrevida sin resabios ni corrupción.
Yo intentaba practicar el arte de Apeles en ese ático —fue mi fase de pintamonas, como lisa y llanamente decía ella, con un gramo de sal ática—, y se impregnó tan bien del ambiente —incluso le gustaba el olor del óleo, y su tacto—, que, en cuanto le puse el pincel y la paleta en la mano, empezó a emularme, subiendo aún más los colores. Appel à la révolte…
Vivíamos en tal exaltación artística y erótica, casi en mística comunión de todos los sentidos y hasta sinsentidos, babeleando en nuestro idioma privado, popurrí o perol de parolas de diversas lenguas francas, que cuando tuve que alejarme por imperiosas razones familiares al Mare Nostrum, que nunca fue nuestro, ambos aceptamos inconscientemente como una tregua aquella separación. No imaginamos entonces que sería definitiva. No premedité frente al Mediterráneo la ruptura; pero ésta vino poco a poco, como una marea imperceptible, lenta pero inexorable, para acabar de borrar las huellas que dejamos.
En sus cartas daba rienda suelta a sus proyectos cada vez más irrealizables: sería actriz, escritora, concertista, pintora… Ambos nos entregaríamos al arte en cuerpo y alma y nos comunicaríamos platónicamente desde nuestras respectivas torres de marfil. Cada vez más tibia en sus cartas, quizás a causa de los dolores de la pierna; en definitiva, cansada o aburrida de unas relaciones a distancia que cada día le parecían más etéreas.
Un punto negro, aquel lunar negro tan gracioso que tenía sobre la rodilla derecha, fue en realidad el punto final. Apenas una dureza al principio, alrededor del lunarcito.
Acortaré sus dolores y penas, hasta que le cortaron la pierna derecha.
No le cortaron la pierna, le cortaron las alas…
Cambió de carácter e ideas, abandonó sus ideales y se abandonó. Ella, que aspiraba a no depender de nadie, ni incluso del hombre amado, se veía reducida a la más completa subordinación. Ya prisionera para siempre del viejo donjuán, triste victoria, que ahora aspiraba a ser verdaderamente un padre. De regreso en Madrid, la visitaba de vez en cuando, con la anuencia de su tutor; pero mi presencia la decepcionó desde el primer momento, me vio como a un extraño, sospecho incluso que mi conversación le parecía vulgar, y decidí no imponerle más ese rito forzado por ambas partes. La veo aún, como casi no la reconocí, hundida en su sillón, pálida como una muerta, las finas manos traslúcidas cruzadas sobre el mantón de cuadros.
Acata, acata…: aún me taladra el tac-tac de sus muletas por la casa. Desechó la perfecta pierna ortopédica, que nadie acariciaría, por unas muletas, que acabaron por deformarle las espaldas y el pecho. A los tres años de la operación, aún tan demacrada, ya era la pálida sombra de la que fue. A los veinticinco años aparentaba más de cuarenta. Empezó a pasarse las horas muertas en la iglesia y acabó contagiando su devoción al viejo pecador. Las aficiones musicales que le quedaban las desarrolló en la iglesia, tocaba el órgano en las ceremonias solemnes para felicidad de los feligreses. Todas sus aficiones artísticas se sublimaron en la delicada práctica de la repostería, en el arte del pastel…, para regalo del goloso donjuán, que acabó casándose con ella por la Iglesia para dar fin al nefando amancebamiento.
¿Fueron felices? Y comieron buñuelos de viento…
Su historia —de verdad la más triste— es la ilustración del viejo dicho: La mujer, en casa y con la pata quebrada. ¿Sólo una?