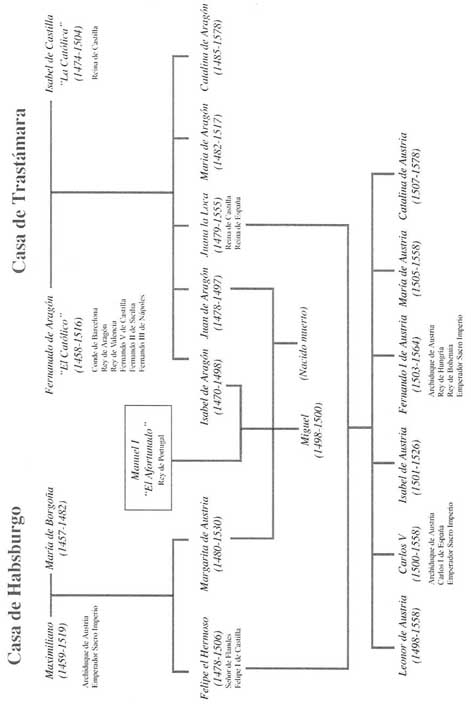APÉNDICE
Vives al esclarecido varón Desiderio Erasmo de Rotterdam, maestro digno de los mayores respetos, salud.
De los sucesos acontecidos durante el viaje de nuestro rey, mi querido Erasmo, el más docto y el mejor de mis amigos, no tengo dudas de que te habrán llegado noticias. Te imagino preguntándote qué habrá de cierto en todo eso que se cuenta y esperando que mis palabras, como testigo privilegiado, te confirmen una u otra cosa.
Pero, en realidad, han sido dos los viajes que he realizado:
Uno, el conocido, me llevó desde el puerto de Flessinga hasta la costa de Asturias, después de un periplo con innumerables peligros y vicisitudes. No me ocuparé aquí en refutar a aquéllos que ya han dado testimonio de estos sucesos, cosa que sería muy trabajosa, larguísima y con más espinas que frutos por resultado.
El otro, el desconocido, es del que deseo hablarte realmente. Un extraordinario viaje que me llevó a internarme en las ignotas profundidades del mundo espiritual.
El alma es la más tenue de todas las cosas de la naturaleza, y, aunque la mayor parte del conocimiento humano proceda de lo captado por los sentidos, ésta no se brinda a su observación. Por ello, para tener éxito en mi segundo viaje, necesitaba alcanzar un éxtasis que anulase la información engañosa de nuestros sentidos y me permitiera mirar hacia el mundo oculto. Porque la razón, privada del contacto con el exterior, vuela con tanta rapidez hacia esas nuevas rutas que es como si se viera arrastrada por un torrente, cual sucede en la embriaguez y la locura. Por lo tanto, se necesita gran salud mental para discurrir debidamente por esos lugares, ya que la mente, agitada por todo lo que ve, se asemeja a un hombre que desciende por un terreno resbaladizo.
Ya te hablé en una ocasión de mis infructuosas experiencias con el hashish. En el transcurso de este viaje tuve la oportunidad de probar el famoso ungüento de las brujas, más conocido como «la sopa del sábado». Entonces pude alcanzar ese estado de éxtasis e internarme por dos veces en el estrecho túnel que comunicaba mi mente con la gran caverna del mundo espiritual.
Mi querido maestro, ¡ojalá que hubieras podido presenciar un espectáculo tan extraordinario! ¡Ojalá que yo tuviera ahora la habilidad necesaria para lograr describírtelo con toda su luminosa grandiosidad! Imagina un árbol infinito en altura, y de ramas infinitas entretejiéndose con una complejidad asombrosa. De una de estas ramas colgaba nuestra Tierra, y por su interior el árbol se dividía y ramificaba en multitud de brotes que nacían y se extinguían continuamente.
Desde entonces he pensado mucho en aquello que vi. Lo he dejado madurar en mi interior, he vuelto a visitar aquel lugar una y otra vez con los ojos de mis recuerdos, y al fin he llegado a una conclusión. Es ésta: con el alma, Dios agregó a la materia, insensible e inerte, capacidades que son partícipes de Su Excelencia Divina, de modo que puede considerarse como irradiaciones de Su Luz Eterna e Infinita. Entonces, si aquello que me pareció un árbol era Dios, cada una de las diminutas ramitas en las que se dividía era el alma de un ser humano que vive sobre nuestro mundo, todas conectadas entre sí, y, a la vez, conectadas al gran tronco central, del mismo modo como sucede en el orden natural cuando los seres inferiores se juntan con los superiores; bien por la participación de la esencia de los extremos (el vínculo por el cual se unen los cuerpos: la tierra y el aire por medio del agua, el agua y el fuego por medio del aire, la carne y el hueso por el cartílago), o bien por cierta congruencia de la función y de la operación, como el artífice está unido a su obra por medio de los instrumentos: el pintor al cuadro por medio del pincel y del carboncillo, el carpintero a la madera por medio de la azuela y de la hacheta. Así, la existencia de Dios nos impregna y, por lo tanto, le confiere una dimensión sagrada a todo ser. Es un conocimiento que no puede ser enunciado distintamente, que nos es inherente. Como ese árbol, Dios está situado en el centro del universo. Él es el centro, el punto de convergencia del Mundo que fluye espiritualmente en el aire, en el agua, en todos los seres vivientes que lo nutren, que se funden en Su Existencia. Todo es definido en nuestra relación con Él.
Maestro, quisiera exponerte con la mayor claridad posible mis conclusiones, no a la luz natural con la que sueñan los indoctos, sino de la verdad, la cual, tanto en la naturaleza como sobre ella, es una solamente y sin dualidad; pero, releyendo lo que he escrito, comprendo lo desviado y heterodoxo que podría parecer si cayese en otras manos. Si me he retrasado tanto en escribirte es, precisamente, porque no me he sentido seguro hasta ahora. Mi situación como protegido del arzobispo de Toledo es delicada y la prudencia más elemental me aconsejaba guardar silencio sobre todo este asunto. Y no quiero comprometerte de ningún modo. ¡Ojalá se pudiera hacer todo sin tanto afán y desasosiego! Por ello, si así lo prefieres, prefiero que interpretes todo lo que te he contado como una historia de locura, como aquélla que tú elogiaste tan bien en una ocasión.
Procura contestarme por el mismo dador de la presente, que es hombre de mi total confianza; y hazme saber tu estado de salud y el de tus asuntos materiales, que para mí son tan queridos y de los que me preocupo tanto como si fueran los míos propios.
Queda con Dios, tú, el más querido de mis maestros.
Bruselas, 10 de octubre de 1518