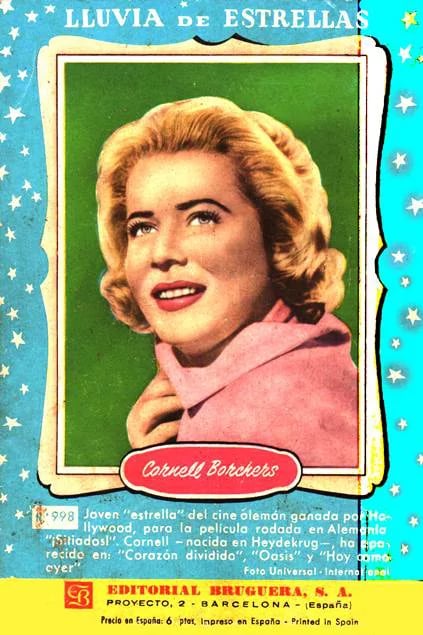Capítulo XI
DANDO CARA A LA MUERTE
UN sollozo estrangulado cortó la ronca voz de Wess. Como si todos sus nervios hubiesen quedado rotos, se desplomó en el asiento y acodó los brazos sobre la mesa escondiendo la cara entre las manos.
Lincoln le contemplaba con interés y en sus ojos ardía una pequeña luz de conmiseración.
El joven hizo un llamamiento a su energía y, levantándose fríamente, dijo:
—Perdone; le parecerá extraño que un hombre de mi condición moral se deje llevar de estos arrebatos de sentimentalismo. Todos tenemos algo de cobardes en determinados momentos. Estoy a su disposición.
El agente, sin apresurarse, repuso:
—Bien, Bradson…
—Perdón, aquel fue un nombre supuesto; que lo tengan en cuenta como un agravante. Mi nombre es Wess Flack.
—Pues bien, Flack, antes necesito saber algunas cosas. Usted me interesa mucho, pero el oro…
Wess reaccionó fieramente, diciendo:
—Si tanto averiguó, debió averiguar que me lo jugué en unos garitos de Santo Thomas antes de cruzar la divisoria. Sólo poseo lo que me dieron por las conservas y el carro; puede quedárselo.
—Es chocante que eso no lo haya averiguado. ¿No tiene que rectificar nada respecto a ese asunto?
—Nada. He dicho cuanto tenía que decir.
—Bien, espero que más adelante… acaso su memoria se avive y tenga algo interesante que decir…
—Estoy seguro de que no, señor Lincoln.
Angustiosamente clavó sus febriles ojos en Mabel contemplándola con ansia y amargura. El pálido rostro de la joven con los ojos cerrados y la respiración fatigosa parecía más bello aún. Había perdido la materialidad para convertirse en algo irreal que le atormentaba aún más que si estuviese en condiciones de reprocharle su maldad.
Rabioso, se volvió hacia el agente diciendo:
—¡Por favor! Sáqueme de aquí para siempre. Soportaré mejor cien años de cárcel que una mirada de desprecio de ella.
El agente dudó y por fin repuso:
—Bueno, no me parece usted tan malo como creía y voy a evitarle ese tormento. Vamos.
Salieron de la oficina. En la noche silente brillaban las estrellas como ascuas de plata y, no muy lejos, el aire traía el rumor de risas y voces destempladas procedentes de “El Cuerno de Oro”. Wess sintió una ira profunda al verse imposibilitado de acabar con aquellos pistoleros que, más afortunados, iban a gozar de libertad mientras él marchaba a cumplir una condena justa pero menos grave y sintió rubor de irse dejando a Mabel en peligro de ser vejada por Mason y esto, que se le clavó como una espina en el alma, le obligó a tomar una resolución desesperada.
—Oiga, señor Lincoln —dijo—; acaba usted de lanzar una opinión bastante favorable sobre mí y, basándome en ella, le voy a hacer una proposición:
—Diga.
—Le diré dónde está el oro que busca, si me hace un pequeño favor.
El agente sonrió diciendo:
—Vaya; su memoria parece que se refresca. ¿De qué se trata?
—Simplemente dejarme entrar en “El Cuerno de Oro” a beber un vaso de whisky. Le juro que no hay puertas de escape, ni tengo amigos capaces de revolverse contra usted para ayudarme a escapar.
El agente le miró intensamente. Sus ojos eran como dos brasas atravesando los de Wess. Por fin, le puso una mano sobre el hombro diciendo:,
—No lo haga, Wess, perdería en el cambio, pues me quedaría sin el oro y sin usted. Yo no soy un cobarde y no me he atrevido a hacerlo. Otros vendrán que…
—¡Por favor! Tengo que hacerlo. Nadie lo haría con la valentía y el coraje que yo, por mí y… por ella. Se lo juro por la memoria de su padre y… al menos, que me recuerde con menos amargura. Si… si no saliese, pues… usted sabrá disculparme con ella; a fin de cuentas, si cae alguno y caigo yo, unos cuantos indeseables menos en el Oeste.
El agente dudó un momento, mientras Wess le contemplaba con ansia. Por fin se decidió bruscamente:
—Bien, comprendo su situación y sus puntos de vista. No cumplo estrictamente con mi deber, pero… a veces hay deberes morales superiores a los otros. Dígame dónde está el oro.
—En el cajón de mi mesa encontrará un cuaderno con los detalles de todo lo ocurrido. En él está apuntado el lugar del escondite.
—Bien, vaya y si el diablo se lo lleva, como es de suponer, sepa que no le guardo rencor. Es usted más valiente que malo y yo siempre tengo un recuerdo piadoso para los valientes.
Wess estrechó su mano en silencio y cruzó la calle seguido del agente hasta desembocar en la plaza. El joven se dirigió rectamente hacia la taberna y Lincoln, con el revólver empuñado por primera vez, se quedó a cuatro pasos de la puerta esperando.
Su máscara de frialdad había desaparecido y en sus rasgos tensos, se adivinaba la emoción que le embargaba.
Wess no iba a perder el tiempo ni a dar ventajas a nadie. Iba a sembrar la muerte con fiereza y aunque nada le importaba caer también, no quería hacerlo sin estar seguro de llevarse por delante a los pistoleros.
Abrió la puerta sin nerviosismo y se quedó un momento tenso en el vano, con las manos apoyadas, una en la culata del revólver que pendía del cinto y la otra en la del que guardaba en el bolsillo.
Su actitud, su rostro, el brillo especial de sus ojos, fueron como una revelación para los pistoleros, los cuales, con el instinto de la defensa siempre en vela, adivinaron que algo grave sucedía y se levantaron de un salto empujando la mesa fieramente.
Wess sacó con rapidez las armas gritando:
—¡Mason! ¡Drescoli! ¡Kitchell! ¡Vengo a mataros!
Sus revólveres tronaron siniestramente recibiendo adecuada contestación. Por un momento, los disparos dieron la sensación de docenas de barrenos crepitando al estallar de un modo casi simultáneo. El pequeño establecimiento se llenó de humo y de olor a pólvora, brotaron maldiciones, rugidos, ayes angustiosos, juramentos terribles, ruido de cristales al romperse, estrépito de mesas y banquetas al caer…
Drescoli fue el primero en caer de bruces junto a la volcada mesa, con un tiro en el vientre. Mason disparó al tiempo que Wess y éste sintió la mordedura de la bala en un costado, pero ya el bandido no pudo disparar de nuevo porque la cabeza le había volado de un terrible disparo; Kitchell se arrojó a tierra disparando sobre su terrible enemigo alcanzándole en una pierna, pero Wess, insensible al dolor, le buscó con ira y le clavó dos balas en el pecho; Drake logró tocar también al fiero sheriff, pero corrió la misma suerte que sus jefes y Weyman, al tratar de saltar para dispararle por la espalda, recibió un tiro en un ojo que le obligó a realizar una pirueta absurda y caer contra la puerta como un grotesco muñeco.
Wess, ciego de ira y de dolor, sintiendo que la vida se le iba por las heridas recibidas, seguía disparando fieramente. Cuando ya un velo rojizo cubría sus ojos y se sentía próximo a caer, distinguió entre un halo confuso la figura escuálida de Tony apuntándole y realizó el último esfuerzo disparando sobre él; después se desplomó como una masa de carne entre un charco de sangre y su espíritu se hundió en el vacío.
* * *
Wess volvió a la vida un atardecer restallante de sol. A través de la ventana velada por un visillo azul, se filtraba la fiereza del sol diluido por la malla de la cortina que agitaba una ligera brisa y en la estancia todo era silencio y quietud.
El joven, con un vacío en el cerebro, se agitó levemente sintiendo en todo su cuerpo como si le mordiesen perros enfurecidos y, sin quererlo, emitió un débil gemido de dolor. Al eco, una figura pálida y ojerosa que él no había visto porque leía al otro lado de la cabecera de la cama, se levantó en silencio, se acercó a él y posando su mano en su frente, murmuró-
—¡Por Dios, Wess, no se mueva ni hable! No le conviene.
Él quiso decir algo, pero no pudo; los párpados cayeron como losas de plomo y volvió a sumirse en la inconsciencia.
Veinticuatro horas después volvía a abrirlos. Esta vez acuciado por un dolor más hondo y al girar la vista, casi se mareó. Junto a su cama, descubría figuras conocidas y precisas que no sabía por qué estaban allí; como Mabel, el agenté Lincoln y el doctor Talbot, al que conocía superficialmente.
Lanzó un gemido y el médico exclamó con voz que a él se le antojó un trueno.
—Bueno, amigo, mejor es quejarse que sentir sobre el cuerpo una bonita losa con una inscripción funeraria. La verdad es que debieron hacerle de acero. Tiene usted el cuerpo que es un colador.
Wess, un poco más fuerte, intentó recordar y el dolor que el yodo al quemar sus carnes le producía, pareció avivar su memoria, porque al fin, dirigiéndose a Mabel, musitó:
—¡Por favor!… ¿Qué pasó allí… en aquel infierno de plomo? ¡Díganme la verdad!
Lincoln se adelantó, diciendo:
—Si me promete no hablar más por hoy, se lo diré.
—Diga… Lo prometo.
—Pues que se cargó usted a todo el resto de la banda, al tabernero y a dos clientes que se cruzaron ante sus revólveres. El saldo a su favor son cinco agujeros en su esbelto cuerpo, que habrá que taponarlos con troncos de árbol. Espero que quede contento del resultado y no pregunte más.
Él no podía preguntar. La satisfacción de saber el resultado le bastaba para sentirse dichoso.
Pasó media docena de días condenado al mutismo. Mabel le atendía con cariño y cada vez que él pretendía hablar se levantaba para irse; pero él, con tal de tenerla al lado, hacía señas de que no hablaría y conseguía retenerla.
Pero a medida que se iba encontrando más fuerte su cerebro trabajaba con más tensión y se hacía tal cúmulo de preguntas, que terminaba mareado.
No se explicaba por qué ella, en lugar de despreciarle, se desvivía por atenderle, ni por qué el agente continuaba allí, aunque esto se lo suponía. Pese a todo, no podía renunciar a su presa y Wess se decía con amargura, que para tener que pasar por la dolorosa humillación de salir de allí después de curado para caminar hacia un presidio, hubiese sido preferible caer con los pistoleros.
Una mañana, al despertar, descubrió sentado frente al lecho a Lincoln y al observar que Mabel no se hallaba presente, pues el agente le había sustituido para que ella se tomase unas horas de descanso, exclamó:
—Escuche, señor Lincoln, ¿por qué me trajo aquí de nuevo?
—¿A dónde diablos le iba a llevar, si le habían abierto más agujeros que a una colmena?
—¡Oh, pero usted no se da cuenta del bochorno que esto significa para mí! Yo no quería verla más, no debía verla…, soy indigno de que sus ojos…
—Oiga, Wess, déjese de literatura y a la realidad. Usted hizo algo maravilloso que ningún otro hombre se hubiese atrevido a hacerlo. Comprendo lo que le impulsó a ello, pero eso no le quita méritos. En nombré del Gobierno tengo que agradecérselo…
—Sí, y después de encerrarme también en nombre del Gobierno. Comprendo por qué se ha quedado aquí cuidándome con tanto celo.
—Usted no comprende nada, ni siquiera que me engañó. Entre sus papeles no estaba escrito el lugar donde esconde el oro.
—¿No? Lo habré olvidado. Bueno, a cambio de él, quédese para el Gobierno con el plomo que me han metido en el cuerpo, tiene más valor. El oro no existía.
—Bueno, no discutamos. Lo tengo ya en mi poner.
—¿Quién se lo ha dado?
—Mabel. Es una chica comprensiva. Hemos hablado mucho de usted y ella me indicó el escondite. No podía disfrutar honradamente del producto de… aquello.
—¡Comprendo! Fui un estúpido no pensando en ello. ¡Cómo debe despreciarme!
—Se equivoca usted, Wess; Mabel no le desprecia ni tiene por qué; al contrario, mantiene su palabra…
El saltó en la cama con un gemido:
—¡No se burle de mí, señor Lincoln!
—¿Por qué había de burlarme? Le dije a usted que admiro a los valientes.
—Y los mete en la cárcel. ¿De qué me puede servir que ella sea tan buena y que perdone si…?
—Bueno, los agujeros le hacen delirar. Ella sigue amando a Wess Flack, de Cárter Bradson no sabe nada. Fue un tipo que pasó por aquí y un día, arrepentido de sus acciones, se suicidó junto al río, dejando una carta escrita en la que restituía el oro robado. Yo he encontrado el oro, pero su cuerpo se lo llevó el río abajo. Tendré que conformarme con el botín
Wess tardó en comprenderle, pero por fin, sintiendo que se iba a desmayar de la emoción, preguntó:
—¿Y usted es capaz… de… de faltar a…?
—Ya le dije que hay deberes morales que son más útiles a la Humanidad. Bradson ha muerto, el sheriff Wess ha realizado una heroica acción y merece un elogio y ser ratificado en el cargo. ¿Olvida usted que el Gobierno tenía ofrecidos veinte mil dólares por las cabezas de toda esa horda?
—No me acordé de ello.
—Pues recibirá usted el premio merecido y… creo que para casarse y ser feliz tiene usted bastante.
Wess, enajenado de gozo, preguntó con voz estrangulada:
—Pero Mabel… ¿Usted cree que ella?
—Podemos preguntárselo, será lo mejor.
La puerta se abrió suavemente y la grácil figura de la joven quedó tensa en el vano contemplándole con amor.
El, con voz ronca, suplicó:
—¡Mabel, por amor de Dios, dígame que este hombre me está contando una patraña indigna!
—No, Wess; no te cuenta patraña alguna, sino la verdad. Él no tiene la culpa de que seas tan valiente como tonto. Tú has cometido una heroicidad, has vengado la muerte de mi padre, te has portado conmigo como no se hubiese portado nadie en el mundo. Yo no sé quién fue ese Brandson, ni me importa. Sólo te he conocido a ti tal como eres, como has sido para mí, como has sido para el poblado. En la calle tienes docenas de personas deseando saber cuándo puedes levantarte para pasearte en triunfo; eres para ellos el sheriff ideal que les ha librado de una cruel pesadilla y te adoran. ¿Por qué he de ser yo menos?
—Pero tú sabes…
—Yo no sé nada, te digo. Aquello pertenece a otra vida que murió, ¿no te lo han dicho?
—Sí, bueno, pero, aunque me haya redimido con eso, yo siempre seré…
El agente se levantó interrumpiéndole:
—Tonto de capirote. Permítame que me retire, estoy leyendo en los ojos de su futura que está deseando quedarse a solas con usted para demostrárselo más expresivamente y yo puedo tolerar todo menos eso.
Y salió de la habitación, seguido de una mirada de reconocimiento de la muchacha…
FIN