5. Mirando al exterior (1951-1970)
5.1. El tiempo de lo cotidiano, las fórmulas de la realidad y la cuestión social
Ese carácter resabiado de los cineastas españoles frente al neorrealismo a principios de los cincuenta encuentra un elocuente reflejo en la película que convencionalmente se ha considerado como la que mejor revela la influencia de la escuela italiana en nuestro país: Surcos (José A. Nieves Conde, 1951). Podemos observar que, para entonces, la moda neorrealista ya era vista con cierta ironía. En una de las escenas del filme, el jefe de un pequeño grupo de delincuentes se encuentra con su querida en el piso en el que la mantiene. Intentan planear la diversión para la tarde:
—¿Por qué no me llevas al cine? Echan una psicológica.
—Eso ya está pasado. Ahora lo que se lleva son las neorrealistas.
—¿Y qué es eso?
—Pues problemas sociales, gente de barrio…
—Bueno, bueno, bueno, llévame adonde quieras…
[Al regreso del cine.]
—¡Menudo tostón, la película esa! ¿Cómo dices que se llama?
—Neorrealista.
—No sé qué gusto encuentran en sacar a la luz la miseria. Con lo bonita que es la vida de los millonarios.
—Eso dicen.
Aparentemente, el neorrealismo fue objeto de caricatura en el cine español casi desde un primer momento, tal como hemos visto también en Cerca de la ciudad. El influyente José María García Escudero, señalado político católico y falangista, antiguo director de Cinematografía dimitido en 1952 por roces con la industria y con sus superiores, escribía hacia 1954 sobre «La monserga del neorrealismo»[366]. La corriente, sin embargo, había calado profundamente en las élites intelectuales y en los críticos cinematográficos de las revistas especializadas. Como señalan J. A. Pérez Bowie y Fernando González, la labor de los medios al servicio de la Iglesia católica (sobre todo la Revista Internacional del Cine) fue decisiva en la introducción de la corriente neorrealista en España o, al menos, de cierto neorrealismo[367]. Este asunto requiere una breve contextualización que nos sitúe ante algunos de los rasgos principales de este complejo, efímero y heterogéneo movimiento. Tras la devastación producida en la Segunda Guerra Mundial, afloró una corriente de pensamiento sobre la función del cine en relación con los conflictos sociales, pero también con la experiencia existencial del individuo común. Las derivaciones provenientes tanto del marxismo como del humanismo cristiano o del existencialismo de posguerra marcaron la línea de este debate que cristalizó, fundamentalmente, en el cine neorrealista italiano desarrollado desde mediados de los años cuarenta. El neorrealismo fue un movimiento relativamente efímero en sus planteamientos más puristas, pero decisivamente influyente. Trataba en general de dramas de supervivencia, de gente oprimida luchando en ambientes hostiles. Su objetivo era mostrar de la manera más directa posible la vida de esos individuos comunes, utilizando a menudo actores no profesionales (aunque eran habitualmente doblados para los diálogos) que se desenvolvían en una dura y conflictiva realidad. Pero, muy pronto, algunos de sus máximos representantes ofrecieron un camino más cercano al gusto del público mediante el recurso a las convenciones del melodrama o incluso de la comedia, junto con el reclamo de determinadas estrellas. A pesar de todo, su influencia fue inmensa en el desarrollo posterior del cine moderno, porque definió una estética basada en un compromiso ético. En resumidas cuentas, la estética neorrealista debía partir de un nuevo acercamiento a la realidad que se enfrentara a la espectacularidad, la estilización o a la artificiosidad del cine más comercial, sobre todo de Hollywood. El debate sobre estas tendencias también apareció en España muy pronto, potenciando la vertiente más amable (obviamente, la más alejada del marxismo) del neorrealismo. De hecho, esta vertiente humanista tuvo un recorrido casi inmediato en las pantallas españolas. Aunque ni los primeros filmes de Rossellini de posguerra, ni los de Visconti más representativos del período (Ossessione, 1942; La terra trema, 1948) o los de De Santis (Caccia tragica, 1947) se vieron hasta bastantes años más tarde, películas como Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette, Vittorio de Sica, 1948)[368] o Milagro en Milán (Miracolo a Milano, Vittorio de Sica, 1950) fueron estrenadas con bastante puntualidad. No sólo eso, el neorrealismo cinematográfico italiano formaba parte del debate intelectual. En Destino, originalmente una publicación de los falangistas catalanes durante la Guerra Civil y más tarde uno de los focos más importantes del pensamiento crítico bajo el franquismo, aparecieron artículos desde 1949 defendiendo las propuestas neorrealistas, aunque obviamente optaban más por el ala humanista del movimiento[369]. El debate se intensificó notablemente a lo largo de la primera mitad de la década de los cincuenta, con la celebración de unas influyentes semanas de cine italiano ampliamente comentadas por los medios profesionales y críticos del momento y, finalmente, trascendió el ámbito del cine para extenderse también a la literatura. La aparición de novelas destacadas como Los bravos (1952), de Jesús Fernández Santos, un antiguo estudiante del IIEC, muestra el peso no sólo del neorrealismo literario, sino también del cinematográfico en la novela española de esos años[370].
Uno de los elementos más característicos de este debate, sin embargo, se dirigió hacia el problema que apuntaba el narrador de Cerca de la ciudad cuando hablaba de «volver a inventar una vez más el neorrealismo». Efectivamente, rebuscando en las fuentes específicamente españolas algunos rasgos semejantes a las manifestaciones más superficiales de ese movimiento cinematográfico, no faltaron los autores que establecieron un paralelismo incluso con el sainete. Un caso particularmente revelador son las manifestaciones de Juan de Orduña en relación con su película El padre Pitillo (1954):
Lo que pasa es que hace treinta años se llamaba sainete a lo que hoy se llama «pieza neorrealista». Y los sainetes los firmaba Arniches en vez de un director y unos guionistas italianos, que son ahora los autores de las películas de esta clase, y por tanto, reciben muchas más felicitaciones que aquel dramaturgo alicantino de origen y madrileño de corazón. Pero, en realidad, la intención de las obras es la misma […] siempre así: tiernas, humanas, con peripecias mínimas en su argumento, fundado principalmente en la dulzura y en la humanidad[371].
De este modo, al ignorar su alcance político y ético para quedarse simplemente con la imagen superficial de un «realismo ambiental»[372], la asimilación de la estética neorrealista en el cine español consistió más en utilizar a su conveniencia un repertorio de rasgos de estilo que en el planteamiento de una propuesta estética y cultural transformadora. La función de esta apropiación de recursos estilísticos del neorrealismo fue, en muchos casos, la de convertirse en una argamasa decorativa que cohesionaba los heterogéneos componentes que formaban el pastiche. En parte hemos encontrado esta función cosmética del realismo en las comedias de Rafael Gil con Antonio Casal (El hombre que se quiso matar, Huella de luz) vistas anteriormente. Desde este uso epidérmico, la elaboración realista moderna se podría vincular incluso con películas como Alma de Dios (Ignacio F. Iquino, 1941), basada en un sainete verista de los hermanos Álvarez Quintero. En ella no faltan los ambientes miserables, los maltratos, la ceremoniosa preparación del cocido o la algarabía del patio de vecinos. Incluso, en ocasiones, emergen en la película momentos de marcado naturalismo. En una escena del filme, por ejemplo, los personajes se introducen en un campamento gitano que aparece reflejado con aire casi documental (fotos 5.1 y 5.2).
Pero es sobre todo en los años cincuenta cuando ese trabajo del verismo cinematográfico de origen sainetesco alcanza su apogeo, casi siempre cruzado con referentes genéricos que configuran sorprendentes remedos alejados de los postulados éticos del acercamiento a la realidad. Tras Esa pareja feliz, Luis García Berlanga cosechó un enorme éxito con Bienvenido míster Marshall (1952). En ella recurría de nuevo a esas estrategias autorreflexivas con la voz narradora inicial congelando el movimiento de los figurantes del pueblecito de Villar del Río e incluso haciéndolos desaparecer de la imagen para que el espectador pudiera ver mejor las características de la localidad (fotos 5.3 y 5.4). En este caso, el protagonismo tiene carácter colectivo: un pequeño pueblo en el que cada uno de sus habitantes tiene rasgos arquetípicos. Todos aparecen unidos por un empeño común: agradar a unos ricos americanos que van a atravesar la localidad con el fin de conseguir su ayuda económica. Evidentemente, Berlanga construye su sátira en el contexto de las ayudas del Plan Marshall, el programa de inversión norteamericano que ayudó a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial y del que España fue excluida por su régimen dictatorial. Para ello, a pesar de tratarse de un pueblecito castellano, los lugareños recurren a la imagen más tópica por la que es conocida España, transformándolo en un referente de la Andalucía romántica y pasional (foto 5.5), generando situaciones cómicas que, sin embargo, siempre se mantienen en un registro amable. En cualquier caso, el pastiche de referencias aflora en la sucesión de imágenes convencionales del cine negro, del de terror o del western de Hollywood en la celebrada escena de los sueños de los habitantes de Villar del Río (fotos 5.6 y 5.7) e incluso en un plano que copiaba, como un guiño para los entendidos, una composición usada por Vsevolod Pudovkin en El fin de San Petersburgo (Konets SanktPeterburga, 1927) (foto 5.8). Bienvenido míster Marshall no alcanza el tono descarnado de Esa pareja feliz, sino que opta por una visión más amable y optimista en la línea de René Clair, un director que Berlanga reconocía como modelo[373]. A pesar de lo que suele escribirse, la película no tuvo particulares problemas de censura e incluso fue vista con bastante agrado por las distintas comisiones que la evaluaron, aunque no consiguiera la deseada etiqueta del «interés nacional» que aseguraba licencias de doblaje. Incluso fue elegida para proyectarse en el Palacio de El Pardo, residencia del general Franco. Además, se convirtió en un auténtico aldabonazo para la proyección exterior del cine español tras recibir el Premio Internacional del Jurado en el Festival de Cannes de 1953[374]. Un premio que vino a confirmar a los responsables de la política cultural del Régimen, en el momento decisivo en el que buscaba abrirse a la comunidad internacional, las ventajas de utilizar los grandes festivales de cine como caja de resonancia para ofrecer una visión más homologable y aceptable de la dictadura, incluso a costa de una cierta permisividad con películas de tono crítico.


Las producciones que asumieron rasgos estilísticos del neorrealismo para construir vagas imitaciones tamizadas por patrones del cine de género fueron de muy variada naturaleza en el cine español. Una de las más interesantes la realizó Ana Mariscal, el único caso relevante, además, de mujer que asumió tareas de dirección cinematográfica durante estos años[375]. En su filme Segundo López, aventurero urbano (1953) utilizó para los papeles protagonistas a dos personas de la calle, sin experiencia como actores. Encarnaban a un pueblerino extremeño analfabeto e ingenuo que llega a Madrid y a un raterillo adolescente. Juntos iban desarrollando una relación de dependencia y posteriormente de amistad a través de la superación de las distintas pruebas de supervivencia que les planteaba un ambiente de precariedad y miseria moral. La historia mezclaba de manera acumulativa recursos del melodrama más convencional —sobre todo alrededor del personaje interpretado por la propia Ana Mariscal, una melancólica tuberculosa que hace florecillas de papel (foto 5.9)— con fragmentos de farsa autorreflexiva sobre el propio medio cinematográfico, como cuando Segundo López (Severiano Población) trabaja como extra de una película. Pero el aspecto más notable era la reconstrucción de un ambiente picaresco, marginal, en el que los exteriores naturales de un Madrid nada turístico revelaban una cara muy poco edificante (foto 5.10). Incluso algunas escenas parecen rodadas en los ambientes naturales echando mano de los viandantes que se prestaban a colaborar (foto 5.11).

Desde una posición mucho más estilizada, Surcos hace uso en gran medida del entramado decorativo habitual: pobreza, violencia, marginalidad y lucha por la supervivencia en un Madrid hostil, de individuos anónimos que siempre parecen estar al acecho para aprovecharse de la debilidad del prójimo. A este entorno llega una familia de campesinos que deberá dejar de lado sus valores tradicionales para adaptarse a la jungla de asfalto. El elemento determinante consiste en la recreación de ese ambiente tópico del modelo verista. En este sentido, cobra particular relevancia un recurso que está presente en muchas cintas del período, como hemos visto también en Esa pareja feliz o Día tras día. Se trata del patio de vecinos (en este caso, una corrala), un lugar de contrastes, donde ocasionalmente se encuentra la solidaridad, pero también el conflicto en una comunidad cuyos miembros están constantemente en guardia, donde puede estallar el enfrentamiento en cualquier momento (fotos 5.12 y 5.13). El patio de vecinos es un motivo muy recurrente por parte del sainete y la zarzuela tradicional para la descripción de los ambientes populares urbanos[376]. Pero este motivo también había sido dignificado hacía poco en el teatro de prestigio. La obra de Antonio Buero Vallejo Historia de una escalera, que logró el Premio Lope de Vega en 1948, había tenido un éxito rotundo desde su estreno en 1949 y había dado a ese tema tradicional una nueva dimensión dramática. De este modo, aparte de su función ambiental (foto 5.14), los espacios cobran una densidad simbólica, al igual que otros motivos temáticos y visuales que conducen frecuentemente a la idea de la rasgadura, del surco o de la rotura, y que están presentes constantemente en el filme, puntuando sus momentos climáticos[377]. Pero la opción de Nieves Conde parece pretender un camino diferente al del neorrealismo que, como vimos al principio de este epígrafe, es objeto de un comentario irónico. Se trata más bien de asumir otras tendencias fílmicas de moda en el tratamiento del realismo decorativo, como la que se llevaba a cabo en el cine americano del momento relacionado con tramas criminales y representada, por ejemplo, por los filmes de Jules Dassin[378]. La película combina, al fin y al cabo, el tema de la supervivencia con convenciones estilísticas del cine criminal y policíaco, como la fotografía de clave baja (foto 5.15). De todos modos, tanto a Nieves Conde como a algunos de los principales colaboradores de esta película (la historia y el guion corren a cargo de Eugenio Montes, Natividad Zaro y Gonzalo Torrente Ballester) los guiaba también el interés por hacer un filme de denuncia de la cuestión social, en este caso, desde una perspectiva falangista. Todos ellos formaban parte del sector más purista y doctrinario de lo que consideraban la auténtica Falange y pensaban que el franquismo había traicionado el verdadero espíritu social del movimiento nacionalsindicalista pensado por José Antonio Primo de Rivera. Su progresivo desplazamiento de los centros políticos de decisión desde mediados de los cuarenta en beneficio fundamentalmente de los sectores nacionalcatólicos, les abría la posibilidad de criticarlo abiertamente y, por lo tanto, de sufrir la censura y, en ocasiones, la persecución. Nieves Conde mantendrá de manera coherente esta posición en Surcos y en otras películas posteriores, como El inquilino (1957), denunciando las precarias condiciones de vida y la hipocresía existente detrás del discurso oficial del Régimen. Como podemos observar, el verismo decorativo irá evolucionando hacia la mordacidad crítica de los filmes de los años sesenta[379].


El uso del realismo como recurso para la crítica social fue asumido también, como era lógico, por parte de los cineastas criptocomunistas. El realismo social, con sus diferentes puestas al día desde los años treinta, pervivía en el centro de su propuesta estética y de su política revolucionaria. En el cine español, su influencia fue decisiva durante toda la década y resultó determinante en la configuración del denominado «nuevo cine español» desde principios de los sesenta. En cualquier caso, durante los primeros años cincuenta, el PCE, sobre todo gracias a la influyente actuación de Jorge Semprún entre los sectores intelectuales del país, dictó en gran medida las propuestas estéticas que se fueron identificando con la oposición a la dictadura. Uno de sus principales artífices durante esos años de la estrategia del PCE en el cine fue Ricardo Muñoz Suay. En su minuciosa biografía del cineasta valenciano, Esteve Riambau reproduce una elocuente carta dirigida en abril de 1956 por Muñoz Suay al realizador mexicano Benito Alazraki, en la que además revela el papel esencial que cumplió en aquellos años entre los cineastas de nuestro país el italiano Cesare Zavattini:
Debemos ligarnos los realistas de ahí, los de acá, los de Zavattini y demás amigos italianos, los franceses, los… de todos los países que piensen en cine como nosotros. El porvenir es nuestro, pese a quien pese. Y lo que hay que insistir es en nuestro deber de pegarnos a nuestras naciones, a nuestras tierras. Debemos, cada uno de nosotros, hacer un cine nacional. Un cine que refleje nuestros pueblos. No un cine híbrido que igual podría hacerse en un país o en otro. Creo que ésa es la primera lección del realismo (o del neorrealismo, como le gusta decir al viejo Cesare [Zavattini]). El realismo es la única forma viable —y no sólo fórmula, sino necesidad— para la expresión artística[380].
Había, como podemos observar, una convergencia sobre la idea de realismo que, desde principios de los años cincuenta, acaparaba la atención de teóricos y cineastas de dispares espectros ideológicos. La máxima expresión de esa aproximación al tema cobró forma en las determinantes Conversaciones de Salamanca, celebradas entre el 14 y el 19 de mayo de 1955. Organizadas desde el Cineclub Universitario, sirvieron para convocar a críticos y profesionales que iban desde figuras centrales de la cinematografía más fiel al franquismo hasta disimulados comunistas más o menos tolerados. Uno de sus principales organizadores, Basilio Martín Patino, definía el evento en una carta años más tarde como «aquel contubernio posibilista-católico-estalinista-falangista-capitalista»[381]. Efectivamente, tal mezcla de tendencias culminó con unas conclusiones posibilistas, tímidamente reformistas[382], que proclamaban:
Reunidos en Salamanca y en su universidad, con motivo de las Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacionales, «creemos que nuestro cine debe adquirir una personalidad nacional, creando películas que reflejen la situación del hombre español y su realidad» en épocas pasadas y sobre todo en nuestros días.
Dicha declaración[383], acompañada de las firmas de muchos de los participantes, apareció recogida en la revista Objetivo sobre la foto de una casa humilde, con una mujer mirando por una ventana junto a algo de ropa tendida, en la esquina de una calle que tiene significativamente el nombre de calle de la Paz.
Realmente, afirmaciones tan tibias y anhelantes de un cierto consenso se correspondían con la estrategia de los comunistas en la organización de las Conversaciones. Desencantados por la tolerancia que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial mantenían con el Régimen de Franco, fundamentalmente a causa del contexto de la Guerra Fría en la que el dictador podía mostrar avales impolutos de anticomunismo y una localización estratégica esencial para los intereses de Estados Unidos, la estrategia del PCE se dirigió hacia un pragmatismo que ya no podía pasar por el derrocamiento del Caudillo por la fuerza. La orden de evacuación de guerrilleros antifranquistas (maquis) del partido data de 1952[384]. En vez del enfrentamiento armado, se fue imponiendo la progresiva penetración en distintos estamentos del orden político (como los sindicatos verticales) y el incremento de la influencia entre los sectores intelectuales, académicos y artísticos. En su biografía sobre Ricardo Muñoz Suay, Esteve Riambau describe con precisión la tutela que éste mantuvo, como responsable del partido durante aquellos años, sobre la organización de las Conversaciones. El elemento más destacado de este trabajo, y que ha influido posteriormente en la interpretación de las jornadas, fue el célebre pentagrama leído por Juan Antonio Bardem en las Conversaciones y que es, probablemente, el referente más repetido para los historiadores del cine español. Su fórmula resumida es: «El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico». La gestación de la ponencia de Bardem ocupó una noche en vela trabajando mano a mano en la habitación del hotel con Ricardo Muñoz Suay[385]. Aunque este último manifestó más tarde que no compartía aspectos esenciales del diagnóstico, su contundencia lo ha mantenido como uno de los eslóganes más recurrentes, eficaces y, quizás, igualmente nocivos del cine español. La ponencia de Bardem abrigaba, a pesar de todo, un calculado juego posibilista. De hecho, cuando comenzaba a desarrollar el primer punto del pentagrama: «El cine español es políticamente ineficaz…», hacía referencia, casi en tono de reproche, a que el Estado franquista no sabía sacar rédito político del cine. Su argumentación contenía una crítica, encubierta en un elogio, nada más ni nada menos que a Raza:
El cine español cuenta para nosotros desde 1939. Desde entonces no ha habido una sola película auténticamente política. Las que han pretendido ese título eran sólo un «viva Cartagena» con una bandera española al final para provocar el aplauso. A primera vista puede ser Raza esa película política. Pero esto no es así. Raza destaca únicamente porque representa la primera película madura formalmente. Esta carencia de un cine sinceramente político es un síntoma grave en un cinema que pretende estar dirigido por el Estado[386].
Sáenz de Heredia, el cineasta más destacado del Régimen, estaba presente en las Conversaciones. Apareció también en la jornada inaugural con un texto titulado «Síntomas de algo» y participó en el debate de la mano de otro intachable franquista, el crítico cinematográfico Fernando Vizcaíno Casas. La propuesta de Sáenz de Heredia fue la de desviarse de esos planteamientos dominantes sobre el realismo para optar por un cine con mercado, inspirado en los modelos americanos. Dicho sea de paso, sus intenciones se plasmaron en la película que hizo el mismo año del encuentro salmantino y que se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine español de la década: Historias de la radio. En ella utilizaba variados formatos genéricos que convergían, desde historias casi autónomas. Recurría también a fórmulas radiofónicas, como entrevistas a famosos futbolistas y toreros haciendo cameos desperdigados en el cuerpo del filme[387].
Como podemos observar, las Conversaciones escenificaron una voluntad de diálogo entre sectores del país completamente opuestos. Se reunieron bajo un mismo foro siguiendo una estrategia de acercamiento bastante inusual, pero no totalmente anómala en aquellos años. Además, como he dicho anteriormente, el Régimen podía tolerar este tipo de diálogo en un contexto en el que necesitaba homologarse internacionalmente. Los años de la autarquía y de la miseria comenzaban a dejar paso a una recomposición de las relaciones con el exterior. Desde 1950, España había comenzado a ser aceptada en los organismos internacionales como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hasta que finalmente, en diciembre de 1955, entró definitivamente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos cambios requerían nuevas formas de ejercer el control en el interior.
De este modo, las Conversaciones cumplieron una función sancionadora de esa imagen aperturista del país fuera de nuestras fronteras que también cumplían directores como Bardem o Berlanga ganando premios en los festivales internacionales. Además de todo esto, me parece importante enfatizar otro aspecto de las Conversaciones. Permitieron la reflexión pública sobre la función estética y social del cine llevándola a un terreno que no había conocido desde antes de la Guerra Civil: el del debate intelectual. Una institución tan rancia como la universidad franquista, y nada menos que Salamanca, acogía al cine como objeto de reflexión al mismo nivel que cualquier otra manifestación del arte o del pensamiento. Como estaba ocurriendo en el resto de Europa durante esos mismos años de reconstrucción tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el cine empezaba a ser tomado en serio como un modo de descripción de la sociedad, como un campo de creación sobre el que debía plasmarse la conciencia ética del cineasta, como un lugar de expresión estética e incluso como un instrumento de conocimiento de la realidad. Las revistas especializadas fueron esenciales en consolidar ese proceso. Objetivo y posteriormente Nuestro Cinema, así como Film Ideal, desde distintas posiciones ideológicas, abrieron sus páginas a debates en los que los estudiosos y la nueva generación de directores en formación de la Escuela Oficial de Cine accedieron a las corrientes internacionales de pensamiento cinematográfico. Igualmente importantes en este proceso fueron los cineclubs[388], que se convirtieron en foros públicos de extensión de las ideas renovadoras del cine y de sus bases teóricas durante estos años y hasta el final de la dictadura. Las propias Conversaciones eran, no lo olvidemos, resultado de la iniciativa del Cineclub Universitario de Salamanca. Prueba del prestigio que ganaba el cine fue la creación de la Filmoteca Nacional (luego Española) en 1953, que pasó a formar parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos en 1956. Estos movimientos latentes hicieron que el país fuera más permeable a estos cambios que sirven para explicar, un poco más adelante, la influencia de los «nuevos cines» en España a lo largo de los años sesenta. Las corrientes de opinión que, por ejemplo, fueron construyendo la política de autores desde los Cahiers du Cinéma encontraron también un terreno abonado en España gracias a este tipo de iniciativas. Los nuevos cines europeos, que surgieron en gran medida de jóvenes críticos en revistas especializadas o de estudiantes de escuelas de cine, establecieron esta nueva orientación que intentaba romper con los moldes más convencionales del cine de Hollywood o de los maestros consagrados de los cuarenta en sus respectivos países para buscar nuevas fórmulas estéticas más acordes con el espíritu de los tiempos de la reconstrucción europea. Fórmulas que, en cualquier caso, seguían teniendo la reflexión sobre la realidad como una de sus fuentes principales.
También fue 1955 el año en el que Rafael Sánchez Ferlosio lanzó su novela El Jarama. Ferlosio estaba familiarizado con el tema del neorrealismo y su superación, ya que había traducido para la Revista Española el relato Milagro en Milán escrito por Cesare Zavattini en el que basaría el guion de la película[389]. La novela de Ferlosio fue una perfecta muestra de los planteamientos estéticos sobre el tratamiento de la realidad vigentes en ese momento en otros lugares de Europa. Se mostraba sensible a la elaboración de una trama de ficción recubierta de una minuciosa perspectiva objetivista, desconcertante por su radicalidad[390], que acaba invistiendo de una densidad simbólica las diferentes escenas de la novela. Básicamente consiste en la descripción de un día de domingo junto a un río al que se entregan unos jóvenes despreocupadamente, alternada con las conversaciones en una taberna de unos personajes taciturnos. Entre ese grupo de personas maduras, lastradas por antiguas rémoras, y el otro de los jóvenes con el futuro por delante, el presente eterno del río va adquiriendo una consistencia metafórica cada vez más premonitoria. El estilo de la novela se centra en la creación de una atmósfera partiendo de los gestos y las frases cotidianas que sirven para caracterizar a los personajes y para ir elaborando el material dramático. Los giros lingüísticos peculiares en los diálogos, así como la minuciosa construcción de los deseos y carencias que rigen a los personajes, suponen los asideros del lector para ir atando los cabos de tan densa madeja. El Jarama planteaba un interrogante estético sobre los límites del realismo en unos tiempos en los que se debatía desde posiciones tan extremadamente opuestas como las del nouveau roman o las del realismo social, estas últimas particularmente relevantes en la novela española de los cincuenta y sesenta. Pero quizá también, como sugiere José Carlos Mainer, ponía en contraste dos mundos (el del pasado y el del futuro) que debían comenzar a encontrar un entendimiento en el proceso de reconstrucción del país[391].

La huella de estos debates sobre el realismo como una actitud ética, política y de conocimiento del mundo emerge de manera patente en las películas de algunos jóvenes directores del momento. Los chicos (Marco Ferreri, 1959) o Los golfos (Carlos Saura, 1960) son ejemplos de este proceso. Los chicos, interpretada en sus papeles protagonistas por actores sin experiencia previa, describe el tedio y las pequeñas aventuras de un grupo de jóvenes de barrio, sus primeros escarceos amorosos y su lucha cotidiana por salir adelante. Las calles de la ciudad y los espacios naturales cobran un valor particularmente importante en el desarrollo de la historia. Igualmente, los interiores privilegian a menudo el trabajo de la atmósfera sobre la expresión de los actores (fotos 5.16 y 5.17). Por su parte, Los golfos llevó esta reflexión sobre el realismo a un doble registro: por un lado, el apego a convenciones genéricas provenientes del cine sobre la pequeña delincuencia; por otro, de nuevo la densidad simbólica que se podía extraer a través de argumentos veristas. Los golfos apunta hacia la marginalidad y los ambientes más deprimidos de la sociedad del momento, un camino que contaba con una tradición en el cine español con muestras tan interesantes como Hay un camino a la derecha (Francisco Rovira Beleta, 1953). Los golfos y otra película fundamental del momento, El cochecito (Marco Ferreri, 1960) fueron producidas por una figura que adquiriría bastante relevancia en el cine español de los sesenta, sobre todo en el experimental, como veremos en el próximo capítulo: Pere Portabella. La película dirige su carga crítica hacia los sueños de consumo que empezaban a generalizarse en la España del desarrollismo, en este caso observados desde una posición ácida. También puede reflejar una cierta lectura metafórica de las transformaciones sociales de un país que de la lucha por la mera supervivencia pasaba, poco a poco, al disfrute del ocio y la adquisición de bienes más o menos suntuosos. Al fin y al cabo, don Anselmo (José Isbert) sólo quiere tener el cochecito para divertirse con sus amigos y disfrutar de los últimos años que le quedan de vida. Enfrentado por ello a sus seres queridos, no reparará medios para conseguir finalmente su objetivo, incluido el envenenamiento de sus familiares. El tono de comedia negra que define a la película, cruzado con pinceladas costumbristas, se relaciona también con una conciencia crítica de gran importancia durante esos años, desarrollada principalmente en el humor gráfico, sobre todo en la revista La Codorniz. Rafael Azcona, guionista del filme, y Ferreri se encontraron, de hecho, en la redacción de la revista satírica más célebre de la España del momento en la que, bajo la dirección de Álvaro de la Iglesia, humoristas como Tono, Chumy Chúmez o Mingote acudían al repertorio más ácido para cuestionar los lugares comunes de las mentalidades bienpensantes[392]. El ácido tono humorístico de La Codorniz ya se había reflejado en la primera colaboración entre Ferreri y Azcona: El pisito (Marco Ferreri e Isidoro M. Ferri, 1959), en la que Azcona debutaba para el cine adaptando uno de sus relatos. Muchos de sus temas y recursos satíricos se prolongaron a lo largo de la carrera de Azcona no sólo en España —como en otra de sus obras maestras, Plácido (Luis García Berlanga, 1961)—, sino también en Italia. En definitiva, estas películas definen un territorio en el que el humor grotesco puede aparecer en cualquier momento para cuestionar los rituales de la sociedad[393].
En este proceso de transición entre las dos décadas, un nuevo factor resultó decisivo para la configuración del cine español: el retorno de Luis Buñuel desde el exilio en 1960 para hacer Viridiana (1961). Se trataba de un proyecto que Buñuel había estado preparando en México con el productor Gustavo Alatriste. Uninci lo asumió y movió los hilos para llevarlo a cabo en España, con la incorporación circunstancial de la productora de Pere Portabella, Films 59[394]. Algunos de los exiliados mostraron su rechazo a que el cineasta aragonés viniese a trabajar en la España de Franco[395]. Sin embargo, al final del proceso, con el enorme escándalo que se organizó en torno a la película, Buñuel volvió a México con su prestigio impoluto entre los antifranquistas. Desde su llegada, Buñuel fue acompañado con devoción por muchos jóvenes cineastas como Carlos Saura o Basilio Martín Patino, que lo tenían como un mito. Su influencia en todos ellos fue determinante. Viridiana dejó una huella tan profunda como, durante muchos años, fantasmal. La historia de su apoteosis y sacrificio es bien conocida: el filme, que había pasado los filtros de la censura con algunos cambios, pero sin que afectaran a su médula, recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes tras su proyección en la jornada de clausura. Al día siguiente, el Vaticano mostraba su reacción furibunda contra la película desde las páginas de L’Osservatore Romano, que la acusaba de blasfema. Los mecanismos de la Administración franquista se pusieron apresuradamente en marcha, no sólo para cesar a los responsables políticos del desaguisado, sino incluso para borrar del mapa la película, persiguiendo la destrucción de su negativo y, al no conseguirlo, retirándole la nacionalidad española. Gustavo Alatriste consiguió, bajo nacionalidad mexicana, comercializarla por el resto del mundo hasta 1977 en que, en plena Transición democrática, pudo estrenarse finalmente en España y recuperar su nacionalidad. Entre muchas otras cosas, la película supuso también la desaparición de Uninci, la productora dominada por criptocomunistas, ya demasiado tambaleante por disensiones internas e incapaz de resistir un embate como la cascada de expedientes que le cayeron por su responsabilidad en el filme de Buñuel[396].

Viridiana cuenta la historia de una novicia (Silvia Pinal) que, antes de dar el paso definitivo a hacerse monja, y aleccionada por la superiora de su convento, va a despedirse de quien ha sido su benefactor desde niña, su tío don Jaime (Fernando Rey). En su visita, comprueba que su tío vive en un viejo caserón dominado por los recuerdos de su esposa muerta. Su hacienda se ha quedado anclada en el pasado, en la melancolía de una noche de bodas que acabó con el fallecimiento de la novia. Don Jaime mantiene ciertos rituales fetichistas con los que pretende reconstruir la presencia de su mujer (fotos 5.18 y 5.19). Silencios, misterios, música religiosa de Bach y Mozart tocada al órgano por don Jaime…, se trata de un mundo hermético que va cobrando un carácter más perverso al hilo de las noches que pasa Viridiana en la casa[397]. De hecho, incapaz de retener a Viridiana, don Jaime intenta violarla después de haberla narcotizado con la complicidad de su criada Ramona (Margarita Lozano) (foto 5.20). Aunque no consuma la violación, pretende hacerle creer a Viridiana que sí lo hizo para que no vuelva al convento y acepte casarse con él. Cuando, a pesar de todo, Viridiana decide marcharse, don Jaime pone en marcha un último plan perverso: su propio suicidio, que obligará a su sobrina, arrastrada por un sentimiento de culpa, a quedarse atada a su casa y a sus fantasmas. Esta muerte propicia el encuentro con Jorge (Francisco Rabal), el hijo ilegítimo de don Jaime y heredero de todo ese mundo. Su mentalidad moderna y práctica le lleva a transformar la decadente hacienda en terrenos productivos (foto 5.21). Mientras tanto, permite que Viridiana se dedique en una parte de la casa a practicar la caridad, alojando a mendigos. La película se estructura, como podrá verse, en dos partes en las que Viridiana se encuentra con dos figuras masculinas totalmente opuestas. En la primera, don Jaime se recreaba con el erotismo sofisticado y un punto necrófilo, las fantasías fetichistas, la perversión intelectualizada en un mundo detenido en el tiempo y, en cierto modo, trasnochado. Jorge irrumpe con la fuerza corporal, sexual (viene con una amante que acaba marchándose, inmediatamente se relaciona también con Ramona), y la mentalidad racional, productiva y moderna que apunta hacia el progreso. En un momento en que Viridiana y Jorge deben salir a la ciudad, los mendigos recogidos por Viridiana montan una fiesta en la casa que deriva en grotesca bacanal. Los objetos que servían para los sofisticados rituales eróticos de don Jaime son profanados durante la fiesta (foto 5.22). Al mismo tiempo, Buñuel ironiza el máximo momento de depravación de esos mendigos con una cita explícita a la última cena (foto 5.23). Sorprendidos por el regreso de los dueños de la casa, se produce un enfrentamiento de Jorge y Viridiana con los más peligrosos del grupo, que culmina con el segundo intento de violación de la antigua novicia y el asesinato posterior del agresor a manos de otro mendigo. El final del filme nos presenta a Viridiana, definitivamente alejada de sus ensoñaciones caritativas y espirituales, dispuesta a entregarse sexualmente a Jorge, aunque compartiéndolo con Ramona en una sugerida relación a tres bandas. Como podemos ver, Viridiana incluye en su interior muchas claves que nos remiten a la pervivencia de la tradición surrealista y vanguardista en un filme de apariencia clásica. Estos índices del contacto de Buñuel con el surrealismo, que desarrollaré en el próximo capítulo, fueron explicados así en sus memorias:
Durante toda mi vida he conservado algo de mi paso —poco más de tres años— por las filas exaltadas y desordenadas del surrealismo. Lo que me queda es, ante todo, el libre acceso a las profundidades del ser, reconocido y deseado, este llamamiento a lo irracional, a la oscuridad, a todos los impulsos que vienen de nuestro yo profundo. Llamamiento que sonaba por primera vez con tal fuerza, con tal vigor, en medio de una singular insolencia, de una afición al juego, de una decidida perseverancia en el combate contra todo lo que nos parecía nefasto. De nada de esto he renegado yo[398].

En cualquier caso, creo que, en relación con mi argumentación a lo largo de este libro, la película ofrece un sofisticado planteamiento conceptual que la convierte en clave para entender nuestra cultura moderna. Y es clave porque Viridiana integra en su interior la ambivalencia de la instauración de la modernidad en España, su dimensión violenta, traumática también, pero sin duda necesaria, para superar las formas previas de vida, los valores y principios que se habían prolongado a lo largo de la historia y a los que, en cierta medida, se había aferrado el Régimen franquista. La liberación de los fantasmas irracionales que definen nuestro pasado supone, sin embargo, una importante pérdida a la que Buñuel no deja de apuntar con su nostálgico, lúdico y, en ocasiones, perverso sarcasmo. Sobre todo porque, querámoslo o no, ese pasado que parece definitivamente superado sabe siempre mantener hilos comunicantes con el presente.
5.2. Cine popular y recurso a las fórmulas exteriores
Las Conversaciones de Salamanca coincidieron con otro elemento que también resultó esencial en el desarrollo del cine español: el enfrentamiento comercial con las grandes compañías de producción y distribución norteamericanas. Desde los años cuarenta, el cine norteamericano era hegemónico en las pantallas españolas. De hecho, España se había constituido como su segundo mercado europeo más importante después del de la República Federal de Alemania[399]. Ya hemos visto cómo la competencia de las productoras nacionales por obtener licencias de importación y doblaje de las películas de Hollywood era esencial para su supervivencia. Pero este modelo ya se revelaba ineficaz, además de demasiado proclive a la corrupción. De este modo, desde principios de los años cincuenta la Administración franquista fue revisando los acuerdos comerciales con el fin de controlar la difusión del cine americano y promover la producción nacional. Las iniciativas llevadas a cabo desde 1952 se dirigieron hacia el control de la distribución y se plasmaron, finalmente, en una serie de medidas tomadas en el verano de 1955 que restringían la importación de películas americanas, obligaban a distribuir una película española por cada cuatro de las suyas y aumentaban el canon de doblaje, aparte de exigir que el cine español se distribuyera también por Estados Unidos[400]. La respuesta a estas exigencias fue un boicot por parte de las compañías americanas que limitó la exportación de películas durante casi tres años. En esta coyuntura, la convergencia con las Conversaciones de Salamanca nos permite entender las consecuencias de esta crisis. José María García Escudero defendió durante su ponencia la necesidad de que el cine español mejorara su nivel medio y encontrara un estilo peculiar, en la misma línea que lo habían encontrado el francés, el italiano o el alemán[401]. Él fue, de hecho, inspirador de algunas de estas políticas proteccionistas a principios de los cincuenta desde la Dirección General de Cinematografía, como seguiría haciendo cuando volviera a ocupar el cargo de máximo responsable del cine español al inicio de la siguiente década. Esa búsqueda de elevación del nivel medio, así como el repunte de la producción debido al boicot de las compañías americanas, se plasmó en el incremento de las coproducciones con Francia, Italia y México, así como en la reaparición de la socorrida fórmula de acudir a las adaptaciones literarias y las producciones de qualité que ya vimos en el capítulo anterior. La literatura, como fuente de posibles adaptaciones de calidad, entró en esos años en los planes de estudio de los aspirantes a cineastas en el IIEC y se mantuvo hasta 1958[402].
Después de la práctica desaparición de Cifesa desde principios de los cincuenta, la hegemonía de la producción española pasó a Suevia Films, la compañía de Cesáreo González. Desde sus inicios, el productor gallego había trabajado con bastante cuidado un aspecto muy importante para su negocio: la extensión por Hispanoamérica, sobre todo entre el público de emigrantes. Esta estrategia se vinculaba al dominio del mercado nacional a través de la contratación de algunas de las más destacadas estrellas del período, como Lola Flores, Carmen Sevilla, Paquita Rico, Joselito, Sara Montiel e incluso la mexicana María Félix. Su política consistió en intentar construir a partir de ellas auténticos iconos transnacionales, produciendo un «mestizaje de folclores»[403]. Lola Flores o Carmen Sevilla hicieron películas en México asociadas a algunas grandes estrellas del país, como Pedro Infante o Jorge Negrete. Cineastas argentinos como Tulio Demicheli, Luis César Amadori o Luis Saslawsky dirigieron algunas de las películas más populares en esos años en España. Aparte de Suevia Films, también Benito Perojo había asentado lazos profesionales en Hispanoamérica desde los años cuarenta, dirigiendo varias películas en Argentina. Los proyectos cinematográficos puestos en marcha por los productores españoles en Argentina y en México permitieron además establecer contacto con algunos notables intelectuales del exilio. Sin ir más lejos, el rodaje de Sonatas (Juan Antonio Bardem, 1958) en México fue determinante para involucrar a Buñuel en un posible regreso a España que acabaría cobrando forma con Viridiana.
Un ejemplo de este proceso de expansión comercial traducida en mestizaje cultural lo podemos encontrar en Lola Torbellino (René Cardona, 1956). La película comienza en un tablao de Madrid, en el que el famoso compositor mexicano Agustín Lara (que se interpreta a sí mismo) está celebrando su fiesta de despedida después de una visita a España (foto 5.24). Impresionado por la bailarina del local («eso no es una mujer, eso es una enfermedad», sentencia) Lola Vargas (Lola Flores), le dice que si va a México la ayudará a triunfar. Agustín Lara vive con su sobrino gorrón —y habitualmente vestido de charro— Lucio (Luis Aguilar) y el flemático mayordomo Jenofonte (Nono Arsu). Acogiéndose a la palabra dada, Lola viaja a México y se instala, con su ímpetu característico, en la casa del compositor, concretamente en las habitaciones que solía ocupar Lucio, a quien Agustín ha expulsado de su hogar cansado de que se aproveche de él. El clandestino regreso a sus habitaciones de Lucio permitirá el encuentro con Lola y una circunstancia curiosa. Aunque ella había llegado a México soñando con encontrarse a viriles charros, Lucio, por las complicaciones de su vida clandestina, aparecerá bastantes veces travestido con la ropa de Lola (foto 5.25). Los encuentros entre Lola y Agustín Lara permiten dar salida a parte del repertorio más conocido del compositor, estableciendo interesantes mixturas en los arreglos entre los aires mexicanos y los flamencos. La primera mañana, Agustín interpreta una sofisticada versión de «Granada», una de sus más famosas composiciones en España, mientras Lola baila al ritmo de la música (foto 5.26). Poco más adelante, ambos interpretarán otra de las exitosas tonadas del maestro: «María bonita». Del pasodoble al flamenco, de la rumba al corrido, los aires musicales de estas películas mexicanas de Lola Flores, o también de Carmen Sevilla —por ejemplo, con Pedro Infante en Gitana tenías que ser (Rafael Baledón, 1953)—, conducen a una mezcla no sólo musical, sino también iconográfica (foto 5.27), con las estrellas españolas barnizadas con un toque de exotismo. En cierto modo, como señala Marina Díaz, este proceso se correspondía con los modelos de tipificación del cine de Hollywood en sus películas de ambiente tropical, en las que los modelos nacionales se aclimataban a las convenciones de los géneros del cine clásico americano[404].


La estrella más relevante que irrumpió en los años cincuenta realizó, sin embargo, el camino inverso. Después de haberse labrado un nombre destacado en el cine mexicano y en Hollywood, Sara Montiel triunfó de manera clamorosa en España gracias a El último cuplé (Juan de Orduña, 1957). La película mantenía un tono nostálgico, recreando los tiempos de la zarzuela, el cuplé, la copla y el género ínfimo. El recorrido narrativo llevaba al espectador del glamur de los teatros parisinos hasta el ambiente un tanto canalla del Paralelo barcelonés y, más concretamente, de su emblemático Molino. Orduña tuvo problemas para poner en marcha el proyecto, ya que ninguno de los productores a los que acudió pensaba que ese tipo de modelo musical tuviera alguna posibilidad comercial. Posiblemente, no pensaron que esa traslación a ambientes de la Belle Époque que acababa de producir películas como Lola Montes (Max Ophüls, 1955), French Cancan (Jean Renoir, 1954) o Moulin Rouge (John Huston, 1952), pudiera tener éxito en España. Finalmente, consiguió realizar el filme con solvencia[405], imitando algunos elementos recurrentes de las películas que acabo de nombrar, como los bailes de cancán y la explosión de colores de inspiración impresionista (foto 5.28). Pero sobre todo se trajo a Sara Montiel de Hollywood para convertirla en un icono nacional. Un elemento resultó decisivo además en este proceso. Según cuenta en sus memorias la actriz, en principio iba a ser doblada para las canciones, pero la cantante escogida para hacerlo se negó a trabajar si no cobraba por anticipado y finalmente Orduña se vio forzado a aceptar que fuera la propia Sara Montiel quien interpretara los temas. La película fue un rotundo éxito, así como las grabaciones discográficas que surgieron de ella, que permitieron un revival del género hasta principios de los sesenta[406]. El filme plantea una historia melodramática. María Luján (Sara Montiel), una antigua cantante de cuplés que conoció el triunfo en París y la admiración de duques y millonarios, languidece consumida por el alcohol en el decadente Paralelo. Un reencuentro con viejos conocidos la anima a contar su desventurada vida, marcada en su punto culminante por la muerte en la plaza del torero que amaba. Animada por sus amigos a intentar el regreso a la gloria, canta en un teatro su último cuplé, muriendo prácticamente en escena ante un público rendido a su arte. A pesar del tono de la historia, tan cargada de tópicos, la película acude a un repertorio iconográfico y a una puesta en escena sofisticados para construir el apoyo visual de las canciones, todas grandes éxitos del pasado, que gran parte del público podría reconocer con nostalgia. Orduña supo explotar la fotogenia de la estrella (fotos 5.29 a 5.31) con brillantez gracias al trabajo del excelente director de fotografía José F. Aguayo con el eastmancolor. El magnetismo desprendido por Sara Montiel en el filme fascinó a los espectadores de la época y el modelo tuvo continuidad con una serie de películas como La violetera (Luis César Amadori, 1958), de corte más traviatesco, aunque con final feliz, o Y después del cuplé (Ernesto Arancibia, 1959), ya sin Sara Montiel, que mantuvo el tono de recreación nostálgica de la Europa rutilante anterior a las dos guerras mundiales y que añoraba recuperar ese esplendor perdido de la Belle Époque.

Otro ejemplo de estrella que labró su éxito más allá de nuestras fronteras y volvió como protagonista de cine musical, en este caso con impronta francesa, fue el tenor vasco Luis Mariano, asociado a Carmen Sevilla en las películas Violetas imperiales (Richard Pottier, 1952) o La bella de Cádiz (Raymond Bernard y Eusebio Fernández Ardavín, 1953). En sus películas, también de tono sofisticado, se mezclaba la opereta con los aires andaluces.
La elaboración de estrellas relacionadas con el cine musical adoptó otra forma, que se prolongó durante la década posterior: la de los niños cantores. El punto de partida de esta moda infantil provino del considerable éxito de Pablito Calvo en Marcelino, pan y vino[407]. En su estela, el cine musical lanzó a un niño de notables recursos: Joselito. Su película El pequeño ruiseñor (Antonio del Amo, 1956) tuvo un éxito inmediato que también produjo secuelas como El ruiseñor de las cumbres (Antonio del Amo, 1958) o Saeta del ruiseñor (Antonio del Amo, 1957). La base de su música nos devuelve una vez más al género que recorre la historia musical popular española: la copla. En el caso por ejemplo de Saeta del ruiseñor, mezclada con ritmos de bolero, zambra, farruca y rumba, compuestas por Antonio Segovia y Fernando García Morcillo, versatilidad de registros a la que se ajustaba como un guante «el niño de la voz de oro» (foto 5.32).

Las tramas narrativas de las películas de Joselito solían comportar una salida del núcleo familiar, habitualmente problemático, para correr aventuras por el mundo, y un regreso que recomponía la situación para establecer armonía donde antes había conflictos. En Saeta del ruiseñor, Joselito abandona su pueblo con su amigo Quico (Manuel Zarzo) para triunfar como cantante y conseguir dinero con el fin de que una amiguita ciega pueda ser operada y recupere la vista. A pesar de la manida trama, la pluralidad de formas musicales revela esa fuerza de la copla para dotar de consistencia a las escenas y para concitar el interés del público remitiéndole a sus tradiciones ancestrales. En el momento culminante del filme, el de la Semana Santa en el pueblo de los protagonistas, Juan Mariné, director de fotografía de la película, filma intensos planos documentales de la solemne celebración integrando en ella a los personajes (fotos 5.33 a 5.35). El clímax es el de la sobrecogedora saeta que canta Joselito al Cristo de la Pasión (foto 5.36). El interés de las películas de Joselito estriba en que revelan un gusto que nos remite directamente a los modelos populares de los años treinta. En otras palabras, suponen la apreciación de un tipo de música ya no tan predominante en los ambientes urbanos y cosmopolitas que, como hemos visto en los ejemplos anteriores, se inclinaban hacia los modelos internacionales y a la mezcla con otras culturas. En realidad, según Alberto Elena, las películas de Joselito están dirigidas a un público fundamentalmente rural. Sólo El ruiseñor de las cumbres se mantuvo en las salas de la Gran Vía de Madrid de manera significativa. Sin embargo, el recorrido de estas películas fue triunfal en las salas de reestreno, en los barrios populares y sobre todo en los ambientes rurales. Como dice Alberto Elena: «La saga del Pequeño ruiseñor constituye una muy precisa radiografía de la España profunda que probablemente se encontraba en puertas de una gran transformación, pero que todavía se reconocía sin ambages en obras como El ruiseñor de las cumbres»[408]. En la misma línea de este tipo de cine, aunque sin protagonismo infantil, podemos considerar las películas de algunas figuras del cante como Lolita Sevilla, Paquita Rico o Antonio Molina. El fenómeno de la reactivación de la tradición musical de la copla en un cine dirigido a los sectores más populares y rurales encuentra un reflejo interesante en Esa voz es una mina (Luis Lucia, 1956), con Antonio Molina como un minero que aligera las penurias de sus compañeros con sus alegres coplas. Ubicada en el mundo del trabajo, la película recupera fórmulas habituales en los años treinta, como la estilización monumental del obrero o la inclusión de la dinámica laboral en cada momento de desarrollo de la trama (fotos 5.37 y 5.38). La película recurre a una idealización del trabajo con un tono decididamente irónico, como ese proyecto de mina en la que los obreros podrán disfrutar de gimnasio, piscina y biblioteca en sus horas de asueto (fotos 5.39 y 5.40). El tono de comedia colectiva contrasta con el esquemático melodrama centrado en el núcleo familiar de Rafael (Antonio Molina), con sus niños y una esposa paralítica y de salud frágil para la que necesita ganar dinero. Ya famoso en Madrid por sus dotes de cantante, Rafael llega a tener una aventura adúltera bastante sorprendente dentro del tono de la película y la caracterización del personaje, aunque el conflicto será definitivamente superado con el feliz retorno al hogar. Además de estos elementos, resulta interesante el modo en que la película hace alarde de los valores andaluces como esencia de la españolada. La música andaluza es la que parece más capacitada para sintetizar los diferentes ritmos, incluso internacionales, en la construcción de la copla, mientras que las músicas de otras regiones se quedan fijadas en un folclore menos maleable. Así se observa en el festival de coros de trabajadores de las distintas regiones españolas (fotos 5.41 a 5.43), que finalmente serán superados por los andaluces encabezados por la pirotecnia vocal de Antonio Molina. Todo ello en un contexto de exaltación del trabajo también fomentado por el No-Do en sus reportajes cada vez más abundantes sobre el desarrollo industrial, la inauguración de pantanos o la incombustible inventiva de los españoles para crear los artefactos más insospechados.



La puesta al día de este cine de niños cantantes condujo a la inevitable modernización del modelo, sobre todo para conseguir el interés del público urbano. En este aspecto fue fundamental la irrupción de Marisol (Pepa Flores) en Un rayo de luz (Luis Lucia, 1960) y la entrada, con ella, de ritmos anglosajones más actuales. Frente al mundo rural o de pequeña comunidad que representaba Joselito, Marisol conducía al espectador a espacios urbanos y a ambientes de más suntuosidad. Las tramas narrativas también partían de las convenciones habituales: una niña lanzada a una vida independiente por la ausencia de una estructura familiar, sobre todo de figuras maternas[409], y aventuras arriesgadas que culminarán indefectiblemente en un final feliz. En una de las películas más populares del ciclo Marisol, Tómbola (Luis Lucia, 1962), encontramos algunas de las características esenciales de la exitosa fórmula: Marisol es una niña de tremenda imaginación que se mete constantemente en líos por su capacidad de fabular las situaciones más insospechadas. En un momento dado, por ejemplo, convence a una compañía de militares de maniobras de que una amiguita suya ha sido secuestrada, ocasionando la movilización de las tropas, tanques incluidos (foto 5.44). Como en el cuento de Pedro y el lobo, cuando intenta convencer a los adultos y a la policía de que ha sido testigo de cómo unos ladrones se han llevado la pintura más valiosa de un museo, nadie la cree. Dispuesta a solucionar el enigma por sí misma, acude a un encuentro secreto con los ladrones, que la secuestran para deshacerse de ella. Sin embargo, la inocencia, la actitud piadosa y la irresistible gracia de la niña acabarán por sacar de los bandidos lo mejor de sí mismos. Arrepentidos, buscan la redención devolviendo el cuadro por su propia voluntad, entregándose además a la policía. Marisol aparece en la película como una niña millonaria que vive en una casa lujosa. Ha perdido a sus padres y vive con su tío; sin embargo, su alegría es incontenible y la ha convertido en la líder del exclusivo colegio al que acude, a pesar de que sus travesuras lleven al psiquiatra a algunos de sus profesores. En una escena relevante, Marisol celebra su cumpleaños en su casa rodeada de amiguitas. La primera canción que interpreta durante la fiesta pertenece al ámbito de la copla: el popular tango de Cádiz «Aquellos duros viejos». Marisol lo canta y baila con su incuestionable gracia, aunque con su vestido de niña rica, urbana y moderna (foto 5.45). La puesta en escena adopta un planteamiento escenográfico teatral para la interpretación de la canción (fotos 5.46 y 5.47). Esa estrategia cambia radicalmente justo al final de la copla, cuando sus amiguitas le piden que cante «Tómbola». Compuesta por Antonio Guijarro y Augusto Algueró, aquí nos movemos definitivamente en el terreno de la música pop, abierta a los ritmos anglosajones de su tiempo. Frente a las convenciones escenográficas del tango, con «Tómbola» Marisol se desplaza por el espacio de la banda, toca la batería, interactúa con los músicos y baila rodeada por ellos, como una cantante moderna (fotos 5.48 a 5.50). El ritmo de la canción plantea un proceso de síntesis de la música que constituyó la españolada durante los años treinta, a la que el estilo de Marisol está pegado, con las nuevas formas expresivas que definirán un ideal de modernidad vinculado a la España del desarrollismo.


La consumación de esta síntesis que renovaría la españolada hasta mediados de los setenta se encuentra en la serie de películas dirigidas por José Luis Sáenz de Heredia y protagonizadas por dos jóvenes estrellas que marcarían época: Manolo Escobar y Concha Velasco. Todas sus películas tratan sobre los problemas de la modernidad estableciendo el contraste entre los personajes diseñados para Manolo Escobar, que le hacen interpretar el papel de hombre poseedor de los valores tradicionales aunque abierto a los cambios; y Concha Velasco, desempeñando habitualmente el rol de la mujer inteligente, moderna, minifaldera e independiente. Las historias amorosas que construyen ambos personajes conducen a una irremediable conciliación de las transformaciones de la modernidad con valores normalmente representados por el personaje masculino (la caballerosidad, el orgullo de ser español, la generosidad… dentro de la inmutable visión conservadora de Sáenz de Heredia) que permanecen siempre como base de esas transformaciones. Las películas de la pareja ofrecen una visión optimista del desarrollismo y plantean los problemas de las mentalidades más tradicionales ante la llegada de las influencias extranjeras, sobre todo mediante el turismo. Un poco más adelante en este capítulo volveré a ocuparme de estos aspectos, pero ahora me interesa incidir en la renovación de la españolada. Manolo Escobar, formado en los ambientes musicales de Barcelona, había desarrollado en las verbenas de barrio «un nuevo estilo personal de la música española, con un ritmo más moderno que se adecuaba y adelantaba a los nuevos tiempos de la copla y el flamenco, mezclados con la rumba catalana y el pop»[410]. Uno de sus primeros éxitos cinematográficos, Un beso en el puerto (Ramón Torrado, 1966), fijó prácticamente su estilo posterior, aunque en este caso su compañía femenina era una exótica turista extranjera interpretada por Ingrid Pitt antes de convertirse en la musa del cine de horror británico (foto 5.51). La combinación con Concha Velasco cuajó después de que ésta hubiera definido su perfil de estrella juvenil en éxitos como Las chicas de la Cruz Roja (Rafael J. Salvia, 1958), aunque su estilo de mujer moderna quedó dibujado definitivamente en Historias de la televisión (José Luis Sáenz de Heredia, 1964) donde interpretaba el inefable éxito que desde entonces quedó asociado a su nombre: «La chica yeyé».


Sáenz de Heredia combinó con habilidad los dos ingredientes aparentemente opuestos, pero que demostraron tener una buena química, en Pero… ¡en qué país vivimos! (1967). En el arranque de la película, una voice over narradora nos sitúa ante dos cantantes de éxito totalmente opuestos. Primero Bárbara (Concha Velasco), cantante yeyé, irrumpe en la pantalla con la canción «Beatnik», un ritmo pop anglosajón cuya letra comienza de esta guisa: «Beatnik, yo sé que no eres beatnik, y quiero que me sigas, y me hables, y me mires, y me trates como un beatnik. Beatnik, yo quiero que seas beatnik…» (compuesta de nuevo por Antonio Guijarro y Augusto Algueró). A continuación, Antonio Torres (Manolo Escobar) se explaya con una de sus coplas de música española. El narrador nos presenta ante el conflicto que desarrollará la película desde un principio, ubicando el enfrentamiento en el terreno de la industria de consumo cultural y del triunfo mediático (foto 5.52). De hecho, unas imágenes de Cervantes y Shakespeare sobre un fondo de imágenes turísticas de España y Gran Bretaña (fotos 5.53 y 5.54), condensan la naturaleza del enfrentamiento[411]. Discos, radio, televisión y medios publicitarios cobrarán un papel significativo en el filme, así como la descripción de una sociedad que comienza a plantearse problemas de identidad frente a la penetración de valores y costumbres que no se consideran propios. El argumento, en breves palabras, consiste en el enfrentamiento entre Bárbara y Antonio y sus respectivos estilos de música para conseguir un premio. El agente publicitario Roberto Sicilia (Alfredo Landa) ha pensado que los máximos representantes de la música moderna y la tradicional española se enfrenten representando cada uno de ellos una opción de bebida que se quiere promocionar: el whisky foráneo frente a la andaluza manzanilla. La lucha que se anuncia entre dos personalidades tan opuestas la resume asustado uno de los personajes, cuando prevé que el encuentro entre las dos estrellas será: «El Vietnam, ¡ya lo creo!». La línea narrativa que conducirá a la historia amorosa comienza, como era de esperar, con un absoluto choque de personalidades, que incluso se revela a partir de sutiles señales de la puesta en escena[412]. Bárbara acusa al Homo hispanicus (en sus palabras) de ser un zulú y un antiguo. La respuesta de Antonio recoge la mentalidad más trasnochada que pueda imaginarse: «A mí, una mujer, si no cose y no reza, me parece que no es una mujer». Lo interesante de la película es que este enfrentamiento no se reduce a los conflictos de la pareja, sino que se lleva constantemente a la calle, como un enfrentamiento nacional que provoca las peleas en los bares, o entre el público que asiste a las diversas actuaciones planeadas para la disputa del premio. Incluso, en un chocante ejercicio autorreflexivo, aparece un entrevistador, no está claro si de la televisión, o de la radio, o si surge de la propia película, que se dedica a preguntar a la gente de la calle si prefieren la música moderna yeyé o la tradicional española (fotos 5.55 y 5.56). Las respuestas de los entrevistados resultan espontáneas, en un gesto que puede recordar la televisión o la radio en directo. El momento culminante del enfrentamiento entre Bárbara y Antonio se dará con la interpretación de uno de los más famosos pasodobles, «La morena de mi copla», de Carlos Castellanos, popularizado por Estrellita Castro en los años treinta y retomado por Manolo Escobar con gran éxito. El duelo comienza con Bárbara cantando una versión irónica, antimachista y con ritmo moderno ataviada con un traje andaluz culminado en minifalda y sombrero cordobés (foto 5.57). Aguijoneado por ese sacrilegio, Antonio sale al escenario a cantarla siguiendo los cánones tradicionales, superponiéndose ambas versiones en un choque iconográfico y musical que reclama una solución (foto 5.58). La actuación supondrá un agravamiento de la pelea entre los dos competidores, pero también el primer reconocimiento por parte de Antonio de que está enamorado de Bárbara. A partir de ahí, el final conducirá a una reconciliación de los mundos que lleva implícita, como no podría ser de otra manera, una claudicación de la modernidad femenina y extranjerizante ante la consistencia de las tradiciones nacionales, aunque éstas también resultan modificadas.


La conclusión de la película marca, en parte, el resto del ciclo protagonizado por Concha Velasco y Manolo Escobar. Después de Pero… ¡en qué país vivimos!, la parte musical sería responsabilidad casi exclusiva del cantante de coplas, mientras que Concha Velasco se mantendría en su papel de chica moderna e independiente que anhela casarse al final con el caballero tradicional. La música yeyé y los ritmos más modernos quedarán para otro tipo de películas dirigidas exclusivamente al público juvenil, mientras que las de la pareja se dirigirán a espectadores más sensibles a las tradiciones. De todos modos, los conflictos de la modernidad quedarán patentes de manera bastante atrevida en ocasiones. Juicio de faldas (José Luis Sáenz de Heredia, 1969), por ejemplo, cuenta la historia de un camionero, Manuel Fernández (Manolo Escobar), acusado injustamente de violación. Concha Velasco interpreta a su abogada, que tiene que afrontar un caso particularmente delicado. Aunque la película trata temas escabrosos con ligereza de comedia, el conflicto de una sociedad en rápida transformación le permite a Sáenz de Heredia caricaturizar muchas de las costumbres en mutación con un tono ácido. Del mismo modo, En un lugar de La Manga (Mariano Ozores, 1970) afronta con la visión típicamente conservadora la invasión turística y la pérdida de costumbres autóctonas, pero al mismo tiempo describe con bastante crudeza la mentalidad depredadora de los especuladores que quieren convertir la costa mediterránea en una sucesión de rascacielos para acoger a los turistas. La modernidad y la sociedad de consumo se iban consolidando en el país, pero no sin dejar una huella traumática, señalada sobre todo por los cineastas más nostálgicos de un tiempo que estaba condenado a desaparecer.
5.3. Géneros y otras manifestaciones del cine popular
El modelo industrial de los cincuenta y sesenta presentó otros síntomas significativos para entender las transformaciones del cine español. Aunque exceda el ámbito de este libro al tratarse fundamentalmente de producciones americanas, la apertura al exterior de esos años tuvo una consecuencia muy importante entre los profesionales del cine en nuestro país con la llegada de las coproducciones y sobre todo las superproducciones que se rodaron en España (y también en otros países europeos) en unos momentos de reestructuración de los grandes estudios de Hollywood. El sistema monopolístico que los sustentaba fue desmantelado en 1948, cuando una serie de decisiones judiciales y gubernamentales obligaron a los grandes estudios a dejar de controlar de manera casi exclusiva los tres sectores de la industria (producción, distribución y exhibición) y los apartaron de la puja por el control de la emergente televisión en beneficio de las grandes corporaciones de radio. Todo esto unido a las convulsiones relacionadas con la Guerra Fría, el papel inquisidor del Comité de Actividades Antiamericanas y la penetración en la industria cinematográfica de conglomerados empresariales de la alimentación, la energía y otros sectores que desplazaron a los antiguos ejecutivos formados exclusivamente en el negocio del cine, tuvo como consecuencia un cambio profundo en la cultura de Hollywood. Una de las secuelas, sobre todo impulsada por la competencia cada vez más punzante de la televisión, fue la de poner en marcha grandes producciones de tono épico y monumental en formatos panorámicos y brillante technicolor, con el fin de ofrecer al público algo que la televisión, en blanco y negro y con pantallas todavía diminutas, no podía ofrecer. Concretamente, en España destacó Samuel Bronston, un productor californiano que, instalado en el país, llevó a cabo —entre otras— las películas de Nicholas Ray Rey de reyes (King of Kings, 1961) y 55 días en Pekín (55 Days at Peking, 1963), y, por supuesto, El Cid (Anthony Mann, 1961), su mayor éxito comercial y el filme que le hizo soñar con la construcción de un imperio cinematográfico que nunca llegó a cuajar[413]. En todas ellas, y bastantes otras realizadas durante esos años, trabajaron técnicos y actores españoles, consolidando una base importante de profesionales para la industria.
Dentro de la línea de reconstrucciones del pasado, aunque en este caso relacionado con el romanticismo, el melodrama y fundamentalmente dirigido al consumo femenino, podemos considerar otro de los grandes éxitos del momento: ¿Dónde vas, Alfonso XII? (Luis César Amadori, 1959), que tuvo una secuela con ¿Dónde vas triste de ti? Alfonso XII y María Cristina (Alfonso Balcázar, 1960). En parte, este tipo de películas parece seguir la corriente del triunfo de El último cuplé o La violetera (esta última también dirigida por el experto en melodramas Amadori), puesto que recreaban el entorno de la Belle Époque con apuntes hacia un mundo aristocrático definitivamente arrasado por dos guerras mundiales y el ímpetu de la modernidad. Mientras en El último cuplé se incluían las viejas canciones para remover los rescoldos de los recuerdos del público, en estas películas románticas la espectadora encontraba amor sublime, pero abatido por alguna desgracia, bailes suntuosos en salones palaciegos y deslumbrantes vestidos de cuento de hadas. En este contexto de una Europa ya reconstruida tras la guerra, aunque mirando hacia el esplendoroso pasado con nostalgia, debemos tener en cuenta para entender el éxito de la película de Amadori el precedente de Sissi (Ernst Marischka, 1955) y sus secuelas posteriores. También esa moda de suntuosas cortes y melancólicos aristócratas recorrió Hollywood con películas como El cisne (The Swan, Charles Vidor, 1956) o incluso la Cenicienta (Cinderella, Clyde Geromini y otros, 1950), de Walt Disney. Estas historias apuntaban a un nuevo peso del romance dirigido al importante mercado femenino. En realidad, estas bodas principescas se habían convertido en un auténtico fenómeno de masas explotado hasta la extenuación por los noticiarios cinematográficos, las revistas ilustradas y la incipiente televisión. La boda del sha de Persia con la princesa Soraya Esfandiary-Bakhtiari en 1951 alimentó las revistas y las ensoñaciones de millones de personas. Pero incluso esa boda palideció comparada con la cobertura mediática de la de Rainiero de Mónaco con la estrella norteamericana Grace Kelly en 1956. Finalmente, en España también tuvo un enorme impacto la boda de Balduino I de Bélgica con Fabiola de Mora y Aragón en 1960. Los conflictos familiares, los momentos venturosos y las desgracias, los aniversarios, las lujosas vacaciones y las periódicas fiestas reales se convirtieron en un reclamo semanal en los quioscos para las consumidoras asiduas a revistas como ¡Hola! o Lecturas. No sólo esto, también las niñas entraron en el mercado del consumo de la sangre azul con la aparición en 1958 de la revista infantil Sissi, dedicada a alimentar esos sueños románticos, y que consiguió un éxito fulminante[414].
Además de esta vena romántica y melodramática, otros elementos vinculados a la industria cultural tuvieron un impacto cinematográfico relevante. Un ejemplo destacado son las dos adaptaciones de los mayores triunfos del escritor de seriales radiofónicos Guillermo Sautier Casaseca: Lo que nunca muere (Julio Salvador, 1955) y Ama Rosa (León Klimovsky, 1960). Lo que nunca muere fue el serial radiofónico que convirtió a Sautier Casaseca en un personaje central de la radio española[415]. El planteamiento de la historia está lleno de golpes de efecto y situaciones inesperadas, así como de cliffhangers, es decir, momentos que dejan la acción suspendida para el espectador en un punto intensamente dramático, dentro de las convenciones más habituales del serial. El inicio del filme nos presenta a una compañía de soldados formando en homenaje al valeroso comandante Carlos Lopes Doria (Conrado San Martín) que va a ser condecorado por una acción heroica. Mientras el oficial lee el parte de los motivos para la distinción, un sacerdote y Doria, vestido de paisano, aparecen de repente y le comunican al general que ha decidido abandonar el Ejército, profesar votos religiosos y dedicarse a ser misionero (fotos 5.59 a 5.61). Piden que, como si hubiera caído en combate, se condecore a su guerrera, porque el comandante, cuando tome sus votos «habrá muerto para el mundo». Casi enlazando con esta escena, se produce un secuestro y comienzan a plantearse interrogantes, incluyendo bellas espías y taimados malvados de rasgos exóticos, como en los seriales de los años veinte. Lógicamente, es esencial el peso de los diálogos y de ocasionales monólogos en la caracterización de los personajes o en el desarrollo de la trama. Esto se combina con un recorrido narrativo que lleva desde la Guerra Civil española o las actividades coloniales en el norte de África hasta el espionaje entre las grandes potencias en el contexto de la Guerra Fría. Traiciones, desengaños, sorprendentes giros narrativos y personajes que cambian radicalmente en las expectativas que generan en los espectadores, definen un complejo relato que depende en su estructura del precedente radiofónico. Además de esto, los referentes estilísticos del cine son también muy importantes, como la iconografía del cine negro y la iluminación de clave baja. Los podemos observar en la aparición de la enigmática Nita Krusova (Vira Silenti) y su encuentro con otro espía comunista en una estación de tren (foto 5.62). Tanto el serial como la película revelan también una estrategia propagandística de la política del Régimen que, más que desarrollada en enfáticos productos específicos, se filtraba como una lluvia fina en el tejido de las producciones de consumo de masas[416].


Ama Rosa ya se aleja de estas complejidades ideológicas para entrar de lleno en la sensibilidad melodramática más exacerbada. Una mujer pobre se ve obligada por las circunstancias a dar a su hijo a una familia rica que no puede tener descendencia. En un momento determinado, consigue entrar al servicio de los que recibieron a su hijo como ama del niño, aunque su secreto no lo saben ni la madre adoptiva ni el propio niño. Un vía crucis de sacrificios, renuncias y exaltación de los sentimientos maternales acompaña la historia. Los subrayados de la puesta en escena remiten una vez más al trabajo expresivo de la fotografía de inspiración romántica y expresionista, como cuando Ama Rosa (Imperio Argentina, retornando a la pantalla tras casi diez años de ausencia)[417] es encarcelada injustamente por un crimen que no ha cometido (fotos 5.63 y 5.64). Igualmente, la escena del fallecimiento de la abnegada madre al final del filme es trabajada con el convencional cambio lumínico que establece una metáfora visual del tránsito (fotos 5.65 y 5.66).

Los modelos radiofónicos, combinados con los referentes cinematográficos, encontraron una articulación más relevante en el ámbito del cine policíaco detectivesco y de la versión española del género negro, como ya he mencionado a propósito de Surcos. De hecho, el tema policíaco se había desarrollado considerablemente tanto en la radio desde finales de los años cuarenta (por ejemplo con el detective Taxi Key o el programa ¿Es usted buen detective?)[418] como en la novela popular y en los cómics. Entre las publicaciones de tema detectivesco, policíaco o de gánsteres surgidas en 1950 destacaron tres colecciones fundamentales: Brigada Secreta (ediciones Toray), FBI (editorial Rollán) y Servicio Secreto (editorial Bruguera)[419]. En todas ellas, los temas de inspiración criminal adaptaban para el lector español fórmulas de inspiración norteamericana. En este contexto es como podemos entender la aparición de un filme tan interesante como Brigada criminal (Ignacio F. Iquino, 1950). La película adopta en su arranque el tono verista realista típico de principios de los años cincuenta, siguiendo la línea de la influyente La ciudad desnuda (The Naked City, Jules Dassin, 1948) o del cine francés[420]. En su inicio, un narrador entresaca de la multitud que transita por las calles de Madrid a un sujeto anónimo, Fernando Olmos (José Suárez), que será el protagonista de la historia (foto 5.67). Le vemos tomar un autobús con su novia mientras la puesta en escena mantiene un tono de cercanía y veracidad, rodando con cámara en mano y con el vehículo en movimiento en el momento en que la pareja se despide. También sigue al protagonista desde las ventanas de los edificios que dan a la calle (foto 5.68). Finalmente, el joven se dirige al lugar en el que se le va a hacer entrega de su diploma como nuevo policía. A partir de este punto, la película recurre con particular convicción y eficacia a algunos de los temas más recurrentes del género: la relación entre el policía novato y el veterano inspector Basilio Lérida (Manuel Gas), la infiltración en la banda criminal, el uso del flashback en los testimonios de los distintos personajes que emergen en el curso de la investigación, las escenas de acción o las mujeres fatales frente a las abnegadas novias y esposas. Por otro lado, los recursos formales y de puesta en escena siguen las convenciones estilísticas del modelo americano: emplazamientos muy angulados de la cámara para enfatizar a los personajes integrados en los espacios (foto 5.69), encuadres desconcertantes que son inmediatamente corregidos (fotos 5.70 y 5.71), perspectivas acentuadas o remarcadas en los interiores (fotos 5.72 y 5.73) o el inevitable interrogatorio con luz cenital, sombras marcadas e iluminación de clave baja en la escena en la que la policía intenta hacer confesar a un delincuente (fotos 5.74 y 5.75). La eficacia de este modelo americano, aunque fuera a raíz de una película sobre la policía española, se plasmó en la aparición de una colección de libros de bolsillo denominada Brigada Criminal en 1951[421]. Junto con la película de Iquino, otra producción barcelonesa y estrictamente coetánea define el arranque de este modelo genérico: Apartado de correos 1001 (Julio Salvador, 1950). También comienza con los planos documentales de la ciudad de Barcelona dando una atmósfera urbana y contemporánea al relato. El enigma parte del asesinato de un joven en plena calle. Los procesos de investigación que se ponen en funcionamiento se reflejan visualmente a través de un tipo de puesta en escena que recuerda a la americana clásica a través del recurso al collage y del montaje constructivo (fotos 5.76 a 5.78). La película ofrece una descripción de los métodos científicos aplicados de nuevo en la trama de un policía novato ante su primer caso importante.



El punto de vista policial es el dominante en estas primeras películas del género, pero pronto derivará en argumentos en los que la proximidad a la perspectiva de los delincuentes complica las tramas y profundiza en sus motivaciones y perfiles psicológicos. Esto se observa por ejemplo en Los peces rojos (José Antonio Nieves Conde, 1955) o Culpables (Arturo Ruiz-Castillo, 1958). La intriga de Los peces rojos sobre el presunto asesinato del hijo (que finalmente sabremos inexistente) del protagonista permite que el espectador siga la historia desde perspectivas diferentes que incluyen constantes engaños y trampas. Por su parte, Culpables se centra en un grupo de actores en decadencia que tienen que aclarar cuentas pendientes, entre ellas, un asesinato cometido en el claustrofóbico interior de un teatro cerrado. El tratamiento fotográfico conduce de nuevo a densas sombras, oscuridad y fuertes contrastes sobre los rostros en los momentos de mayor dramatismo (fotos 5.79 a 5.81). Aparte de las tramas de investigación e intriga, también hay que mencionar las películas centradas en la perspectiva de los delincuentes que, como en los filmes clásicos de gánsteres, trabajan el material espectacular vinculado a la fascinación por la violencia, los rituales mafiosos o el lenguaje de los tipos duros. Uno de los mejores ejemplos de este modelo es A tiro limpio (Francisco Pérez-Dolz, 1963). La película muestra a un grupo de bandoleros despiadados (foto 5.82) frente a una Policía que no ceja en su empeño por detenerlos. En un momento determinado, un plano nos muestra la trama del filme recogida en las revistas que se exponen en los quioscos (foto 5.83). La crónica criminal se había asentado también como uno de los elementos más importantes del consumo de publicaciones ilustradas[422]. Entre las más destacadas, el semanario El Caso, fundado en 1952, levantaría la crónica cotidiana de los crímenes de la época, ubicándose a menudo en la frontera de los temas permitidos por la censura. Según algunos comentaristas de este filme, los hechos reflejados pretendían rememorar las acciones de guerrilla urbana de algunos maquis célebres de Barcelona durante aquellos años[423].

Una derivación de este género criminal, aunque con un trasfondo político, son las películas centradas en la Guerra Fría y, sobre todo, en la temida penetración comunista. Muchas de ellas recurrieron al estilo del cine negro y la profundización en los conflictos psicológicos o los traumas del pasado que emergían de manera abrupta. Entre las más destacadas está Murió hace quince años (Rafael Gil, 1954). De nuevo encontramos en ella el estilo fotográfico de sombras acechantes y una atmósfera claustrofóbica que define los espacios del submundo en el que se mueven los comunistas. La película señala un conflicto que se resuelve en el terreno familiar[424], con el reencuentro de Diego (Francisco Rabal), un antiguo «niño de Rusia» (niños que durante la Guerra Civil fueron enviados a la Unión Soviética para mantenerlos a salvo y que, con la derrota de la República, permanecieron allí) transmutado en agente del espionaje soviético (foto 5.84), con su padre (Rafael Rivelles), que es coronel de los servicios secretos españoles (foto 5.85). En cierto modo, la trama sigue convenciones popularizadas a través del serial radiofónico Lo que nunca muere[425], sobre todo, el paulatino descubrimiento, por parte del protagonista, del error que es combatir por el comunismo. De este modo, la película condensa el conflicto político en el terreno del melodrama, haciendo que el retorno de Diego se vaya invistiendo de un peso emocional que erosiona sus convicciones y su automatismo criminal como agente comunista. La película se plantea como un proceso de recuperación que se resolverá con el desmantelamiento de la organización clandestina y con el postergado abrazo final de padre e hijo.


La Guerra Fría como conflicto familiar también aparece reflejada en Rapsodia de sangre (Antonio Isasi-Isasmendi, 1957). La película describe la ocupación soviética de Hungría y la resistencia anticomunista dentro de una historia amorosa entre un pianista que forma parte de la oposición y la hija de uno de los más respetados intelectuales y periodistas comunistas. La película, a pesar de haber sido rodada en Barcelona y Bilbao, consigue recrear eficazmente una atmósfera centroeuropea (foto 5.86). Además del suspense y la emoción de la lucha clandestina, ofrece escenas de represión por parte de las autoridades comunistas de una crudeza bastante inusitada, aunque a su vez estilizada (foto 5.87). Es interesante destacar que la trama conduce a que los personajes quieran dejar testimonio filmado de la brutalidad de la represión del Gobierno húngaro, combinando en ese momento imágenes del universo de la ficción con otras documentales (fotos 5.88 a 5.90).
La Guerra Fría y la propaganda anticomunista del Régimen tomaron forma también en otros géneros cinematográficos. Resulta bastante interesante en este campo Suspenso en comunismo (Eduardo Manzanos, 1955). Cuenta la historia de unos exiliados en Francia que intentan formarse, sin demasiado éxito, en una escuela de comunistas de opereta. La película crea constantes gags, algunos afortunados en la línea de Ninotchka (el líder que estornuda siempre que entra un subordinado para que diga «salud, camarada»), sobre los rituales y los tópicos del comunismo. También se acudió a las estrellas del fútbol huidas de los países del Este con la intención de difundir la animadversión contra el enemigo situado tras el telón de acero entre el público más popular. Un caso representativo es Los ases buscan la paz (Arturo Ruiz-Castillo, 1955), una biopic idealizada del futbolista de origen húngaro del F. C. Barcelona Ladislao Kubala. La película se estructura a través de flashbacks, partiendo de la frustración del jugador porque la Federación Húngara de Fútbol le impide jugar un partido con la selección española (foto 5.91). La película combina a partir de ese momento algunos recursos estilísticos del cine negro y de espionaje cuando describe los intentos de Kubala y de su familia por huir de su país (foto 5.92) con numerosas escenas de juego del gran delantero culé (foto 5.93).

Dentro de estas formas genéricas populares, mencionaré finalmente dos modelos fundamentales surgidos también de la industria cultural y mediática con proyección en la radio, los libros de bolsillo, las revistas ilustradas y las historietas. El primero sería el western. En 1944 apareció un personaje de novela de bolsillo que se convertiría en un auténtico fenómeno de masas: el Coyote. Creado por José Mallorquí y continuador de figuras como el Zorro o The Lone Ranger (el Llanero Solitario), el Coyote era el típico justiciero enmascarado que defendía a los californianos de abusos y desafueros. Su éxito se plasmó en casi doscientas novelas publicadas en un período de nueve años, finalizando su primera época editorial en 1953. Su popularidad se combinó con la prolífica producción de otro novelista del género, Marcial Lafuente Estefanía, también en pleno rendimiento desde mediados de los cuarenta. Justo en este momento de decadencia, Joaquín Romero Marchent lo recuperó para el cine en El Coyote (1954). La estrella mexicana Abel Salazar interpretaba el papel protagonista. El filme era fiel al tono aventurero de la literatura popular y al subtexto ideológico que recorría las novelas de Mallorquí. Al fin y al cabo, trataban de la usurpación del estado de California a México al ser incorporado a la Unión. Implicaba también la desaparición de una legalidad caballeresca e ilustrada, representada por los grandes hacendados de origen español, que era sustituida por la dinámica caótica, moderna y salvaje de los depredadores yanquis[426]. El Coyote del filme se topa con ese mundo en descomposición (foto 5.94) y, al final de la película, liquida al antagonista en una escena de atmósfera casi expresionista, en el que la sombra amenazante del justiciero se cierne sobre su desalmada víctima (fotos 5.95 a 5.97). Romero Marchent haría casi inmediatamente otra película sobre el famoso personaje (La justicia del Coyote, 1955) e iniciaría una carrera como director en la que su apego al género del western cobraría especial relevancia.

Como ocurriría con el otro modelo esencial, el cine de terror, el desarrollo del western a partir de finales de los cincuenta dependió en gran medida de coproducciones en las que el tráfico de actores, técnicos y directores de distinta procedencia funcionaba dentro de cánones estandarizados a la hora de definir las tramas y las soluciones de puesta en escena. Las fórmulas que se revelaban funcionales en el estilo, por ejemplo, las aplicadas por Sergio Leone ya en los sesenta en sus celebrados spaghetti westerns (uso del zoom, primerísimos planos, violencia con una vertiente humorística), eran inmediatamente traducidas a estas producciones más modestas[427]. Fue un campo de formación incluso para futuros autores como José Luis Borau, director de Brandy (bajo el seudónimo J. L. Boraw, 1964).
En cuanto al género de horror de producción internacional, destaca la obra de Jesús Franco, por cierto, también guionista de El Coyote. En El conde Drácula (1970) culmina una carrera multifacética dentro del cine como director, actor, guionista o compositor de bandas sonoras. Sus numerosas películas anteriores a los años setenta iban desde la comedia nostálgica en Vampiresas 1930 (1962) hasta extrañas parodias de tono político como Rififí en la ciudad (1963). En El conde Drácula, Jesús Franco intentó una adaptación bastante aproximada al espíritu de la novela original de Bram Stoker, buscando recrear una atmósfera que equilibrara horror y erotismo sin forzar las truculencias (fotos 5.98 y 5.99). Para el final reservó una explosión de sangre muy del gusto del cine de la época (fotos 5.100 a 5.102), como las de las producciones de la compañía británica Hammer. Es interesante destacar que el rodaje de parte de esta película fue aprovechado por Pere Portabella para hacer uno de sus más interesantes filmes experimentales en colaboración con Joan Brossa: VampirCuadecuc 1970). A lo largo de los setenta, Jesús Franco se dejó llevar cada vez más, en sus películas de horror, por la corriente de la sexploitation que emergió desde el cine de circuitos marginales configurando una industria dentro del cine popular a escala mundial. A menudo, Franco rodó sus películas en Francia, Alemania o España y realizó dobles versiones, en las que las escenas más eróticas o violentas eran desechadas para el mercado español por no poder pasar la censura. Muchos de estos géneros populares encontrarían su final a lo largo de los años setenta, cuando sus características y recursos más espectaculares o escabrosos fueron adoptados, progresivamente, por el cine mainstream.
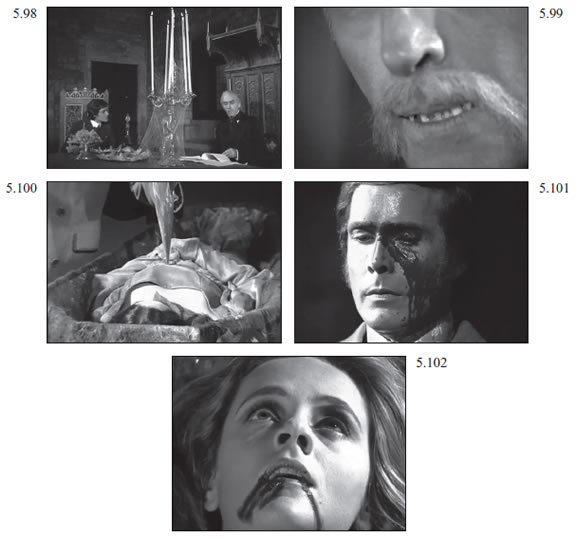
5.4. El desarrollismo y sus dobleces
Hacia mitad de los años cincuenta […] todo comenzó a cambiar en las estructuras matrices, socioeconómicas por tanto, de la sociedad española. Todo se movió, tembló, casi imperceptiblemente al comienzo, en los intersticios de ésta, en el juego o en la inarticulación de las instituciones, las instancias y los estratos sociales […]. El aporte esencial del Opus a la cultura de los años cincuenta y sesenta del franquismo habrá consistido en modificar sustancialmente la relación con el dinero de las élites de formación católica. El dinero, odiado y despreciado en la tradición ideológica dominante […] fue restablecido en un lugar honorable; dejó de ser indigno ganar dinero, hacer que otros lo ganaran también, hacer fluir sus beneficios. El dinero fue una idea nueva y virtuosa de la España del Opus Dei[428].
Este párrafo de Jorge Semprún resume de manera bastante elocuente un proceso esencial en la Administración franquista que se localiza en el período que cubre este capítulo. Aunque quizá no tan imperceptiblemente como dice Semprún, puesto que hubo importantes crisis y movilizaciones sociales que fueron arrastrando hacia ello en un momento dado. Los ideólogos y las fuerzas tradicionales que habían sustentado el Régimen desde la posguerra comenzaron a verse sustituidos, al menos en los ámbitos económicos, de la comunicación política, o educativos, por tecnócratas y personajes de mentalidad menos dogmática y más posibilista. El franquismo se transformaba en la medida en que las amenazas de los años cuarenta fueron dando paso a la estabilidad anclada en los pactos con Estados Unidos y en el contexto de la Guerra Fría.
El aspecto que definió este proceso a partir de los años sesenta fue la entrada en lo que entonces se denominaba la sociedad de consumo. Este debate estaba presente como reflejo del desarrollo económico del país que, de todos modos, llegó con relativa fluidez a ciertas zonas industriales y urbanas de España, pero tardó bastantes años en asentarse en las zonas rurales. Es por esto que, incluso a finales de los años sesenta, Manuel Vázquez Montalbán aún podía afirmar: «España no es (todavía) una sociedad de consumo de masas, pero las expresiones derivadas de nuestra realidad social […] se producen como si así fuera, de modo que el consumismo es una ideología arraigada y que se manifiesta no solamente en las argumentaciones de quienes desde el sistema defienden sus posiciones, sino también de quienes, desde fuera, las atacan […]. [España] no es una sociedad de consumo, pero quiere serlo». [429]
Dos omnipresentes campañas propagandísticas, impulsadas desde el Ministerio de Información y Turismo por Manuel Fraga, culminaron la política mediática del tardofranquismo. Por un lado, la celebración de los veinticinco años de paz apenas podía ocultar la estrategia de enmascaramiento de una de las martilleantes ideas sobre las que se había apoyado el Régimen durante algo más de dos décadas: la victoria. En el contexto de los años sesenta, sin embargo, las prioridades habían cambiado. Un nuevo lenguaje se hacía necesario no sólo para dirigir los objetivos de la pujante España del desarrollismo, sino también para consolidar la progresiva homologación internacional del Régimen, cubriendo de disolvente niebla terminológica sus no tan remotos orígenes fascistas. En un manifiesto proceso de renovación simbólica y discursiva que buscaba adaptarse a los tiempos, el despliegue de los veinticinco años de paz releía el traumático pasado para dirigir la atención de los españoles hacia un tiempo presente cargado de promesas de progreso económico. Pretendía enfocar, de este modo, las energías hacia un nuevo frente: el de la mejora social a través de las fantasías del consumo. Al fin y al cabo, en el campo de batalla del marco doméstico se estaba librando la lucha definitiva por la construcción de la heroica clase media.
La segunda campaña se dirigía al exterior, aunque no dejaba de ser complementaria de la otra en su mensaje implícito para los propios españoles. El reclamo internacional Spain is different condensó dos ideas superpuestas. La primera, lógicamente, remitía hacia el valor exótico de un país pasional, de costumbres acendradas y paisajes dramáticos, tal como había sido trazado por la tradición de los viajeros románticos. De hecho, el mismo eslogan ya había sido utilizado en las políticas turísticas de Miguel Primo de Rivera en los años veinte[430]. La segunda revelaba el carácter excepcional de un país abierto a experiencias genuinas, tan singulares como su esclerotizado sistema político. Incluso podía considerarse parte de su atractivo. Es por ello que los turistas suecos inquisitivamente interrogados al regreso de sus estancias en Canarias o Mallorca en el filme Soy curiosa: amarillo (Jag är nyfiken-en film i gult, Vilgot Sjöman, 1967) revelan su absoluta indiferencia ante las características del Régimen político de Franco cuando se trata de sopesarlo en relación con sus experiencias durante las vacaciones. Consecuentemente, la excepcionalidad espaciotemporal, pero también vital, hacía converger ambas campañas, puesto que el pasado enmascarado detrás de veladuras como la «paz» y el horizonte del imparable desarrollismo conducían irremediablemente a una celebración del presente que se quería exultante, moderno, pleno y, en cierto modo, tan intemporal como unas vacaciones.
En este contexto, el cine se convirtió, junto con la todavía incipiente televisión, en el principal artífice de imágenes para perfilar dichas campañas. Iniciativas directamente impulsadas desde la Administración como el No-Do o el filme Franco, ese hombre (José Luis Sáenz de Heredia, 1964), un proyecto de construcción de una figura más cotidiana, familiar y próxima del dictador, fueron herramientas esenciales de la primera. Mientras tanto, aparte de la publicidad convencional, el cine comercial de ficción fue el recurso esencial para la segunda. Muchas películas de los años sesenta recurrirán a los escenarios monumentales, pintorescos o de ocio playero para ubicar sus historias. Pero su función no se agotaba en el posible reclamo de los turistas extranjeros. De hecho, tenían el manifiesto objetivo de inculcar al público doméstico los iconos y valores hacia donde dirigir sus fantasías de consumo y su búsqueda de experiencias. Las livianas tramas narrativas de estas películas emplazadas en Marbella, Mallorca, la Costa Brava o Benidorm celebraban los nuevos espacios de ocio para los turistas visuales del desarrollismo. Al mismo tiempo, la promesa del progreso económico quedaba equiparada con la auténtica libertad, como reflejaba con agudeza, aun a pesar de su marcado tono conservador, El turismo es un gran invento (Pedro Lazaga, 1968). Antes de comenzar la historia de ficción, el filme arranca con una especie de publirreportaje sobre las bondades del turismo, el radical cambio que supone en los lugares donde se instala y la intensidad de las experiencias que ofrece. Constantes panorámicas y zooms nos muestran playas abarrotadas, bellas turistas, tráfico incesante y deportes acuáticos (fotos 5.103 a 5.105). Tras este breve documental repitiendo los tópicos de la imagen oficial del Spain is different, asistimos al comienzo de la trama. Don Benito Requejo (Paco Martínez Soria), alcalde de Valdemorillo del Moncayo, un pueblo emplazado en un secarral, señala ante su corporación municipal que, a pesar de las joyas históricas de su localidad, nadie viene a visitarla: «¡Estamos olvidaos! y, lo que es peor, ¡atrasaos! Lo que hay que hacer es cambiarlo todo, ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo». La película plantea por lo tanto la visión de una España profunda que se está quedando atrás en los procesos de modernización y que, entre otras cosas, obliga a sus jóvenes a emigrar. El modo de manifestar esa brecha entre los dos mundos se consuma en la visita a una playa turística del alcalde y su secretario, en la que los pueblerinos se topan con el lujo, el hedonismo y la buena vida (foto 5.106), creando numerosas situaciones cómicas. Estas ilusiones de progreso se plasmarán también en fantasías eróticas despertadas por una compañía de despampanantes cantantes nórdicas, las Buby Girls (pronunciado siempre jirls), que traban amistad con el alcalde y aceptan actuar en el pueblo, despertando la ira de las mujeres locales. Infructuosas visitas del alcalde al Ministerio en busca de apoyo para su proyecto manifiestan, en parte, el distanciamiento que algunos sectores más reaccionarios del Régimen podrían sentir ante los tecnócratas que ignoraban las ilusiones de un pueblecito de la España auténtica. En cualquier caso, finalmente el Ministerio accede a recibir al alcalde y todo culmina en una fiesta con jotas y vivas a don Benito (foto 5.107). Como podemos observar, el cine de los sesenta revelaba el fetichismo de la fantasmagoría turística condensada tanto en el colosalismo y apilamiento de las edificaciones sobre el paisaje costero como en la osadía y brevedad de los biquinis.


Esa celebración festiva del presente apenas podía ocultar su artificiosidad, su obvia función mistificadora. Alejándose de esta tendencia dominante, aparecieron también en ese momento una serie de filmes que intentaban cuestionar las convenciones del imaginario turístico. Buscaban revelar otra realidad que permanecía oculta detrás del apabullante decorado de playas y monumentos, remitiendo a valores que se consideraban alternativos a esta visión alienada de la realidad española. Los que parecían más comprometidos asumieron el formato del cine documental. No olvidemos que el género documental era precisamente el principal medio de promoción turística a través del cine. Las contestaciones a este modelo incorporaron, en ocasiones, posiciones que se aproximaban a la investigación etnográfica. Uno de los ejemplos más representativos del momento lo constituye la obra cinematográfica de Pío Caro Baroja, quien desarrolló un trabajo destacado en sus documentales sobre tradiciones y costumbres en los pueblos de Navarra. Pero, tomando como referente un discurso antiturístico, destaca entre todos el filme España insólita (1965), de Javier Aguirre. Desde su arranque, nos encontramos ante una declaración de intenciones que reclama una nueva lectura de la diferencia española de la que hablaba la publicidad oficial. Una panorámica de la cámara sobre una serie de típicos carteles con pintorescos paisajes españoles revela la fachada imaginaria que se ofrece a los turistas. De manera significativa, la voz narradora superpuesta (el texto fue escrito por Dionisio Ridruejo)[431] afirma:
España, los carteles turísticos pregonan que España es diferente, y colocan en los escaparates una baraja de bellas estampas que pueden competir con las lindezas esparcidas por otros rincones del planeta. […] Si los viajeros pudieran descubrir por debajo de las estampas turísticas el alma de esta tierra, entonces sí que pensarían que en efecto se trata de un país diferente… Vamos a espiar atentamente los pueblos de España dejando los caminos trillados que todo el mundo conoce, vamos a escudriñar las imágenes secretas donde se refleja el misterio de nuestra vieja conciencia nacional.
En esta enfática presentación, el imaginario turístico se revela como una máscara detrás de la cual es posible encontrar «el alma de esta tierra». El lenguaje de desvelamiento de esa máscara se dirige hacia una mirada agente, capaz de «espiar», «escudriñar las imágenes secretas» que revelarán la verdad oculta. De este modo, el filme de Aguirre nos conduce hacia fiestas locales, trabajos cotidianos, arquitecturas populares, costumbres arcaicas, artesanías y vestidos con el poso ancestral de un uso que se ha transmitido durante generaciones. En esa aparente búsqueda del misterio que nos ha de conducir como espectadores a una experiencia genuina, nos encontramos en un terreno conceptual que ya fue planteado por Dean MacCannell hace casi treinta años bajo la idea de la «autenticidad escenificada»[432]. La inevitable reversibilidad de ambos espacios queda manifiesta, de nuevo, en la transición que nos devuelve a las regiones auténticas, en este caso apoyada en una equiparación visual. En una escena, el narrador nos conduce a una fiesta flamenca en el Sacromonte granadino especialmente representada para los turistas e implícitamente falseada (foto 5.108). Como contraste, nos lleva a continuación a un pueblecito donde podemos encontrar el cante flamenco en su ambiente natural, vinculado a las tareas cotidianas del trabajo o a la diversión de los niños. El cante culmina con la representación de un baile, bastante torpe pero genuino, realizado por gitanillos. Su puesta en escena plantea, además de una cuidadosa composición en relación con el marco natural, una alternancia de la fragmentación del montaje con dinámicos travellings. La pátina de lo auténtico (foto 5.109) detrás de esta escenificación pretende contrastar con el baile profesionalizado que hemos visto en el Sacromonte. Esta aproximación revela una minuciosa preparación de la puesta en escena de los figurantes, de los movimientos de la cámara o del montaje que, por ejemplo, hace coincidir los efectos sonoros con los golpes de martillo de los trabajadores que realizan sus tareas cotidianas. Tampoco hay que dejar de lado el uso de sonido añadido en la posproducción (el cante de los niños que acompaña al baile) que revela un sofisticado dispositivo constructivo del aparato cinematográfico sosteniendo esa aparente autenticidad.

A diferencia de España insólita, otro filme representativo de estos años asume de manera autorreflexiva la imposibilidad de establecer el contraste entre las regiones frontales y traseras. Lejos de los árboles (Jacinto Esteva, estrenada en 1972, aunque en proceso de rodaje desde 1963) ofrece un recorrido por tradiciones festivas y costumbres de la España profunda, cargando especialmente las tintas en las más desasosegantes y brutales, así como en las relacionadas con los ritos ancestrales de la muerte. El filme no pretende elaborar una deconstrucción de la fantasmagoría turística como en el caso anterior. Tampoco quiere enmarcarse en la distancia del etnógrafo que observa analíticamente su campo de estudio. Sin embargo, intenta de nuevo aproximarnos a una experiencia auténtica, alejada de las fachadas artificiales y amables de la España turística. En cierto modo, su posición no anda demasiado alejada de la alucinada empatía que animó a Luis Buñuel a realizar Las Hurdes/Tierra sin pan (1933). Hay, por un lado, una fijación por el exceso naturalista, por el tremendismo al estilo de la España negra de Gutiérrez Solana. Pero ese naturalismo es resultado, en muchas ocasiones, de una minuciosa construcción para realzar lo más extremo y sórdido, incluso manipulando o recreando los hechos para ofrecer esos trazos gruesos, al igual que hizo Buñuel en su película hurdana[433]. De este modo, también se añaden algunos llamativos efectos sonoros al material rodado con el fin de hacer más intenso el dramatismo de una escena, como las voces de las actrices que refuerzan a las plañideras en el estremecedor entierro que culmina el recorrido propuesto por el filme. Incluso la voz narradora que se superpone a las imágenes no duda en confesarnos, en la escena en la que unos lugareños despeñan a un burro por un precipicio, que se trata de una costumbre que ya se ha abandonado y que podemos suponer que se ha escenificado exclusivamente para el filme (foto 5.110). En resumen, los rituales se revelan como representaciones que intentan cumplir con las expectativas de un público emplazado en el espacio del turista visual, en busca de imágenes extremas que puedan ser tomadas como genuinas.

De este modo, el documentalismo más autoconsciente de estos años se topó, en su intento de ofrecer una visión auténtica de España que contestara la mistificación turística, con nuevas mistificaciones. Frente a ello, las respuestas más clarividentes y al mismo tiempo transgresoras del discurso oficial provinieron del cine de ficción. Dos películas particularmente diferentes suponen, en mi opinión, las propuestas más interesantes en este sentido. La primera es La piel quemada (Josep Maria Forn, 1967), que centra su historia precisamente en recorrer la distancia entre esas regiones frontales y traseras tratadas en los documentales anteriores. Al contrario de lo que ocurre en El turismo es un gran invento, su arranque nos muestra las edificaciones turísticas como resultado del trabajo y del esfuerzo de los obreros (fotos 5.111 y 5.112), compartiendo su punto de vista casi siempre. Uno de éstos es el personaje principal, José (Antonio Iranzo), un albañil que ha encontrado colocación en la construcción de los nuevos edificios de apartamentos de la Costa Brava. Su mujer Juana (Marta May), sus hijos y un sobrino, Manolo (Luis Valero), parten de su pueblo mísero de Andalucía con el fin de reunirse con él (foto 5.113). Mientras el albañil ultima los preparativos para recibirlos en una humildísima vivienda de las afueras, su familia va descubriendo una realidad abrumadora en su largo y agotador trayecto en tren. Ese viaje supone, entre otras cosas, dar cuenta de la brecha que separa ambos mundos. Brecha que se rellena en parte con los flashbacks a partir de los cuales conocemos la historia pasada y las penurias por las que han pasado los personajes. En una parada intermedia en su viaje hacia la Costa Brava, Manolo sale a dar una vuelta por la ciudad de Valencia. Mientras tanto, José lleva a sus espaldas por todo el pueblo de Lloret de Mar una pesada cama para su esposa. El montaje alterno entre ambas escenas (fotos 5.114 a 5.117), uniendo trabajo físico y shock mental, sin diálogos ni distracciones, es una de las mejores plasmaciones fílmicas de esa enorme distancia entre la modernidad y el atraso de una parte importante del país. El filme permite al espectador recorrer imaginariamente todas las barreras, culturales, sociales y económicas, implícitas en el trayecto de los personajes: inmigrantes del sur frente a catalanes, turistas frente a autóctonos, ricos frente a pobres… Casi todas las distancias que deben ser superadas se revelan en el filme como infranqueables, a pesar de constituir el andamiaje de la fachada turística. Por lo menos para la generación de los padres. Su hijo pequeño, nada más llegar, le pide a José que le empiece a enseñar palabras en catalán, anticipando quizás una esperanza de integración que parece recoger la conclusión de un libro sociológico muy importante en aquellos años y debatido por los políticos nacionalistas catalanes: Els altres catalans, de Francesc Candel (1964)[434]. Su último capítulo se titulaba, precisamente, «Els infants del suburbi, aquesta esperança». En resumen, las relaciones de dominación y la alienación de los personajes de La piel quemada revelan, como en pocas películas de la época, la precaria consistencia de la imagen turística oficial y de la celebración del presente consumista.


El otro filme culminante en este aspecto es, sin duda, El verdugo (Luis García Berlanga, 1963). En este caso, el trayecto de los personajes permitirá al espectador establecer una inquietante conexión entre esa fachada turística y las fantasmagorías del sueño desarrollista. Una mecánica imparable parece funcionar por detrás de ese proceso que conduce al personaje principal a convertirse, contra su voluntad, en un verdugo. José Luis (Nino Manfredi), un enterrador sin demasiado futuro, sueña con emigrar a Alemania y triunfar como mecánico de coches, pero acabará dejando embarazada a Carmen (Emma Penella), la hija de Amadeo (José Isbert), un veterano verdugo maestro en su oficio. A pesar de su renuencia, y con el fin de acceder a un piso oficial y a una paga extra, José Luis acepta el puesto de verdugo ante la inmediata jubilación de su suegro. Confiando en que siempre tendrá tiempo para presentar la dimisión si en un momento determinado se le obliga a ejercer, José Luis lleva una vida plácida y observa que progresa económicamente. Como vemos, el dispositivo que pone en marcha la historia se asienta simplemente en sus sueños de progreso económico, de vida mínimamente confortable, de acceso a un piso, unas vacaciones y un moderado consumo. En suma, el sueño del desarrollismo. Pero, como demuestra la película, ese proceso no puede ser, de ninguna manera, inocente. Su consecución implica la aceptación de esas reglas del juego que pueden acabar haciendo de cualquier infeliz un verdugo. De este modo, en un momento determinado, José Luis es reclamado para ejecutar a un preso. Y el hallazgo fundamental del filme consiste, precisamente, en que el aprendizaje de esta dura verdad, el momento terrible de la ejecución, se tenga que llevar a cabo en una Palma de Mallorca infestada de bellas turistas, playas, sol y menús con zarzuela de pescado (fotos 5.118 a 5.120). El soporte de la fachada turística proyecta, esta vez sí, una fantasmagoría que impregna a esos livianos espacios de ocio y placer del engrudo de lo siniestro, como ocurre en la escena en la que la Guardia Civil busca a José Luis en medio de una atracción típica de Mallorca: las cuevas del Drach (fotos 5.121 y 5.122). La ejecución se trabajará metafóricamente, con el debutante verdugo siendo arrastrado a cumplir con su labor hasta dejar al espectador ante un espacio, el patio de la cárcel, desasosegadamente vacío (fotos 5.123 y 5.124). Una imagen tan siniestra y tan cercana como la de ese viejecito, el verdugo jubilado Amadeo, que esconde tras su apariencia entrañable una contrastada maestría en su letal oficio. En la conjunción de las fantasías desarrollistas de los sesenta y el imaginario turístico, el cine más incisivo del momento supo mostrar una faceta muy poco amable del idealizado progreso.
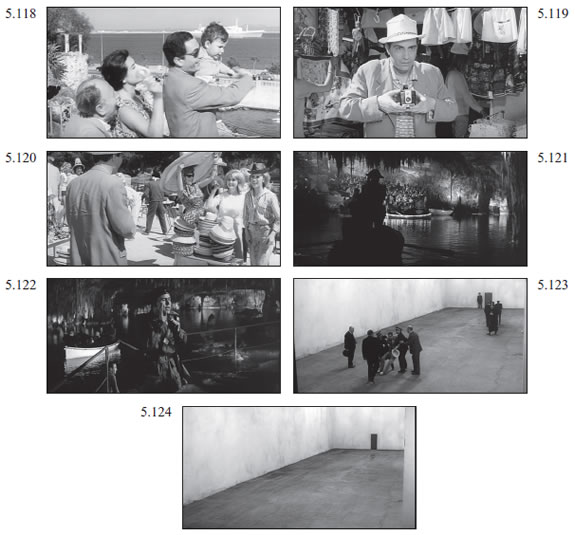
He hablado de la brecha entre modernidad y atraso expresada en relación con los sueños desarrollistas y las fantasías del turismo. Habría un espacio más en el que la distancia se expresaría de manera habitual en el cine de los sesenta: la brecha intergeneracional. El despegue del consumismo permitió la elaboración de productos destinados a públicos específicos en relación con las promociones discográficas y las carreras musicales. Los jóvenes eran uno de los principales objetivos para la industria. De este modo, la influencia de las modas extranjeras y la recepción más o menos peculiar de las tendencias culturales y sociales del momento, como la contracultura, el movimiento hippy o sobre todo la música pop y rock, dejaron una huella constante en las películas españolas de esos años, a menudo para ser parodiadas, pero en ocasiones también para asociarlas a un espíritu de rebeldía y ruptura de las convenciones impuestas por los mayores. Conjuntos pop como Los Bravos tuvieron una breve pero intensa promoción cinematográfica plasmada en Los chicos con las chicas (Javier Aguirre, 1967) o ¡Dame un poco de amor…! (José María Forqué, 1968). Sus películas eran una consecuencia de la imagen extendida por la radio, las revistas ilustradas y programas de televisión ya populares desde inicios de los sesenta, como Escala en hi-fi, pero ante todo reflejaban esa celebración de la juventud despreocupada dispuesta a vivir la vida rompiendo moldes. Esta exaltación de la juventud mostraba una posición totalmente opuesta a la que había reflejado con acidez Fernando Fernán Gómez la década anterior en La vida por delante (1958) o La vida alrededor (1959), obras en las que el futuro pintaba muy poco prometedor. Las cosas ahora parecían haber cambiado. Otras figuras de la canción juvenil encontraron también una elaboración cinematográfica complementaria a la del disco en esos años. Destaca entre ellas la de Raphael, un cantante de estilo arrebatado que se convirtió fulgurantemente en un fenómeno internacional. De hecho, en sus películas se pueden notar estrategias transnacionales de tratamiento de su imagen semejantes a las de las folclóricas de los años cincuenta, emplazándole en ambientes exóticos y vinculándole a estrellas de otros países. La acción de El golfo (Vicente Escrivá, 1968) se desarrolla sobre todo en Acapulco (foto 5.125), donde el cantante da rienda suelta a su talento vocal mientras tontea con las bellas turistas y también con la ley por su carácter picaresco. Entre las turistas se encuentra una norteamericana algo madura (Shirley Jones, en un momento declinante de su carrera) de la que se enamora. Junto con esta estrella de Hollywood a la que se asocia al cantante, otros actores del cine mexicano, como Pedro Armendáriz Jr., completan el reparto y dan réplica al joven intérprete español en vías de hacerse estrella internacional.

El personaje esencial que trata la brecha entre lo viejo y lo nuevo será, sin embargo, Paco Martínez Soria. Su triunfal irrupción en los años sesenta, después de una carrera como actor de cine y variedades que se prolonga durante más de treinta años, hace converger en su figura los dos elementos que mejor pueden concitar el shock de la modernidad: el abuelo y el paleto. En ambos roles, a menudo superpuestos, siempre hace gala de un sentido común, un saber derivado de la experiencia y una capacidad de ocuparse de los asuntos concretos de la vida que contrasta con los sueños y los delirios de una sociedad en vertiginosa transformación. En mi opinión, la lectura que hay que hacer de estos filmes no debe guiarse de manera simplista por observarlas como una reacción conservadora frente a las transformaciones de la modernidad. Más bien al contrario, todas ellas acaban con una integración en la dinámica del capitalismo avanzado y en la aceptación del desarrollismo como la salida natural del país en el contexto de apertura a las instituciones (y las divisas) internacionales[435]. Pero ese capitalismo debe corregir su carencia de valores acudiendo a los principios de la idealizada pequeña comunidad. El comienzo de La ciudad no es para mí (Pedro Lazaga 1966) plantea dos dinámicas radicalmente distintas: por un lado, la de un Madrid de rascacielos y calles abarrotadas mostrado además con cámara rápida. En estas imágenes domina el anonimato de la multitud y su hormigueante trajinar. Frente a ello, en Calacierva, un pequeño pueblo aragonés, el ritmo es pausado, no pasa nada y el aire es sanísimo. En este espacio, cada personaje es presentado con sus rasgos peculiares, hasta desembocar en el tío Agustín (Paco Martínez Soria), calificado por la voz narradora como «un pedazo de pan, un patriarca». Como ocurrirá en varias películas posteriores de Martínez Soria, el tío Agustín debe partir a la ciudad y recomponer la vida familiar de su hijo, su nuera y su nieta. A ella llega caracterizado como un paleto que se debe mover en un mundo hostil (foto 5.126), pero donde acaba imponiendo su ley. Sus familiares viven instalados en el lujo y las comodidades, aunque en un desconcierto moral y una incomunicación que deben ser recompuestos por el vigoroso abuelo. Parte de ese desconcierto moral está relacionado con el planteamiento del rol social y sexual de la mujer[436], y se plasma en el personaje de Luciana/Luchi (Doris Coll), la nuera de Agustín. Antes era una sencilla modistilla en el pueblo, pero ahora se ha convertido en una sofisticada señora urbana a punto de tener una aventura con un amante al sentirse abandonada por su marido, centrado exclusivamente en su trabajo. Siguiendo la formación cómica de Paco Martínez Soria, vinculada a lo sainetesco y a la revista, la película no deja de lado el humor construido sobre gags físicos, como el accidentado café que toma con las repipis amigas de Luchi (fotos 5.127 y 5.128), o las muecas cuando sale de fiesta nocturna con su nieta (foto 5.129). El final del filme nos conducirá a una resolución de todos los conflictos y un retorno del patriarca a su pueblo, donde es homenajeado efusivamente, jota incluida. La modernidad encuentra así la base de principios morales que necesita para consumar el sueño del desarrollismo.


La película que busca cerrar la brecha generacional de una manera rotunda es sin duda La gran familia (Fernando Palacios, 1962). Su influencia fue determinante. Hoy en día sigue siendo un referente para la programación televisiva navideña, que la repite anualmente como fenómeno nostálgico. Película declarada de interés nacional, cuenta la historia de un matrimonio con quince hijos, un abuelo, un padrino, novios potenciales de las hijas mayores y criadas desesperadas por el exceso de trabajo. La película idealiza las estrecheces por las que deben pasar todos ellos para salir adelante: el padre pluriempleado como aparejador destila un vitalismo optimista, pero ante uno de sus empleadores que no le puede pagar afirma: «Yo soy el rey del optimismo, pero si al ir a pagar una cuenta doy optimismo, me dicen que no es moneda de curso legal». La madre debe regatear con el verdulero por cada kilo de tomates. La lucha por la supervivencia no parece fácil, pero al contrario de lo que pasa en las películas de Paco Martínez Soria, los personajes sí que detentan valores y principios que los ayudan a superar todas las pruebas. En cierto modo, es un eficaz canto a la heroica clase media, centrada en su lucha doméstica, el referente esencial del desarrollismo. No faltan las ensoñaciones fundamentales de los tiempos: los afanes consumistas, las vacaciones en la playa (foto 5.130) o la tópica exaltación de los valores cristianos y del sentido común. El conflicto grave sólo surge cuando uno de los hijos se pierde por las calles de Madrid durante la Navidad, generando un momento de intenso dramatismo y de amenaza al valor esencial que también promulgaba el Régimen: la unidad[437]. Sin embargo, el niño será recuperado gracias a otro icono fundamental de esos años, la televisión. De hecho, al final del filme toda la familia queda petrificada ante el aparato de televisión que les han regalado (foto 5.131) como mejor muestra de esta consumación del hogar unido ante su tótem moderno. El año en el que se realizó La gran familia, el poeta Jaime Gil de Biedma escribía a su amigo Joan Ferraté:

Parece que España, que es un país feudal que no ha tenido feudalismo, y un país burgués que jamás ha hecho la revolución burguesa, se prepara a ser un país neocapitalista sin gran capitalismo. Vamos a la economía de consumo, pero de un consumo mínimo: nuestro porvenir consiste en convertirnos en el menos desarrollado de los países desarrollados. Es decir: adquiriremos nuevas miserias y nuevos defectos sin perder ninguno de los antiguos. Creo que hemos entrado resueltamente por ese camino y ni siquiera la inmediata caída de Franco y un colapso político —cosas, una y otra, casi por completo improbables— nos salvarían ya: el «milagro español» está en marcha y participaremos de la prosperidad europea a escala española; tendremos una prosperidad pequeña, bastante sórdida, pero que permitirá a todo quisque hablar con aire de superioridad de la falta de libertad y de la falta de automóviles en las democracias populares[438].
Las palabras de Gil de Biedma tuvieron algo del don profético que se espera de los buenos poetas. Y parecen resonar, más allá de los años sesenta, en el tipo de modernidad que se forjó en España tras la muerte de Franco.
5.5. Autores, resistencias
Una última consecuencia de los debates de Salamanca, que ya he apuntado pero que merece un cierto detenimiento, es la incorporación de una parte del cine español a las formas y estilos modernos, sobre todo bajo la guía del cine de autor. La búsqueda de un cine de calidad que diera prestigio más allá de las fronteras, sobre todo entre las capas intelectuales, fue decisivo para ello. Ya vimos cómo la llegada de Buñuel había reunido a los más destacados aspirantes a autores en torno al maestro y su influencia resultó determinante para ellos. Por otro lado, la llegada de nuevo de José María García Escudero a la Dirección General de Cinematografía permitió una política de subvenciones bastante generosa que se completó con unas normas de censura definidas y una posición de la Administración en general más aperturista hacia el cine[439]. Los cineastas que comenzaban a dirigir a principios de los sesenta encontraron por lo tanto una coyuntura bastante más favorable para poner en marcha proyectos, aunque no tuvieran una viabilidad comercial clara. García Escudero pretendía sobre todo que el cine español ganara espacio en el mercado internacional. Se trataba de una lucha comercial, pero también intelectual y artística. Para ello debía entrar en sintonía con las modas más refinadas de su tiempo. Durante su gestión como director general, se consolidaron unas «escuelas» o «nuevos cines en España»[440] que podían homologarse en sus planteamientos, complejidad y conexiones transnacionales a otras cinematografías europeas. De este modo, en 1967 podía escribir con nada disimulado optimismo:
Se ha hablado mucho del espíritu de las Conversaciones de Salamanca. No se contente el lector con el vago recuerdo. Repase lo que allí se pidió y cotéjelo con los cuatro años últimos. No creo pecar de petulante si pienso que la conclusión lógica sobre los mismos es la que adelantó una revista universitaria cuando, a una página sobre cine, le puso el título siguiente: «Salamanca está ya en Madrid»[441].
Los nuevos cines en España cuajaron en dos núcleos fundamentales: el denominado nuevo cine español, vinculado a la producción realizada en Madrid, y la conocida como escuela de Barcelona. Ambos grupos funcionaban bastante autónomamente, aunque tenían correspondencias y filtraciones ligadas a las relaciones personales establecidas entre algunos de sus miembros. También existía una cierta hostilidad o, al menos, una voluntad de no ser confundidos, de modo que a las obras de los madrileños se las tildaba desde el otro lado peyorativamente como «cine mesetario», mientras que los barceloneses eran tratados de gauche divine. En 1969, el crítico de la revista Nuevo Fotogramas Enrique Vila-Matas hacía crónica del progreso de ambos grupos y también de sus enfrentamientos en su artículo «¿Adónde va el cine mesetario?». En él señalaba algunos aspectos esenciales del surgimiento de este nuevo cine español, situando en el punto clave la película La tía Tula (Miguel Picazo, 1964). El filme cumplía el requisito de ser una adaptación literaria de un clásico (Miguel de Unamuno) con una elaboración sobria y canónica en su puesta en escena, pero con rasgos estilísticos modernos. Lo esencial era su capacidad de crear una atmósfera con una apariencia naturalista, pero con una evidente densidad simbólica, en el entorno de las relaciones familiares y de la vida doméstica (foto 5.132). Este planteamiento daría paso a un repertorio de soluciones estilísticas cada vez más utilizadas por los autores españoles: ambientes familiares asfixiantes, espacios domésticos donde la represión impide unas relaciones normalizadas, construcción de símbolos a partir de lo cotidiano… aspectos que desarrollaré en el capítulo 7 al hilo del cine de Carlos Saura. El filme plantea la historia de un viudo con un hijo pequeño que acoge en su casa a su atractiva cuñada soltera, la tía Tula (Aurora Bautista). Uno de los elementos más llamativos de la puesta en escena es la intemporalidad de la historia. Aunque los personajes llevan ropas contemporáneas a la época de la película, parecen fosilizados en una pretérita vida provinciana, en una casa, unas relaciones sociales y unos rituales domésticos que se tornan opresivos. Si esta dinámica enrarecida se rompe para toparse con otra realidad, por ejemplo cuando el protagonista Ramiro (Carlos Estrada) está tomando un café en un bar al aire libre y aparece un grupo de jóvenes motoristas (foto 5.133), el espectador no deja de sentirse sorprendido al encontrarse con personajes que acaban con ese estatismo y detenimiento. El deseo reprimido entre Ramiro (foto 5.134) y Tula encuentra en esa atmósfera una tensión muy convincente a partir de los gestos cotidianos. Algo semejante ocurre con otra de las películas fundamentales del momento: Nueve cartas a Berta (Basilio Martín Patino, 1967). En ella, el sentimiento claustrofóbico se traslada a toda una ciudad. La historia de Lorenzo (Emilio Gutiérrez Caba), un estudiante universitario que escribe a una muchacha que conoció en una estancia en Londres, se define al hilo de las cartas leídas en voice over por su autor. A través de ellas se caracteriza a los personajes que le rodean: un padre franquista pero desencantado, una madre anclada en inmutables valores domésticos, amigos superficiales que sólo buscan la diversión, una novia con la que resulta difícil romper los moldes del noviazgo de toda la vida… La estrategia de combinar el género epistolar con el monólogo interior permite una elaboración narrativa de tono moderno y sofisticado que gustó mucho, por ejemplo, a Carlos Barral[442]. En una escena del filme, Lorenzo asiste a la conferencia de un profesor exiliado y luego le acompaña en un paseo nocturno por las calles de Salamanca (fotos 5.135 y 5.136). Durante su conversación, el profesor rememora con nostalgia y a la vez admiración su vinculación a una tierra que todavía siente como suya, a pesar de los años que ha vivido extrañado. La pérdida y la añoranza dominan en el trayecto del personaje, presentado como un viaje al conformismo[443]. Patino recurre a la foto fija, a las alteraciones temporales y a otros rasgos de estilo moderno que dotan al filme de un tono que se corresponde, al menos formalmente, al de los nuevos cines europeos.


Buscando una inspiración literaria más contemporánea, Mario Camus realizó una serie de adaptaciones de relatos del excelente escritor Ignacio Aldecoa. En una de ellas, Con el viento solano (1967) el paisaje desolado cobra una importancia decisiva (foto 5.137) para acompañar la historia de un crimen fortuito que conduce a un personaje marginal a una huida desesperada. En él, la violencia surge de una tensión interior resultado de la acumulación de silencios, de claudicaciones, «de una paz que se ha reconstruido ciegamente, pobremente, entregada a una disciplina que nadie discute»[444]. Años antes, su película Los farsantes (1963) narraba la historia de una compañía de cómicos varada en Valladolid durante la Semana Santa. Sin posibilidad de trabajar y, por lo tanto, de conseguir dinero para comer durante varios días, la película constituye uno de los ejemplos de la cultura española moderna (quizá junto con la novela Nada, de Carmen Laforet) en los que se ha tratado con mayor crudeza el tema del hambre. Dentro de este exceso naturalista que roza la sátira atroz, aunque fuera de los parámetros del nuevo cine español, Fernando Fernán Gómez realizó también en El mundo sigue (1965) una historia sombría que parte de materiales sainetescos llevados a una dimensión trágica[445]. Algunas soluciones estilísticas, como el flashback asociado a la cotidiana subida de las escaleras del personaje principal en diversas fases de su vida, nos plantean esa solución de autor a un problema de caracterización del personaje y también de su destino trágico.
En resumen, partiendo de planteamientos realistas, las historias del nuevo cine español se proyectaban más allá de la mímesis que busca la transparencia, o del comentario social, para desarrollar complejos mundos que acababan adquiriendo una dimensión simbólica. Su desarrollo está relacionado, en cierto modo, con una revisión llevada al extremo de los moldes del realismo. Algo que encontramos también en obras literarias fundamentales de esos años, como Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos (1962) o Volverás a Región, de Juan Benet (1967).
Un aire totalmente cosmopolita y cercano a lo experimental es el que presentan las obras de los cineastas de la escuela de Barcelona. Con la voluntad de construir una poética simbólica y moderna, inspirada en parte en la escuela de Nueva York y también en el cine de Godard, sus películas parecen una fascinante rareza en el contexto de la dictadura. Detrás de la etiqueta y de algunas de las producciones se encontraba, de nuevo, Ricardo Muñoz Suay, que ya había roto con el PCE. Junto con él, una panoplia de personajes vinculados a la arquitectura, la publicidad, la literatura o la música, así como bellas modelos como Gim (Teresa Gimpera) y Romy (Carmen Romero), configuran un heterogéneo grupo que encontraba acomodo en la discoteca Bocaccio y la vida nocturna de Barcelona. La capital catalana era el centro editorial español y la ciudad más abierta a las corrientes artísticas y de pensamiento internacionales. Durante esos años estaba lanzando, entre otras cosas, el bum de escritores latinoamericanos, como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. En este ambiente sofisticado y exquisito, que va del culteranismo más hermético —que puede ejemplificar el temprano poemario Metropolitano, de Carlos Barral (1957)— a la frivolidad, surgieron unas cuantas películas notables. Quizá la más representativa del movimiento sea Dante no es únicamente severo (Jacinto Esteva y Joaquim Jordà, 1967). En ella se superponen distintas historias o, siendo más preciso, distintas voluntades de contar alguna historia que no termina nunca de trabarse[446]. Una escena nos muestra a una pareja elegantemente vestida en un edificio en construcción. Las acciones que han realizado comienzan a presentarse marcha atrás, como si el tiempo pudiera ser manipulado en dirección contraria a su devenir natural; mientras tanto, por montaje, se insertan planos que corresponden a otros espacios no conectados con la escena, que emergen de vez en cuando construyendo un relato paralelo. La película queda enmarcada por dos momentos en cierto modo autorreflexivos sobre la propia creación cinematográfica: al principio, con el equipo de rodaje reunido en la terraza de un bar, pasando indolentemente el rato y con una de las protagonistas maquillándose (foto 5.138). Al final, con la sala de un quirófano donde se va a realizar una operación ocular. Justo cuando el bisturí se acerca al ojo, llega el fin de la película (foto 5.139), estableciendo una conexión más que evidente con el arranque del filme experimental más famoso de Luis Buñuel, Un Chien andalou, que comentaré en el próximo capítulo.

Relacionadas con la escuela de Barcelona, aunque desde una posición periférica, podemos considerar las obras de Pere Portabella con Joan Brossa, y también la del escritor y cineasta Gonzalo Suárez. Desde 1969, Suárez empezó un proyecto: hacer diez películas profundamente marcadas por su concepción personal del estilo y del espectáculo cinematográfico, las «diez películas de hierro». Tanto El extraño caso del doctor Fausto (1969) como Aoom (1970) ofrecen enrevesadas historias alegóricas en las que los cambios de identidad de los personajes, la ambigüedad de sus trayectos y el resultado final de sus acciones elaboran un universo ficcional totalmente simbólico. La hermética construcción narrativa se acompaña con una puesta en escena cargada de momentos agresivos, imágenes deformadas y montaje constructivo que parecen funcionar más como efecto sinestésico que como apoyo a un relato.
Las películas mencionadas mostraban ya una conexión con los movimientos estéticos y también sociales del exterior que marcaban la disolución final del aislamiento que había caracterizado los años cincuenta. Desde el exterior se comenzaba a alentar también esa resistencia silenciosa que había mantenido, según tesis de Jordi Gracia, una agazapada conciencia liberal a pesar de la dictadura. Algunas películas extranjeras como La guerra ha terminado (La Guerre est finie, Alain Resnais, 1966) o Morir en Madrid (Mourir à Madrid, Frédéric Rossif, 1963) mantenían latente de cara al resto del mundo el caso español, más allá de los velos turísticos. También en los sesenta surgió la película más representativa del exilio, En el balcón vacío (Jomi García Ascot, 1961), donde se reflejaba la nostalgia por un país y una niñez perdidas definitivamente, pero construyendo a su vez la idea de la imposibilidad de reconocer el pasado únicamente a través de la memoria[447]. A partir de este decisivo planteamiento, la película dirigía proféticamente su atención hacia el centro del debate sobre la recuperación del pasado que definiría el cine español tras la muerte de Franco.