4. Viaje al interior (1939-1958)
4.1. El retorno de un nuevo orden
Desfiles militares, homenajes a los caídos de la cruzada, actos públicos de reconocimiento a los mártires, desagravios a lugares de culto profanados, misas multitudinarias como la de la plaza de Cataluña nada más tomar Barcelona… el avance de las tropas de Franco fue acompañado habitualmente de actos públicos que aglutinaban, en estudiada armonía, la iconografía religiosa con la proclama política y la exaltación militar. Su habitual grandilocuencia desvelaba una estrategia propagandística que, en parte, tenía sus modelos en Alemania y, sobre todo, en Italia. Pero el nuevo Régimen que se había ido construyendo con el transcurso de la guerra tenía sus características específicas y, además, estaba formado en su interior por intereses que no eran totalmente homogéneos. El decreto de unificación de abril de 1937 permitió la construcción de un solo partido que aglutinó a los diferentes grupos políticos del bando nacional (Falange Española Tradicionalista y de las JONS o, simplificando, el Movimiento Nacional), pero provocando algunas disensiones internas, sobre todo por parte de los falangistas más doctrinarios. De este modo, y en el marco del cine propagandístico franquista, se hizo necesario dirigir el centro de atención hacia dos aspectos esenciales para la gestión tanto de la guerra como de la construcción del nuevo Estado. Por un lado, lógicamente, la conmemoración de los avances militares a través de esos actos elocuentes cargados de simbolismo político, aunque a su vez dirigidos a resaltar el papel del auténtico protagonista de la gesta: el Ejército. Por otro lado, y esto era aún más decisivo, cohesionar las fuerzas internas del bando nacional en torno a la figura que condensaba el esfuerzo colectivo de la victoria: el Generalísimo Francisco Franco. Su tratamiento como Caudillo integraba la doble vertiente militar y política de su liderazgo, tal como ocurría con los modelos en los que se fijaban sus propagandistas: el del Duce o el del Führer. Además, el término Caudillo combinaba los resabios medievalizantes, tan del gusto de los panegiristas del Régimen, con el aspecto moderno (por su carácter inédito en la política española contemporánea) de los «nuevos regímenes», los Estados totalitarios de los años veinte y treinta, asentados sobre personalidades mediáticas y carismáticas que concitaban la atracción de las masas.
El Noticiario español, principal recurso de propaganda cinematográfica franquista durante la guerra, fue esencial en este proceso de definición del jefe militar y del estadista[219]. Pero Franco, como líder, planteaba problemas para su construcción carismática en los medios de comunicación, fundamentalmente debido a su escasamente atractiva presencia física, su restringida preparación intelectual y la ausencia de magnetismo en su personalidad, por no hablar de su desinterés por implicarse en doctrinas políticas. Los esfuerzos por trasladar a través de los medios artísticos o de comunicación una imagen solemne de Franco fueron intensos por parte de los más importantes propagandistas y creadores que tomaron partido por su causa[220]. De este modo, la iconografía de Franco se fijó inmediatamente en carteles, fotografías oficiales, pinturas y esculturas que fueron poblando los espacios públicos de los lugares por donde se iba extendiendo su Régimen. Al mismo tiempo, se dictaminaron los componentes rituales de las liturgias de exaltación pública. Por ejemplo, desde noviembre de 1938 se definieron como únicos gritos permitidos en estos actos públicos los de «arriba España», «viva España» y «España, una, grande y libre», además del de «Franco, Franco, Franco», esa triple repetición tan del gusto de los fascistas italianos. En cuanto al cine, la representación de Franco en el Noticiario español fue regulada de manera minuciosa desde la creación del Departamento Nacional de Cinematografía en abril de 1938. Como describe Rafael Rodríguez Tranche, la paupérrima fotogenia del Caudillo dio pie a unas «consignas de montaje» que buscaron, al mismo tiempo, mostrar y ocultar al líder a base de múltiples imágenes de corta duración o flashes rápidos de su figura y de su rostro. Toda esta estrategia buscaba una construcción carismática un tanto fantasmal, ya que se basaba en la acumulación y la reiteración de esos instantes fugaces y de rápidas desapariciones, sin dar oportunidad a que la prestancia poco afortunada del general estropeara la eficacia o la solemnidad del mensaje de la película[221].
Un buen ejemplo lo constituye el filme titulado El gran desfile de la victoria en Madrid (1939), una edición monográfica del Noticiario español que recogía la impresionante parada militar celebrada el 19 de mayo por el Ejército del Centro con la que se cerraba de manera simbólica la Guerra Civil. No se trata de un filme propagandístico cualquiera, sino del documento que recogía el mayor acto del fin de la guerra, un tipo de celebración que se remonta a la Antigüedad romana: el triunfo del general victorioso ante las masas[222]. En sus imágenes, se pueden observar las arquitecturas efímeras que enmarcaban un acto de planificación clásica, alejado de las sofisticaciones, por ejemplo, de un Albert Speer para los congresos del partido nazi. Se impuso en este caso la sobriedad militar y las reminiscencias de los héroes antiguos. Así, los monumentos contienen en grandes letras los nombres de las principales batallas ganadas por las tropas nacionales bajo el mando de Franco (foto 4.1). El escenario principal tiene como fondo un arco de medio punto sobre el que destaca el enorme escudo adoptado por el Estado franquista e inspirado en el de los Reyes Católicos, forjadores de la unidad española. Letras con el nombre por triplicado de Franco y la palabra victoria sirven de escueta decoración. En la tribuna de la presidencia aparece el anagrama del víctor, tomado de la Universidad de Salamanca y que, a partir de ese acto, se convertiría en uno de los símbolos vinculados al Caudillo (foto 4.2). La estructura de la parada militar coincide con el tratamiento de las masas del cine franquista que vimos en el capítulo anterior: siempre aparecen orientadas hacia un foco de atención, ya sea tropas desfilando, ya sea el líder militar, o el político, o el religioso dirigiendo la celebración. Unos impresionantes planos aéreos nos muestran la muchedumbre perfectamente canalizada (foto 4.3) a lo largo de la principal arteria de Madrid, el Paseo de la Castellana. En algún momento repiten aquel estilema visual de las miradas dirigidas al cielo seguidas de un contraplano de los aviones, tan importante en la propaganda de guerra republicana. Pero en este caso se trata de miradas festivas o asombradas ante los trazos realizados sobre el aire madrileño por los aparatos en formación: el símbolo del fascio (fotos 4.4 y 4.5) y el nombre de Franco. En cuanto al nivel terrestre, la cámara escruta el incesante desfile de tropas de todos los cuerpos del Ejército, centrándose en las unidades mecanizadas o en las que llevan uniformes exóticos, como los de las tropas de montaña. También, brevemente, recoge a dignatarios extranjeros, los representantes alemanes o italianos, e incluso un par de planos reparan en la presencia del mariscal Pétain, embajador de Francia ante el nuevo Estado. Pero, de acuerdo con lo que sugerían las «consignas de montaje» referidas anteriormente, en esta amalgama de imágenes la presencia de Franco parece furtiva, a pesar de su frecuencia. Sobre todo cuando se trata de planos cortos, en los que su aparición se limita a breves instantáneas (foto 4.6). Sorprende por ejemplo que el momento simbólicamente más importante del acto, la imposición de la Gran Cruz Laureada de San Fernando a Franco por parte del general Varela (dos veces laureado y gran maestre de la orden, aunque tampoco un dechado de fotogenia) sea tomada en un plano relativamente lejano, que impide ver con claridad los gestos y sobre todo las emociones de los protagonistas de tan significativo cuadro. El filme concluye con otro fugaz posado de Franco de apenas un par de segundos (fotos 4.7 y 4.8), en el que luce con satisfacción la condecoración militar más importante del Ejército español[223].



En cualquier caso, el problema de la construcción de un líder carismático no sólo dependía de cuestiones puramente fotogénicas o simbólicas. Había algo mucho más importante relacionado con el papel de Franco como estadista y, por extensión, con la definición política del Régimen. El problema apuntaba hacia la ausencia de una doctrina específica que se fuera a aplicar sobre el nuevo Estado, algo esencialmente diferente a lo que ocurría con los otros regímenes totalitarios europeos. Como acabo de decir, Franco era un militar poco interesado en cuestiones políticas. Su visión, y la de sus colaboradores más estrechos, consistía en dirigir el país de acuerdo con un conservadurismo primario, basado en valores tradicionales, católicos y castrenses. Con un enfoque simple y una considerable astucia manejó los resortes del poder frente a los políticos que intentaban influirle desde distintos intereses e ideologías. En cierto modo, los integrismos y apasionamientos de los más exaltados de cada uno de los sectores que le apoyaban (fundamentalmente falangistas, monárquicos, tradicionalistas y católicos) le incomodaban. De hecho, la continuidad de su Régimen se basó en el equilibrio que supo mantener entre las diversas fuerzas, primando siempre a los sectores más convenientes a la situación interna del país, al contexto internacional y a su propia supervivencia.
En el terreno de la propaganda, y una vez acabada la guerra, esta ausencia de doctrina política fue cubierta con dos estrategias que se mantuvieron constantes durante casi cuarenta años y que encontraron, como veremos, una precisa y complementaria articulación cinematográfica. La primera se expresó en el terreno discursivo y consistió en la elaboración de un aparato retórico plagado de metáforas que no remitían a ideas políticas concretas, sino más bien a rotundos gestos de enmascaramiento. La segunda, que ocupará el siguiente epígrafe, fue la desmovilización y rearticulación social en torno a conceptos como el trabajo, la vida familiar, la canalización de los intereses de los individuos para solventar las cuestiones cotidianas, y su progresión social y económica. Un aspecto que más adelante en la historia del franquismo, sobre todo a partir de los años sesenta, se reflejaría en la cultura del consumo como principal agente modernizador de la sociedad.
En cuanto al elemento discursivo, desde los primeros momentos, y a través de un lenguaje más reminiscente que denotativo, se fraguaron conceptos e imaginarios de una magnitud tan inconmensurable como etérea. El Alzamiento, el Imperio, la Raza, la Cruzada, el Caudillo, el Destino en lo Universal, el Movimiento Nacional… remitían vagamente a un terreno difuso, a menudo evocador de un pasado que parecía retornar para ratificar la eternidad de los auténticos valores patrios, aunque al mismo tiempo fijaban una dinámica histórica imparable. En parte, ese lenguaje pretendía borrar los trazos de la modernidad para recuperar un marco conceptual premoderno, anclado en voces ancestrales. Como nos enseñó Victor Klemperer, el lenguaje de los Estados totalitarios se inoculaba «en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas que imponía repitiéndolas millones de veces y que eran adoptadas de forma mecánica e inconsciente»[224]. Así penetró el lenguaje y el marco de referencias franquistas en los nombres de las principales calles del país (dedicadas a militares, mártires o gestas de la guerra) e incluso de algunas localidades repartidas por toda España. Además, este tipo de lenguaje consigna presidía los espacios públicos, martilleaba desde los medios de comunicación y, finalmente, aparecía espontáneamente en la vida cotidiana de la gente, encubriendo el vacío ideológico sobre el que pivotaba realmente el Régimen. Desde su tarea de propagandistas de los primeros tiempos, intelectuales falangistas como Dionisio Ridruejo, Gonzalo Torrente Ballester o Pedro Laín Entralgo se encargaron de forjar esa peculiar retórica, buscando que la florida expresión literaria diera densidad a un mensaje político tan campanudo como difuso. Poetas y escritores de menor estofa, como los que pergeñaban untuosos romances de inspiración medieval, acabaron por rebasar todos los límites en este registro[225], pero es cierto que la hipercodificación lingüística[226] acabó por convertirse en rasgo de identidad del Régimen, así como de sus producciones culturales y propagandísticas. Dicho en otros términos, las metáforas más o menos poéticas se convirtieron en «expresiones generadoras de ideología»[227]. Falange era el referente del entramado del nuevo Régimen, pero en realidad carecía de un corpus teórico sobre el Estado poco más allá de los discursos de su líder, José Antonio Primo de Rivera, que había sido fusilado con apenas 33 años y cuyo legado consistía en unos puntos doctrinales, varios discursos y algunos artículos de prensa. Los falangistas eran más bien gente de acción, como demostraron fehacientemente protagonizando la represión de los sospechosos de complicidad con el Gobierno de la República en infinidad de pueblos y ciudades recién tomados. En cualquier caso, la responsabilidad de este uso del lenguaje no se centró exclusivamente en ellos, ni tampoco en el terreno de la propaganda mediática. Algo más tarde, cuando los sectores nacionalcatólicos se impusieron en el control del aparato académico e investigador del Régimen, la retórica escolástica de seminario tridentino y la pedagogía de catequesis acabaron por imponerse no sólo en el debate intelectual de las élites universitarias, sino también en todos los niveles de la educación del país.
Una consecuencia de la prevalencia de este tipo de lenguaje fue que, a través de su articulación en formas narrativas, dio paso a la elaboración de discursos de una enorme potencia metafórica, más evocadores del mito que del relato histórico. Como afirma Vicente Sánchez-Biosca, el cine franquista se caracterizó por su empeño en la «forja de mitos»[228]. De este modo, el alzamiento, el Alcázar de Toledo, José Antonio Primo de Rivera, incluso el invicto Caudillo, fueron adquiriendo una pátina evocadora que trascendía el acontecimiento histórico concreto o al sujeto específico. Un ejemplo cinematográfico esencial de este procedimiento se realizó unos pocos meses más tarde de El gran desfile de la victoria que acabamos de ver. En noviembre de 1939 se desenterraron los restos del líder de Falange, fusilado tres años antes en la prisión de Alicante. Para honrarle, se pensó en un ritual solemne. El cadáver fue trasladado a hombros de los falangistas desde Alicante hasta El Escorial, pasando por Madrid, recibiendo honores de capitán general. La intención del gesto era la exaltación de un mártir que se había convertido en el punto de fuga de todo el discurso político del Régimen. Por lo tanto, apuntaba a un vacío susceptible de ser ornamentado con barrocas liturgias, un monumental relicario que apenas contenía en su interior minúsculos huesecillos. Las jornadas del desfile del cortejo fúnebre atravesando media España fueron recogidas en ¡Presente! (1939), filme elaborado desde la Dirección General de Cinematografía. Sus referentes iconográficos remiten principalmente a España heroica (sobre todo a la parte del ritual de homenaje a los caídos del final), a la escenografía de masas que ya hemos visto anteriormente y también a rasgos del enfático sublime kitsch que intenta evocar en ocasiones la monumentalidad de las estéticas totalitarias en la presentación de la naturaleza, de los falangistas e incluso de esos «campesinos telúricos» que contemplan el cortejo en los campos de España (fotos 4.9 y 4.10). La música de Wagner recubre esa escenificación desde la banda sonora, mientras que la voz del narrador va dando claves de orden político. El desarrollo del texto, que insiste en las metáforas y las aliteraciones, cumple cuatro funciones: va incrementando el tono emocional a través de la descripción de un pueblo unánimemente rendido ante el mártir, deja caer consignas políticas de inspiración falangista, denigra al enemigo derrotado y lo que resulta fundamental, subraya el carácter central de Franco en todo este proceso. De hecho, su genio militar y su papel de continuador de la obra del muerto homenajeado le van convirtiendo en el auténtico protagonista en la sombra. Así, en un momento del traslado del féretro por los campos de la Meseta, la voz del narrador comenta:
Todo el campo español es un reguero de silencio y respeto para su memoria. El pueblo siente el drama de José Antonio y sabe comprender fervorosamente al joven César, fundador de la doctrina del nuevo Estado, que Franco ganó por la victoria de las armas. Y el cortejo cruza las tierras que durante tres años fueron campamento de las Brigadas Internacionales y escenarios del terror marxista, recuperadas por el genio militar de Franco e incorporadas a la obra de la unidad, por la idea nacionalsindicalista.

Como vemos, dos invocaciones directas a Franco en la misma alocución nos revelan el auténtico referente hacia el que apunta el proyecto propagandístico dentro de un contexto discursivo que también incluye la referencia política. La llegada a Madrid sirve para incrementar el registro emocional del filme, con las ceremonias militares y el público agolpado, con incontables brazos haciendo el saludo romano. Los llantos de las muchachas de Falange se convierten en un material recurrente (foto 4.11) en esta fase. Finalmente, el enterramiento en el monasterio de El Escorial, panteón de los reyes de España es, en sí mismo, un acto simbólico que no requiere mayor explicación. En el momento solemne de cerrar la lápida, Franco lanza un discurso que es recogido con sonido directo, el único momento del filme en el que es utilizado. Después de sus palabras, una entrada casi mística en lo sobrenatural construye una impactante secuencia de imágenes: las sombras marciales del cortejo abandonando el recinto proyectadas sobre una pared, un cielo estrellado en el que resplandece un lucero y la aparición del propio José Antonio desde el fondo del encuadre y aproximándose al espectador (foto 4.12). En plano medio corto, mirando a la cámara, nos ofrece una breve proclama política. Tras ella, de nuevo la imagen de los luceros (de los que habla la letra del himno de Falange) cierra definitivamente el filme. Como podemos observar, la construcción del documental consigue, como todo buen filme de propaganda, que el clímax emocional coincida con el momento en el que se le da al espectador la consigna política[229].

El problema era, precisamente, que el Régimen que fue instaurando Franco con sus colaboradores más estrechos no estaba interesado en cargar las tintas en el mensaje político, como ya he comentado. Por este motivo, ¡Presente! es un caso muy típico de la primera propaganda franquista, exaltada y evanescente, que irá diluyéndose bastante rápidamente, al tiempo que los falangistas más indómitos fueron siendo desplazados del núcleo del Gobierno en busca de un equilibrio de fuerzas. De hecho, el cine declaradamente político del franquismo se restringe, en puridad, a unas pocas películas, entre las que destacan Frente de Madrid (Carmen fra i rossi, Edgar Neville, 1939) y sobre todo Rojo y negro (Carlos Arévalo, 1942)[230], así como la película más reveladora de la personalidad de Franco y de su ideal político, ya que él mismo fue el responsable de su argumento bajo el seudónimo de Jaime de Andrade: Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1941). Sin duda, la más compleja de todas estas películas es Rojo y negro, ya que desde el principio asume su papel doctrinal a través de un largo cartel que contiene una enfática introducción en la que se multiplican las metáforas generadoras de ideología (en este caso, la visual nos reproduce junto al cartel un vaso que se va llenando de líquido hasta que se desborda) y se ofrece el planteamiento de la estructura narrativa para que el espectador siga su correcta interpretación:
Figuras que son símbolos, símbolos con calor de humanidad se suceden en esta Historia de una Jornada Española. La Mañana, el Día desembocan con el desfile de sus horas plenas de temores y esperanzas en la Noche, roja de sangre y negra de Odio, que rompe al fin en una Aurora triunfante.
El desarrollo narrativo del filme mostrará en su estructura una visión idealizada del sacrificio de los falangistas que, también en parte, sigue una disposición, un tipo de argumentación y una construcción imaginaria bastante tópica en la propaganda de aquellos años, próxima por ejemplo al Madrid, de corte a checa, de Agustín de Foxá (1937). Da comienzo en «la Mañana» situada en 1921, año del desastre militar de Annual. Dos niños, Miguel y Luisita, observan el desfile de tropas que parten hacia el funesto destino y expresan diferencias de opinión sobre el Ejército. A pesar de ello, su cariño quedará sellado por un compromiso de sacrificio (literalmente de sangre) mucho más poderoso que sus desavenencias. Lo prueba el hecho de que, pasados los años, en plena República («el Día»), Luisa sea una convencida falangista mientras que Miguel se decanta hacia el comunismo. Nada de esto detiene, sin embargo, su mutuo amor, incluso cuando él descubre por casualidad el compromiso político de su novia. Tras el estallido de la guerra («la Noche») Luisa tiene que ayudar a algunos camaradas perseguidos, lo que provoca su descubrimiento por parte de los milicianos. Acto seguido, es encerrada en una tenebrosa checa controlada por patibularios personajes. Por su parte, Miguel permanece ignorante de los hechos y defiende en un debate ante sus inmisericordes camaradas (aunque finalmente acaba por retractarse) que el asesinato indiscriminado no es necesario para imponer los ideales comunistas. Pero todo va de mal en peor. En la cárcel, Luisa es violada por un miliciano y finalmente, tras una angustiosa espera con sus compañeras presas, es llevada a fusilar. Advertido del peligro con un fatal retraso, Miguel intenta salvarla, pero no llega a tiempo y encuentra su cadáver, junto al de otros ejecutados, en una pradera. Enloquecido de rabia, dispara su pistola contra el primer coche de milicianos con el que se cruza. Éstos devuelven el fuego y abaten a Miguel. En el suelo, mientras agoniza, extiende sus brazos componiendo una imagen que recuerda un crucificado. El plano final muestra un rompimiento del cielo al amanecer mientras se funden las distintas banderas del bando franquista. A pesar de lo que acabo de contar, el argumento presenta una estructura menos maniquea que la habitual en la propaganda del bando nacional, aunque comparta rasgos esenciales con ella. Dentro del planteamiento narrativo, el principal es, obviamente, que la línea amorosa trate de una relación entre un comunista y una falangista[231]. Y, sobre todo, que el comunista no sea rematadamente perverso. En este caso, la humanización del enemigo adquiere un carácter complejo y un tanto heterodoxo para el discurso oficial del Régimen (que solía tratarlo, por ejemplo, de «hordas rojas»), aunque no causó mayores problemas a la censura. La película, de hecho, tuvo un recorrido comercial normal en Madrid e incluso fue seleccionada, con ¡A mí la Legión! (Juan de Orduña, 1942), como entretenimiento de las tropas de la División Azul, los voluntarios españoles que lucharon junto al Ejército nazi contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Aunque corrió la leyenda de que la película había sido prohibida por el Régimen, el historiador Alberto Elena ha demostrado que no fue así[232]. En cualquier caso, que esta idea se hubiera extendido durante años da cuenta de la extrañeza que sigue produciendo el filme en el contexto de los primeros momentos del franquismo.
Como película propagandística, su eficacia dependía del modo en que consiguiera enganchar emocionalmente al espectador. En este sentido, además de la trama narrativa, la puesta en escena recoge convenciones estilísticas del melodrama configurado desde el estilo internacional de finales de los años veinte. Escenas como la de la detención de Luisa y la despedida de su madre, enfatizada por un movimiento de la cámara[233], o el denso plano subjetivo en el que Luisa atisba a su madre desde la ventana de su celda (foto 4.13) son canónicos en este sentido. Al mismo tiempo, Rojo y negro muestra en el tratamiento fotográfico el cambio de gusto que se va detectando en el cine internacional durante esos años y que va sustituyendo las iluminaciones suaves y homogéneas, tan habituales del primer cine sonoro, por otras que buscan la construcción de atmósferas y un clima emocional con el uso de luces contrastadas y una iluminación de clave baja en el que las sombras adquieren cada vez mayor importancia. La llegada de cineastas centroeuropeos a Hollywood (y también a España, como veremos un poco más adelante), así como ciertos avances técnicos en la sensibilidad de películas pancromáticas, los nuevos recursos para la iluminación con lámparas de arco en el sonoro, o el desarrollo y comercialización de nuevos objetivos ocurridos desde mediados de los años treinta[234] ayudaron a la generalización de este tipo de tratamiento fotográfico que retornaba a modelos atmosféricos de los años veinte. La inmediata evolución de los nuevos recursos técnicos determinó el desarrollo de algunos géneros cinematográficos específicos, como el fantástico, el melodrama o el incipiente cine negro. De este modo, en la vertiente melodramática de Rojo y negro, la fotografía de interiores del veterano Enzo Riccioni, que había trabajado desde los años del cine mudo en todos los grandes estudios europeos, y también del español Alfredo Fraile, muy proclive al claroscuro, consigue crear atmósferas densas reminiscentes del estilo centroeuropeo de entreguerras.

Estos avances en el desarrollo de la fotografía también se hicieron notar en otro filme propagandístico con un fuerte componente melodramático: Sin novedad en el Alcázar (L’assedio dell’Alcazar, Augusto Genina, 1940), realizado en los estudios de Cinecittà, centro de peregrinaje, junto con Berlín, de un número significativo de cineastas, actores y técnicos españoles. Los momentos de mayor intensidad emocional requieren en el filme de Genina de la iluminación atmosférica posible tras esos avances tecnológicos compatibles con el sonoro (fotos 4.14 y 4.15). Seguiremos viendo a lo largo de este capítulo cómo los recursos de la fotografía expresiva del estilo internacional, con una fuerte capacidad simbólica y connotativa, encajaron perfectamente con el planteamiento melodramático de muchas tramas que, además, transmitían visiones del mundo, del pasado histórico o de la moral afines a los defendidos por el Régimen. La combinación de ambos factores en la construcción de la emoción en el espectador fue recurrente en la época no sólo para distraerle, sino también para adoctrinarle.

En este sentido, la expresión de las tesis políticas en Rojo y negro, aparte del confuso cartel que prologa el filme, se condensa en los diferentes collages que apoyan la transición de un período histórico al otro en el relato, sobre todo para acabar justificando de manera tautológica la Guerra Civil. De este modo, la elipsis que cubre el paso desde la niñez (1921) a la época adulta de los protagonistas (1936, en el contexto de las elecciones que ganaría el Frente Popular) se expresa a través de la acumulación simbólica que parece tener ecos de algunas escenas de montaje de Hollywood durante esos años[235]. Un reloj marca la una de la madrugada. Mientras un péndulo se mueve incesantemente, el desplazamiento de la cámara por los tejados de una ciudad nos conduce a breves escenas contempladas a través de ventanas que permanecen abiertas: un moribundo, una mujer que acaba de dar a luz, un maduro científico enfrascado en su trabajo, las prendas abandonadas de una mujer y su velo de novia indolentemente dejado sobre una silla, junto a unas florecillas que caen al suelo justo en ese momento. Estas cuatro escenas breves establecen un recorrido por las diferentes facetas de la vida en sus rasgos esenciales: nacimiento, muerte, trabajo, deseo amoroso. Superpuesto sobre ellas, el péndulo siempre resulta visible (foto 4.16). En esa hora en la que todavía no ha entrado el tiempo histórico, se plantea el transcurso de la vida, una temporalidad cíclica, un ritmo natural, que sólo puede corresponder a una visión omnisciente, expresada en ese movimiento de la cámara que planea por la (maqueta de la) ciudad y penetra en las ventanas. Finalmente, volvemos a una imagen del reloj marcando la hora del principio, con lo que cerramos el ciclo que cubre la elipsis narrativa en la que los niños pasan a convertirse en adultos. Marca el momento en el que van a tener que enfrentarse a un tiempo que a partir de entonces será histórico: el de la decisiva «Jornada Española» de la que nos hablaba el cartel inicial y que rompe brutalmente con ese ritmo natural del transcurso de la vida.

Consecuentemente, el segundo collage del filme es completamente diferente. Nos ofrece una opción estilística alternativa para un nuevo planteamiento del tiempo. De este modo, su desarrollo abandonará el ordenado universo de la omnisciencia para conducirnos a las estrategias del montaje constructivo. La estructura del fragmento tiene un ritmo de crescendo. Imágenes de enfrentamientos en el Parlamento, pero también en tertulias espontáneas entre individuos «anónimos» van resumiendo las discrepancias políticas fundamentales en el país. Algunas de estas escenas en las que se plantean las disensiones se repiten un poco más adelante, pero con sus figurantes con los ojos vendados, recurriendo de nuevo a esas metáforas pedagógicas perfectamente legibles para cualquier espectador (foto 4.17). Al mismo tiempo, la aparición de oradores agitados en las calles, incipientes escenas de violencia y masas cada vez más desbocadas van incrementando la tensión. Finalmente, el montaje abandona la organización por escenas sucesivas para estallar en una fragmentación de multitud de planos de archivo, incluso provenientes (como el puño que se cierra o la multitud precipitándose por las escaleras del puerto de Odessa) de películas como El acorazado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 1925) (foto 4.18), máxima expresión de la propaganda enemiga reciclada de nuevo para los propios fines. El punto culminante se encontrará en una sorprendente solución iconográfica: un soldado rasga con su espada la pantalla sobre la que se acumulan las imágenes y emerge triunfante, abanderado con la enseña de Falange (fotos 4.19 y 4.20). La solución figurativa de esa irrupción del tiempo histórico nos conduce a una argumentación incontestable que justifica la sublevación de las tropas contra los causantes de ese caos y el retorno a un orden estable y heroico del que el soldado es el emblema. A través del montaje se crea, por lo tanto, la consecución imparable de un nuevo tiempo histórico que rompe con lo anterior.


Esta solución tautológica del collage para justificar el alzamiento fue empleada también en Raza, aunque con un planteamiento menos conceptual. Desde su construcción narrativa, la película incardina el tiempo histórico con el desarrollo de las peripecias de una familia en la que se condensan tanto los pilares del Régimen franquista (Iglesia, Ejército y patriotismo) como las tensiones y los conflictos que lo amenazan. Román Gubern dedicó un interesante libro a trazar un análisis histórico, ideológico y también necesariamente psicológico de los valores y la visión del mundo que recoge Raza[236]. En la película se reflejan, de manera más que sintomática, las fantasías de ascenso social, las gloriosas ensoñaciones militares, los traumas familiares, los fantasmas y los temores del propio Franco, quien diseñó su argumento revelando muchas facetas de su personalidad. Redactada en plena euforia de la victoria, el Generalísimo encontró la mejor manera de expresar sus ideas políticas no en el ensayo o en el manifiesto doctrinal, sino en la forma literaria[237]. A través de ella, ofrece su visión política elemental, anclada en ese conservadurismo elemental de inspiración cuartelera. Al fin y al cabo, si la manera de resumir todos estos valores y símbolos era la palabra raza, podemos comprender que la indeterminación nos devuelve a ese lenguaje metafórico y ambiguo tan característico del Régimen. De hecho, el uso político del término era anterior al franquismo. Comenzó a circular en relación con el día del Descubrimiento de América en la primera década del siglo XX. Se trataba de un momento de recomposición de las relaciones hispanoamericanas tras el final del papel de España como metrópoli y en el contexto del imparable avance cultural y político de Estados Unidos por el sur del continente. Su primera utilización fue básicamente conmemorativa, como la celebración de la fecha del 12 de octubre en todos los países de Hispanoamérica. En España se consideró fiesta nacional desde 1918. Es importante señalar que la palabra raza no apuntaba hacia el sentido etnicista que acabaría adoptando, por ejemplo, en el nazismo. Sin embargo, se cargó muy pronto de las connotaciones políticas reaccionarias en las que el Régimen franquista se reconocía, sobre todo gracias a la obra del ultraconservador Ramiro de Maeztu y su Defensa de la hispanidad, en la que define la raza no desde bases étnicas, sino desde bases «históricas y civilizadoras» que encuentran en la religión católica la base de un proyecto en el que «servicio, jerarquía y hermandad [configuran un] lema antagónico al revolucionario de libertad, igualdad, fraternidad»[238].
Raza, producida por el llamado Consejo de la Hispanidad que acababa de fundar el Régimen[239], es un epítome de la ideología franquista con sus dogmáticas parábolas y su incontrolada vehemencia. Como acabo de decir, resume los conflictos en un marco familiar: el de los Churruca, descendientes del heroico almirante español caído en Trafalgar. Al igual que en Rojo y negro, comenzamos con la infancia de los personajes principales, esta vez contemporánea a otro desastre militar: la Guerra de Cuba. Hacia allí parte el padre, al mando de un buque de guerra, en una misión de la que sabe que no regresará, cumpliendo abnegadamente su destino, trazado por políticos ineficaces y corruptos. Poco antes ha tenido ocasión de dejar a sus hijos el legado de un ideal que él continúa con su sacrificio: el de los almogávares, valientes guerreros medievales que llevan en su interior las virtudes que ellos están obligados a perpetuar. A pesar de su tierna edad, los niños ya muestran rasgos de su personalidad, que se confirmarán cuando se hagan adultos: el más piadoso se hará cura; el más gallardo, militar; la niña devendrá en buena esposa; y el más malicioso acabará dedicándose a medrar como político. Las tensiones familiares conducirán al alejamiento del politicastro del resto de la familia. La guerra desencadenará la tragedia que los Churruca superarán con el terrible coste de la muerte de dos de los hijos: el sacerdote a manos de milicianos y el político, fusilado por quienes habían sido sus secuaces, no sin antes redimirse, dándose cuenta de su error y colaborando en la derrota del siniestro enemigo. La base esencial del desarrollo narrativo combina a menudo el melodrama con las escenas de acción bélica y rocambolescas situaciones dramáticas, como la que plantea que el militar, José (Alfredo Mayo), sobreviva a un fusilamiento. En estas ocasiones, la puesta en escena y la fotografía de Enrique Guerner inciden en el tratamiento estilizado de la iluminación atmosférica de clave baja que sigue el modelo que ya vimos en Genina (foto 4.21). Quizás este rasgo, si no de modernidad, al menos de sensibilidad ante las transformaciones del estilo cinematográfico en una obra de propaganda tan marcada, hizo que el antiguo vanguardista y exiliado Sebastià Gasch, retornado a España, valorara la voluntad del filme «de captar y organizar cuantos elementos plásticos puedan redundar en beneficio de la expresividad de las imágenes»[240].
En cualquier caso, el momento esencial de la película para la transmisión del mensaje político se elabora, como en el caso anterior, a través del uso del collage. El más importante intentará arrastrar al espectador al inevitable estallido de la Guerra Civil[241]. Después de un fuerte enfrentamiento familiar producido porque Pedro (José Nieto) reclama de su madre su parte de la herencia para financiar su carrera política, se precipitan los acontecimientos. En la presentación de esta escena, Pedro ya aparece excluido del núcleo familiar por la disposición de los personajes y la alternancia del montaje (fotos 4.22 y 4.23). Las amenazas que se lanzan los dos hermanos no pueden ser más premonitorias. Pedro dice: «Todo esto se acabará muy pronto», a lo que replica José: «Dios quiera que sea el día en que cada uno estemos en distinto parapeto». Nos encontramos en un momento de clímax emocional del filme, en el que la familia se ha fracturado, posiblemente para siempre. En ese momento, irrumpe el collage y se funden en la imagen dos componentes diferentes. Por un lado, una cascada de portadas de periódicos seleccionando instantes precisos de acontecimientos que van desde poco antes de la llegada de Miguel Primo de Rivera al poder a principios de los años veinte hasta el 18 de julio de 1936. Disueltas en ellas, aparecen breves flashes del desarrollo de la vida familiar durante ese trayecto histórico. Al contrario de lo que vimos en Rojo y negro, el ciclo de la vida y el tiempo de la historia se funden en este collage. Por ejemplo, el titular que nos informa del advenimiento de la República coincide con el fallecimiento de la madre (foto 4.24), o la información sobre la quema incontrolada de iglesias y conventos con la ordenación sacerdotal de Jaime (Luis Arroyo). Después, el montaje cambia de estilo para precipitarnos en la jornada de la insurrección militar (fotos 4.25 y 4.26).


Esta fusión entre la historia general y la vida familiar encuentra su eclosión en un nuevo collage que cierra la película. Imágenes documentales del desfile de la victoria y otras rodadas ex profeso para el filme se superponen con breves flashbacks en los que se nos repiten algunos de los momentos culminantes de la película, centrándose en el trayecto de sus protagonistas (foto 4.27). El éxtasis emocional al que conduce el ritmo del montaje y el énfasis orquestal en la banda sonora nos llega a través de un personaje que no había aparecido previamente. Se trata de un niño, el hijo de Isabel (Blanca de Silos), la cuarta hermana Churruca, vestido de falangista y preguntando a su conmovida madre, que contempla el desfile: «Qué bonito es todo… ¿Cómo se llama esto, mamá?», a lo que responde Isabel: «Esto se llama raza, hijo mío», mientras se enjuga una lágrima. Un plano de Franco de espaldas contemplando el desfile y haciendo el saludo romano pretende certificar la conexión entre el ejército del presente y los valientes almogávares del pasado y del futuro, que representa el propio niño que guía al espectador por la escena (foto 4.28)[242]. Una visión tan mítica como enfática que, a pesar de todo, unía el tiempo histórico con el familiar, el remoto pasado con el biográfico presente. Esta idea, en cierto modo, estaría implícita en las nuevas estrategias de propaganda puestas en marcha al tiempo que los sectores más fascistas e ideologizados del Régimen iban siendo apartados del núcleo del poder a partir de 1942.
4.2. El frente del trabajo y de la vida cotidiana
Desde 1943, la propaganda cinematográfica oficial del franquismo tuvo su principal resorte en Noticiarios y documentales (más conocidos por su acrónimo, No-Do), de proyección obligatoria en todas las salas de cine antes de que diera comienzo el programa comercial. Durante cuarenta años, los españoles se habituaron a la enérgica sintonía, a la sincopada estructura narrativa, a la peculiar locución de sus comentaristas, al relamido lenguaje utilizado en sus guiones, a los símbolos y temas recurrentes, como a una más de esas constantes rutinas sobre las que se tejía el día a día. En el noticiario aparecían amalgamadas, muchas veces en marcado contraste, las exaltaciones convencionales de Franco, de algunos (no demasiados) prebostes del Régimen o del Ejército, con las más variadas anécdotas, inventos, noticias de moda, obras públicas, avances científicos, reportajes sobre espectáculos taurinos o deportivos, fiestas populares y religiosas, celebridades de la alta sociedad y del espectáculo, o fragmentos de curiosidades provenientes de todos los rincones del mundo… Por supuesto, en sus primeros momentos, cuando la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su apogeo, no faltaban las noticias dando cuenta de la situación en los distintos frentes. En un principio, profusamente servidas por los órganos de propaganda nazis y mostrando una poco disimulada simpatía por su causa, sobre todo cuando se trataba de escenas de combate en suelo de la Unión Soviética. Después, poco a poco, y con la certidumbre cada vez más evidente de la derrota de los antiguos aliados, el punto de vista se fue ampliando y las fuentes de suministro de las noticias de guerra variaron su perspectiva hacia una mayor neutralidad. En cualquier caso, el tratamiento de todos estos temas se mantenía en un tono relativamente discreto, alejado de la retórica exaltada de la propaganda de choque, y nivelado con el heterogéneo aluvión de noticias de todo tipo y condición, que buscaban mover al espectador, sin solución de continuidad, a la sonrisa, la sorpresa, el asombro o la evocación.
En cierto modo, como han defendido Rafael Rodríguez Tranche y Vicente Sánchez-Biosca, el No-Do fue un producto del contexto de posguerra cuya estrategia fue más la de desmovilizar que la de agitar a las masas[243]. Su función acabó siendo la de mantener bien presentes los emblemas esenciales del Régimen, pero también la de focalizar los intereses de la población hacia su lucha por la vida cotidiana, hacia la supervivencia de su marco familiar en una posguerra caracterizada por una tremenda dureza. La guerra había causado, como es de suponer, una importante fractura en la economía, en la sociedad e incluso en la demografía del país. Aunque las cifras son todavía objeto de debate, se puede afirmar que durante la Guerra Civil desaparecieron de España, por muerte (en combate, por la represión o por hambre y enfermedades asociadas) o por exilio más de seiscientas mil personas, aproximadamente el 2,5% de la población existente en 1935[244]. La mayoría de esta pérdida se produjo en la médula del sector productivo, hombres jóvenes y adultos que habían formado parte previamente del mercado laboral, por lo que la merma cualitativa fue muy relevante y tuvo particular incidencia en algunas poblaciones de tamaño mediano y pequeño. Debido al hambre y a la pobreza, la tasa de mortalidad se incrementó notablemente durante los primeros años y no volvió a recuperar índices comparables a los de la preguerra hasta 1948[245]. En este contexto, la irrupción del No-Do fue elaborando, en palabras de Sánchez-Biosca, una temporalidad «pautada y cíclica», sometiendo su decurso a un ritmo en el que se sucedían una serie de elementos constantes: las Navidades, el desfile militar del 18 de julio, las demostraciones sindicales en la Fiesta del Trabajo, las procesiones de Semana Santa o fiestas locales como las Fallas o los Sanfermines, que eran mostrados y seguidos año tras año configurando un paisaje común «de ambientes y sentimientos»[246]. En este momento, el No-Do, como herramienta de propaganda, fue responsable del desplazamiento de las metáforas bélicas hacia un nuevo terreno de lucha: el trabajo vinculado a la reconstrucción de la nación, pero también de las vidas de cada uno de sus habitantes y de su progreso social. En cierto modo, su objetivo era devolver al país a ese tiempo armónico y natural que planteaba el primer collage que vimos en Rojo y negro.
El ejemplo más claro de esta estrategia lo encontramos en el prólogo del número 1 del No-Do (1943), el que sirvió para presentar el nuevo noticiario. Antes de pasar a la dinámica habitual de informaciones y reportajes de actualidad, un ampuloso movimiento de la cámara nos conduce desde el exterior del palacio de El Pardo, con la guardia formada, hasta el centro del poder, el despacho de Franco con un recargado despliegue simbólico en el que, de nuevo unidos por un movimiento descendente de la cámara, aparecen unificados los símbolos políticos (gallardete del jefe del Estado), religiosos (el crucifijo) y militares (Franco trabajando en su oficina con uniforme de capitán general y con la Cruz Laureada de San Fernando) (fotos 4.29 a 4.31)[247]. Después de que la voz narradora se demore en las consabidas loas al jefe del Estado como ejemplo de diligencia[248], pasamos a un segmento recordatorio de la Guerra Civil con breves escenas de batalla que culminan con otros fragmentos del desfile de las tropas victoriosas. Y justo enlazando con las imágenes de soldados a paso marcial, una cortinilla nos transporta a un nuevo escenario: el de unos obreros trabajando en la reconstrucción de un edificio (foto 4.32). Sobre estas imágenes, la voice over del narrador nos dice:
Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro Caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento presente y futuro. Cada uno en su puesto tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la consigna suprema de Franco: unidad y trabajo.

Para concluir la inserción de este fragmento en la cadena general del prólogo, el siguiente segmento nos conducirá al Alcázar de Toledo y a un nuevo recordatorio de los heroicos militares que vigilan la paz y la seguridad de la patria desde el mar, la tierra y el aire. Esas imágenes se prolongarán con más desfiles de falangistas, la multitud despidiendo a los voluntarios de la División Azul, ejercicios gimnásticos de niñas, jóvenes paramilitares en campamentos de verano, etc. Por lo tanto, vemos que el reportaje traza, de entrada, una organización social que comienza desde lo más alto (con el propio Caudillo leyendo informes y despachando con un asistente) y que llega hasta el obrero más humilde, con un elemento mediador: el ejército. Éste se presenta como referente legitimador del Estado sobre la base del triunfo militar, referida explícitamente en las imágenes documentales del desfile de la victoria. La propia voz superpuesta sobre esta secuencia utiliza un paralelismo muy preciso: «Cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta, sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada…». La idea del trabajo parte, por tanto, de la comparación con la misión de la que surgirá ese sólido nuevo Estado cuartel que metaforiza el edificio que se está erigiendo.
Es significativo que en este fragmento desaparezca, casi para siempre, la imagen del campesino o trabajador telúrico que habíamos encontrado tan frecuentemente en el cine de propaganda de los años treinta. Más bien se trata de trabajadores próximos al espectador, caracterizados por la extrema modestia de sus ropas y la naturalidad de sus gestos. Un poco más adelante, en el prólogo, el trabajo vuelve a ocupar el centro de la narración, estableciendo un recorrido por los distintos sectores económicos del país: industria, agricultura, pesca y transportes. En estas imágenes (fotos 4.33 y 4.34) domina un tono puramente descriptivo, integrando el trabajo y la vida cotidiana de nuevo como un ciclo. En relación con el carácter apelativo del fragmento anterior, la voz nos dice:
En las fábricas y talleres se levanta paso a paso y con firmeza nuestra industria nacional, y en el campo se arranca al suelo en dura y cotidiana labor el pan de nuestro pueblo. Se extrae del mar con esfuerzo constante y difícil una de las mayores riquezas de la economía española, y en mil diversos sectores de la vida nacional se cumple con ejemplar abnegación la tarea de cada día.

Las imágenes inciden en la idea del trabajo como proceso cíclico vinculado al eterno enfrentamiento por la supervivencia. Esta visión impregna el tono del discurso: el «paso a paso» de la industria, la «cotidiana labor» del campo, el «esfuerzo constante» en el mar, la abnegada «tarea de cada día» en el resto de los sectores. La elaboración de una temporalidad cotidiana y el alejamiento de la figura concreta poseen la suficiente capacidad de abstracción como para convocar la comprensión de todo tipo de espectadores sin entrar directamente en el tono político más explícito del primer segmento, cuando la equiparación del trabajador con el soldado a través de la idea de misión nos remitía a una idea instalada en el pensamiento totalitario por autores como Ernst Jünger[249]. La idea naturalizada y cíclica de la vida y del trabajo será la que se convierta en dominante en el No-Do prácticamente desde este momento. Con el tiempo, el ritual de la «fiesta de exaltación del trabajo», vinculado además a los actos del 18 de julio (que incluían una paga extra para los trabajadores), será uno de los acontecimientos anuales de los que se dará puntual información[250]. Y tras este enfático prólogo (que también incluye una exaltación del propio No-Do y de sus abundantes medios técnicos y humanos), arranca ya el noticiario propiamente dicho con una noticia sobre la Navidad, en la que se da cuenta de la ilusión de los niños, los belenes y las viandas que se pueden encontrar en los mercados. Los pollos que cuelgan del escaparate de una carnicería son presentados, según el característico lenguaje del No-Do, con su alambicada prosopopeya: «Uno de los adornos más interesantes y suculentos de los escaparates navideños lo constituyen los clásicos volátiles colgados en espera de la olla» (foto 4.35). Volátiles que todavía tendrán un largo camino que recorrer hasta llegar a las mesas de la mayoría de la población.

4.3. Domesticando la modernidad
En este contexto de la primera posguerra, concretamente en los crudos años 1941 y 1942, el escritor Josep Pla decidió recorrer algunas zonas de su Cataluña natal. Su libro Viaje en autobús recoge, con la irónica melancolía del autor, impresiones de un país tenebroso, de pensiones frías, de silencios que pretenden amortajar recuerdos dolorosos y todavía demasiado cercanos. En el libro también hay espacio para el reencuentro con viejos amigos, para la satisfecha contemplación de la naturaleza y, muy ocasionalmente, para breves escaramuzas estimuladas por el instinto galante de su narrador. Uno de estos momentos se produce cuando un par de campesinas suben al autobús y se ponen a charlar con él. Acaban de salir del cine y todavía se encuentran impactadas por el lujo y la elegancia que han encontrado en una película americana que tenía el fulminante título de Besos de fuego:
—Hay un poco de todo… ¡Si hubiera usted visto! Salen unos salones, unas alfombras, unas lámparas, unas escaleras, unos espejos preciosos y unos cuartos con unas camas…
—¿Salen también camas?
—Sale la cama de la señora de la casa, que resulta ser la madre del protagonista[251].
A continuación las muchachas continúan describiendo con delectación los lujos que han visto en la pantalla: un baño, jabón, una criada de delantal almidonado, protagonistas guapos y altos. De repente, las muchachas se van sumiendo en una imprevista tristeza. Le comentan al autor que en su casa las cosas no son nada fáciles, trabajando tierras de secano, sacando el máximo provecho de dos vacas y una yegua para asegurar el sustento. Después, bajan del autobús y el narrador nos ofrece una última reflexión:
Esos Besos de fuego —pensé luego— deben formar parte de la ficción americana American Pictures. En el idioma original, la película debe titularse Las almendras tostadas o algo por el estilo. Sin embargo, esta joven persona que se encuentra en la edad que tenía Margarita cuando la encontró el doctor Fausto, ha visto estos malditos besos y el contraste entre el cartón bruñido y la realidad ha producido en su corazón un nefasto, desagradable vacío. El potro de la imaginación tiene una sangre viva. ¿Y con qué soporífero será posible diluir la taquicardia imaginativa?[252]
El fragmento de Pla nos da un rápido bosquejo de la dificultad de la supervivencia en la posguerra. Pero también nos habla de la continuidad de esos rescoldos de la modernidad que habían calado hondo incluso en lugares retirados de la Cataluña profunda. Las películas americanas, sus estrellas y sus fastuosos decorados se habían convertido en objetos de ensoñación, también en referentes cotidianos para gente que se encontraba a una enorme distancia, y no sólo geográfica, de ellos. Por este motivo, una parte muy significativa del cine español intentó imitarlas, sobre todo a través de la comedia o del melodrama. En cualquier caso, la pervivencia del consumo de los productos de distracción instaurados desde los años diez se mantuvo como un elemento esencial de disfrute individual y de socialización durante la posguerra. Las novelas populares de bajo precio, los cuadernos de historietas, la radio y el cine fueron los medios esenciales de esparcimiento cotidiano de aquellos años, aparte, por supuesto, del fútbol y los toros. Contaron con públicos masivos y una capacidad de influencia enorme. En el hogar y los centros de trabajo, la radio se fue convirtiendo en un elemento esencial para el entretenimiento en el que la preponderancia de la música fue dando paso a otros modelos cada vez más influyentes como los radiodramas o radionovelas. Por su parte, el cine, que en los locales de barrio tenía un precio muy asequible, se convirtió en una forma esencial de socialización para familias, grupos de amigos y parejas, difundiendo a menudo usos y costumbres de sociedades más avanzadas y democráticas que, generalmente, chocaban con los valores con los que el público se encontraba a la salida de la sala.
La industria cinematográfica había conseguido reponerse de manera bastante rápida desde el final de la guerra. Cineastas y operadores que habían participado activamente en el cine de propaganda pasaron inmediatamente al campo comercial. Incluso algunos de los que se habían comprometido en el lado republicano y habían partido al exilio o conocido los centros de detención fueron incorporándose a la industria discretamente. Excepto por el caso de Luis Buñuel, cualitativamente la guerra no supuso una pérdida decisiva del talento creativo en el cine español[253]. Además, las conexiones personales previas a la guerra y las vicisitudes atravesadas por muchos de estos profesionales durante el conflicto permiten explicar que personas que se habían situado en bandos contrarios recompusieran sus relaciones e incluso acabaran por apoyarse en la posguerra. Al fin y al cabo, las guerras civiles suelen enfrentar a personas muy próximas, a veces incluso a familiares. Las motivaciones que llevan a optar por uno u otro bando estaban sujetas muchas veces a azares o al propio devenir incontrolable de los acontecimientos. Una traumática situación personal, como la ejecución de un ser querido, o la salvación conseguida a través de un amigo o un compañero, suponía una transformación de lo que hasta ese momento habían sido convicciones profundas o posiciones irreconciliables. Algunos casos pueden resultar sorprendentes, como cuando encontramos activos con bastante prontitud a cineastas que se habían comprometido a fondo con las publicaciones y la propaganda revolucionaria. Por ejemplo, Antonio del Amo, cineasta comunista, documentalista del Quinto Regimiento, pudo recomponer su carrera profesional después de pasar por la cárcel e incluso disfrutar del éxito con las películas de Joselito a partir de mediados de los años cincuenta. Entre otras cosas, había salvado a Rafael Gil de ser fusilado por los milicianos, y el apoyo de uno de los directores más prestigiosos del momento apuntaló su retorno a la profesión. Una trayectoria semejante vivió un estrecho colaborador de Antonio del Amo, Jesús García Leoz, quien consolidó una brillante carrera musical para el cine durante los primeros años del franquismo hasta su temprana muerte. Incluso, en parte, podríamos sacar a colación a Luis Buñuel. Durante la guerra salvó de una ejecución casi inminente a José Luis Sáenz de Heredia, quien además era primo de José Antonio. Su breve regreso a España a mediados de los sesenta para realizar Viridiana pudo ser facilitado por este hecho, aparte de la operación propagandística y legitimadora (que después resultaría dinamitada por la irreverente película del cineasta aragonés) que buscaba el Régimen permitiendo este retorno. Incluso Antonio Sau, responsable de la militante película anarquista Aurora de esperanza (1936), aparece ya activo como ayudante de dirección de Rafael Gil en Viaje sin destino (1942). Estos ejemplos suponen sólo algunos indicios que explican una situación que a veces puede resultar chocante. No cabe duda de que la represión contra los vencidos fue inmisericorde. Hasta 1948 no fue derogado el estado de guerra y se estima que alrededor de cincuenta mil personas fueron ejecutadas después del fin de los enfrentamientos[254]. Junto con ello, las depuraciones de maestros, profesores y empleados públicos descompusieron la trama de la Administración republicana en la educación y la justicia, que fue reemplazada por franquistas. Pero también es cierto que la mayoría de los refugiados que abandonaron el país con la retirada de las tropas republicanas optaron por regresar a España casi inmediatamente, muchos de ellos, eso sí, para acabar durante un tiempo en campos de concentración, en trabajos forzados o en la cárcel. A pesar de esta opresiva situación, en el espacio de la cultura se fueron labrando huecos, espacios en los que pervivió, aunque fuera de manera muy discreta, una cierta reminiscencia de la tradición intelectual liberal, así como de los efectos de la modernidad en un régimen que intentaba segarla desde la retórica oficial de inspiración fascista. Jordi Gracia ha denominado esta posición, rastreable en varios ámbitos culturales, como la «resistencia silenciosa»[255]. Un mundo a menudo clandestino, casi siempre agazapado, pero no paralizado, de pensadores, artistas, escritores e intelectuales que fueron regresando poco a poco, definido por sus elocuentes silencios cuando la retórica franquista se ponía más agresiva, y discretamente activos cuando se encontraban en un foro relativamente seguro. El retorno de figuras prestigiosas, como Gregorio Marañón en 1943 y Ortega y Gasset en 1945, constituyó un gesto importante en este sentido. A pesar de ser utilizado propagandísticamente por la dictadura, permitió el restablecimiento de conexiones personales incluso con intelectuales falangistas que poco a poco se alejarían de sus iniciales dogmatismos. A partir de estos retornos, se articularon propuestas culturales que, con el tiempo, establecieron un diálogo cada vez más intenso con los exiliados. También en el cine esta «resistencia silenciosa» fue cuajando durante los años de la posguerra y comenzaría a madurar a principios de los cincuenta en lo que Carlos Heredero denominó «cultura de la disidencia»[256], con significativos proyectos como el de la productora Unión Industrial Cinematográfica (Uninci), que veremos con más detalle en el próximo capítulo.
La iniciativa de los productores cinematográficos más emprendedores una vez acabada la guerra tuvo resultados inmediatos. La compañía más importante del país, Cifesa, que mantenía buenas relaciones con los jerarcas del Régimen, dio pasos desde el verano de 1939 para una rápida reconstrucción de su infraestructura comercial y de producción que le asegurara su funcionamiento, tanto en la financiación como en la contratación de grandes estrellas, e incluso en el no menos importante aseguramiento del suministro de materiales para la realización de las películas en el difícil contexto de la economía autárquica[257]. Hacia 1941 su organización de la producción ya copiaba las estrategias de los estudios de Hollywood, por ejemplo en la elaboración simultánea de dos películas, «una de coste normal y otra de coste mínimo, ambas realizadas con dignidad artística»[258], que seguía el modelo de complemento de programas o elaboración de películas de serie A y de serie B. Cifesa llegó también a acuerdos puntuales con diversos productores independientes o con otras compañías para llevar a cabo proyectos específicos, por lo que acabó por extender su marca por muchas de las películas de la década de los cuarenta en España. Su preeminencia fue, en este sentido, absoluta durante los primeros años del franquismo. De todos estos productores independientes unidos por proyectos concretos a la casa valenciana, acabó destacando el gallego Cesáreo González, creador de la compañía Suevia Films, que comenzó a operar en 1941. González supo construir una infraestructura más modesta que la de Cifesa, pero indudablemente eficaz y que, a largo plazo, se adaptaría mejor a las vicisitudes del Régimen. Como señalan en su estudio sobre el productor los historiadores Cerdán y Castro de Paz, consistía básicamente en pocas personas en plantilla, control directo del propio González sobre las decisiones, adaptación a las duras condiciones de la posguerra y una gran capacidad de encontrar fórmulas de comercialización de sus productos[259]. Por ejemplo, muchas de sus películas de temática gallega pretendían llegar a los emigrantes de esa región repartidos por el mundo. De este modo, de manera constante, la producción cinematográfica fue progresando, aunque partiendo fundamentalmente de la tutela o el control indirecto del Gobierno, que daba mucha importancia al modo en que debía desarrollarse la industria del entretenimiento. Su encaje en la estructura del Estado franquista requirió un sistema de control que afectó tanto a sus contenidos como a su propia organización industrial.
Los mecanismos de control del cine en el primer franquismo han sido relacionados tradicionalmente con tres estrategias derivadas tanto de la política económica de la autarquía, que afectaba a todos los sectores industriales del país[260], como del control político y moral establecido sobre los medios de comunicación y de entretenimiento. El modelo que siguieron de manera bastante próxima fue el de la política cinematográfica de la Italia fascista. En primer lugar, las medidas proteccionistas que buscaban apoyar la producción nacional y controlar la llegada de productos extranjeros. En segundo lugar, la censura como mecanismo de control de contenidos. Por último, un tercer elemento que, en cierto modo, se encabalgaba sobre los dos anteriores: la obligatoriedad del doblaje al español de todas las películas extranjeras, que seguía también el ejemplo de los buoni del doppiaggio italianos[261]. La obligatoriedad del doblaje tenía además un componente uniformador de la nación franquista en una lengua que no podía ser otra que el castellano. Por otro lado, también se convertía en un recurso de censura porque permitía alterar el sentido de las frases, las tramas e incluso las situaciones de las películas extranjeras, llegando en ocasiones a extremos grotescos de deformación. En cualquier caso, esta imposición provocó una situación paradójica en la industria cinematográfica española, ya que las producciones extranjeras, sobre todo de Hollywood, resultaban de este modo perfectamente accesibles al público sin que éste se topara con la barrera del idioma. Pero al mismo tiempo, se convirtió en un mecanismo fundamental de financiación para las propias productoras interesadas en hacer cine en España. Cada vez que realizaban una película, dependiendo de su calidad o afinidad con los intereses políticos para los evaluadores del Régimen, la presentaban para conseguir un preciado premio establecido a través de un mecanismo de clasificaciones vinculadas al «interés nacional». Ese premio no era otro que el de recibir licencias para la importación y el doblaje al español de películas extranjeras y, por lo tanto, quedarse con parte de sus beneficios de exhibición. Ni que decir tiene que, este sistema pensado con un interés proteccionista derivó en las previsibles corruptelas, compraventa de licencias y sobornos que caracterizan este tipo de sistemas[262]. Finalmente, el doblaje obligatorio creó un hábito de consumo del cine[263] en España que provocó durante generaciones un rechazo a las versiones originales subtituladas.
La censura cinematográfica estuvo vigente hasta l977. Normalmente, los productores no asumían riesgos y limaban mucho las aristas peligrosas de sus proyectos y sus inversiones antes de someterlos al juicio de los censores. De hecho, su actividad alcanzó más relevancia con el curso del tiempo que en los primeros años. Pero no hubo normas escritas a las que acogerse hasta 1963[264], por lo que todo dependía de la arbitrariedad de los miembros de la comisión. En este sentido, la censura del cine en estos primeros años del franquismo era más imprevisible, por ejemplo, que la de las emisoras de radio, sometidas a formatos estrictos, noticiarios (los «diarios hablados») de difusión obligatoria provenientes de Radio Nacional de España y guiones fijos a los que se debía ceñir escrupulosamente el locutor en una época en la que los programas emitían todos sus contenidos en directo[265]. Como el cine, su función esencial fue el entretenimiento y su influencia sobre la vida cotidiana inmensa. El número de receptores se multiplicó por tres entre 1936 y 1943, alcanzando en esta fecha la cifra de un millón de aparatos repartidos tanto por los hogares como por cafeterías y otros centros de sociabilidad[266]. Como podemos ver, la inversión en la distracción para la casa o el trabajo era especialmente importante, incluso en momentos de extremada penuria.
Y esta necesidad de distracción del público de la posguerra se plasmó en una enorme profusión de comedias durante esos años. Ya pudimos comentar cómo durante la Guerra Civil la gente acudía masivamente a ver obras de los hermanos Marx, Frank Capra o los livianos musicales de Fred Astaire. La primera producción de Cifesa una vez acabado el conflicto fue, de hecho, una película humorística que rozaba el absurdo y la comedia anarquizante de Hollywood: Los cuatro robinsones (Eduardo García Maroto, 1939). Su director acababa de reincorporarse a la empresa tras ocuparse del montaje y sonorización de películas de propaganda para el bando franquista en Lisboa. Como cuenta en sus memorias, tras completar un filme sobre la llegada de las tropas de Franco a Madrid, se reincorporó inmediatamente a Cifesa. La película se basó en una obra de los exitosos dramaturgos Pedro Muñoz Seca y Enrique García Álvarez, quienes habían alcanzado sonoros triunfos desarrollando una fórmula para el teatro conocida como astracanada, un pastiche humorístico basado en el forzamiento de convenciones sainetescas, la parodia de fórmulas teatrales como el drama romántico, la caricatura de situaciones sociales, el recurso al absurdo o el uso de retruécanos. Desde los años veinte, los dos autores gozaron de enorme popularidad en un género que se podría entender como una derivación del sainete humorístico hacia el exceso. Pero ésta no era la única fuente del humor de la época. De hecho, otros fenómenos del humorismo se van definiendo durante esos años y tendrán una influencia muy importante en el cine español de las dos siguientes décadas.
Concretamente, a lo largo de los años veinte empezó a emerger en España una generación de humoristas de notable calidad y aires más cosmopolitas. Durante la guerra, los más importantes de ellos se identificaron con la causa franquista, aunque sin grandes dogmatismos, y su obra alcanzó una espléndida madurez durante los años cuarenta. Miguel Mihura, Enrique Jardiel Poncela, Antonio de Lara, Tono o Edgar Neville refinaron ese tipo de humor que superaba las convenciones sainetescas a través del recurso al absurdo, a veces con un tono surrealista. Le dieron un aire mundano y desenfadado, alcanzaron un considerable grado de sofisticación literaria y lo desarrollaron en numerosas películas, obras de teatro, novelas y también en la revista La Codorniz, fundada en 1941. Casi todos ellos representan, en parte, la pervivencia de la modernidad durante el primer franquismo. También habían recogido el legado de Gómez de la Serna (Jardiel había sido uno de los tertulianos más jóvenes del Pombo) y hay quienes han puesto en relación su opción por el humorismo con la teoría sobre la deshumanización del arte de Ortega y Gasset[267]. Durante los años treinta, estos autores, estuvieron activos en el cine, los musicales y el teatro del momento, además de colaborar en todo tipo de publicaciones. Su huella en la comedia cinematográfica a partir de los años cuarenta, además de las que derivan de la incontestable influencia de Hollywood, se prolongará durante todo este período. Abarcará diversos espacios y medios de comunicación, incluida la elegante revista de Falange Vértice, que ofrecía, en los tiempos del hambre de la posguerra, desenfadados artículos sobre clubs náuticos o el juego del polo. En cualquier caso, este tipo de humor coincide de nuevo con tendencias internacionales en el recurso a la comedia, que se manifiestan en el auge de la screwball comedy[268] desde finales de los años treinta en Hollywood[269] o en la influencia de autores como P. G. Wodehouse, el gran escritor cómico inglés de la década de los veinte, que incluso podemos encontrar latente en los mayordomos escépticos y resabiados de algunas de las películas españolas del período.
Volviendo a Los cuatro robinsones, el filme plantea aspectos de la trama que revelan los difusos límites de los criterios morales de la censura en esos primeros momentos del Régimen. De hecho, el control de la censura fue haciéndose más estricto y burocratizado con el paso de los años. Su argumento no deja de ser chocante: tres maduros calaveras y su joven amigo tarambana deciden correrse una juerga en un cortijo que utilizarán para una actuación en privado de la famosa estrella hispanoamericana Concha Guerra (Olvido Rodríguez). Para cumplir su plan, los más maduros engañan a sus esposas con el pretexto de que van a salir a pescar atunes. Mientras disfrutan de su fiesta, descubren que el supuesto barco en el que deberían encontrarse se ha ido a pique tres días antes y la prensa les da por muertos. Ante la imposibilidad de confesar a sus esposas la razón por la que no se encontraban en la nave, deciden fingir haberse salvado y naufragado en las islas Columbretes. Al viaje se les une la propia Concha y su asistente Mary (Mary Santpere). El plan que habían trazado para ser rescatados inmediatamente fracasa. El tedio en la isla despierta poco a poco enfrentamientos, deslices galantes hacia la atractiva cantante (que acabará rendida en los brazos del más joven) y desesperación por el hambre, lo que les lleva a considerar el canibalismo como única opción de supervivencia en una escena en la que todos intentan amañar el sorteo de quién será devorado por sus compañeros de desgracia. Mientras ocurre todo esto, en sus hogares, donde los creen muertos, comienzan a aflorar verdades ocultas, conflictos de herencias e hijos ilegítimos. Finalmente, antes de llegar al canibalismo, los náufragos son rescatados por un carguero chino. En China, los «cuatro robinsones» triunfan con números musicales que recrean los ambientes más castizos del madrileñismo y del chotis mezclados con los ritmos caribeños. Finalmente, retornan a España para poner orden definitivo en sus hogares y cerrar todos los conflictos de la trama con un final forzosamente feliz. Es probable que el hecho de que la obra original fuera de Muñoz Seca, un mártir para los franquistas por haber sido fusilado en Paracuellos, permita explicar la aceptación de una trama tan poco edificante para los censores. Sin embargo, según el director de la película, el comité se limitó a advertirle de que tuviera cuidado en una escena en la que aparecía un beso entre la pareja protagonista[270].
Como acabo de comentar, la película ofrece una amplia gama de números musicales que abarcan desde la copla o el chotis hasta los ritmos caribeños. Pueden emerger en cualquier contexto y con soluciones inesperadas. Mientras un ritmo de fox más moderno —que surge improvisadamente en el barco que los lleva a China— es tratado con una planificación convencional (foto 4.36), un número de inspiración flamenca en el cortijo recrea las vistas geométricas y caleidoscópicas de Busby Berkeley, un estilema que ya hemos visto en Morena Clara (1936) y que se repetirá en otros filmes del período (foto 4.37).
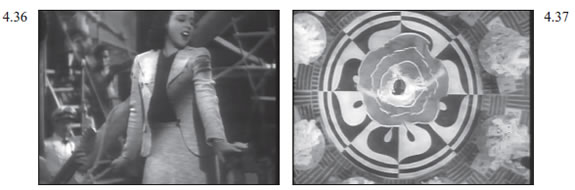
Los cuatro robinsones muestra algunos rasgos que pueden servirnos para entender el cine de distracción de principios de los años cuarenta, a pesar de lo extravagante, e incluso precario, de su concepción. Por un lado, la importancia del propio género de la comedia, el tipo de trama más abundante durante aquellos tiempos de penuria (Félix Fanés estima que el 80% de las películas realizadas durante ese primer lustro de posguerra pertenecen al género)[271] y que marcaría la línea de producción de la compañía hasta mitad de los cuarenta. Esa comedia de posguerra bebía de fuentes heterogéneas que partían en gran medida del cine de Hollywood, cuyo dominio se asentó definitivamente durante los años de la Segunda Guerra Mundial, pero también de la presencia de modelos vodevilescos o de la revista que mantienen una continuidad con la tradición de la modernidad, como veremos a continuación. Por otro lado, evidencia el carácter sorprendente y arbitrario de la censura a la hora de establecer los límites de lo permisible en cuanto a temas y contenidos[272]. Finalmente, también podemos observar una tendencia al pastiche o a la mezcla de los géneros, que encuentran en las formas narrativas de los años cuarenta nuevas estrategias de síntesis.
Junto con todos estos fenómenos, la concepción industrial de la producción durante el período se plasmó en una cierta serialización del trabajo, sobre todo en Cifesa[273], a través de la consolidación de la figura del jefe de producción. La compañía valenciana llevó a cabo un intento de imitar a los estudios de Hollywood en la experimentación, promoción y trabajo de marketing de sus estrellas o incluso en la irrupción como figuras de una serie de directores que alcanzaron renombre y sirvieron de marca de distinción de la compañía, como fueron los casos de Rafael Gil, Juan de Orduña o, un poco más adelante, Luis Lucia.

Es particularmente significativo lo que se refiere al tratamiento de los actores. Cifesa exploraba nuevos registros para sus estrellas con el fin de buscar una mayor gama de posibilidades narrativas. Un ejemplo fue el trabajo de Alfredo Mayo para la película Deliciosamente tontos (Juan de Orduña, 1943). Se trataba de una nueva comedia inspirada en la screwball comedy americana. Recreaba ambientes cosmopolitas y una trama narrativa basada en equívocos producidos por falsas identidades entre personajes un tanto excéntricos. El espectador se encontraba emplazado la mayor parte del filme en un viaje en transatlántico en el que se alternaban los bailes elegantes, las noches de atmósfera romántica y las músicas que mezclaban de manera evocadora los ritmos cubanos con formas jazzísticas modernas. Alfredo Mayo, estrella destacada del cine español del momento, acababa de labrar su fama a través de personajes militares de tipo heroico como los de Raza, ¡Harka! (Carlos Arévalo, 1941) o ¡A mí la Legión! (Juan de Orduña, 1942), así como un papel de corte más romántico en Malvaloca (Luis Marquina, 1942). Identificado como el máximo ejemplo de la virilidad y la gallardía, la productora intentó someterle en esta película a un nuevo registro que, por cierto, no volvería a repetir en mucho tiempo. Intentaron dotarle de un carácter refinado y a la vez alocado que tenía como modelo evidente al Cary Grant de las comedias sofisticadas. Pero Grant, sin duda, era capaz de pasar de la pose elegante a la mueca y la caricatura con mucha más credibilidad que Mayo (fotos 4.38 y 4.39)[274]. Deliciosamente tontos también planteaba un problema esencial en la comedia española de aquellos años: los enredos amorosos se suelen imbricar con una trama en la que el dinero actúa como motivación y también como barrera que debe ser franqueada. De este modo, los ambientes lujosos y los personajes absurdos provenientes de la screwball comedy se combinaban con tramas narrativas que trataban la movilidad social[275], la lucha de los sexos y la superación de las diferencias de clase a través de enredos muchas veces disparatados. El tema permitía, por lo tanto, reflejar mundos poblados de nobles y millonarios, fiestas suntuosas en enormes palacios y un cierto cinismo que apenas lograba encubrir de respetabilidad alguna que otra parrafada instructiva. Un marido a precio fijo (Gonzalo Delgrás, 1942) o Ella, él y sus millones (Juan de Orduña, 1944) planteaban el asunto del matrimonio de conveniencia para mantener las apariencias en ese mundo de la alta sociedad siempre al acecho para destrozar a los advenedizos. En la película de Orduña, Arturo Salazar (Rafael Durán), un poderoso empresario que ha triunfado desde unos orígenes humildes, decide casarse con una mujer noble para proyectar sus negocios en el gran mundo. Un marqués tarambana (Roberto Rey) emparentado con una de las familias más aristocráticas del país, acaba por pactar un matrimonio con una de sus cuñadas solteras, la condesa Diana (Josita Hernán), que se sacrifica para salvar a sus padres de la ruina económica. La lucha de sexos convencional consistirá, lógicamente, en que el amor acabe por triunfar en lo que en principio no fue más que un acuerdo comercial. El juego con la posible infidelidad y el coqueteo que busca despertar los celos de su marido serán las estrategias utilizadas por Diana. Todo ello, mientras la pareja hace un disparatado viaje de novios por las montañas suizas o el norte de África. Al final, como era de esperar, nace el amor entre la pareja que, sin embargo, no ha consumado todavía su matrimonio después de meses durmiendo en habitaciones diferentes y en perpetuo estado de enfrentamiento. Llegados ya al cierre de la película, y después de una fiesta en la que su atracción mutua se ha hecho evidente, la pareja se despide, arrastrada por la rutina, para dirigirse cada uno a su habitación. Pero al abrir la puerta, Arturo se encuentra en su cama al marqués que, como suele hacer cuando se emborracha como una cuba, ha regresado a la casa con una cabra que le acompaña en el lecho. En ese momento, Diana toma del brazo a Arturo y se lo lleva amorosamente hacia su habitación. La puerta que se cierra, a la manera de Lubitsch, junto con la palabra «fin», se impone sobre la imaginación del espectador en una conclusión tan rotunda como elocuente (fotos 4.40 a 4.43).

La exploración de fórmulas híbridas de comedia basadas en los modelos anarquizantes, junto con la screwball comedy, se plasmó de manera bastante depurada en las películas producidas por Aureliano Campa para Cifesa en Barcelona y dirigidas por Ignacio F. Iquino. Por ejemplo, Un enredo de familia (1943) o Boda accidentada (1943) muestran una ligereza y un desprejuicio a la hora de abordar la comedia de enredo que todavía hoy resultan llamativas cuando intentamos ubicarlas en ese contexto de la posguerra más dura. Sus referentes de Hollywood se expresan en la velocidad de los gags, acompañados por los ritmos anglosajones en los números musicales, habitualmente subrayados con un montaje dinámico y multiplicidad de puntos de vista (fotos 4.44 y 4.45). En Boda accidentada, la atmósfera intenta recrear el ambiente de un balneario en la playa repleto de despreocupados millonarios que viven entre el golf y los chismes, como salidos de un reportaje de Vértice (foto 4.46). Mientras la coqueta Ketty (Mercedes Vecino) seduce a los galanes del hotel, un patoso profesor (Francisco Martínez Soria) comete todo tipo de tropelías debido a sus despistes. Un enredo de familia sitúa el inicio de la disputa familiar entre Capitetos y Tontescos en 1907, por lo que la iconografía del cine de los primeros tiempos irrumpirá de manera paródica. En estas dos películas de producción rápida y eficaz podemos observar que, junto con las convenciones de la comedia internacional, también aflora una tradición de la modernidad española que, además, alcanzó su plenitud durante el franquismo: la revista teatral. En este caso, desde luego, no contamos con la presencia de vedets en pantalla (aunque Mercedes Vecino, la despampanante protagonista de ambas, había llegado a segunda vedet de la compañía de la gran estrella del género Celia Gámez), pero sí de actores y situaciones que provienen de esa tradición: Francisco Martínez Soria, Mary Santpere o Antonio Murillo mezclan con profusión el gag verbal y el físico para conseguir una comicidad básica, pícara, pero también payasa, semejante a la que solía puntear a través de breves escenas el desarrollo de la revista teatral. No hay que olvidar, en este contexto, que la revista mantuvo una tremenda fuerza como espectáculo popular en España hasta bien entrados los años sesenta, con teatros que mantenían compañías estables vinculadas a las grandes estrellas, celebrados humoristas y algunos éxitos rotundos de público. El más significativo de estos éxitos, nada más acabada la guerra, fue Yola, llevada en 1941 a la escena por Celia Gámez. Esta obra supuso la confirmación de la revista en el contexto del primer franquismo. Precisamente en estos años, la influencia del cine musical de Hollywood se hizo cada vez más patente también en la escena española y definió un nuevo nombre para ese tipo de espectáculo: la comedia musical[276]. Dos de los autores de Yola eran, por cierto, José Luis Sáenz de Heredia (no olvidemos que dirigiendo Raza prácticamente al mismo tiempo) y Juan Quintero, el compositor más habitual de las partituras para las películas de Cifesa[277].

Aparte de estos ejemplos, Iquino también exploró la vertiente más sofisticada del humor en una interesante adaptación de la obra teatral de Jardiel Poncela: Los ladrones somos gente honrada (1942). La acción transcurría en una casa —básicamente en dos habitaciones—, por lo que las restricciones del espacio eran minuciosamente dinamizadas a través de las angulaciones marcadas (Dutch tilts), un recurso estilístico frecuente en el cine americano de esos años[278] (fotos 4.44 a 4.47), o con la composición de los elementos en el plano, muchas veces recurriendo a objetos puestos en primer término reencuadrando a los personajes o generando dinámicos efectos de contraste (foto 4.48). Siguiendo con la búsqueda de recursos muy estilizados en la puesta en escena, Iquino dispone, por ejemplo, el encuentro entre los dos personajes principales, Herminia (Amparo Rivelles) y Daniel (Manuel Luna), a través de un complejo movimiento de cámara que conduce del salón donde se está celebrando una fiesta al exterior de la casa, atravesando una ventana hasta reunirlos en el mismo plano (fotos 4.49 a 4.51). Posteriormente marca los conflictos derivados de la lucha de sexos (entre otros, no dejarán de decirse mentiras en toda la escena) ubicándolos en compartimentos diferenciados con un marcado efecto de reencuadre (fotos 4.52 y 4.53).

De la tradición heredada desde el inicio del sonoro, la copla penetró también en la comedia cosmopolita con fórmulas que seguían bastante de cerca los precedentes de la época republicana. En Torbellino (Luis Marquina, 1941), vemos cómo Carmen (Estrellita Castro), una dicharachera andaluza, llega a Madrid para trastocar la vida de un rico empresario de la radio, Segundo Izquierdo (Manuel Luna). La joven, cuyo carácter se corresponde perfectamente con el título de la película, contrasta enormemente con la seriedad del millonario, que es vasco, amante de la música clásica y perseverante portador de un trasnochado monóculo. La ambientación acude a decorados exquisitos y coches de lujo, con un aire art déco y una atmósfera de elegante modernidad que se refleja hasta en los créditos del filme (foto 4.54). Se trata de un contexto plenamente contemporáneo, en el que la música aparece como parte de un negocio de distracción de las masas a través de la radio. La película recurre a las coplas de Estrellita Castro en tres puntos culminantes del filme: la presentación y caracterización del personaje, el momento a mitad de la película en el que vive el sueño de convertirse en estrella de la radio y el clímax que prepara el final, con la emisión clandestina del programa que la hará triunfar. La cantante no aparece en ningún momento con la iconografía folclórica tradicional, más allá de su peinado arquetípico de la Carmen andaluza. Sus números musicales los realiza siempre con vestidos de mujer moderna y a la moda (foto 4.55). Nada de guitarras ni bailes en tabernas, sino orquesta y micrófono en un estudio de radiodifusión, elementos junto a los que se emplaza como un cuerpo normalmente estático. Se trata de construir una estrella actualizada, ajustada a una visión que intenta alejarse de la folclórica tradicional[279]. Esta concepción moderna de la copla se observa también en el nivel narrativo: es una mujer independiente y decidida que viaja a Madrid con el interés de triunfar y no le importa participar en una serie de inocentes engaños con su «tío» Segundo. Incluso la propia identidad musical de la copla, con su base andaluza, se entremezcla con otros registros, algunos sorprendentes. Por ejemplo, en la escena culminante de la película, la canción de Carmen se encabalga, en la misma escena, con un coro que canta un tradicional zorcico vasco. Hay que notar que el grupo coral de vascos aparece también reflejado de manera moderna, sin trazos de tipismos en la vestimenta (foto 4.56). La mezcla resulta, por lo tanto, heteróclita en cuanto a sus componentes, pero sin embargo aparece uniformada bajo una densa capa de modernidad que rompe con las convenciones folcloristas del uso convencional de la copla.

La comedia de enredo inspirada en los modelos americanos del screwball o las fórmulas anarquizantes sólo cubren un aspecto del abundante cine de humor de la época. Otras películas también muy relevantes presentan historias más cercanas a la vida de los espectadores, centradas en la pobreza y la lucha por la supervivencia, aunque siempre estableciendo una posibilidad de redención final. Dos importantes comedias de Rafael Gil protagonizadas por Antonio Casal son representativas de esta tendencia y llegan a planteamientos bastante crudos sobre los rigores de la vida en la posguerra. En El hombre que se quiso matar (1942), el protagonista, desesperado por no encontrar ninguna salida a la miseria económica y a la infelicidad, decide anunciar su próximo suicidio. Basado en un relato de Wenceslao Fernández Flórez, un escritor que combinaba con singular habilidad los ambientes naturalistas, los relatos sentimentales y la irrupción del efecto fantástico, el filme no deja ninguna duda sobre la amargura del ingeniero Federico Solá (Antonio Casal), incapaz de encontrar un lugar en el mundo y dispuesto a acabar de una vez por todas con su vida. Asumida su fatal decisión, y después de haberla hecho pública, aborda sus últimos días sin ningún tipo de complejos ante la mirada temerosa y expectante de quienes le rodean. Llegado a este punto, su suerte comienza a variar. Como en La reina de Nueva York (Nothing Sacred, William A. Wellman, 1937), el revuelo que causa la muerte anunciada del protagonista ayuda a desvelar el cinismo del mundo en el que vive. De este modo, la dulce viejecita que regenta la modesta pensión donde reside (Camino Garrigó, la actriz especializada en papeles de abuelita entrañable de Cifesa), le anima a que se acabe su sopa para que presente un cadáver gordito y la gente alquile las habitaciones de su pensión por sus suculentos menús. Igualmente, el empresario del vermú La Pardala ofrece al suicida potencial un anticipo por prestarse a adornar su cadáver con una esquela que tiene publicidad incluida de la bebida (foto 4.57). Es particularmente interesante señalar que estas ideas están tratadas con una puesta en escena naturalista, carente de énfasis melodramático, recreando interiores modestos o acudiendo de manera bastante recurrente a exteriores que toman en el filme un tono verista. Los encuentros de Federico con Irene (Rosita Yarza) o su novia anterior se producen en parques, que parecen ser los únicos lugares de distracción para los personajes, aparte de las soporíferas conferencias del Círculo Cultural o las corridas de toros. Caminando por las calles, Federico se convierte en objeto de la curiosidad de la gente mientras la cámara le acompaña con un travelling y él intenta zafarse de unos niños que le acosan con sus burlas (foto 4.58). Resulta interesante señalar que la película fue objeto de una práctica que se llevó a cabo durante esos años: una retransmisión radiofónica durante su proyección en un cine de Barcelona. Durante los años cuarenta se hicieron algunas emisiones en las que, siguiendo un guion desprendido de la película, locutores radiofónicos contaban a los oyentes remotos la película mientras era proyectada en una sala[280]. Este afán de naturalismo cruzado con las convenciones del relato sentimental está también presente en una nueva adaptación de Fernández Flórez[281] que se convirtió en una de las producciones de mayor prestigio para Cifesa: Huella de luz (Rafael Gil, 1942). En ella, una serie de personajes cargados de buenas intenciones consolidan una trama que permite comprender, casi con el mismo tono que un cuento de hadas, el paso de la vida de extrema penuria que comparte Octavio Saldaña (Antonio Casal) con su madre (Camino Garrigó), al lujo y la despreocupación de los ricos que acuden a un exclusivo balneario. El peso del componente sentimental para hacer menos agresivo el sórdido retrato de la pobreza fue calificado por Fanés como «neorrealismo dulce»[282]. El debate sobre el neorrealismo, como veremos un poco más adelante, comenzará a cuajar en España relativamente pronto y dará paso a un intento de asimilación, sobre todo desde los sectores católicos, a través de lo que el falangista García Escudero denominó «neoidealismo»[283]. Pero incluso en estas comedias de Rafael Gil, la escenificación del lujo y algunas subtramas narrativas —los corruptos delegados del Gobierno de Turulandia parecen sacados de Ninotchka (Ernst Lubitsch, 1939)— nos devuelve también a recursos empleados por los modelos americanos. En cualquier caso, estas propuestas veristas no dejan de incluir un tono moralizante que será recurrente en algunas de las comedias importantes del período.


De hecho, ese tono edificante e instructivo se fue haciendo cada vez más insistente desde mediados de los años cuarenta, dominando los impulsos anarquizantes o las tramas de enredo de los primeros años. En algunas de las comedias de mediados de la década aparecen elementos sobrenaturales, paródicos o trascendentes que intentan acompañar el humor de una cierta reflexión sobre la naturaleza humana y, en ocasiones, de una declarada admonición cristiana que incluso puede resultar incongruente con la coherencia de la historia puesta en pie por la película. En El destino se disculpa (José Luis Sáenz de Heredia, 1945), un simpático viejecito se dirige a la cámara nada más comenzar la película (foto 4.59) para informarnos de que se trata del Destino (Nicolás Perchicot), «modesto y digno funcionario» que ha escrito una fábula «absurda y disparatada» con el fin de hacer ver al espectador, de manera ejemplarizante, que las desgracias que nos pueden asaltar en la vida no son de su responsabilidad, sino del uso que cada uno hace de su libre albedrío. El personaje no sólo actúa como narrador declarado de la fábula, sino también como demiurgo de la puesta en escena. De hecho, interrumpirá su relato en diferentes ocasiones para comentar con el espectador los detalles ejemplares de la historia sobre los que pretende ilustrarle. Incluso llega a pedir que se apague un foco que le molesta o congela el movimiento de un personaje para que él pueda despedirse de los espectadores antes de que empiecen a ponerse los abrigos y abandonen la sala. El carácter fantástico de la fábula (de nuevo, el argumento es de Fernández Flórez) y su base sentimental nos definen un programa en el que el narrador nos acabará por aconsejar que afrontemos la vida utilizando «la moral cristiana y el sentido común». Una vez más, nos encontramos ante una historia que describe la dura lucha por la vida, en este caso de un par de amigos. Ramiro Arnal (Rafael Durán) es un autor teatral de éxito en su pequeño pueblo de Soria, y Teófilo (Fernando Fernán Gómez), su principal actor. Ambos comparten ambiciones y sueños de triunfo que necesariamente conducen a Madrid. Sin embargo, una vez en la capital, el éxito no se presenta debido a una serie de azares y apenas pueden subsistir. La sensación de fracaso, relacionada con la sucesión de malas elecciones, les conduce a conjurarse en una escena de ambiente sobrenatural (fotos 4.60 y 4.61) para que, si uno muere antes que el otro, venga del más allá y le avise de cuáles son las decisiones correctas que ha de tomar. En la escena siguiente, Teófilo muere atropellado de manera absurda. Ramiro ha heredado una importante suma, pero la dilapida alternando con una joven casquivana, o dejándose embaucar por un estafador que le hace perder todo el dinero que había recibido. Por otro lado, ignora el sincero amor que le ofrece la joven Valentina (María Esperanza Navarro), una chica de su pueblo que le admira. En cada una de sus decisiones, Ramiro es avisado por Teófilo de los peligros que corre, pero no le hace ningún caso. En sus apariciones, el muerto se encarna en los objetos más disparatados: un perchero donde Ramiro ha colgado su ropa, un palo de golf, una figurilla de porcelana del Quijote o un queso. El aspecto moralizante de la historia se manifiesta también en ese tono sobrenatural que a veces irrumpe en la puesta en imágenes y que parece marcar, a través de las sombras entre las que se mueve el personaje del Destino, los momentos culminantes de la historia que nos está narrando, como ocurre en la escena de la lectura del testamento con la herencia para Ramiro (fotos 4.62 y 4.63).



El ambiente sobrenatural y el pastiche de géneros se encuentra presente en otras comedias del momento, como Viaje sin destino (Rafael Gil, 1942) o Eloísa está debajo de un almendro (Rafael Gil, 1943), esta segunda basada de nuevo en una obra de Enrique Jardiel Poncela. Ambas películas comparten el interés por ubicar la comedia en espacios y ambientes que recuerdan, para parodiarlas, las fórmulas del cine fantástico. En Viaje sin destino las referencias a iconos de las películas clásicas de terror de la Universal (por ejemplo, al monstruo de Frankenstein o al hombre invisible) se manifiestan en la mansión en la que el joven Poveda (Antonio Casal) dispone una serie de artilugios para asustar a unos viajeros que buscan emociones fuertes. También en esta película se recurre a la nostalgia del cine de atracciones, por un lado en el recurso de escenas filmadas con las convenciones del cine cómico (fotos 4.64 y 4.65) o con simples trucos ópticos basados en la vieja técnica de la detención de la toma de imágenes y la desaparición/aparición del actor en escena. Además del aspecto lóbrego de la mansión y de algunos de sus ocupantes (foto 4.66), se incorpora una trama policíaca y de suspense que completa ese pastiche de géneros en el que prevalece el humor como elemento cohesivo. Por su lado, Eloísa está debajo de un almendro deriva, desde la base de la comedia, en un relato gótico con una mansión de aspecto fantasmal que cumple con todos los tópicos del kitsch de inspiración romántica (fotos 4.67 y 4.68). La película se aleja del argumento principal de la obra de Jardiel para incidir en sus aspectos más oscuros, que incluyen la referencia a una tragedia del pasado y una siniestra mujer enloquecida que pasa su tiempo en una habitación de la mansión de diseño casi expresionista (foto 4.69). A pesar de todo, la comedia será de nuevo el elemento cohesivo a través del cual se integrarán aspectos tan heterogéneos como la trama criminal con el desarrollo de una línea narrativa amorosa excéntrica e inquietante entre Mariana (Amparo Rivelles) y Fernando (Rafael Durán) (foto 4.70). Los argumentos que se centran en traumas larvados del pasado y que emergen en el presente constituyen una constante sobre la que volveremos más adelante.

Un último ejemplo de estas comedias heteróclitas que incluyen diversos géneros y que utilizan el efecto fantástico se encuentra en La vida en un hilo (Edgar Neville, 1945). En ella, una joven insatisfecha tiene la oportunidad de conocer lo que hubiera sido de su vida si, en vez de optar por un hombre en un fortuito encuentro en una floristería, hubiera optado por otro con el que se topó momentos antes. De nuevo, la definición del destino y la apelación a lo sobrenatural se integran en la comedia con una finalidad moralizante.
La comedia es el género cinematográfico más importante del cine del primer franquismo tanto por la cantidad de películas producidas como por su valor estilístico e incluso sociológico. El género revela en sus opciones formales y en la elaboración de sus temas las tensiones que derivan de la supervivencia de la modernidad en un entorno que se mostraba hostil hacia ella. En la comedia se destilan las influencias del estilo cinematográfico internacional, y sobre todo de Hollywood, con las tradiciones propias del sainete renovado y de la revista, o la integración de formas musicales como la copla, provenientes del primer cine sonoro. A pesar del planteamiento moralizante por el que optan muchas de estas películas, tratan a menudo temas cercanos a las vidas de la gente común y, en algunos casos, muestran con elocuente claridad las penosas condiciones en las que se sobrevivía en los duros años de la posguerra. También reflejan las fantasías de movilidad social y de mejora de las condiciones de vida. El discurso oficial sobre el trabajo que vimos en el primer No-Do chocaba con estos personajes aspirantes a enriquecerse a través de quinielas, loterías, herencias o matrimonios de conveniencia. Sólo otro medio de entretenimiento, las historietas ilustradas, llegaría al nivel de crudeza en sus vitriólicas descripciones, apenas enmascaradas por el humor, de una realidad mísera. En este contexto surgió Carpanta —el famoso personaje de la revista Pulgarcito aparecido en 1947—, ejemplo extremo de un personaje pícaro que vive debajo de un puente y busca de manera frenética algo que llevarse a la boca en cada episodio.
Todas estas manifestaciones de la comedia cinematográfica vendrán a confluir a principios de los años cincuenta en dos modelos que suponen el punto de llegada del trayecto y también el formato que se extenderá en el género durante las dos décadas siguientes. Modelos que, en cierto modo, suponen una domesticación de esas tendencias de la modernidad que habían configurado el estilo y los temas del cine español desde los años veinte. Por un lado, encontramos el humor autorreflexivo, centrado en los aspectos más tópicos de la cultura española castiza. A menudo aparece vinculado a una visión conflictiva y a una posición conservadora ante la modernidad amenazante, porque transforma las esencias y el carácter genuino de la cultura y los usos sociales considerados autóctonos. Por otro lado, las películas que seguirán por la ruta de las propuestas naturalistas, cercanas a la vida de la gente común, que desvelan los problemas de la lucha cotidiana por la supervivencia en una sociedad reflejada como opresiva. Dentro de la primera tendencia, la nueva versión de Morena Clara realizada por Luis Lucia en 1954 resulta particularmente representativa. La película deja de lado el cuestionamiento del orden social de la primera versión para centrarse en una perspectiva distinta: la conversión de la dicharachera gitana Trini (Lola Flores), en una joven educada, convencional y en cierto modo «puesta al día» por parte del fiscal don Enrique (Fernando Fernán Gómez), quien cumple la labor de un nuevo Pigmalión. La película recurre al humor a través de recursos estilísticos que, como en El destino se disculpa, presuponen personajes omniscientes y demiúrgicos organizando toda la representación. De este modo, la acción comienza en el Antiguo Egipto, en el que un faraón juerguista y sus seguidores se ven constantemente perseguidos por una pareja de seres misteriosos con bigotes y tricornios (foto 4.71). Tras pasar diferentes etapas históricas que van curtiendo la naturaleza y las características de los gitanos, llegamos al Siglo de Oro, en el que se encuentran por vez primera los ancestros de los protagonistas en la posición que se repetirá posteriormente: él es un riguroso fiscal con peluca, mientras que ella es una gitana echadora de buenaventuras que se ha convertido en su prisionera. Cuando lleguemos al tiempo presente, estos personajes provenientes del pasado se incorporarán como fantasmas que irrumpen y desaparecen en varios momentos del relato y también como narradores que van creando un discurso paralelo que enfatiza la comicidad. A menudo interpelan directamente al espectador (foto 4.72), como si fuera cómplice de la puesta en marcha de la historia. A través de esta estrategia, la espontaneidad e irreverencia de la película anterior de Florián Rey se convierten aquí en un juego paródico e intertextual que acompaña al progresivo sometimiento de la gitana a las convenciones sociales y a la moralidad conservadora, representada por el juez don Elías (Manuel Luna). Trini tendrá que vestir como una señorita moderna (foto 4.73), aunque acabará dejando la casa finalmente por las murmuraciones sobre su cercanía a don Enrique. Además, los números musicales explotarán la fuerza del baile y la gestualidad de Lola Flores, pero no pondrán a su servicio una escenografía brillante ni un énfasis que busque la espectacularidad de estos momentos. La fuerza de la copla se disuelve de este modo en los parámetros estilísticos de la comedia convencional, sin producir rupturas en las que irrumpan con fuerza el cante o el baile. Más bien al contrario, se diluye en las fórmulas más previsibles. Por ejemplo, el número de «Échale guindas al pavo» se restringe a una puesta en escena mínima, sin ningún énfasis en la planificación o la coreografía, limitada a unos pocos desplazamientos en el escenario del despacho del fiscal (foto 4.74). Lo que domina en la nueva versión de Morena Clara es, por tanto, ese tono paródico con el que se tratan los tópicos más convencionales del género de la españolada sin que esto conduzca, como pasaba en la primera película, a una inversión del orden social y a una proximidad del espectador a la visión del mundo de la gitana que interpretaba Imperio Argentina. Aunque el final del relato conduzca a la esperada unión entre Trini y don Enrique, el abismo social y cultural planteado sólo puede ser sancionado desde lo sobrenatural en una última pirueta paródica. De este modo, los fantasmas narradores anuncian la felicidad futura y la descendencia de la pareja protagonista. Esta vía de la comedia centrada en los problemas entre modernidad y tradición o casticismo abrirá la línea probablemente más exitosa del género en el cine español, encontrando su máxima expresión en el momento en que los avances culturales, la apertura de fronteras y el anacronismo del Régimen se hagan más evidentes: los años sesenta, con figuras tan populares como Paco Martínez Soria interpretando al abuelo paleto, defensor de los valores tradicionales, enfrentado a los efectos destructores de la vida contemporánea.


Por otro lado, la vía naturalista de la comedia, centrada en la vida cotidiana de personajes comunes, ofrecerá dos ejemplos de gran relevancia a principios de los cincuenta de la mano de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Recién licenciados de la escuela de cine puesta en marcha por el Estado (el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas [IIEC]) dirigieron conjuntamente Esa pareja feliz (1951), una película descarnada sobre la lucha por la supervivencia de un joven matrimonio. Realquilados en una habitación de la que se va la luz cada dos por tres, asediados por timadores y pícaros, cenando bocadillos de mortadela en el cine como principal distracción, los personajes están sometidos a conflictos derivados de la precariedad de su situación desde el arranque. Los títulos de crédito ya nos ubican en ese tono conflictivo y nada apacible que será recubierto, sin enmascararlo del todo, por el registro de la comedia: el título de la película con su referencia a la felicidad se superpone irónicamente a una imagen de la pareja mientras discuten acaloradamente (foto 4.75). El tema de la consecución del premio o la herencia, tan recurrente en la comedia de la década anterior, aparece de nuevo, pero ahora para convertirse en algo efímero, no precisamente gozoso ni capaz de cambiar en absoluto las vidas de los personajes. Juan (Fernando Fernán Gómez) trabaja como modesto electricista en unos estudios cinematográficos en los que se filman dramones históricos. Al mismo tiempo, intenta pequeños negocios o aprender radio por correspondencia sin ningún resultado apreciable. Carmen (Elvira Quintillá) vive intensamente el mundo de fantasía que reflejan las películas americanas y también la esperanza de conseguir un modesto premio que alivie su existencia. El planteamiento de estos modelos opuestos de cine: el escapista americano de entretenimiento y el ideologizado drama histórico del gusto oficial, parece definir un espacio alternativo en el que se sitúa el estilo realista de la propia película, opuesta en su concepción a los otros dos. Aunque en ocasiones nos encontramos con la clásica puesta en escena académica más apreciada del momento —por ejemplo en la fotografía de Guillermo Goldberger (foto 4.76)— predomina una sobriedad de los espacios y entornos que dan primacía a ambientes colectivos como el patio de vecinos. Junto con ello, el contraste entre las ilusiones del pasado y el duro presente que afrontan los personajes es desarrollado minuciosamente por la trama. Una serie de flashbacks nos permiten retroceder a los orígenes de la pareja, sus esperanzas de recién casados que se han ido desgastando con el tiempo. La narración adopta en estos momentos estrategias un tanto experimentales, como en la escena que nos describe su primer encuentro en una feria, mientras las acciones y los diálogos mostrados en pantalla son reproducidos en voice over por los propios personajes. Las imágenes de la feria adquieren un valor premonitorio sobre sus vidas, con detalles como el plano de punto de vista desde un tiovivo que gira a toda velocidad o cuando ven sus reflejos deformados en un espejo (fotos 4.77 y 4.78). El asunto narrativo del premio servirá, por lo tanto, para producir una serie de conflictos que serán resueltos sólo al final. Ofreciendo como conclusión una idea más dramática que humorística, Carmen y Juan deciden repartir los regalos del premio entre los mendigos que duermen en los bancos de una avenida (foto 4.79). El tono extremado de la película no gustó demasiado a los funcionarios franquistas que otorgaban las licencias de doblaje. Éstos sentenciaron que «olía a cocido»[284].


4.4. Ejercicios de estilo
Si la primera película producida por Cifesa tras la guerra fue una comedia disparatada, la segunda planteó una estrategia completamente diferente en su posición ante las fórmulas de la modernidad. Se trató de un filme de Florián Rey, La Dolores (1940) protagonizada por Concha Piquer, una de las cantantes de coplas más importantes en ese momento. El director de la primera versión de Morena Clara asumió el proyecto tras su paso por Berlín, un hecho que marcó su obra inmediatamente posterior. La sofisticación en la producción de Carmen la de Triana, reflejada en una puesta en escena que buscaba soluciones refinadas en cada plano, permaneció como ideal estético tras su retorno a la industria española. Basada en la obra del mismo título del compositor Tomás Bretón, la película dirige su planteamiento narrativo hacia el drama tradicional basado en el problema de la honra. Dolores (Concha Piquer), una moza aragonesa que trabaja en una fonda, resulta difamada por una malévola copla que populariza un admirador despechado (Manuel Luna). La canción dispara una serie de conflictos que culminarán con la muerte del autor en una caótica y abigarrada fiesta popular cargada de simbolismo. La fotografía, firmada por Enrique Guerner (Heinrich Gaertner), retoma la idea de los tipos rurales escultóricos y solemnes tan populares a partir de las fotografías de Ortiz Echagüe, que —según Eduardo G. Maroto— conocía y pudieron influirle directamente[285]. De este modo, La Dolores comienza con un movimiento de cámara que hace recordar tanto al que aparece al inicio de Morena Clara como a la atmósfera monumental de Nobleza baturra[286]. En este caso, la cámara se apoya en los desplazamientos de los campesinos en diferentes tareas del trabajo para culminar su movimiento con la aparición de la estrella, cantando mientras ordeña una vaca (fotos 4.80 a 4.82)[287]. El preciosismo de la puesta en escena diseñado en este arranque se mantendrá a lo largo de la película en el tratamiento de la fotografía y en la disposición de los elementos en el encuadre. Como ya era habitual en las películas de Florián Rey de los años treinta, encontramos planos abigarrados de elementos decorativos, composiciones marcadas por constantes efectos de reencuadre o por recursos que crean trazos geométricos en el primer término de la imagen, como verjas, faroles, etc. (fotos 4.83 y 4.84). No sólo podemos observar este tipo de composiciones sobrecargadas en las imágenes de multitudes o en planos largos de conjunto, sino incluso en el tratamiento del primer plano de la estrella (foto 4.85).



Esta tendencia plástica la encontramos todavía más acentuada en La aldea maldita de 1942, en la que Florián Rey parece concebir cada plano como la pieza de un retablo, idea que se plasma literalmente en la imagen final, convirtiendo la escena del lavatorio de los pies de Acacia (Florencia Bécquer) por su esposo Juan (Julio Rey) en un relieve sobre madera con la firma del propio autor (fotos 4.86 y 4.87). La posición asumida por Florián Rey suponía, obviamente, una contestación a las tendencias más modernas del cine, sobre todo con la fragmentación y el dinamismo del montaje heredado de las vanguardias de los años veinte. La manera más adecuada de manifestarlo era a través de un estatismo pictórico que se enfrentaba, según sus propias palabras, «al dinamismo loco y superado de las sobreimpresiones, de los fundidos a todo pasto»[288]. De este modo, su propuesta encerraba, en parte, la intención de legitimar su trabajo en el terreno artístico, que a su vez se correspondía con algunos parámetros estilísticos defendidos por los ensayistas afectos al Régimen sobre el arte y también sobre el cine[289]. No hay que olvidar la hostilidad que le mostraban algunos críticos por haber sido uno de los principales forjadores de la españolada, un trabajo que, sin embargo, Florián Rey siguió reivindicando en los años posteriores, como vimos en el segundo capítulo. En su revisión de La aldea maldita, Rey buscó, a través de estas formas solemnes y estáticas, una relación con el arte tradicional e incluso la artesanía popular (un tema recurrente de estos ideólogos del arte franquista)[290] del pasado. La fotografía de la película, de nuevo de Enrique Guerner, componía un perfecto aderezo para ese proyecto. Este neoclasicismo no partía, evidentemente, de un desentendimiento o una ignorancia de las transformaciones de la modernidad. Más bien al contrario, revelaba ante ellas, y de manera activa, su escepticismo y rechazo. En otros terrenos artísticos del momento existían referentes que podían servir de comparación a este retorno a las formas representativas tradicionales. Por ejemplo, pintores que habían forjado la conexión de la plástica española con la modernidad y que habían abrazado finalmente la causa franquista, como Daniel Vázquez Díaz o Ignacio Zuloaga, mostraban en sus obras la búsqueda de una combinación de la figuración clásica, en su acepción académica y tradicional, con algunos recursos expresivos modernos. Por trasladarnos a otro terreno, también en la música (que en La aldea maldita se basa en variaciones sobre motivos de Wagner, Mussorgsky y otros autores clásicos), compositores como Joaquín Rodrigo —cuyo Concierto de Aranjuez (1939) se convirtió en un éxito popular— o Jesús Guridi dotaban a las formas clásicas y académicas de un barniz expresivo característico de la música del siglo XX. Desde luego, no era una búsqueda comparable a la de, pongamos por caso, Igor Stravinsky en sus obras denominadas neoclásicas. Los compositores españoles, como los pintores citados o el propio Florián Rey, más que experimentar nuevos caminos partiendo de la consistencia de las fórmulas clásicas, trataban de fijar en un retablo intemporal un esteticismo idealizado, académico, en muchas ocasiones trasnochado, pero evocador y accesible a través de su recurso a lo emocional o, por decirlo en palabras de la época, «espiritual». Algo semejante, por ejemplo, al empeño de los poetas del período por utilizar como referente a Garcilaso de la Vega, modelo ejemplar de escritor y soldado (la revista Garcilaso comenzó su andadura en 1943)[291]. La fusión entre la lírica contemplativa y la abnegación militar iluminaba, en expresión de Mainer, no sólo a los parsifales falangistas, sino a los intelectuales y artistas comprometidos con el nuevo Régimen[292]. Nada más apropiado que la recuperación de la cultura del Renacimiento. Al fin y al cabo, evocaba los tiempos de forja del Imperio, con el que se quería establecer una continuidad.
Esta espiritualidad era, básicamente, el elemento central del que se hacía depender el arte del nuevo Régimen. Un arte rehumanizado, aunque también midbrow y diseñado para las masas, que pretendía revertir el estado de la situación descrita por Ortega en La deshumanización del arte. Una de estas voces típicas de la estética franquista, Luis Felipe Vivanco, publicaba en las páginas de la revista Escorial un artículo titulado «El arte humano» (1940), en el que mantenía:
El arte no se puede estimar desde al arte mismo —ni desde la vida—, sino desde la integridad del espíritu. Y éste sólo puede humanamente complacerse en lo que previamente ha sido puesto por él: la representación. El arte, desde un punto de vista espiritual, es tan humano como la vida. Y aceptar la representación es reconocer que durante todo el proceso de creación artística el cómo depende de[l] qué […].
Porque todos los ismos de París, todo ese estar revolucionariamente al día —como representantes de una pintura, o una arquitectura, o una música, vivas, frente a otras muertas—, aunque hayan sido necesarios y, en cierta medida, favorables, debemos considerarlos ya como un pasado artístico inmediato definitivamente caducado, periclitado, que diría Ortega, con palabra definitoria de una actitud frente al mundo […] también periclitada[293].
Me he detenido en estos debates de la estética franquista porque La aldea maldita en su versión de 1942 responde a este programa como ninguna otra película del momento. Al fin y al cabo, plantea un complejo marco de soluciones narrativas inexistentes en la primera versión. Se derivan de un entramado espiritual que transmuta las pasiones de la versión muda en sentimientos trascendentes y vinculados a la doctrina cristiana. Elementos que parten, además, de una exaltación de lo cercano, del hogar, de la familia, de la religión, de lo cotidiano, en la línea de la poesía espiritual del momento que alcanzaría uno de sus puntos culminantes en La casa encendida (1949) de Luis Rosales. Síntomáticamente, el honor castellano se transforma en el pecado del orgullo, la locura de Acacia en la búsqueda de la expiación, el perdón del marido en un ritual de penitencia y humillación. La espiritualidad cristiana (las evocaciones iconográficas a María Magdalena o Jesucristo son patentes en la escena cumbre del final) se convierte en el sustrato temático que define un proyecto por otro lado paradójico, ya que el contexto político del país en 1942 no proclamaba precisamente el perdón, la piedad, la compasión o la reconciliación[294]. Más bien al contrario, lecturas del filme de fascistas acérrimos como Ernesto Giménez Caballero no perdían la ocasión de establecer un claro paralelismo entre la adúltera Acacia y el país antes del triunfo del Movimiento: «Abandonando [Acacia] marido, hijo, criados, casa…, ¿no vemos a España misma dejando su secular enlace con Roma y Austria, y marchándose a las alegres Francias volterianas, a las Rusias del amor libre? […] La redención de la aldea […] sólo fue posible —como un milagro— desde que la adúltera dejó de serlo; arrepentida; castigada heroicamente y ejemplarmente disciplinada por su marido, dictador implacable»[295]. Dando forma cinematográfica a estos motivos, la puesta en escena se impregna del dramatismo atmosférico (foto 4.88) que define la estética trascendente que hemos visto ya en otras ocasiones. Además de con la puesta en escena, también se manifiesta en la estructura narrativa, partida en cuatro grandes bloques que persiguen más una unidad conceptual que la progresión dramática. También el tratamiento del tiempo está afectado por esta visión trascendente. La película, por ejemplo, deja de lado el marcado contraste que planteaba la primera versión entre el mundo anquilosado de la aldea y el dinamismo de la gran ciudad moderna. En este caso, nos ofrece una continuidad casi imperceptible entre los dos espacios. De hecho, el primer cartel nos sitúa en un momento cronológico preciso, el año 1900, que ayuda a confirmar esa impresión. Consecuentemente, el traslado de la acción a la ciudad nos conduce, en vez de al Madrid plagado de coches y edificios contemporáneos de la primera versión, a la Salamanca estática, monumental y eterna (fotos 4.89 y 4.90)[296]. En resumen, los rasgos de la modernidad contemporánea desaparecen de la segunda versión de La aldea maldita para dirigir al espectador hacia una suerte de intemporalidad que funde el presente con el pasado, un recurso esencial del cine español de los años cuarenta, como veremos pronto.


El estilo cinematográfico que se correspondió con estos objetivos estéticos e ideológicos tenía como expresión más característica el marcado academicismo de la fotografía, que bebía en las fuentes del estilo internacional de los años veinte. Tal como destaqué a propósito de Rojo y negro o Sin novedad en el Alcázar, las aportaciones de operadores cinematográficos inspirados por el trabajo atmosférico y el simbolismo de las iluminaciones de tono bajo fueron determinantes durante estos años. Vimos que se debía, entre otras razones, a una serie de innovaciones tecnológicas consolidadas desde finales de los años treinta y que afectaban a la sensibilidad de la película pancromática, las mejoras en las lámparas de arco silenciosas y compatibles con el sonido, el desarrollo de nuevos objetivos, etcétera[297]. Esta estrategia de intensificación de los momentos dramáticos a través del uso de la fotografía atmosférica se extendió pronto por los distintos géneros, como ya hemos visto en la comedia fantástica, el cine histórico o el melodrama, muchas veces buscando una función simbólica a través del uso generalizado del esbatimento (la proyección de la sombra de un objeto o personaje sobre algún elemento del encuadre)[298]. Es importante destacar que estas tendencias fueron desarrolladas durante la década de los cuarenta por operadores formados en diferentes países desde finales del cine mudo, como los alemanes Enrique Guerner (originalmente Heinrich Gaertner), los hermanos Guillermo (Willy) e Isidoro Goldberger, o Hans Scheib, el franco-ruso Michel Kelber, el italiano Enzo Riccioni, el francés Enrique (Henri) Barreyre o el norteamericano (con amplia experiencia en el cine alemán y francés) Ted Pahle. Todos ellos influyeron sobre los jóvenes operadores españoles que labrarían su prestigio durante esos años, como Alfredo Fraile, Cecilio Paniagua, José F. Aguayo o Manuel Berenguer.
Pero sus referentes no se basaban únicamente en este modelo atmosférico. También tenían en su horizonte fórmulas innovadoras, discutidas en publicaciones como Primer Plano o Cine Experimental, que deslumbraban en filmes admirados por su puesta en escena eficaz y estilizada. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, Rebeca (Rebecca, Alfred Hitchcock, 1940) o Luz que agoniza (Gaslight, George Cukor, 1944), ineludibles referentes estéticos[299], pero también de éxito popular, para una concepción del arte en proceso de pasar, por decirlo con palabras de Ángel Llorente, de militante a instrumental[300]. Modelos como William Wyler, uno de los más respetados cineastas del momento, sobre todo gracias a sus películas con Bette Davis —como La loba (The Little Foxes, 1941), Los mejores años de nuestra vida (The Best Years of Our Lives, 1946) o Jezabel (1938, aunque estrenada en España en 1951)—, o incluso el Orson Welles de El cuarto mandamiento (The Magnificent Ambersons, 1942), parecen estar latentes en algunas de las más importantes películas españolas del período. Aunque no existiera la posibilidad de imitarlo[301], el trabajo de sus operadores Ernest Heller, Gregg Toland o Stanley Cortez no pasó en absoluto desapercibido para los máximos exponentes de la busca de un estilo nacional de calidad para el cine español[302]. Fueron objeto de encendidas polémicas, no sólo estéticas, sino también de funcionalidad política, entre detractores y defensores durante los años cuarenta[303]. En cualquier caso, una vez más, debemos identificar estas tendencias estilísticas refinadas y academicistas como parte de procesos que estaban ocurriendo a escala internacional, no sólo en el cine español. Por ejemplo, desde la liberación se impuso en Francia un tipo de cine centrado en el trabajo grandilocuente, deslumbrante en la puesta en escena. Pronto se conocería como cinéma de qualité y encontraría modelos emblemáticos como Les Enfants du paradis (Marcel Carné, 1945) o las adaptaciones de clásicos de la literatura francesa del siglo XIX. Algo comparable ocurrió en Gran Bretaña, por ejemplo, con películas como Oliver Twist de David Lean (1948)[304]. En el caso del cine español, además hay que tener en cuenta un componente de tipo industrial y administrativo. La preciada etiqueta del «interés nacional», que aseguraba una rentable concesión de licencias de doblaje, se otorgaba en relación con criterios que tenían en cuenta el valor literario, moral y religioso del filme[305]. La adaptación de clásicos suponía, por lo tanto, contar con algunos puntos a favor en esta competición. De la combinación de todos estos componentes industriales, ideológicos y estéticos surgieron los dos filmes que suponen la culminación de este intento de un cine nacional de prestigio y calidad durante la década: El escándalo (José Luis Sáenz de Heredia, 1943), y El clavo (Rafael Gil, 1944), ambos adaptaciones de relatos de Pedro Antonio de Alarcón.
El escándalo nos conduce a un ambiente romántico y una trama cargada de pasiones amorosas, adulterios y duelos que tiene como centro a Fabián (Armando Calvo), un donjuán sin escrúpulos que arrasa Madrid con su carácter licencioso e inmoral, sobre todo debido al estigma que arrastra como hijo de un traidor. Su trayecto se plantea como una confesión que, hacia la tercera parte del filme, comprenderemos que tiene por narrador al propio Fabián y como receptor a un religioso a quien ha acudido en busca de consejo. Mientras Fabián comienza su relato, un movimiento de la cámara nos conduce desde la copa de agua que acaba de tomar (junto a la que resulta visible un crucifijo) hasta una ventana, y la pantalla, casi en blanco, fundirá con un primerísimo plano frontal de una pistola que es disparada de frente al espectador (foto 4.91). Este agresivo arranque nos ha situado en uno de los habituales duelos de Fabián y dará paso al trayecto del personaje que va acompañado de dos espejos, dos amigos que ofrecen al protagonista interpretaciones opuestas de sus actos y decisiones. Diego (Manuel Luna) le devuelve una imagen benevolente con su personalidad mundana y sin escrúpulos. Lázaro (Guillermo Marín), la imagen condenatoria proveniente de una mirada moralizante y ejemplar. La posición de Lázaro resulta incomprensible, incluso insultante para Fabián en un principio, pero poco a poco llegará a comprenderla. El filme dispone, por lo tanto, de una finalidad instructiva que acompaña a la relamida puesta en escena. Además de dejar constancia permanente del lujo de los decorados y la sofisticación de la escenografía, remarca enfáticamente los momentos de clímax dramático. En la escena en la que la inocente Gabriela (Trinidad Montero) sorprende a su prometido Fabián en los brazos de su tía Matilde (Mercedes Vecino), los emplazamientos de la cámara utilizan los objetos del decorado para realzar la tensión del momento (fotos 4.92 a 4.94). La resolución de todos los conflictos del filme se producirá cuando Fabián descubra la verdad que hay detrás de los consejos de Lázaro: la salvación sólo se consigue a través de la expiación, la renuncia, dejar de luchar por los bienes de la tierra para alcanzar la recompensa del cielo. Siguiendo la estela de La aldea maldita (1942), la trascendencia espiritual encuentra su acomodo en un sofisticado ejercicio de estilo que parece constituirse en el mejor envoltorio para cumplir ese fin.


Filtrado por un goticismo deudor de Rebeca[306], El clavo nos devuelve a otra historia de culpa, expiación y redención. En este caso, el mensaje trascendente no es tan explícito. Probablemente porque en 1949 ya encontraba mejor acomodo en el cine específicamente religioso que comenzaba a cobrar cuerpo durante esos años. De este modo, el romanticismo y un cierto fatalismo del destino, asentados sobre una estrategia melodramática, se convierten en los ejes en los que se basará el filme. Ese destino del que no pueden escapar los personajes (y que también justifica sus sorprendentes reencuentros) queda expresado enfáticamente cuando el juez Javier Zarco (Rafael Durán) afirma: «En medio de estas rutinas judiciales, hay una especie de fatalidad dramática que no perdona. Más claro: cuando los huesos salen de la tierra para acusar, poco les queda que hacer a los jueces». El tono moralizante permite también el planteamiento, de nuevo desde la solución estilizada, de momentos desafiantes para la censura del período, enmascarados apenas por el denso romanticismo de la atmósfera del filme. El preludio al primer encuentro sexual entre Zarco y Blanca/Gabriela (Amparo Rivelles) en el hotel en el que se alojan es escudriñado desde la ventana cerrada de la habitación de ella. En el momento en el que comienzan a besarse, la cámara los abandona y asciende hacia la ventana de la vacía habitación de Zarco en la planta superior (fotos 4.95 y 4.96) para fundir en negro.

Los estilizados dramas de prestigio se prolongaron a lo largo de la década, aunque no siempre con una historia moralizante proveniente de un referente literario. El mero reto de recrear una época y su iconografía más representativa está detrás de un proyecto como Goyescas (Benito Perojo, 1942). Ocasionalmente, los personajes del filme componen tableaux que citan explícitamente cuadros de Goya (fotos 4.97 y 4.98). Integrados en la lógica narrativa, pero al mismo tiempo definidos como instantes de atracción que requieren un cierto detenimiento (de hecho, el movimiento de los actores siempre se congela durante un instante para la composición del cuadro), su función intertextual permite un juego con la cultura visual del espectador, que siente satisfacción por el reconocimiento de los cuadros mientras sigue la trama. Desde luego, tampoco escapan a esta cuidadosa puesta en escena las adaptaciones de prestigio de Don Quijote (Rafael Gil, 1947) o Zalacaín el aventurero (Juan de Orduña, 1955), dos muestras ejemplares del cine de prestigio relacionado con un tratamiento tan académico como estilizado. Zalacaín cuenta incluso con la presencia del escritor Pío Baroja, quien se convierte en el narrador del filme ante el director Juan de Orduña, además de verse como personaje en la ficción con un actor que le interpreta durante su juventud. Se trata de un sofisticado ejercicio metaficcional para un filme que busca nuevos caminos de qualité para el cine de aventuras[307]. En cuanto a la referencia a modelos literarios más modernos, la adaptación de Ricardo Baroja en La nao capitana (Florián Rey, 1947) o de Ignacio Agustí en Mariona Rebull (José Luis Sáenz de Heredia, 1947) suponen casos también representativos de este modelo de cine imbuido de una finalidad ideológica y moralizante. En el segundo de ellos, los conflictos de la clase obrera y de la industrialización de Barcelona se proyectan en un drama de descomposición familiar. Por su parte, en el caso del filme de Rey, la nao capitana que se dirige a las Indias supone un claro emblema de una figurada unidad nacional más allá de las diferencias regionales. En una de las escenas culminantes, mientras pasajeros y tripulantes catalanes bailan una sardana; los andaluces, unas sevillanas, etc., una jota vendrá a representar, de nuevo, la síntesis que trasciende toda esta heterogeneidad.
Este tipo de sofisticados trabajos de estilo alcanzó también a la adaptación de otros géneros de entretenimiento popular como los que vimos en el segundo capítulo. Uno de los casos más representativos es Doña Francisquita (Ladislao Vajda, 1952), la adaptación de la zarzuela de Amadeo Vives. En realidad, la película se revela de nuevo como un ejercicio metaficcional, partiendo de una historia marco en la que se plantean algunos motivos reconocibles de la zarzuela original, mientras que la auténtica representación de las escenas más celebradas de la obra lírica se da sólo en momentos de ensoñación (e incluso de pesadilla) de los personajes (foto 4.99). Detrás de esta estrategia, además de seguir con la corriente de estilización, se encuentra la exploración de nuevas fórmulas para atraer el interés del público, cada vez más distanciado de las adaptaciones cinematográficas de zarzuelas[308]. El filme ofrece por lo tanto una meticulosa deconstrucción de los componentes narrativos[309], que busca la complicidad del espectador para reconocer y recomponer la historia y las melodías que le resultaban familiares.
Otro caso importante de reelaboración y puesta al día de las fórmulas musicales tradicionales es la singular Duende y misterio del flamenco (Edgar Neville, 1952). La presentación de las distintas actuaciones muestra en muchos casos un tratamiento estilizado, aunque particularmente complejo por las diversas opciones estilísticas. En un afán de combinar las raíces populares con la alta cultura, los referentes musicales combinan el flamenco de origen popular con la tradición musical que representan Albéniz, Granados e incluso el padre Soler. Fragmentos de sus sonatas para clave son bailadas por una estrella de la danza del momento, Antonio, teniendo como fondo los solemnes muros de El Escorial (foto 4.100). Pero, al mismo tiempo, los tablaos, las escenas de teatro y sobre todo las tomadas en exteriores y en ambientes cotidianos con intérpretes espontáneos (fotos 4.101 y 4.102) sirven para recorrer la enorme diversidad no sólo de los palos flamencos, sino también de las gentes que los disfrutan. A veces, Neville plantea imágenes de tono poético y evocador, mientras que en otras ocasiones desarrolla microhistorias que dan una dimensión inesperada al número musical, como la escena en la que unos guardias civiles se distraen contemplando a una danzarina mientras unos contrabandistas aprovechan para pasar un cargamento ante sus narices.

Resulta particularmente interesante el sometimiento de algunos modelos cinematográficos convencionales a una finalidad ideológica apoyada —una vez más— en el tratamiento estilizado de la puesta en escena. El cine de aventuras militares hollywoodiense, que había conocido éxitos rotundos con películas como Beau Geste (William A. Wellman, 1939) o Tres lanceros bengalíes (The Lives of a Bengal Lancer, Henry Hathaway, 1935) —al parecer una de las películas favoritas de José Antonio—, fue rescatado con finalidad propagandística en la inmediata posguerra a través de filmes como ¡A mí la Legión! (Juan de Orduña, 1942), ¡Harka! (Carlos Arévalo, 1941) o Los últimos de Filipinas (Antonio Román, 1945). Centradas en el compañerismo, la lealtad y una sublimación de la amistad que a menudo parecía tener connotaciones homoeróticas, estas películas desplegaban un meticuloso (y a veces heterodoxo) trabajo de puesta en escena, alejado de las convenciones estilísticas habituales[310]. La fotografía atmosférica y simbólica se elaboraba en algunos momentos de estos filmes de aventuras con la misma rotundidad que en producciones más claramente propagandísticas, como Raza o Rojo y negro. Pero este tipo de tratamiento, no lo olvidemos, seguía convenciones que también estaban siendo trabajadas en el cine de Hollywood para películas de temática similar[311]. En ¡A mí la Legión!, de nuevo, el uso dinámico del collage constructivo (foto 4.103) se combinaba con la fotografía atmosférica y la centralidad del rostro del actor (foto 4.104). La adaptación de los modelos genéricos permite también que en un momento determinado se produzca un cambio de tono en el filme, abandonando las aventuras legionarias para derivar en una trama de espionaje y terrorismo en una corte centroeuropea imaginaria. Más allá del exotismo, estas películas militares muestran un curioso problema asociado con la representación del otro entendido la mayoría de las veces como enemigo. Y el contexto sociopolítico no era ajeno a ello. Las obras ambientadas en las guerras de Marruecos debían tener cuidado, por ejemplo, en el reflejo de quienes habían sido aliados muy valiosos para el bando franquista como tropas de choque durante la Guerra Civil. En ¡Harka!, los rifeños enemigos apenas están presentes. Sin embargo, los que luchan junto a los españoles son tratados a menudo de acuerdo con la iconografía idealizada y monumental (foto 4.105), que persigue esa sublimación de la conexión más allá de los conflictos entre colonizadores y colonizados[312]. La escena en la que el capitán Balcázar tiene que negociar con un jeque de cabila su posible alianza con las tropas coloniales es significativa en el retrato de su dignidad y lealtad. En cualquier caso, los enemigos cobran sintomática visibilidad en estas películas de tramas contemporáneas a través de figuras bastante reveladoras. En ¡A mí la Legión!, el personaje malvado es un judío (foto 4.106) que parece sacado directamente de la iconografía nazi de El judío Sus (Jud Süss, Veit Harlan, 1940). El antisemitismo del Régimen franquista se mostraba ocasionalmente en la equiparación de los semitas con sus otros enemigos: el comunismo y la masonería[313]. De hecho, la visión negativa de los judíos tuvo también su reflejo durante aquellos años en el cine histórico del que me ocuparé en el próximo epígrafe. El judío pérfido aparece en Amaya (Luis Marquina, 1952), contribuyendo a disgregar a los cristianos frente a la invasión musulmana, o en Alba de América (Juan de Orduña, 1951), en este caso junto con el inevitable conspirador francés dificultando el proyecto de Cristóbal Colón. La perspectiva histórica que ofrece el remoto pasado permitió también un dibujo más negativo de los musulmanes, como ocurre en La nao capitana, en la que «el fugitivo» (Manuel Luna), un musulmán infiltrado, pondrá en peligro la nave que transporta a los colonizadores de América. Igualmente, el personaje de la princesa musulmana Aldara (Sara Montiel) en Locura de amor (Juan de Orduña, 1948) precipita el drama en la corte de la reina Juana.


Por concluir este punto, el caso más significativo de una otredad que apenas se representa como conflictiva durante esos años, aunque a menudo asume formas estereotipadas, es la de los gitanos. El comienzo de Morena Clara (1954) consiste en un catálogo caricaturesco de los tópicos más socorridos sobre su vida y costumbres. Su protagonista, Lola Flores, asumió los rasgos más convencionales de su herencia gitana para labrar su estrellato en casi todas las películas que protagonizó durante los años cincuenta. La vida libre y sin ataduras de los gitanos también aparece idealizada, como veremos más adelante, en Lola la Piconera (Luis Lucia, 1952). Aunque su presencia con rasgos étnicos marcados se centra en fragmentos musicales o de flamenco, existen visiones más conflictivas que las planteadas en estos dos filmes. Las relaciones interraciales entre payos (normalmente acomodados, con lo que además se añade un conflicto de clase) y gitanas son un componente habitual de las tramas narrativas de aquellos años, en las que el arquetipo pasional y destructor de Carmen suele estar detrás de su caracterización como personajes. En La duquesa de Benamejí (Luis Lucia, 1949) Amparo Rivelles interpreta el doble papel de la duquesa y de Rocío, la pasional gitana amante del bandolero Lorenzo Gallardo (Jorge Mistral), cuyos violentos celos provocarán la destrucción de ambas. Por otro lado, la gitana humillada de Filigrana (Luis Marquina, 1949) se vengará arruinando poco a poco al conde que la despreció. Fuera del ámbito de los gitanos, también hay planteamientos de relaciones interraciales en algunos filmes de aventuras militares coloniales como Los últimos de Filipinas o Bambú (Sáenz de Heredia, 1945) que, de manera indefectible, terminan trágicamente[314].
No tan guiadas por un fin ideológico o moralizante, como hemos visto hasta ahora, pero también como síntesis extrema de esa elaboración estilizada que a veces roza lo experimental, podemos entender las propuestas de un cineasta bastante singular como Carlos Serrano de Osma. Embrujo (1947) dispone una trama romántica de triunfo de una nueva estrella del flamenco y la copla (Lola Flores) acompañado del fracaso de su enamorado mentor (Manolo Caracol). La idea es semejante al planteamiento de Ha nacido una estrella (A Star Is Born, William A. Wellman, 1937) y culmina en la escena del entierro del personaje masculino en un ambiente entre expresionista y surrealista. Este interés por expresar con imágenes un mundo onírico y obsesivamente estilizado emerge también en Parsifal (1951), adaptación de la ópera wagneriana con claras reminiscencias de Fritz Lang (foto 4.107). El mensaje cristiano que suele acompañar estos filmes encuentra en el proceso de purificación del caballero medieval para acceder al santo grial un nuevo ejemplo de la salvación por la expiación de las culpas. A pesar de ello, los censores no dejaron de expresar su temor a que el filme cayera en el ridículo o en lo grotesco[315].
Moviéndose en la frontera entre el género criminal y el fantástico, Edgar Neville hizo en La torre de los siete jorobados (1944), adaptación de una novela de Emilio Carrere, un nuevo ejercicio de estilización extrema no sólo en su trabajo de puesta en escena y decorados, sino incluso de su concepción narrativa y su adscripción genérica. Partiendo del género fantástico (un fantasma propone al enamorado de su hija que desvele el misterio de su asesinato), la película entremezcla rasgos del sainete popular, la comedia absurda, la trama detectivesca y el suspense criminal. Neville elabora a través de una escenografía muy sugestiva una realidad onírica, de pesadilla, que revela también una dimensión simbólica (fotos 4.108 y 4.109).
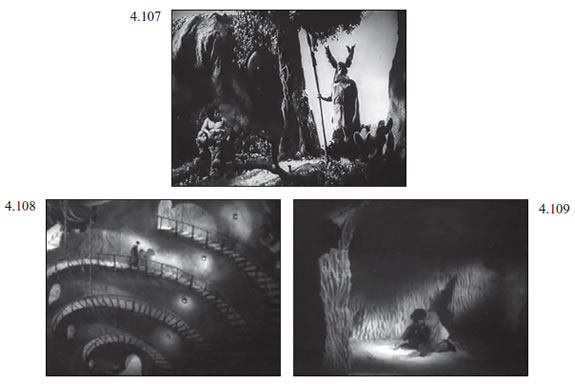
La destrucción violenta de todo ese mundo onírico donde habitan los jorobados del subsuelo de Madrid, como el bosque de Parsifal, o las visiones de ensueño de filmes como Embrujo o Lola la Piconera nos revelan un proceso en el que la estilización había comenzado a independizarse de la función ideológica y de prestigio que tenía asignada en un principio, para explorar la creatividad de cineastas que comenzaban a verse a sí mismos como autores. En algunos casos, como el de José Val del Omar, llevaría a una experimentación extrema que, en el fondo, no se alejaba demasiado de esas fuentes espirituales que describí al principio de este epígrafe y que recorreremos con más detalle en el capítulo 6.
4.5. El retorno del pasado
Estilo e ideología se fundieron de una manera decisiva en las películas históricas, en las que se diseñó una lectura del pasado entendido como explicación del presente. Al fin y al cabo, aparte de la victoria por las armas, el Régimen pretendió extraer su legitimidad reclamando una continuidad con ciertos episodios de la historia de España. De este modo, el discurso oficial buscaba precedentes en una visión fantaseada de la historia que se remontaba a los orígenes de la Reconquista y la definitiva unidad de los grandes reinos de la Península (menos Portugal) con los Reyes Católicos. La propia idea de cruzada, extendida durante la Guerra Civil y sancionada por la Iglesia católica, reconocía explícitamente esa continuidad con un imaginario proyecto de unidad nacional bajo el amparo del catolicismo. Desde este punto de vista, la modernidad sería poco más que un accidente inevitable, un devaneo pecaminoso por volterianismos, como decía Giménez Caballero. Una parte del cine español del momento reflejó, de manera más o menos voluntaria, este proyecto legitimador del nuevo Estado. Superproducciones apoyadas en esta lectura sublimada y teleológica de la historia impartían consignas desde los remotos mundos de la ficción que tenían un eco en las circunstancias vividas en el presente por los espectadores. En este sentido, las películas históricas de los años cuarenta y principios de los cincuenta, la mayoría de ellas producidas por Cifesa, aunque también por Suevia Films y otras compañías menores, han sido vistas tradicionalmente como la más representativa ilustración de la ideología franquista en el cine de la posguerra. En ellas se transmitía, entre otras cosas, la visión idealizada de la identidad nacional española a través del principal medio de entretenimiento de masas[316].
No hay que olvidar, sin embargo, que este cine de inspiración histórica utilizado para hablar de acontecimientos del presente estaba muy vigente en aquellos años en otras cinematografías. La Alemania nazi buscó en figuras como Federico II de Prusia, particularmente admirada por Hitler, el asentamiento de su «principio de liderazgo» (Führerprinzip), que justificaba la organización del régimen en torno al líder, mediante películas como El gran rey (Der grosse König, Veit Harlan, 1942)[317]. El pasado también fue recreado en la Italia fascista con la presencia de figuras masculinas vigorosas que respondían al modelo de Mussolini, como en Condottieri (Luigi Trenker, 1937) o Escipión, el africano (Scipione l’africano, Carmine Gallone, 1937)[318]. Pero no sólo los regímenes totalitarios, también Hollywood construyó alegorías políticas que encerraban lecciones para el presente partiendo de ejemplos del pasado, sobre todo en estos cruciales años. Una película como Juárez (William Dieterle, 1939), en la que el presidente mexicano organiza su nación contra las ambiciones expansionistas de Napoleón III, pretendía hablar de los acontecimientos del día. De hecho, su guionista, Aeneas Mackenzie, recibía claras instrucciones desde la dirección de Warner Bros. al respecto: «El diálogo, en la medida en que es político e ideológico, debe consistir en frases tomadas de los titulares de un periódico de actualidad. Cualquier niño debe ser capaz de reconocer que Napoleón [III], en su intervención mexicana, no es más que Mussolini o Hitler en su aventura española»[319]. Del mismo modo, la Inglaterra asediada por la aviación nazi y convertida en el único punto de resistencia ante el avance totalitario por Europa dio paso a algunas películas alegóricas durante esos años. En una de las más celebradas, Felipe II emulaba de manera más que evidente a Hitler, mostrando sus ambiciones conquistadoras en el arranque de El halcón del mar (The Sea Hawk, Michael Curtiz, 1940) y proyectando su siniestra sombra sobre el mapa de Europa.
Es importante señalar que, además, muchas de estas películas gozaron de un considerable éxito de público. Su manera de combinar recursos estilísticos y referentes culturales muy heterogéneos dio lugar a una destilación de enorme eficacia. En ella se encontraban algunos de los rasgos más representativos de la puesta en escena solemne y estilizada que acabamos de describir con otros elementos procedentes de la industria cultural de masas. Casi ningún período histórico desde la Reconquista quedó sin cubrir en el cine español del momento. Por hacer un recorrido somero, desde las luchas internas y la posterior reorganización de los godos y los vascos frente a la invasión musulmana (Amaya, Luis Marquina, 1952), pasando por las diversas guerras civiles y dinásticas de la Edad Media, así como las relaciones de Castilla con los otros reinos peninsulares como Portugal y Aragón (Inés de Castro, Manuel Augusto García Viñolas y José Leitão de Barros, 1944; La reina santa, Rafael Gil, 1947; Doña María la Brava, Luis Marquina, 1948; Locura de amor, Juan de Orduña, 1948), el Descubrimiento de América (Alba de América, Juan de Orduña, 1951) y su repoblación (La nao capitana, Florián Rey 1947), las luchas de Carlos I contra los comuneros (La leona de Castilla, Juan de Orduña, 1951), el final del reinado del emperador Carlos I y el inicio del de Felipe II (Jeromín, Luis Lucia, 1953), las luchas internas de la nobleza y el bandolerismo en Cataluña en la época del conde duque de Olivares (Don Juan de Serrallonga, Ricardo Gascón, 1949), la Guerra de Sucesión y la instauración de los Borbones (La princesa de los Ursinos, Luis Lucia, 1947) o la ocupación británica de Menorca durante el reinado de Carlos IV (El correo del rey, Ricardo Gascón, 1951). El pasado más remoto solía situar las historias en cortes plagadas de ardientes pasiones amorosas y taimados conspiradores. De todo el recorrido histórico, como se observará, destaca la elusión del reinado de Felipe III, la decadencia de los Habsburgo, la conquista de América y el mundo colonial o las guerras de Flandes. No eran temas fáciles de tratar de acuerdo con la perspectiva que quería imponer el franquismo sobre el pasado, cuando las derrotas militares, la expansión por América a sangre y fuego, o el crepúsculo de la política imperial muestran su faceta más descarnada. Algunas producciones históricas extranjeras sobre España causaron un claro malestar en la Administración franquista y se toparon con la censura, como La princesa de Éboli (That Lady, Terence Young, 1955)[320]. La derrota de la Armada Invencible, reflejada en varias películas británicas o norteamericanas del período, o el retrato de Felipe II emulando a Hitler que acabo de mencionar, eran el tipo de planteamientos que podían derivar en discretas protestas diplomáticas y vagas represalias a las compañías productoras por parte de las autoridades del Régimen.
Ya en los albores de la época contemporánea, el episodio histórico más significativo de las películas centradas en tiempos pasados fue, sin lugar a dudas, la Guerra de la Independencia contra los franceses. Además de crueles invasores, se los retrataba como forjadores de la difusión de ideas liberales e ilustradas, responsables de dar alas al odiado «enemigo interior»: los traidores afrancesados (Agustina de Aragón, Juan de Orduña, 1950; El abanderado, Eusebio Fernández Ardavín, 1943; El tambor del Bruch, Ignacio F. Iquino, 1948; Lola la Piconera, Luis Lucia, 1952). Sin embargo, también gracias a la guerra, se elaboraba una visión épica de la unidad nacional contra el enemigo común, más allá de las diferencias regionales o de clase social. Además, la reconstrucción del período permitía recuperar algunos de los tópicos sobre el exotismo español: el pintoresquismo romántico, las leyendas de bandoleros e incluso la irrupción de rasgos folclóricos o de la copla (Las aventuras de Juan Lucas, Rafael Gil, 1949; Lola la Piconera), vinculados también al protagonismo que adquirieron las clases populares en la lucha contra los ejércitos de Napoleón. Como una derivación del género de películas de bandoleros de estos años, aunque ya fuera del contexto de las guerras napoleónicas, encontramos ejemplos tan interesantes como extremos que inciden precisamente en este asunto de la erosión de la diferencia de clases sociales. La gama es relativamente amplia y abarca desde el melodrama romántico y en parte transgresor de La duquesa de Benamejí (Luis Lucia, 1949)[321] hasta el tremendismo de inusitada dureza de Carne de horca (Ladislao Vajda, 1953). El peso de este modelo narrativo de bandoleros y pasiones amorosas, como vamos a ver un poco más adelante, revela un componente vinculado a formas de distracción promovidas por las industrias culturales modernas (la literatura rosa, la literatura popular de aventuras, las historietas gráficas) que me parece también esencial en la configuración del cine basado en reconstrucciones del pasado.
Finalmente, más allá de los límites peninsulares, las películas históricas incluso se dirigieron a otras cortes europeas con protagonismo de mujeres españolas, como la de Enrique VIII (Catalina de Inglaterra, Arturo Ruiz-Castillo, 1951) o la Francia de Napoleón III (Eugenia de Montijo, José López Rubio, 1944). Además, se recorrieron los convulsos episodios históricos del siglo XIX y principios del XX en un abundante número de películas, abarcando desde el reinado de Amadeo de Saboya y el exilio de la aristocracia borbónica durante la Primera República (Pequeñeces, Juan de Orduña, 1950), hasta los movimientos sociales dependientes de la industrialización, como en Mariona Rebull (Sáenz de Heredia, 1947).
Este resumido recorrido temático por algunas de las producciones más significativas del período nos revela la voluntad de revisar la historia de España en un momento de consolidación del nuevo Estado. La propuesta básica era demostrar una continuidad histórica a través de dos conceptos que se mantuvieron inalterables durante los siglos. Por un lado, una idea intemporal de lo español, normalmente definida por oposición a amenazas exteriores, pero también al enemigo interior y, en cualquier caso, permanente desde los inicios de la invasión musulmana hasta el presente. Por otro lado, como se desprende de lo anterior, la incuestionable identidad nacional construida bajo la guía de la religión católica, capaz de reunir en su seno tanto las distintas capas sociales como las diversas regiones y culturas que configuraban la sociedad española, además de dar respuesta y consuelo a las desgracias o a los devaneos de las pasiones humanas. Precisamente, la idea de España definida dogmáticamente por pensadores reaccionarios como Ramiro de Maeztu y madurada por los responsables de propaganda de los tiempos de la Guerra Civil, parecía encontrarse en un proceso de redefinición durante estos mismos años, en los que España y Portugal sobresalían como los únicos Estados supervivientes de los totalitarismos de corte fascista en Europa occidental. Esta situación se reflejó en la aparición de dos libros que mostraban, ya en 1949, ciertas divergencias de puntos de vista dentro del Régimen. El (ya algo vacilante) falangista Pedro Laín Entralgo publicaba España como problema, que fue contestado inmediatamente desde el integrismo católico por Rafael Calvo Serer con un texto cuyo título era, significativamente, España sin problema. Este debate se instaló no sólo entre algunos de los ensayistas afectos al Régimen franquista, sino también entre los historiadores que continuaban con su trabajo desde el exilio o los que mantenían discretamente los vestigios de la tradición liberal en el ambiente hostil del interior del país. Ramón Menéndez Pidal dejaba traslucir esa posición moderada en el prólogo de 1947 a la Historia de España bajo su dirección. Por otro lado, Américo Castro (España en su historia: cristianos, moros y judíos, 1948) y Claudio Sánchez-Albornoz (España: un enigma histórico, 1952) mantuvieron una célebre polémica sobre los orígenes de la identidad española que, sintomáticamente, coincidió cronológicamente con la copiosa producción de este tipo de películas[322].
Obviamente, no todas las relecturas del pasado que se desprenden de los filmes tienen una marca ideológica comparable, ni responden a un interés más o menos evidente por ganarse los favores de Franco. Sin embargo, un grupo bastante significativo de ellas desplegaron en su construcción narrativa, o en frases dejadas caer en los diálogos de manera más o menos patente, una visión oficialista frente a los acontecimientos descritos. Algunos casos resultan particularmente evidentes e incluso algo contradictorios con el enfoque del filme. Por ejemplo, en La leona de Castilla, aunque los personajes protagonistas pertenezcan al bando de los comuneros, enfrentados al emperador Carlos I, la voice over inicial pone en guardia al espectador, señalando la estrechez de miras de los primeros frente al proyecto glorioso del segundo:
Frente a esta ambición del césar hispano, se alzó el criterio estrecho de los comuneros, para los cuales el mundo acababa en sus trigales castellanos, en sus fueros y en sus privilegios […]. Sobre el solar de España, la voz de la rebeldía volvía a agitar los campos, y las tierras, y las ciudades. Es una historia triste, como todas las que forjó la rebeldía.
De este modo, el personaje de doña María Pacheco (Amparo Rivelles), viuda del líder comunero Padilla, encarnará «el espíritu de la rebeldía española».
Este tipo de planteamientos se impone de manera más diáfana en varias de las películas. Algunos historiadores tienden a ver un ciclo específico que plasma, de manera más depurada, esta visión franquista del pasado. Se reflejaría en películas como Locura de amor, Agustina de Aragón, La leona de Castilla, Alba de América, Lola la Piconera, La reina santa, Inés de Castro, Amaya o La princesa de los Ursinos[323]. Desde el punto de vista industrial, el esfuerzo emprendido por las compañías productoras, y sobre todo por Cifesa, en la elaboración de estos filmes fue más que notable. En la mayoría de los casos se trató de proyectos grandes y arriesgados, con abundantes escenas de multitudes, batallas, vestuarios sofisticados y decorados que requerían una significativa inversión. El apoyo que fueron recibiendo, no sólo por parte de los críticos cinematográficos oficiales, sino también por los créditos sindicales para el rodaje o su consideración de «interés nacional» (que aseguraba licencias de doblaje de películas extranjeras) permite entender su importancia estratégica en una industria todavía tambaleante. Tan tambaleante como para que Cifesa, por ejemplo, sufriera una importante crisis entre 1944 y 1946 que casi supuso su desaparición, aunque volvió a remontar el vuelo hasta su fracaso final con Alba de América en 1951[324]. En cualquier caso, la fórmula seguida por estas películas, como he dicho un poco más arriba, contó con bastantes éxitos de público, algunos de ellos muy notorios. Locura de amor fue la película española más vista durante la década de los cuarenta, manteniéndose tras su estreno en Madrid 136 días en cartel[325]. Agustina de Aragón, Pequeñeces, La reina santa o El escándalo conocieron también éxitos muy considerables. A pesar de que en ocasiones se produjeran algunos sonoros fracasos, la producción de este tipo de películas se mantuvo a buen rendimiento hasta principios de los años cincuenta. No sólo Cifesa o Suevia Films, sino incluso algunas compañías de menor fuste (Alfonso Balcázar, CEA o Manuel del Castillo) se arriesgaron a llevar a cabo producciones de filmes históricos.
La aceptación por parte del público se debió, fundamentalmente, a la hábil destilación llevada a cabo de componentes de muy distinta naturaleza. Algunos provenían de tradiciones literarias y pictóricas que eran básicamente conservadoras y academicistas, mientras que otros estaban emparentados con algunos fenómenos de distracción popular de la modernidad ampliamente consumidos durante el franquismo. Por supuesto, la influencia también de otros precedentes cinematográficos del género, sobre todo del cine de Hollywood, fue esencial. El resultado final consiguió moldear un tipo de película dúctil, capaz de establecer transiciones perfectamente asimilables que podían ir del hieratismo declamador del film d’art al dinamismo del swashbuckler o película de espadachines. Se basó, además, en la consistencia de algunas estrellas femeninas enormemente populares, como Amparo Rivelles, Aurora Bautista, Ana Mariscal o Maruchi Fresno. La presencia masculina fue más variable, aunque actores como Alfredo Mayo, Jorge Mistral, el portugués Antonio Vilar o Fernando Rey fueron bastante recurrentes. Junto a ellos, una constante nómina de secundarios (Juan Espantaleón, Eduardo Fajardo, Guillermo Marín…), presentes en muchas de estas películas, generaba una sensación de continuidad en el espectador, así como expectativas definidas sobre la función narrativa de sus personajes.
Entre los componentes que se destilaron en esta fórmula, destacan en primer lugar los que dependen de la tradición tardorromántica, tanto en el ámbito literario como en el plástico. En el literario, la influencia del drama histórico teatral fue la más destacada[326]. Ya tuve ocasión de comentar en el capítulo segundo el influjo de algunos transmisores de esta tradición, como Echegaray, sobre autores más jóvenes, como Eduardo Marquina o Francisco Villaespesa, en la escena española de principios del siglo XX. Sus éxitos de público durante esos años se basaron en historias pasionales ubicadas en momentos señalados del pasado que requerían sacrificios y abnegación, habitualmente por la defensa de elevados ideales. La mejor manera de trasladar estas ideas a la escena era a través de interpretaciones de grandes actores que sabían moverse con soltura por distintas gamas, pasando del estatismo escultórico al arrebato furioso. Los diálogos, a menudo engolados, debían ser declamados (muchas veces eran en verso) con énfasis y el gesto subrayado, con el fin de representar sin ambigüedades la emoción dominante en cada momento. Algunas de estas obras siguieron siendo representadas en importantes teatros madrileños durante los años cuarenta por directores escénicos como Luis Escobar o Cayetano Luca de Tena, y en ellas participaban algunos de los más destacados técnicos o artistas de las películas que se estaban realizando en esos momentos, como el decorador Sigfrido Burmann[327]. También relacionados con esta tradición teatral, aunque basados en motivos más populares, podemos considerar a los hermanos Antonio y Manuel Machado, que compusieron algunos dramas de corte histórico estrenados durante los años veinte y treinta en Madrid.
El ciclo de películas históricas se nutrió directamente de estos precedentes escénicos. Locura de amor está basada en una obra del mismo título del autor tardorromántico Manuel Tamayo y Baus, que fue estrenada en 1855. Ya correspondientes al siglo XX, La leona de Castilla es una adaptación de una obra de Francisco Villaespesa; María la Brava, de Eduardo Marquina; La duquesa de Benamejí, de un pieza de los hermanos Machado. Incluso podemos considerar dentro del grupo a un epígono del teatro tradicional, como es José María Pemán y su obra Cuando las Cortes de Cádiz, que fue adaptada al cine como Lola la Piconera. En relación con este tipo de referentes literarios tardorrománticos, aunque ya no del campo escénico, sino de la narrativa, podemos mencionar también la novela de Francisco Navarro Villoslada Amaya o los vascos del siglo VIII (1879), impregnada del espíritu nacionalista de los tiempos y que fue llevada al cine por Luis Marquina en Amaya (1952)[328]. No demasiado lejos de este tipo de construcción narrativa conservadora y tradicional podemos situar la obra de otros escritores cuyas novelas fueron adaptadas al cine, como el padre Luis Coloma (Pequeñeces), Manuel Halcón, autor de Las aventuras de Juan Lucas, o, probablemente, el narrador más destacado de todos los mencionados, Ignacio Agustí y su Mariona Rebull.
Además de esta puesta al día de fórmulas dramáticas y narrativas de larga tradición (y éxito) en el teatro español, las películas también acudieron a referentes de la pintura histórica y académica. Un autor recurrente fue Francisco Pradilla, cuyo cuadro Juana la Loca (1877) es reproducido de manera explícita por los actores al principio y al final del filme Locura de amor (foto 4.110). En otras ocasiones, las alusiones son más veladas. Sin embargo, el dramatismo sublime en el reflejo de las emociones habitual en este tipo de pintura académica aparece referido en muchas de estas imágenes. Las poses afectadas de La capitulación de Granada (1882) de Pradilla pueden reconocerse en la escena que describe el mismo acontecimiento en Alba de América, así como los cuadros El testamento de Isabel la Católica (1864) de Eduardo Rosales o la Demencia de doña Juana de Lorenzo Vallés (1866) son aludidos de manera bastante directa en Locura de amor. Incluso el propio Goya es sugerido en algunas escenas de Agustina de Aragón y, por supuesto, citado explícitamente en Goyescas (Benito Perojo, 1942), como ya hemos visto[329]. La contribución de la pintura histórica, sobre todo por el modo de escenificar emocionalmente la descripción de un acontecimiento del pasado, resulta por lo tanto esencial para entender los referentes iconográficos del cine histórico de estos años.

Pero el cine histórico no se alimentaba sólo de estas fuentes tan tradicionales. Para su éxito fue decisivo también el modo en que supo incorporar recursos narrativos y espectaculares desarrollados por los medios de distracción de masas durante esos años. Entre ellos, son especialmente determinantes las tendencias del cine internacional. Dejando de lado la tradición del film d’art o del cinéma de qualité ya mencionados, las recreaciones históricas habían constituido un género particularmente importante desde los años veinte. De este modo, las «películas de trajes» y los dramas históricos fueron exitosos en Alemania (en ellos destacó como realizador Ernst Lubitsch), pero también en Francia, Inglaterra, Italia o Estados Unidos. La consolidación de estos precursores de lo que ahora conocemos como heritage films[330] se relacionó, una vez instaurado el cine sonoro, con un cierto rebrote de fórmulas teatralizantes durante los años treinta que llevaron a la pantalla piezas escénicas que seguían este modelo de «prestigio» frente a los trepidantes musicales o los turbadores filmes de gánsteres. La adaptación de los dramas sobre los Tudor escritos en verso libre durante los años treinta y cuarenta por Maxwell Anderson dio lugar, por ejemplo, a películas como María Estuardo (Mary of Scotland, John Ford, 1936) o La vida privada de Elizabeth y Essex (The Private Lives of Elizabeth and Essex, Michael Curtiz, 1939), que repitieron el éxito previo de Broadway. Pero además de todo esto, una innumerable cantidad de filmes de aventuras, de piratas o swashbuckler, se aprovecharon de la fascinación del público por fastuosos vestuarios y joyas lujosas, grandes barcos de vela desarbolados a cañonazos, esgrima minuciosamente coreografiada, batallas multitudinarias resueltas con rápido montaje constructivo, escenografías monumentales, acrobacias inverosímiles y bailes en grandiosos salones de interminables palacios. Las vías de atracción para el espectador, tanto masculino como femenino, dependían de esta amplia variedad de señuelos. Y algo de esto está siempre presente en los filmes que nos ocupan. Por ejemplo, el duelo de espadas coreografiado con mayor o menor fortuna aparece en casi todos ellos. De hecho, algunas de estas películas, sobre todo las menos marcadas ideológicamente, revelan la influencia de fuentes como las novelas populares de aventuras que se adaptan al dinamismo de las películas de espadachines al estilo de Errol Flynn. Así ocurre, por ejemplo, en Don Juan de Serrallonga o en El correo del rey. Pero también las más representativas del ciclo de revisión histórica recurren con frecuencia a motivos de la industria cultural de masas. El género gótico es uno de los más importantes. El recurso a castillos con oscuras mazmorras, pasajes secretos, cavernas y sombras opresivas sirve para aderezar a menudo las escenas de acción, sobre todo los duelos con espada que suelen condensar el clímax narrativo del filme. Es el caso, por ejemplo, de Locura de amor (foto 4.111), María la Brava o La leona de Castilla (foto 4.112). Por otro lado, los asesinatos o ejecuciones desperdigados por la narración dan pie también a escenas que inciden en ese morboso y lúgubre goticismo, como en Catalina de Inglaterra (foto 4.113) o María la Brava (foto 4.114). Las soluciones alegóricas de la puesta en escena o del montaje se utilizan también de la manera más fácilmente comprensible para el espectador. Por carencia de recursos, las batallas suelen resolverse de la manera más simple, recurriendo a breves escenas de montaje, imágenes superpuestas y encadenadas, centrándose en multitudes irreconocibles luchando, insertas de algún detalle de la pelea y una sucesión de explosiones, como ocurre en La princesa de los Ursinos o en Catalina de Inglaterra. En la primera de estas películas incluso se suprime información fundamental, como la muerte del protagonista en una de las batallas reflejadas en su metraje. El espectador se enterará de lo ocurrido únicamente a través del informe de un mensajero. Algunos filmes, de hecho, muestran una influencia del montaje constructivo soviético, bastante evidente por ejemplo en El abanderado (fotos 4.115 y 4.116). En otros casos, el montaje busca construir metáforas que el espectador comprende inmediatamente, como el desarrollo paralelo de dos escenas mostrando el asesinato de Inés de Castro (Alicia Palacios) y la cacería de un ciervo (fotos 4.117 y 4.118). También lo hace la fotografía de base expresionista, con el recurso dramático a las sombras proyectadas sobre los cuerpos o los escenarios que crean sensaciones de peligro o cumplen una función simbólica (foto 4.119)[331]. Gran parte de esta iconografía de verdugos, embozados y héroes espadachines puede relacionarse también con la historieta gráfica, que era consumida masivamente durante esos años. Uno de sus personajes fundamentales en la posguerra española, El Guerrero del Antifaz, aparecería en los quioscos con abrumador éxito en octubre de 1944. Las tramas de acción, el uso del pasado para hablar del presente, la caracterización de los personajes masculinos e incluso el tipo de lenguaje empleado denotan una cierta proximidad entre los dos modelos[332]. La historieta gráfica era un género más que se añadía a la enorme influencia de la novela popular de aventuras que abarcaba todo tipo de marcos históricos. Estas novelas se podían adquirir por entre tres y cinco pesetas, y conocieron un consumo masivo a través de la compra o el intercambio desde 1940[333].


La impronta de esta cultura popular cruzada con la ideología se revela también en el primer gran filme español de animación: Garbancito de la Mancha (Arturo Moreno, 1945). El cine de animación había comenzado su camino en nuestro país con los Estudios Chamartín, fundados en 1941. En ellos se realizaron copias más o menos afortunadas de modelos de Hollywood, por ejemplo con la serie Garabatos, en la que se trabajaba con caricaturas de Mickey Rooney, Greta Garbo o Oliver Hardy, mezcladas con referentes locales, como el torero Juan Belmonte o el cómico Ramper[334]. Garbancito fue la primera gran apuesta de largometraje y obtuvo un notable éxito[335]. Contaba con una partitura del maestro Jacinto Guerrero para la banda sonora, mientras que su guionista, Julián Pemartín, un recalcitrante falangista, utilizó la historia para lanzar fuertes salvas de propaganda fascista con el fin de adoctrinar al público infantil.
Otra vía de enganche del espectador forjada por la industria cultural de esos años se relaciona con el uso de la música. Aunque no sea un componente fundamental en las grandes películas del ciclo, cobra gran relevancia en las centradas en episodios más contemporáneos, como los héroes cantarines de La princesa de los Ursinos o de La duquesa de Benamejí, llegando a la mejor síntesis en Lola la Piconera, protagonizada por Juanita Reina, una de las grandes cantaoras de copla del momento. Las canciones de regusto historicista, relacionables con el neoclasicismo musical del que hablé anteriormente, impregnan la banda sonora de películas como Inés de Castro o María la Brava. No es extraño encontrar en ellas referencias al nacionalismo musical español, especialmente a Enrique Granados, Isaac Albéniz o Joaquín Turina. En ocasiones, las canciones son determinantes para guiar el avance de la trama, como con la copla insultante contra la viuda de Padilla y sus supuestos amores con el duque de Medina Sidonia en La leona de Castilla. Por otro lado, los bailes y las fiestas suntuosas ocupan un lugar preponderante para diseñar momentos de atracción espectacular. Las danzas folclóricas o populares aparecen con frecuencia en películas como El correo del rey (foto 4.120), Lola la Piconera o La duquesa de Benamejí. Las recreaciones de esplendorosos bailes en cortes y palacios son frecuentes para enfatizar la dimensión espectacular del filme, como en Catalina de Inglaterra, o para construir intensas situaciones dramáticas, como en Eugenia de Montijo (foto 4.121) o El abanderado (foto 4.122). De nuevo es en las partituras de las grandes producciones históricas de Cifesa donde vuelve a emerger la tradición tardorromántica, en este caso, a través de una figura esencial para entender el género: el compositor Juan Quintero. Se trata una vez más de un caso de maleabilidad, pues aparte de autor de numerosas revistas para Celia Gámez o de pasodobles y coplas, compuso la mayoría de las bandas sonoras de los filmes importantes de la época de cualquier género. En el ciclo de las películas históricas de Cifesa, su trabajo coincide con el de autores de moda en Hollywood desde finales de los años treinta, como Erich Wolfgang Korngold o Max Steiner, en un aspecto: explotó al máximo los recursos expresivos de la música posromántica (sobre todo wagneriana) para desarrollar motivos que resultaran funcionales desde el punto de vista narrativo. De este modo, el Leitmotiv específico para determinados personajes, espacios o asuntos de la trama, empastados con fórmulas de tradición folclórica en un contexto sinfónico monumental, es uno de los elementos más recurrentes en estas películas.


Pero quizás el aspecto más significativo en relación con la influencia de los productos de la industria de distracción contemporánea tenga que ver con su necesaria vinculación con la consumidora femenina, un elemento decisivo durante los años treinta y sobre todo en los cuarenta. La historiadora Jo Labanyi ha señalado la importancia en este ciclo de mujeres «fuertes y activas» que responden a una cierta configuración del público femenino de la posguerra[336]. A pesar de que la política oficial del Régimen destinaba a las mujeres un papel secundario en la sociedad y limitaba escandalosamente sus derechos, su papel era decisivo como consumidoras de los productos culturales de masas. Y este fenómeno estaba ocurriendo no sólo en España, sino también a escala internacional. Un fenómeno como el de Margaret Mitchell y su novela Lo que el viento se llevó (1936), cuya historia protagoniza una mujer activa e intrépida, cambió la percepción de la industria sobre la potencialidad del consumo del público femenino en Estados Unidos, idea que se acentuó durante la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, la película de Victor Fleming de 1939 no fue estrenada en España hasta noviembre de 1950, lo que retrasó el conocimiento de las aventuras de Scarlett O’Hara que habían fascinado a millones de lectoras (y espectadoras) de todo el mundo. En cualquier caso, los testimonios de la época de espectadoras españolas nos revelan la importancia del cine como medio de distracción y socialización fundamental para las mujeres, así como del impacto que tenían en ellas las tramas melodramáticas de películas como Locura de amor[337]. El consumo de productos de distracción era casi una necesidad de la que no se quería prescindir, aunque el precio de la entrada en un cine de Madrid llegara en 1949 a 1,5 pesetas y requiriera un sacrificio particular a las espectadoras[338]. Acompañando a la experiencia cinematográfica, la denominada novela rosa, sentimental o romance, habitualmente consumida desde los años veinte, conoció la irrupción en 1946 de un fenómeno que se convertiría en un auténtico éxito de masas: la escritora Corín Tellado, la segunda autora más publicada en español, con ediciones que sólo están por detrás del Don Quijote de Cervantes. Si el tipo de novela rosa predominante hasta este momento había tenido un carácter moralizante, centrándose en amoríos platónicos, abnegados y de carácter folletinesco, las obras de Corín Tellado planteaban una renovación a través de una perspectiva más avanzada en el modo de abordar las historias románticas que conectaba con las lectoras de una sociedad moderna. Desde luego, no resultaban menos moralizantes, pero colocaban a las mujeres en una posición activa, haciendo más explícitos sus deseos y dotándolas de un carácter muchas veces nada sacrificado[339]. Estas nuevas novelas poseían además lo que un estudioso del género ha denominado un «erotismo difuso»[340] que ayudaba a explicar su éxito popular (en los años sesenta las novelas de Corín Tellado llegaron a alcanzar tiradas de cien mil ejemplares semanales). De este modo, el sentimentalismo se combinaba con un sutil erotismo basado en las sugerencias verbales, la centralidad de los rasgos físicos en las descripciones y las pulsiones muchas veces extremas de los personajes. Desde unos planteamientos más recatados, la renovación de la imagen de la mujer también se dio en el ámbito de las historietas ilustradas, con la aparición de 1949 de Florita, la primera colección que protagonizaba una jovencita moderna, deportista y activa que superaba el convencional ámbito de las historias infantiles y los cuentos maravillosos[341]. Dentro de este panorama de conexiones entre los distintos sectores de la industria cultural dirigidos a públicos femeninos, la radio consolidó a lo largo de los años cuarenta los radiodramas, sobre todo a partir de la profesionalización de los cuadros escénicos, los guionistas y los locutores emprendida por Robert Steiner Kieve, un norteamericano contratado en 1946 por la Cadena SER con tal fin[342]. Los grandes éxitos no se produjeron, sin embargo, hasta los años cincuenta, siendo uno de los primeros, precisamente, la adaptación radiofónica de Lo que el viento se llevó dirigida por Antonio Losada para Radio Barcelona, que se hizo coincidir con el estreno de la película en noviembre de 1950[343].
Este fenómeno referido al protagonismo de las mujeres en la cultura de masas lo veremos plasmado con mayor precisión en el siguiente epígrafe, en el que hablaré del melodrama y el cine de mujeres. Sin embargo, el ciclo de películas históricas desvela, en mi opinión, esta transformación del papel destinado a la mujer en un proceso de incorporación del público femenino que busca también elementos adaptados a su sensibilidad incluso en los formatos épicos. El tratamiento de las pasiones humanas en estos filmes históricos se sitúa, digámoslo así, más del lado de las hermanas Brontë reconvertidas en folletín, que de Shakespeare. De este modo, los arrebatos amorosos conducen habitualmente a la locura o el delirio. La película más exitosa de todas, Locura de amor, basaba su construcción melodramática en el proceso de enajenación mental de la reina. Del mismo modo, La leona de Castilla o María la Brava llevaban hasta el extremo de la ofuscación autodestructiva el espíritu de resistencia o la necesidad de venganza. María la Brava (Tina Gascó), además, aparecía como una mujer dispuesta a todo, incluso a batirse a espada y despachar a sus enemigos de un mandoble (foto 4.123). El patriotismo arrebatado de Agustina de Aragón (Aurora Bautista) parecía revelar un cierto goce perverso en la inmolación colectiva ante el Ejército invasor. No sólo las mujeres estaban movidas por este tipo de pasiones extremas. El Cristóbal Colón (Antonio Vilar) de Alba de América tiene tanto de ambicioso como de visionario y es tomado prácticamente como un lunático por quienes le escuchan. El rey don Pedro de Portugal (Antonio Vilar) se hace servir en una copa los corazones de los asesinos de Inés de Castro y más tarde, completamente trastornado, hace que sus cortesanos besen la mano putrefacta del cadáver de su amada (fotos 4.124 y 4.125). Tras la ejecución de Ana Bolena, el Enrique VIII de Catalina de Inglaterra grita desquiciado por los vacíos salones de su palacio. Además, esta popularización folletinesca de algunos de los rasgos de la narrativa tardorromántica, plasmada en las pasiones extremas, permite la entrada también de otros componentes a los que ya he hecho referencia.


No me parece secundario el del erotismo y la liberalidad de las relaciones sexuales que aparecen, más o menos implícitas, en muchos de estos filmes. Como dice Jo Labanyi, algunos de los personajes masculinos tienen rasgos asexuados[344]. Pero también es cierto que muchos otros son promiscuos, y el adulterio es tratado con absoluta normalidad. El archiduque Felipe (Fernando Rey) de Locura de amor sólo parece descubrir su amor por la reina Juana (Aurora Bautista) en el lecho de muerte, después de correr tras las faldas de media Europa. El don Pedro de Inés de Castro o el don Dionisio (ambos papeles interpretados por Antonio Vilar) de La reina santa son presentados como adúlteros recalcitrantes, y por supuesto, también lo es Enrique VIII en Catalina de Inglaterra. Ante tal colección de depredadores, las mujeres se presentan con fórmulas variadas. Están las esposas abnegadas que rozan la santidad, pero también las que se entregan a los hombres por cálculo o romanticismo. La actividad sexual se hace más o menos patente en estos casos e incluso crean conflictos narrativos importantes, como los enfrentamientos entre el heredero legítimo y los distintos hijos naturales tenidos por Dionisio I (Antonio Vilar) en La reina santa. En resumidas cuentas, todo este material narrativo diseña un espacio de conflictos amorosos y de liberalidad sexual inexistente en los otros géneros. Esto se expresa también visualmente en algunas ocasiones. En Catalina de Inglaterra, Ana Bolena (Mary Lamar) se insinúa a uno de sus enamorados o al rey desvelando su cuerpo de manera sugerente (foto 4.126). En otra escena, el rey se abalanza sobre ella para consumar la noche mientras entrevemos el momento de erotismo violento en el reflejo de un espejo (foto 4.127). También en La leona de Castilla, María de Padilla (Amparo Rivelles) nada más ver decapitar a su marido en el cadalso se hace pasar en una posada por una sugerente moza para conseguir unos documentos (foto 4.128). Para finalizar, las frases amorosas que intercambian los personajes tienen ese poder «enervante» que buscaba la literatura de escritoras como Corín Tellado[345]. Sirva de ejemplo la descripción de su experiencia matrimonial por parte de Catalina de Inglaterra (Maruchi Fresno) en la escena del juicio en la que intenta defenderse de los argumentos empleados por su marido para repudiarla:
Tomo a Dios y a todo el mundo por testigo de que he sido vuestra fiel, humilde y obediente esposa, siempre dócil a vuestro gusto y voluntad, estando siempre contenta con todas las cosas que os causaban diversión o goce, poco o mucho… y cuando me tuvisteis por primera vez, pongo a Dios por juez de mis palabras, era doncella sin mengua, sin contacto de varón.

Como podemos observar, todo este material narrativo define un tratamiento que rebasa los límites de la tradición escénica tardorromántica y sitúa los filmes en el contexto de la sensibilidad femenina moderna, al menos en la medida en que estaba siendo forjada por los productos de las industrias culturales y, específicamente, en la novela rosa o en las publicaciones folletinescas.
Es, por lo tanto, desde la convergencia de tan distintas tradiciones como podemos entender el efecto cohesivo del melodrama en estas películas[346]. El otro rasgo narrativo decisivo, vinculado también a su definición ideológica, se revela en las estrategias de fusión del pasado con el presente, algunas de las cuales ya han sido mencionadas al hilo de mi exposición. Bastantes de estos filmes, de hecho los más importantes, incluyen habitualmente dos opciones de planteamiento narrativo. La más simple es una voz superpuesta, ya sea en forma de voice over o de cartel, que nos ubica ante la historia que se nos va a contar y nos ofrece una línea de aproximación para entenderla desde el presente, como vimos en La leona de Castilla, en la que se censuraba de manera implícita la lucha de los comuneros contra el emperador. A veces, esa voz adopta un tono elegíaco y poético, como en Inés de Castro o María la Brava. Otra estrategia, más compleja, descompone la unidad temporal en dos momentos diferentes. Por un lado, una historia marco en la que normalmente un testigo de los acontecimientos que constituyen la trama narrativa comienza a contárselos a otro. De este modo, se da paso a uno o varios (como ocurre en Locura de amor) flashbacks apuntalados sobre esa voz narradora que interpretará los hechos para el espectador. Así ocurre también en Alba de América o en Agustina de Aragón, en la que son los recuerdos de la propia protagonista de los acontecimientos ocurridos años antes los que marcarán la dualidad temporal y enunciativa. Esa descomposición temporal sirve para reforzar la fusión entre la interpretación del hecho narrado en la película con el presente del espectador que la contempla, gracias a la voz mediadora que le relata los hechos. De este modo, por decirlo con palabras de Vicente Sánchez-Biosca, ofrece además una dimensión alegórica que consigue una abstracción del sentido de los acontecimientos y los hace aplicables a cualquier contexto histórico[347].
Unido a estos rasgos de la construcción narrativa, debemos tener en cuenta otro elemento referido a la dimensión estilística que enlaza este modelo cinematográfico con las propuestas estéticas presentadas en el epígrafe anterior. El ciclo también ayudó a forjar un estilo cinematográfico basado en sofisticados decorados y una fotografía expresiva y simbólica. En algunos casos buscó la inspiración directa de la tradición pictórica, y no sólo de la pintura histórica tardorromántica, sino de otros referentes estilísticos como el claroscuro barroco que, por ejemplo, Alfredo Fraile pretendió reconstruir para La reina santa[348]. La película es un ejemplo de la maleabilidad de los operadores para conseguir los efectos más adecuados para cada momento. Las pesadillas premonitorias de Isabel de Aragón (Maruchi Fresno) son tratadas con el claroscuro expresionista que requiere la situación (foto 4.129). Sin embargo, en la escena del milagro de las rosas, se permite un tratamiento lumínico que resalta la idea de trascendencia a través de sorprendentes cambios de iluminación sobre el primer plano de la protagonista (fotos 4.130 y 4.131) e incluso en la creación de un tableau impresionista con filtros que difuminan los perfiles y enfatizan la sensación de irrealidad (foto 4.132).

El punto final de este recorrido puede ejemplificarse en una película que habitualmente se ve como cierre del ciclo: Lola la Piconera[349]. Los rasgos del estilo permanecen en los detalles esenciales: una voz narradora aparece en el arranque del filme, con un plano que muestra la bandera napoleónica, para ubicar al espectador ante los acontecimientos acogiéndole bajo la primera persona del plural y por lo tanto haciéndole partícipe de su punto de vista: «El Ejército de Napoleón pretende completar la conquista de España. Ha caído Sevilla en su poder y se dirige sobre Cádiz, último baluarte de nuestra independencia». Inmediatamente, la bandera se retira para dar paso a una fiesta de las victoriosas tropas francesas apostadas en la bahía gaditana. Este arranque tiene mucho de operístico: un coro masculino canta y el montaje compone la sucesión de escenas al ritmo de la música. La movilidad de la cámara y las composiciones colectivas recuerdan otras escenas muy parecidas, como la fiesta de la Virgen de La Dolores o el arranque de La aldea maldita (1942). La fotografía de Ted Pahle juega con virtuosismo sobre los focos de luz desperdigados por el encuadre y la dinámica de la multitud desplazándose por el espacio (foto 4.133). Presentados ya los personajes, comienza un proceso de hibridación entre los componentes del cine épico (en este caso, con referencias a las fórmulas que habían funcionado espléndidamente en Agustina de Aragón, pero también en La duquesa de Benamejí) y la copla, con la insólita figura de una cantante como heroína. A diferencia de las mujeres fuertes pero marcadas por un destino individual, Lola (Juanita Reina) se define por ser emanación del pueblo resistente, y casi siempre aparece rodeada por una multitud de admiradores a los que lidera (foto 4.134). Aunque la película recurre al tema de la identidad nacional y al del enemigo interior visto en otras ocasiones, el argumento romántico, siguiendo la lógica del cine de coplas de inspiración popular, se impone sobre el épico. Todo esto se condensa en una escena en la que el capitán francés enamorado de Lola y ella misma se encuentran con un grupo de gitanos. Apátridas, libres como el viento, serán definidos como un ideal de vida más allá de los conflictos. Esa noche, en el campamento, un sueño de Lola justificará una onírica escena de ballet, entre surrealista y extravagante, que condensa desde el exceso espectacular la idea de esa libertad imposible (fotos 4.135 y 4.136). La escena en sí tiene la desmesura que los americanos denominan extravaganza y la teoría estética ha definido con un término recurrente que suele aplicarse a estos filmes: kitsch, una palabra comodín que ha servido para condensar, en gran medida, el estilo y el fundamento ideológico que hay detrás de estas superproducciones. Pero, como espero que hayamos visto con claridad, la complejidad de componentes de muy distinta naturaleza que las integran revelan algo que parece decisivo en el cine español de los años cuarenta y cincuenta: una pugna en la industria cultural entre las fuerzas de la modernidad y las restricciones de visiones fuertemente ideologizadas de la cultura, la moral y la política.


4.6. Culpas, traumas, pervivencias
Tal como hemos visto, parte del cine épico de mayor éxito, empezando por Locura de amor, podría ser contemplado como lo que algunas historiadoras feministas denominan cine de mujeres. Muchas de estas películas se centran en mujeres activas que quieren llevar a cabo sus deseos. Pero también suelen ser madres abnegadas cuyos hijos se ven abocados a un destino trágico (La reina santa, María la Brava, La leona de Castilla) o esposas que deben pasar amargamente por el adulterio, el repudio o a la obligación de renunciar a su amor siguiendo las convenciones de este tipo de melodrama. Mujeres activas, por lo tanto, en las que se suele focalizar la trama de los conflictos políticos o históricos, pero también personajes atractivos para un público femenino, pues los problemas que vertebran su caracterización podrían ser relacionados con lo que las teóricas feministas definen como problemas de mujer, que configuran el repertorio de las women pictures[350]. En el caso del cine español, estos problemas de mujer perfilarán un modelo narrativo en el que se superan las bases provenientes del sainete o del drama tradicional que vimos constantes en el cine de los años veinte e incluso de los treinta (la mujer seducida y abandonada, la tragedia derivada de los conflictos de honor, la mancha en la honra por una difamación o un malentendido) para enfocarse durante los años cuarenta y cincuenta en asuntos más contemporáneos, quizá también más complejos, vinculados a la sentimentalidad de las relaciones amorosas entre iguales (como ya hemos visto también en la comedia) o como la definición del lugar de la mujer en un nuevo contexto forzosamente moderno: el espacio urbano y, ocasionalmente, el marco del trabajo, que redefine las relaciones entre sexos y también cuestiones como la maternidad. La fuerza cohesiva del melodrama sirve también como estructura narrativa constante en estos proyectos, tal como ocurría en el cine histórico que acabamos de recorrer.
Uno de los mejores ejemplos para abordar este tema es Pequeñeces (Juan de Orduña, 1950). Básicamente, la película corresponde a los dramas estilizados de prestigio vistos con anterioridad, pero también cobra relevancia el contexto en el que se sitúa la trama. Protagonizada por la heroína más carismática del género histórico, Aurora Bautista, utiliza los convulsos años de la caída de Amadeo I de Saboya, la proclamación de la Primera República y el golpe del general Pavía para trazar un cuadro de la corrupción de costumbres entre la aristocracia madrileña. La película está basada en una novela moralizante del jesuita padre Coloma y narra las peripecias de Curra de Albornoz, una marquesa casquivana casada con un marido tolerante y débil de carácter. Curra se dedica a escandalizar a la alta sociedad madrileña tanto con sus adulterios como con las maquinaciones que trama para medrar en la corte, incluso en la del rey Amadeo, a quien la aristocracia de rancio abolengo, entre la que quiere triunfar Curra, contempla como un advenedizo. Tantas ocupaciones la mantienen distanciada de su hijo pequeño, Paquito (Carlitos Larrañaga), el alumno más aplicado y ejemplar de un internado donde pasa su niñez para no distraerla de sus prioridades. Una de las bases melodramáticas se asienta, pues, en la resignada tristeza con la que Paquito debe sobrellevar la poca atención que le presta su madre. Envuelta en un conflicto personal con implicaciones políticas, Curra fuerza a uno de sus amantes a batirse en duelo para defender su honor y el de su pasivo marido, lo que le lleva a la muerte. El acontecimiento no acaba de preocupar demasiado a la protagonista, más interesada por el suntuoso baile en el que la aristocracia madrileña la homenajea por haber hecho un desplante al rey Amadeo. En ese marco, un invitado los informa del advenimiento de la República. Acto seguido, Curra y sus amigos aristócratas deciden exiliarse a París. Allí toma de amante a un viejo conocido, el marqués de Sabadell (Jorge Mistral), diplomático y espía de dudosa catadura que comienza a chantajear a otros nobles a través de unos documentos secretos que ha robado. A su regreso a Madrid tras la caída del Gobierno republicano, una Curra esplendorosa exhibe a su amante desafiando el «qué dirán». Sin embargo, un día, Paquito los sorprende en pleno abrazo amoroso. Consternado, decide volverse al internado con los jesuitas. La aparición en otra fiesta de Monique (Sara Montiel), una antigua conocida del marqués de Sabadell, despierta los celos de Curra, que nota a su amante cada vez más esquivo. Pero la razón para la desaparición del marqués no es el flirt con la bella francesa, sino la amenaza que pende sobre él de quienes le dieron los documentos secretos que ha utilizado para el chantaje. Han resuelto matarle, y el marqués se esconde en Madrid. Finalmente, entre sombras, mientras en las calles se celebra el carnaval, el marqués de Sabadell expira en los brazos de Curra tras la puñalada fatal de un sicario. Casi inmediatamente después de este golpe, Curra tiene que enfrentarse a una nueva desgracia: la muerte de Paquito en una absurda pelea con un amigo del colegio que también muere y, además, era el hijo del marqués. La muerte del hijo le hace enfrentarse trágicamente a su maternidad indolente y a su vida pecadora, conflicto reduplicado además por su encuentro con la otra madre y rival amorosa, que se ha comportado como modelo de virtud y resignación. Ante este abismo en el que se precipita la vida de Curra, el filme ofrece, sin embargo, una salida coherente con su objetivo moralizante. Dios siempre tiene abiertos los brazos, incluso para una pecadora como ella. Literalmente, un final deus ex máchina da una esperanza a Curra que, arrodillada ante un altar, comienza a escuchar la voz de su hijo otorgándole unas bondades que en cierto modo se contradicen con lo que ha sido hasta ese punto el itinerario narrativo. De este modo, sobre un primer plano sostenido de la sufriente madre (foto 4.137) comenzamos a escuchar la voz de Paquito que le habla desde el cielo, acompañado en la banda sonora de un potente coro cada vez más estridente:
No llores, mamá. No llores. He esperado mucho tiempo este momento. Siempre creí que eras muy buena. Ahora veo que no me he equivocado. Ya no podrías engañarme aunque quisieras. Desde aquí se ven las cosas con una gran claridad. ¿No oyes? Hoy es un gran día aquí arriba. ¿Sabes por qué causa? Es por ti. Es porque tú vuelves a ser buena, mamá.

Como podemos observar, Pequeñeces maneja un material narrativo que no se aleja demasiado del cine de mujeres melodramático de la época. Incluso presenta algunas llamativas correspondencias con Lo que el viento se llevó (recordemos que fue estrenada en España el mismo año de la producción de este filme): tenemos de nuevo a la mujer deseante que cuestiona todos los convencionalismos sociales para medrar y defender su prestigio en su ambiente social. La base de este prestigio son sus dotes para la mascarada. Su trayecto se asienta en matrimonios con hombres débiles que aseguran su posición social. Sin tener barreras que coarten su iniciativa sexual, Curra se entrega a amantes a los que manipula a su conveniencia, si hace falta hasta su destrucción. Junto con todo esto, se trata también de una madre desapegada de su hijo. Una sucesión de muertes al final de la trama narrativa la pondrá ante un abismo emocional que se resolverá en un proceso delirante y una sublimación. Al igual que Scarlett O’Hara, Curra, de luto y en primer plano, escucha voces que le hablan en el paroxismo de su dolor. Esa voz del hijo cerrará el planteamiento moralizante que, obviamente, no existía en Lo que el viento se llevó. Donde Scarlett se quedaba en la indeterminación existencial del mañana será otro día y en el carácter cíclico de su deseo, en Pequeñeces se consuma una promesa de expiación por los pecados a través del sacrificio y una anunciada vida de penitencia siguiendo de manera coherente los preceptos cristianos. El rompimiento de un cielo al atardecer —o quizás el amanecer— (foto 4.138), mientras el estentóreo coro de la banda sonora alcanza el máximo volumen, nos conduce a esa sensación de trascendencia resumida en que, sobre la palabra «fin», las voces del coro entonan: «Amén».

En cierto modo, esta dimensión moralizante expresada en Pequeñeces define el trayecto del melodrama en el cine español de los años cuarenta y parte de los cincuenta. De ahí parte su diferencia fundamental con las women pictures de Hollywood de esos años. En las producciones americanas, las tramas sentimentales, en las que se suelen vincular cuestiones amorosas y de maternidad, acostumbran a alcanzar un paroxismo en el final del filme. Entonces, el personaje femenino sufriente debe enfrentarse en soledad a su dolor. Sin embargo, en las películas españolas hay una respuesta preparada para taponar ese abismo, la que deriva de la moral católica: la expiación de las culpas consigue el perdón; el sacrificio, la promesa de felicidad en la otra vida. Cuando no existe este consuelo espiritual, lo que queda es un vacío existencial demasiado angustioso. Un vacío que, como ocurre en Nada (Edgar Neville, 1947), explorarán de manera decidida las películas más provocativas del momento.
La clave fundamental del cine de mujeres en la España franquista, más allá de la base melodramática y el enfoque sentimental de las relaciones amorosas, se sustenta en la constante presencia de traumas y de un sentimiento de culpabilidad que se ha de resolver (y expiar) de alguna manera, como ya hemos visto en Pequeñeces o en los filmes estilizados tipo El escándalo o El clavo. Cuando abandonan el pasado y se dirigen a las espectadoras del presente, no hay foco de traumas y culpabilidades más adecuado que la propia Guerra Civil. Uno de los casos más interesantes de los primeros años del franquismo lo constituye El frente de los suspiros (Juan de Orduña, 1942). La película se sitúa en Sevilla, retaguardia de la zona nacional acosada esporádicamente por bombardeos a cargo de la aviación republicana. A la ciudad llega el nuevo juez don Servando (Fernando Fernández de Córdoba), que ha dejado a su novia en la incesantemente fría y lluviosa Galicia para encontrarse con la exuberante vida meridional. Su diligencia le hace poner en marcha un antiguo caso abandonado de un sospechoso suicidio que pudo ser en realidad un crimen. Los azares le conducirán a entablar relación con la familia de la víctima, cuya presencia fantasmal en el hogar se manifiesta, como en todo drama gótico que se precie, a través de su enorme retrato en el que fijan ocasionalmente su atención los distintos personajes. El drama romántico se define a través de dos historias de amor. La de la jovencita Reyes (Pastora Peña) con su misterioso, maduro y atormentado tío Pablo (Alfredo Mayo) adopta muchas convenciones de ese imaginario de la novela romántica popular, además de incorporar una derivación de intriga criminal. La escena culminante de su historia se plasmará en el momento en el que se declararán un amor que no deja de ser culpable, por la presencia del recuerdo de la madre y también, cómo no, por su propio vínculo familiar. Orduña opta en este momento por perfilar sus rostros a contraluz, dejándolos casi invisibles (foto 4.139). Por otro lado, el incipiente interés de Servando por la chispeante Angustias (Antoñita Colomé) planteará el tema de la posible traición a la novia abandonada en Galicia. Ésta aparece de vez en cuando en escena esperando ansiosa e infructuosamente cartas desde el sur. La alegre andaluza, que no desaprovecha la ocasión para cantar alguna copla (foto 4.140), irá convirtiéndose en un personaje más grave al tiempo que la película penetra en la intriga criminal y los traumas de los personajes, de modo que finalmente aparecerá embutida en un rígido traje de enfermera radicalmente opuesto a su configuración anterior (foto 4.141). La amenaza al equilibrio moral se resuelve por una providencial bomba de la aviación enemiga que destroza el hospital en el que trabajaba Angustias. La vuelta a la normalidad y a la paz se consigue en una perfecta transición que nos conduce desde la fiesta de las Cruces de Mayo, con andaluzas bailando junto a la fuente de un patio que recuerda mucho al de la versión de Morena Clara de 1936 (foto 4.142), hasta la lluvia que cae sobre el suelo de Galicia mientras llega, por fin, una carta desde el sur.

Pero quizás el melodrama de mujer más imbuido por un enrevesado planteamiento de traumas y culpas que encuentran redención a través del amor sea Porque te vi llorar (1941), también dirigido por Juan de Orduña. La noche del 18 de julio de 1936, una pareja de jóvenes de la alta sociedad asturiana celebra una gran fiesta de compromiso con sus padres y familiares. De repente, irrumpen en la mansión unos milicianos de aspecto patibulario. Se llevan al muchacho que aparecerá poco después muerto en una cuneta. Mientras tanto, la chica es violada. Tiempo más tarde, María Victoria (Pastora Peña) debe convivir con un sentimiento de humillación y culpa ante sus padres y el resto de sus antiguos amigos que, sin embargo, no repercute en su amor maternal por el hijo producto de aquella violación. Cada vez más desesperada por su marginación, María Victoria pide a la Virgen que la ayude. Unos inesperados cambios de luz junto a la figura del altar parecen ser interpretados como una señal milagrosa. En realidad, han sido provocados por un testigo de la escena, José (Luis Peña), un electricista que visitará poco más tarde a María Victoria para reclamar la paternidad del niño. María Victoria interpreta la desafiante actitud de José como si éste hubiera sido su violador y le rechaza, pero las circunstancias la obligan a asumir finalmente un matrimonio de conveniencia con la persona a quien más detesta. José es un hombre misterioso (de nuevo el lugar común de la literatura romántica para mujeres) que despierta cada vez más la curiosidad y la atracción de la joven hasta que, finalmente descubre que no fue en realidad su violador, sino un caballero mutilado de guerra del bando nacional. Imposibilitado para tener hijos, sólo quiere formar con ella y el niño una familia. La explicación para su extraña actitud se interpreta como la única estrategia posible para que María Victoria olvidara su rencor y su odio. Y, en la mejor tradición de los weepies o «cine de llorar» consumido por las mujeres, José confiesa que lo que le movió a involucrarse en la vida de María Victoria fue, simplemente, que la vio llorar en la iglesia. María Victoria y José (elocuentes nombres para una familia desde la que se funda la nueva España) afrontan el futuro superando los traumas y los conflictos de un pasado cuyas heridas parecen cicatrizar. Mientras tanto, para dar una dimensión más evocadora a la historia, el filme se recrea en la naturaleza asturiana y su folclore. En tan enrevesada trama, la naturaleza interviene como metáfora de las pasiones que afloran en los momentos culminantes, como esas olas que permanentemente percuten sobre el puerto del pueblecito costero en el que transcurre la acción (foto 4.143).

Un modelo más convencional de los weepies nos remite también a ese universo de amores imposibles característico de la literatura popular. Algunos relevantes ejemplos del cine del período utilizan estas convenciones para captar la atención de las espectadoras. En Noche fantástica (Luis Marquina, 1943) se produce el encuentro, tras el dramático descarrilamiento de un ferrocarril, de una mujer madura y desengañada que halla de nuevo la posibilidad de enamorarse de un hombre más joven que ella, aunque comprometido. El ambiente romántico de un pueblecito catalán en fiestas servirá de marco para la historia de una noche que adquiere un halo de irrealidad. Sin embargo, la mujer madura acabará renunciando a ese amor imposible con magnanimidad. La renuncia al amor verdadero está también presente en otro interesante filme, El fantasma y doña Juanita (Rafael Gil, 1944), que narra el amor entre el payaso de un circo y una muchacha acomodada. La reconstrucción estilizada del pasado y el poder evocador de los recuerdos que estructuran la película refuerzan un final de exacerbada sentimentalidad.
Esas heridas del pasado, expresadas a través de la pérdida del objeto amoroso, la soledad, la melancolía o incluso la locura, definen un panorama que aflora constantemente en el cine español de los años cuarenta, plagado de «agobiantes y sombríos recuerdos, soportando un complejo de culpa que brota incontrolable»[351]. Algunas de las películas más significativas del período llevan a cabo esta exploración del trauma a través de una estilización que afecta no sólo a la puesta en escena, sino también a la concepción del relato. Vida en sombras (Llorenç Llobet-Gràcia, 1948) cuenta la historia de Carlos Durán (Fernando Fernán Gómez), un hombre para el que el cine es toda su vida. Nacido a principios del siglo XX, literalmente durante la demostración del cinematógrafo Lumière en una barraca de feria, su vida estará acompañada de la imagen en movimiento. Sus recuerdos de infancia se resumen en los momentos de emoción que compartía con sus amigos en la sala de cine, o en el zootropo que ganó su padre en la feria el día de su nacimiento. Incluso su enamoramiento de Ana (María Dolores Pradera) se revela mientras ven juntos en la pantalla Romeo y Julieta (Romeo and Juliet, George Cukor, 1936). Carlos comienza a ganarse un cierto prestigio en el mundillo cinematográfico a través de sus escritos y de las películas que realiza para un modesto productor, aspectos condensados a través de imágenes estilizadas (fotos 4.144 y 4.145), pero todo se vendrá abajo durante los enfrentamientos del 19 de julio en Barcelona. Mientras él filma intrépidamente las luchas callejeras (fotos 4.146 y 4.147), Ana muere en su casa por una bala perdida. No haber estado a su lado para protegerla trastorna a Carlos, quien abandona el cine y, pasando la frontera, se alista en las tropas nacionales. Al final de la guerra, su depresión le lleva a vivir aislado en una pensión hasta que su amigo Luis (Alfonso Estela), ahora incipiente estrella de la interpretación, viene de nuevo a su encuentro. Una noche le convence para ir a ver juntos Rebeca, sin duda la película americana más impactante en el imaginario del público cinematográfico del primer franquismo junto con Gilda y Lo que el viento se llevó. La historia de Rebeca contiene demasiados rasgos comunes con su propia historia, lo que supone una prueba de fuego que le transporta al origen de su trauma, en una dramática escena en la que Carlos repasa viejas películas familiares que reviven fantasmáticamente a su esposa muerta (fotos 4.148 y 4.149). Sin embargo, la experiencia le ayudará a superarlo y permitirá que Carlos vuelva al cine rodando un poema cinematográfico (titulado precisamente Sombras) con su amigo Luis y, poco más tarde, una película que el espectador descubrirá que comienza exactamente igual que la que está viendo, con sus padres posando en el estudio de un fotógrafo de principios de siglo. El cierre en bucle del filme nos conduce a pensar en esa experiencia autobiográfica, convertida en ficción cinematográfica como manera de superación del trauma y de la consecución del éxito profesional.

Quizás el caso más importante de exploración del trauma de la guerra, vinculado además con cierto imaginario de la novela popular para mujeres, sea Nada (Edgar Neville, 1947). Con apenas veintitrés años, Carmen Laforet, una joven que había devorado a Proust y probablemente también bastante literatura romántica, ganó el Premio Nadal de 1944 con una novela cuyo conciso título, Nada, mantenía ciertos resabios existencialistas. La precisión del lenguaje, desprovisto del énfasis y emperifollamiento de la retórica oficial, así como su «limpieza ideológica y política»[352], crearon un fenómeno singular de éxito de público y, a la vez, reconocimiento de gran parte de los intelectuales del período, incluidos los exiliados. Algunos de los rasgos de esa presencia gótica de la literatura romántica para mujeres se encuentran en los personajes atormentados o en el ambiente opresivo de la mansión, que en este caso se transfigura en un edificio moderno de Barcelona. Allí, como nos dice la joven narradora, cobran presencia los fantasmas nada más llegar Andrea (Conchita Montenegro) a casa de unos familiares que la hospedarán mientras estudia en la universidad: «En toda aquella escena había algo angustioso, y en el piso un calor sofocante como si el aire estuviera estancado y podrido. Al levantar los ojos, vi que habían aparecido varias mujeres fantasmales»[353]. Desde luego, tampoco falta el hombre misterioso y atormentado que fascina a la recién llegada a ese mundo hostil. La vinculación con las versiones más convencionales de la literatura de las hermanas Brontë, e incluso con sus adaptaciones cinematográficas[354], está latente en la película de Edgar Neville. El edificio en el que se desarrolla la acción es mostrado de manera siniestra, inquietante, por la fotografía de Manuel Berenguer a través de una iluminación de clave baja que acude de nuevo a referentes expresionistas. Este tono también se mantiene en el diseño de las calles de la ciudad (fotos 4.150 y 4.151). Los personajes con los que se topa Andrea se caracterizan por sus reacciones extremas, y todos arrastran traumas del pasado que van emergiendo en el transcurso del filme. Pero, al contrario de los ejemplos que vimos anteriormente, la película no plantea posibilidad de redención. Casi en la línea del pensamiento existencialista del período, hay un vacío angustioso que se condensa de manera alegórica en el suicidio de su tío Román (Fosco Giachetti) quien cae al vacío por el hueco de la escalera de ese edificio fantasmal (fotos 4.152 y 4.153). La puesta en escena marca esos tonos lúgubres de manera coherente con el goticismo de la historia y el punto de vista de la angustiada narradora ante las experiencias que tiene que afrontar[355]. Finalizando el círculo del relato, que arrancó precisamente con la entrada de Andrea en la casa, su salida es enfatizada por un travelling que vuelve a introducir al espectador en ese espacio ahora vacío. Ante él se presenta imperturbable y fantasmal, guardián de tragedias de las que no hay escapatoria posible (fotos 4.154 a 4.156).


Las tendencias a la estilización de este cine de mujeres melodramático se manifiesta en dos películas culminantes, ya de los años cincuenta, que comparten su posición extremada, podríamos decir manierista, de las convenciones del género: Cielo negro (Manuel Mur Oti, 1951) y Calle Mayor (Juan Antonio Bardem, 1956). Es necesario señalar que, detrás de ellas, se revela una idea intelectualizada, «de tesis», a la hora de abordar el material narrativo. Está vinculada a la actitud de cineastas interesados por una etiqueta que comienza a hacerse cada vez más importante durante ésos: la de autor. La política de autores de Cahiers du Cinéma, extendida desde finales de los años cuarenta, había mostrado la ruta del futuro de la modernidad cinematográfica: frente a las restricciones expresivas y la perspectiva colectiva del producto industrial, la libertad del cineasta artista como auténtico creador[356]. Además de la crítica más influyente del momento, el papel relevante de los festivales internacionales también sirvió para cimentar esta idea y la comercialización del cine en torno a la marca autoral, dando paso a un nuevo modo de entender el prestigio. Éste ya no se basaba en la exquisitez de la factura industrial, sino en la firma del artista comprometido con un proyecto estético y, normalmente, también ético o político. De este modo, a partir de dos historias semejantes de solteronas con sus corazones rotos por el engaño de los hombres, surgieron unas películas que suponen tanto la culminación de un trayecto previo del melodrama de mujeres, como la apertura a las nuevas formas de autoría alentadas por la crítica del período. En Cielo negro, Emilia (Susana Canales), una pobre modistilla dedicada al cuidado de su delicada madre, deja pasar sus días consumida en fantasías y amores platónicos. Una noche, guiado por un sentimiento de agradecimiento que Emilia confunde con una iniciativa amorosa, su amigo Ricardo (Luis Prendes) la invita a ir a la verbena. Exultante de felicidad, Emilia se deja llevar por el entusiasmo en su primera noche de fiesta mientras luce un caro vestido que ha tomado prestado de la firma de costura en la que trabaja. De repente, se desata una fuerte tormenta, y Emilia y Ricardo son separados por la multitud. Además, ella pierde las gafas, sin las que es incapaz de ver. El dramatismo de la escena culmina con Emilia arrodillada en el suelo buscando las gafas y manchando su vestido de barro. Este detalle es uno de tantos en el que los objetos que aparecen en el filme cobran una dimensión simbólica relacionada con la pérdida, la rotura, etc.[357], así como las escenas que la mostrarán constantemente atravesando puertas y umbrales que la aprisionan, de manera semejante a los recurrentes pájaros enjaulados presentes como única distracción de la casa en la que vive con su madre (fotos 4.157 y 4.158). Siguiendo con la escena de la lluvia, mientras Emilia se arrastra por el barro, un payaso de la feria incrementa la angustia de la situación vociferando proclamas pseudopoéticas para, posteriormente, ser el único que se apiada de la infortunada muchacha (fotos 4.159 y 4.160). En todo este fragmento hay una retórica recargada que, en cierto modo, traspasa los límites de las convenciones del género y lo conduce a un exceso marcado por la perspectiva autoral. Desde luego, dada la resolución del filme, no parece que la pretensión de Mur Oti sea contemplar esas fórmulas desde la ironía o la parodia. Más bien parece tratarse de un autor autoconsciente que quiere mostrar elocuentemente la rotundidad de su dominio de los recursos expresivos del género. De este modo, el filme finaliza con un famoso travelling que va a perseguir a Emilia desde el viaducto en el que está a punto de suicidarse hasta una iglesia. Se trata de un plano muy complejo, un auténtico tour de force. De nuevo bajo la lluvia, la imagen se sostiene durante algo más de dos minutos sobre el cuerpo de la mujer corriendo (foto 4.161). La escena cobra un carácter muy físico, ligado al cansancio, a la desesperación que trasluce el rostro de la actriz y que culmina con la irrupción en la iglesia. La consagración de la misa devolverá la esperanza a una Emilia que, desde lo profundo de su desesperación, lanza un sentido ruego: «Dame la paz, Señor, y aparta de mi espíritu las visiones de muerte que me turbaron un instante. Dame la paz, Señor… ¡La paz!». Un picado sobre la muchacha implorante nos devuelve de nuevo a ese ámbito espiritual desde el que es posible la redención (foto 4.162), tal como hemos venido viendo desde el final de Pequeñeces.


Buscando una conclusión radicalmente distinta, el forzamiento de las convenciones del melodrama en este cine de mujeres encuentra una de sus expresiones más depuradas en Calle Mayor. La historia de esta solterona de provincias mantiene una clara vinculación con una serie de precedentes literarios y cinematográficos, tanto La señorita de Trevélez de Carlos Arniches, como Los inútiles (I vitelloni, Federico Fellini, 1953) o Marty (Delbert Mann, 1955)[358], aunque, en sus memorias, Bardem extiende sus fuentes incluso a Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca[359]. Isabel (Betsy Blair), apura el final de su juventud soportando la presión de no tener novio en una pequeña ciudad gris y anquilosada. Su vida cotidiana se resume en los paseos por la calle Mayor para tropezarse una y otra vez con los mismos conocidos. Los hombres jóvenes del lugar tampoco tienen una vida apasionante: las copas a la salida del trabajo, los ocasionales desahogos en un escondido bar de alterne y las bromas pesadas a sus convecinos permiten combatir el tedio cotidiano en la ciudad provinciana. A este mundo llega Federico (Yves Massard), que viene a ofrecer una mirada externa, desapegada y crítica sobre la vida del pueblo y, fundamentalmente, sobre las acciones de su amigo Juan (José Suárez). Éste se siente atormentado porque ha consentido en participar en una de esas bromas pesadas. Arrastrado por sus amigos, ha hecho creer a la solterona Isabel que está enamorado de ella y que se van a casar. Ante este planteamiento narrativo, Bardem dispone un arsenal de estilemas del género del melodrama de mujer para llevarlos al exceso. Esto se deja traslucir, por ejemplo, en la caracterización del sufriente personaje femenino, definido tanto por su extremada dulzura como por su ciega ingenuidad. Se une a esto la focalización del relato, que permite que el espectador tenga siempre más información que el personaje que va a sufrir el golpe y, por lo tanto, viva con mayor intensidad su drama. Por supuesto, también a través de la densidad que cobran los objetos como símbolos o depositarios de las emociones. Isabel ha preparado con esmero un vestido para ir al baile con su novio. Es su oportunidad de desquitarse por los años de sufrimiento en silencio, mientras veía a las demás muchachas bailar con sus acompañantes. Pero Federico le cuenta toda la verdad, descubriéndole la cruel broma y sumergiéndola en un dolor que Bardem expresa a través de planos vinculados al punto de vista de ella dirigidos hacia el espacio vacío del salón de baile (foto 4.163), mientras que, en la banda sonora, el sonido tortuoso de un piano que alguien está afinando expresa simbólicamente su sufrimiento. En la escena final, el vestido que Isabel pensaba llevar al baile, colgando sobre el cuerpo estático de un maniquí, ocupa un lugar relevante en el espacio (foto 4.164). La imagen siguiente, que cierra el filme, es un primer plano de Isabel tras la ventana mientras golpea la lluvia como metonimia de sus lágrimas (foto 4.165). Toda esta acumulación de símbolos y de énfasis retórico muestran el uso por parte de Bardem de algunas de las convenciones más elementales de los weepies para forzar, desde el exceso, las bases del género. Pero obviamente, este trabajo tampoco se deriva de una reflexión puramente estética que pretende parodiar las convenciones más trilladas. Detrás de la utilización de un género tan popular hay varios objetivos: por supuesto, buscar la aceptación del gran público (la película tuvo un considerable éxito comercial); pero, al mismo tiempo, demostrar su posición de autor autoconsciente de un uso estilizado y a la vez excesivo de estas convenciones de cara a la crítica internacional que lo celebraba en los festivales. Y junto con todo esto, articular el mensaje político implícito en el filme cuyo mayor paladín es el personaje de Federico, manteniendo, imperturbable en su probidad, una posición ética y regeneracionista ante esa sociedad fosilizada y brutal. De manera muy elocuente, ese final con el rostro de Isabel tras la ventana, medio oculto por la lluvia, se aleja del motivo de la redención espiritual de Cielo negro y sus predecesoras. Como en los weepies americanos, abisma al personaje al vacío de su dolor y no le deja escapatoria. Pero previamente, Bardem nos ha hecho saber que ella ha tenido, al menos, la oportunidad de escapar del pueblo en una escena en la estación elaborada con el énfasis del suspense y del montaje constructivo. Las cosas no cambian porque Isabel no quiere. Los cambios, como predica incansablemente Federico, deben provenir de la actitud comprometida de cada uno. Un mensaje que en la España de 1955 resultaba más que elocuente.

Bardem era un notorio comunista que, junto con Ricardo Muñoz Suay y otros cineastas e intelectuales del momento, entendía que el cine debía cumplir una función esencial en la tarea de minar las bases intelectuales y políticas de la dictadura. El Partido Comunista (PCE) había comenzado a reorganizarse clandestinamente en el interior del país. Aunque eran perseguidos y estrechamente vigilados, algunos personajes destacados, sobre todo del ámbito de la cultura, eran tolerados por el Régimen con el fin de dar una imagen exterior de cierta permisividad. Esta tolerancia conocía ciclos de mayor represión si se producían perturbaciones en el orden social. Por ejemplo, Bardem, que se había labrado un prestigio internacional por los premios de Bienvenido míster Marshall (en la que participó en el guion) y sobre todo por Muerte de un ciclista (1955), con la que ganó el Premio de la Crítica del Festival de Cannes, fue detenido durante el rodaje de Calle Mayor en un contexto de represión generalizada debido a algunos disturbios que se habían producido en Madrid. La respuesta internacional a esa detención se plasmó en peticiones firmadas, entre otros, por Charles Chaplin o C. T. Jung. Una vez liberado, Bardem concluyó el filme y lo presentó en el Festival de Venecia, donde consiguió de nuevo el Premio de la Crítica Internacional y el aplauso generalizado del público. Un público consciente de que, elogiando la obra de Bardem, lanzaba un mensaje de apoyo a la oposición al Régimen franquista. Pero éste era un proceso que no dejaba de tener un cierto componente perverso, puesto que a su vez la dictadura usaba de escaparate a estos intelectuales y artistas para homologarse internacionalmente con las democracias occidentales.
Además de los filmes de mujeres, entre estas historias basadas en la aparición de un trauma y su expiación a través del sacrificio redentor no podemos dejar de mencionar el cine religioso. Jo Labanyi puso estas películas en el reverso de las mujeres dominantes del cine histórico vinculadas también al imaginario de un hombre frágil, asexuado, arrastrado por motivaciones espirituales o conflictos internos[360]. En cierto modo, el modelo del cine religioso supone una prolongación de las características del melodrama que sublima la sentimentalidad, aunque en este caso apunta tanto a la trascendencia como al mantenimiento de un orden social basado en la ética cristiana. Balarrasa (Nieves Conde, 1950) es una de las películas clave para entender estos procesos. Describe el trayecto de un personaje, Javier Mendoza (Fernando Fernán Gómez) que proviene directamente del cine de aventuras militares del franquismo del tipo ¡A mí la Legión! o ¡Harka! Oficial de la Legión, pendenciero, jugador y bebedor, aparece al principio del filme armando gresca en un prostíbulo (foto 4.166). Pero la muerte de un compañero de armas le conducirá a un conflicto interior que desembocará en el sacerdocio (foto 4.167). De manera consecuente con la mayoría del cine religioso de estos años, lo que propone el filme es no tanto una introspección en la espiritualidad del personaje como una aproximación crítica a las costumbres que se ven como corruptas y desintegradoras de la familia y del orden tradicional[361]. Los espectadores siguen el trayecto de un sacerdote enfrentado a dilemas sociales y morales en los que siempre hay una separación diáfana (y por tanto melodramática) entre el bien y el mal. Las elecciones asumidas al final por los personajes, siguiendo la guía del sacerdote, tienen siempre un carácter ejemplar, pedagógico, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Para hacer viable este tipo de mensajes, los filmes deben echar mano de unas convenciones genéricas secundarias bien conocidas por el espectador, aunque siempre bajo el manto unificador del melodrama. En el caso de Balarrasa incorpora hacia la mitad de la película una trama criminal que sigue ciertas convenciones del cine negro para conseguir que el espectador entienda bien la naturaleza de las elecciones planteadas.

Pero quizás el ámbito fundamental de la actitud moralizante del cine religioso durante aquellos años se refiera a lo que se llamaba entonces la cuestión social. El cine protagonizado por sacerdotes será el que exponga con mayor claridad la cara amarga de la sociedad española del momento, con la marginación, la pobreza y los suburbios de chabolas rodeando las ciudades como un tema recurrente. La caridad cristiana aparecerá, en la mayoría de los casos, como solución viable a ese estado de cosas. Como afirmaba irónicamente Fernando Fernán Gómez, los pobres estaban de moda. Esta presentación de la labor del apostolado sobre los marginados de la sociedad y los beneficios de la caridad se remonta a filmes de principios de los cuarenta, como Forja de almas (Eusebio Fernández Ardavín, 1943), en el que el mensaje pedagógico y el patriótico se entremezclaban en una fórmula de enseñanza inspirada tanto en el humanismo cristiano como en la disciplina militar. Hay que tener en cuenta que este tipo de planteamientos correspondía además a un momento en el que los sectores nacionalcatólicos del Régimen comenzaban a pugnar por la preeminencia política frente a los falangistas, aspecto que se consumaría poco después de la realización de este filme, con el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de las potencias del Eje. El control de la educación, desde la infantil hasta la universitaria, se convirtió en uno de los bastiones decisivos de la creciente influencia de las fuerzas nacionalcatólicas, que además presentaban estructuras organizadas a través de agrupaciones como el Opus Dei o Acción Católica. Estos grupos actuarían cada vez más como lobbies políticos, culturales y económicos situados en el corazón de la administración franquista, lo que determinó su configuración interna a lo largo de los años cincuenta y sesenta, como veremos en el próximo capítulo. La utilización del cine como vía de adoctrinamiento por parte de la Iglesia, impulsada también desde el Vaticano, cuajó en diversos ámbitos: desde las revistas especializadas (como Film Ideal o la Revista Internacional del Cine), hasta festivales como la Semana Internacional de Cine Religioso de Valladolid, pero sobre todo con iniciativas como la productora Aspa Films, en la que participaron de manera decisiva el director Rafael Gil y el guionista Vicente Escrivá. Balarrasa fue el primer gran éxito de la productora, que a continuación llevó a cabo proyectos como La Señora de Fátima (Rafael Gil, 1951) o La guerra de Dios (Rafael Gil, 1953), apoyadas en una factura académica y de qualité para construir sus edificantes relatos[362]. Quizás el fenómeno más importante del cine religioso de aquellos años sea, a su vez, la película más desconcertante y turbadora de todo el ciclo: la popularísima Marcelino, pan y vino (Ladislao Vajda, 1955). Película de enorme complejidad a pesar de su tono de fábula infantil (de nuevo hay un narrador implícito, en este caso un monje que atiende a una niña enferma y le cuenta esta historia edificante para distraerla), nos presenta a Marcelino (Pablito Calvo), quien, abandonado de bebé a las puertas de un monasterio de frailes, es acogido por éstos y criado con tanto cariño como paciencia ante sus travesuras. Sin embargo, Marcelino añora la compañía de otros niños y sobre todo de su madre. De carácter alegre y dado a las fantasías, crea un amigo imaginario y queda muy impresionado por el encuentro con una mujer que busca a su hijo, en una escena que tiene algo de sobrenatural (foto 4.168). La carencia de la figura materna entristece a Marcelino, pero sigue con sus juegos y aventuras, que ocasionalmente tienen como víctima al malvado alcalde de la villa, empeñado en expulsar a los monjes del caserón que ocupan. Los frailes le han prohibido a Marcelino acercarse al ático del edificio, pero un día el niño se aventura a entrar y encuentra una enorme estatua de Cristo crucificado que los monjes guardan allí. El niño comienza a hablar a la estatua como antes hablaba con su amigo imaginario y le lleva comida. En una escena de corte fantástico, Marcelino le ofrece a la estatua un trozo de pan y, milagrosamente, una de las manos del Crucificado cobra vida y forma humana, recogiendo la ofrenda del niño (fotos 4.169 a 4.172). A partir de ese momento, Marcelino proveerá a la estatua de alimento y pasará ratos clandestinos en compañía del Cristo, desarrollando su inocente amistad. Complacido con el niño, el Crucificado le ofrece otorgarle su máximo deseo. Marcelino pide conocer a su madre en el cielo. En una escena rodada por Vajda con particular intensidad, se produce la dulce muerte del pequeño ante la mirada asombrada y al mismo tiempo devastada de los monjes, que asisten al momento milagroso. En una imagen llena de luz pero también con un tono irreal, sin profundidad y de evocación mística[363], el plano nos muestra al niño recostado sobre el brazo de una silla, como dormido, y a su lado la estatua que ha abandonado su forma divina para transmutarse de nuevo en escultura (fotos 4.173 a 4.177). El juego con lo fantástico permite un momento de incertidumbre que apenas puede encubrir una sensación, digámoslo así, de horror sublime. Un cierto tono perverso en el tratamiento de la muerte infantil, y también una espiritualidad turbadora, son las características fundamentales de este filme español que fue el que más tiempo permaneció en cartel desde el final de la Guerra Civil hasta finales de la década de los cincuenta. También constituyó, en parte, un modelo en la representación cinematográfica de lo sobrenatural, de lo milagroso, a menudo rozando lo escabroso, que el cine religioso de estos años utilizaría frecuentemente como estrategia de espectacularización o atracción de la mirada del espectador. Por traer otro ejemplo a colación, Molokay/La isla maldita (Luis Lucia, 1959) explotará con desasosegante fuerza la descomposición de los tejidos corporales por la lepra, creando un correlato angustioso (si no horroroso) en el tratamiento del cuerpo que apenas puede ser contenido por el mensaje espiritual.



Pero la vía más interesante del cine religioso de estos años nos conduce de manera directa, como hemos visto antes, a la mostración de los sectores más miserables de la sociedad en los que la presencia del sacerdote resulta decisiva para encontrar una salida no sólo espiritual, sino también de la marginación. Con una clara vinculación a los debates sobre el neorrealismo, tan de moda en aquellos años, algunos cineastas asumieron este formato para construir un mensaje de cambio social en el contexto de la dictadura, aunque apelara fundamentalmente a la caridad cristiana y a las buenas intenciones. Un caso bastante curioso es el de Día tras día (1951), dirigida por Antonio del Amo y puesta en marcha por una productora que contaba con muchos miembros del IIEC y, por cierto, con notables técnicos y artistas que apenas algo más de una década antes estaban comprometidos con la causa republicana (Juan Mariné, Jesús G. Leoz, Ricardo Muñoz Suay o el propio Del Amo). La película utiliza como marco los ambientes de la pequeña delincuencia y la marginación que se desarrolla alrededor del Rastro madrileño. Para eso utiliza, en la presentación, planos documentales de una jornada habitual del popular mercado, aunque las entremezcla con imágenes con actores reconstruidas para el filme (fotos 4.178 y 4.179) y sobre todo con la presencia dominante de una voz narradora que descubriremos enseguida que pertenece al párroco del barrio. El recorrido por la cotidianidad de los pequeños delincuentes, jóvenes sin futuro, salpicada con la convivencia en el patio de vecinos, con sus enfrentamientos y pasiones larvadas, permiten una descripción poco complaciente de ese ámbito social, aunque el tono moralizante apuntará hacia la abnegada labor del sacerdote por hacer salir de la delincuencia a los jóvenes y conducirlos para llegar a ser, como nos indica el cartel que abre el filme, «hombres de provecho para el día de mañana». Otro ejemplo particularmente interesante lo constituye el filme Cerca de la ciudad (Luis Lucia, 1952), sobre todo, por lo que presenta de reflexión metacinematográfica no carente de ironía. En su arranque, un narrador nos explica que el equipo pretendía hacer un documental sobre Madrid. Se suceden algunas imágenes que este narrador califica de «postales» con los lugares más emblemáticos de la ciudad (la Cibeles, la Gran Vía…) e incluso una imagen tomada con un ángulo muy marcado que el narrador tacha de «picardía con vistas a un certamen internacional» (foto 4.180). Este tono autorreflexivo culmina cuando el equipo de rodaje decide comenzar a filmar las calles de Madrid con una cámara oculta en un camión y el narrador nos dice: «Salimos a la calle para volver a inventar una vez más el neorrealismo». Finalmente, esa cámara aparentemente dedicada a perseguir transeúntes anónimos se fija en un cura (Adolfo Marsillach) que camina apresuradamente con dos maletas (fotos 4.181 a 4.183). Aunque aparentemente le pierde en una boca del metro, lo vuelve a encontrar por casualidad junto a la plaza de toros de las Ventas y decide finalmente seguirle para contarnos su historia. Sólo después de este prólogo, autoconsciente e irónico, que parece bromear con la idea de Cesare Zavattini de que la auténtica película neorrealista consistiría en seguir la jornada de cualquier obrero encontrado en la calle, comenzarán los títulos de crédito para trasladarnos a la historia de una comunidad miserable de los suburbios de Madrid, en la que la labor abnegada de un sacerdote consigue, con todos los tópicos del melodrama religioso al uso, niños incluidos, que la comunidad encuentre la esperanza y tenga visos de prosperar.


En esta línea temática de traumas, culpas y venganzas con cierta estilización, pero también configurando un precedente de las tendencias realistas posteriores[364], aparece otro grupo significativo de películas. Ya vimos en su momento que la España negra había llamado la atención de los intelectuales que dejaron testimonio de la parte del país que parecía ajena a los procesos de cambio de la modernidad. Desde Unamuno o Gutiérrez Solana hasta Buñuel, se hizo patente una parte de España que suponía el envés de las transformaciones conocidas en el ámbito urbano. Una de las plasmaciones más célebres de la inmediata posguerra fue la novela de otro franquista que se fue desencantando con el tiempo. Me refiero a La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela (1942). Su tono exacerbado y bronco, relatando la historia de un campesino iracundo que cometía varios asesinatos, legitimaba, en parte, la visión política franquista sobre un país brutal que había que domesticar con mano dura[365]. Sin llegar a ese extremo, podemos observar la aparición de un número considerable de películas de historias violentas vinculadas al mundo rural y al trauma de la modernización. En ellas, el peso del realismo decorativo, combinado a menudo con el melodrama estilizado, configuraba un modelo muy representativo del cine del primer franquismo. Dentro de esta tendencia podemos mencionar Las aguas bajan negras (José Luis Sáenz de Heredia, 1948), basada en un relato de Pedro Antonio de Alarcón, en la que se describe la extensión de la minería del carbón por Asturias, lo que obliga a ir desplazando, no sin enfrentamientos violentos, a los campesinos de sus tradicionales e idealizadas formas de vida. Situada en un ambiente más moderno, Tierra sedienta (Rafael Gil, 1945) plantea la desaparición de un pueblo por la construcción de un pantano. Los lugareños rumian su odio contra los que levantan la presa mientras llevan a cabo sabotajes contra la maquinaria. A ese lugar llega un nuevo mecánico, Andrés Ruiz (Julio Peña), un antiguo soldado traumatizado porque su novia se casó con otro mientras él combatía en el frente. Sabe que en el pueblo se encuentra la mujer que le abandonó con su marido, el ingeniero responsable de la construcción de la presa (Fernando Rey). Andrés une su odio destructivo a los habitantes del pueblo para vengarse del ingeniero. El filme plantea, por lo tanto, un contraste entre el mundo brutal que quiere fosilizarse en el pasado y la necesidad de reconstrucción del país, que se enfatiza en los momentos de elipsis del relato a través de breves collages de máquinas y obreros trabajando en armonía (fotos 4.184 y 4.185). Esta tensión entre las formas de vida arcaicas y violentas frente a los tiempos modernos, que celebran el trabajo y miran hacia el futuro, se corresponde con una de las estrategias fundamentales de la propaganda del Régimen. Tal como vimos en relación con la evolución del No-Do, centrar a la población en el trabajo y en sus problemas cotidianos, alejándola por lo tanto de cualquier tipo de compromiso o preocupación política, fue una constante desde la posguerra. En este contexto, las violencias arcaicas de la sociedad del pasado, tal como reflejó Pascual Duarte y siguieron mostrando películas de venganzas y rencores en el ámbito rural como Cañas y barro (Juan de Orduña, 1954), La laguna negra (Arturo Ruiz-Castillo, 1952) o Sierra maldita (Antonio del Amo, 1954) nos plantean, desde las pasiones más atávicas y desaforadas, desde los odios ancestrales, también desde el deseo incontenible, la necesidad de una superación que sólo puede ser garantizada por una autoridad que asegure el orden.

El filme más representativo con el que, por otro lado, se cierra este ciclo revela el estado del cine español del momento. Se trata de La venganza (Juan Antonio Bardem, 1958). Una vez más, se partía del material narrativo habitual de odios ancestrales motivados por un crimen que enfrentó a dos familias de un pequeño pueblo. El hambre obliga a los dos cabezas de familia a trabajar juntos para asegurarse su sustento en un grupo de segadores. Desde esta premisa, Juan Antonio Bardem hizo un filme marcadamente político que conducía a los personajes hacia el perdón y el olvido de las heridas del pasado. Todo ello encajaba, obviamente, con la estrategia de reconciliación nacional promovida por el PCE durante esos años. Bardem combinó el mensaje social —la consigna lanzada por Andrea (Carmen Sevilla) como frase final del filme es: «La tierra es grande, cabemos todos juntos»—, con una producción de gran calado, con un repulido eastmancolor, composiciones mayestáticas en los trigales castellanos, paisajes inmensos con el sol declinante y montaje conceptual de inmediata comprensión para el espectador y, sobre todo, para los críticos de los festivales de cine. En uno de los momentos álgidos del drama, por ejemplo, y trabajado con un minucioso montaje constructivo que intensifica el suspense, un segador se enfrenta con su hoz desnuda a la máquina cosechadora que le está quitando el trabajo (fotos 4.186 a 4.189). Al final, sobre los páramos de Castilla, los segadores caminaban juntos mientras un coro remataba la escena con una canción a la amistad (foto 4.190). La puesta en escena relamida y sofisticada de Bardem perfilaba un trayecto para el futuro que revelaba lo equivocado que estaba Muñoz Suay al afirmar en una carta escrita apenas dos años antes que «el porvenir es nuestro», es decir, de los realistas. El contexto internacional también cambiaba: los autores que triunfaban en los festivales conseguían situar el cine español en el mercado internacional de manera consistente por primera vez en la historia del cine. Además, por mecanismos inherentes al propio desarrollo de la industria, España se fue convirtiendo en un espacio ideal para las coproducciones, con la llegada cada vez más frecuente de técnicos, cineastas y estrellas de fuera de nuestras fronteras. Bardem recibió por La venganza el Premio de la Crítica en Cannes, que se hizo extensivo al conjunto de su obra (en realidad, Bardem sólo había dirigido en solitario cuatro películas antes), siendo nominada además para los premios de la Academia de Hollywood y distribuida por MGM. En este sentido, desde lo más profundo de una España negra finalmente dominada, La venganza configura un ejemplo fundamental de los procesos de cambio que afectaban no sólo al cine, sino a una sociedad que a mediados de los cincuenta se ve empujada a abrirse al exterior.

Como podemos deducir de todo este trayecto, el neorrealismo entró en el ruedo ibérico a principios de los cincuenta como un toro resabiado.