CAPÍTULO 28
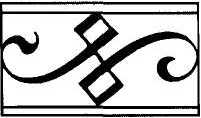
EN LAS COPAS DE LOS ÁRBOLES,
EQUILAN
—Bien —dijo Calandra, mirando a Paithan y a Rega, a quienes tenía ante la puerta—, debería haberlo imaginado.
Empezó a cerrar, pero Paithan interpuso el cuerpo impidiendo que lo hiciera y penetró en la casa. Calandra dio un paso atrás, muy erguida y con los puños apretados a la altura de su delgada cintura, y contempló a su hermano con frío desdén.
—Veo que ya has adoptado sus costumbres. ¡Bárbaro! ¡Entrar por la fuerza en mi casa![29]
—Perdonadme —empezó a decir Zifnab, asomando la cabeza por la puerta—, pero es muy importante que…
—¡Calandra! —Paithan alargó la mano hacia su hermana mayor y asió sus dedos helados—. ¿No lo entiendes? Ya no importa nada. Se acerca la destrucción, como dijo el viejo. ¡Yo lo he visto, Cal! —La elfa trató de desasirse. Paithan la retuvo, aumentando la presión de sus manos con la intensidad del miedo—. ¡El reino de los enanos ha sido destruido! ¡El reino de los humanos agoniza, si no ha perecido ya, a estas alturas! Estos tres —lanzó una mirada frenética al enano y a los dos humanos que aguardaban, incómodos y turbados, bajo el porche de la entrada— son tal vez los únicos supervivientes de sus razas respectivas. ¡Miles de ellos han tenido una muerte horrible! ¡Y ahora vienen a buscarnos a nosotros, Cal!
—Si me permites añadir a eso que… —Zifnab levantó el índice.
Calandra se desasió las manos y se alisó el delantal de la falda.
—Desde luego, hay que ver lo sucio que vienes —murmuró con desdén—. Has dejado la alfombra perdida con tus pisadas. Ve a la cocina a lavarte y deja allí las ropas que llevas. Me encargaré de echarlas al fuego. Encontrarás ropa nueva en tu habitación. Después, baja a cenar. Tus amigos —lanzó una breve mirada burlona al grupo que esperaba en el umbral— pueden dormir en los aposentos de los esclavos. Y eso va también por el viejo. Anoche trasladé sus cosas.
Zifnab le dirigió una radiante sonrisa e inclinó la cabeza humildemente.
—Gracias por molestarte, querida, pero no era necesario que…
—¡Hum! —La elfa giró en redondo y se encaminó hacia la escalera.
—¡Calandra, maldita sea! —Paithan asió por el codo a su hermana y la obligó a volverse—. ¿No has oído lo que he dicho?
—¡Cómo te atreves a hablarme en ese tono! —Los ojos de Calandra eran más fríos y sombríos que las profundidades de los túneles enanos—. Si quieres vivir en esta casa, tendrás que comportarte civilizadamente. De lo contrario, puedes acompañar a tus compañeros bárbaros y acostarte con los esclavos. —Torció los labios y volvió los ojos hacia Rega antes de añadir—: ¡Pero ya debes de estar acostumbrado a eso! En cuanto a tus alarmantes noticias, la reina está al corriente de la invasión desde hace algún tiempo. Si es cierto el rumor (cosa que dudo, ya que procede de los humanos), nos encontrará preparados. La guardia real está alerta, la guardia de reserva estará preparada por si es necesario y se ha suministrado el armamento más avanzado a los soldados. He de reconocer —añadió de mala gana— que, al menos, todo este disparate ha ido bien para el negocio.
—La Bolsa abrió en alza —comentó Zifnab sin dirigirse a nadie en particular—. Después, el índice Dow Jones ha experimentado un progresivo descenso…
Paithan abrió la boca, pero no se le ocurrió qué decir. La vuelta a casa era como un sueño, como caer dormido después de haber luchado con una terrible realidad. Hacía apenas el tiempo que tardaban en abrirse unos pocos pétalos, se había enfrentado a una muerte espantosa en las manos asesinas de los titanes. Había experimentado horrores indecibles, había visto escenas espantosas que lo seguirían obsesionando el resto de su vida. Paithan había cambiado, se había desprendido de la capa de indolencia y despreocupación que siempre lo había cubierto. Y lo que había emergido no era tan bello, pero se había hecho más duro, más resistente y —esperaba el elfo— más sabio. Era una metamorfosis a la inversa, una mariposa transformada en oruga.
Pero en Equilan, nada había cambiado. ¡La guardia real en alerta! ¡La reserva preparada por si es necesario! Paithan no podía creerlo, no podía entenderlo. Había imaginado que encontraría a su pueblo en pleno desconcierto, corriendo de un lado a otro bajo el sonido de las alarmas. En lugar de ello, todo seguía tranquilo, en calma, pacífico. Sin cambios. Status quo.
La paz, la serenidad, el silencio… resultaban horribles. En el interior de Paithan creció un grito. Quería tañir las campanas de madera, quería asir a los elfos por las solapas, sacudirlos y gritarles: «¿Es que no veis? ¿No sabéis qué se nos echa encima? ¡La muerte! ¡Se acerca la muerte!». Pero la muralla de tranquilidad era demasiado gruesa para atravesarla, demasiado alta para saltarla. Lo único que podía hacer era quedarse mirando, balbuciendo incoherencias en un estado de confusión que su hermana tomó por vergüenza.
Poco a poco, se quedó callado y soltó el brazo de Calandra. Su hermana mayor, sin dirigir una mirada más a los presentes, abandonó la estancia con aire altivo.
Tenía que avisarles de algún modo, se dijo Paithan, confundido. Tenía que hacerles entender lo que se avecinaba.
—¡Paithan…!
—¡Aleatha! —El elfo se volvió, aliviado de encontrar a alguien que atendería a razones. Alargó las manos…
… Y Aleatha le cruzó la cara de un bofetón.
—¡Thea! —Paithan se llevó la mano a la ardiente mejilla. Su hermana tenía el rostro muy pálido, los ojos febriles y las pupilas dilatadas.
—¿Cómo te atreves? ¡Cómo te atreves a repetir esas malditas mentiras humanas! —Aleatha señaló a Roland—. ¡Coge a esa sabandija y lárgate! ¡Fuera!
—¡Ah! ¡Encantado de volver a verte, mi…! —empezó a decir Zifnab.
Roland no entendía una palabra de la conversación, pero el odio con que lo miraban aquellos ojos azules salvaba cualquier barrera de lenguaje. Alzó las manos en gesto de disculpa y murmuró:
—Escucha, elfa, no sé qué estás diciendo, pero…
—¡He dicho que fuera!
Con los dedos curvados como garras, Aleatha se lanzó sobre Roland y, antes de que éste pudiera detenerla, le hundió las uñas en la cara, dejando cuatro largos surcos sangrantes en su mejilla. El humano, desconcertado, trató de sacarse de encima a la elfa sin hacerle daño, intentando sujetarla por los brazos.
—¡Paithan, sácamela de encima!
Cogido por sorpresa ante el inesperado acceso de furia de su hermana, el elfo saltó tras ella con retraso. Agarró a Aleatha por la cintura, Rega tiró de sus brazos y, entre los dos, consiguieron alejar de Roland a aquella furia que lanzaba zarpazos y escupitajos.
—¡No me toques! —chilló Aleatha, revolviéndose inútilmente contra Rega.
—Será mejor que me dejes a mí —jadeó Paithan en humano.
Rega retrocedió hasta llegar junto a su hermano. Roland se tocó con cuidado la mejilla herida y lanzó una torva mirada a la elfa.
—¡Maldita zorra! —murmuró al ver la sangre en los dedos.
Aleatha no comprendió lo que decía, pero captó perfectamente el tono y se lanzó de nuevo hacia el humano. Paithan se lo impidió, reteniéndola por la fuerza hasta que, de pronto, Aleatha cesó en su furia y se derrumbó en los brazos de su hermano, jadeando agitadamente.
—¡Dime que es todo mentira, Paithan! —Murmuró con voz grave, apasionada, mientras apoyaba la cabeza en su pecho—. ¡Dime que no es verdad!
—Ojalá pudiera, Thea —respondió Paithan, abrazándola y acariciándole el cabello—. Pero lo que he visto… ¡Oh, bendita Madre! ¡Lo que he visto, Aleatha! —El elfo rompió en sollozos y estrechó a su hermana entre convulsiones.
Aleatha le puso ambas manos en el rostro, alzó su cabeza y lo miró a los ojos. Después, levantó las cejas y entreabrió los labios en una ligera sonrisa.
—Voy a casarme. Voy a tener una casa junto al lago. Nada ni nadie me lo impedirá. —Se desasió de los brazos de su hermano, echó la cabeza hacia atrás y se arregló los rizos de la melena sobre los hombros—. Bienvenido a casa, querido. Ahora que has vuelto, ¿querrás deshacerte de esa basura?
Aleatha lanzó una sonrisa a Roland y a Rega, se inclinó hacia adelante y besó en la mejilla a su hermano. Había pronunciado las últimas palabras en un burdo humano.
Roland llevó una mano al brazo de su hermana.
—Basura, ¿eh? Vamos, Rega. Salgamos de aquí.
Rega lanzó una mirada de súplica a Paithan, que la miró con impotencia. Se sentía como si acabara de despertar y fuera incapaz de moverse.
—¡Ya ves cómo están las cosas! —exclamó Roland en tono burlón—. ¡Te lo advertí! —Soltó el brazo de su hermana y dio un paso, apartándose de la puerta—. ¿Vienes?
—Discúlpame —intervino Zifnab—, pero debo recordarte que, en realidad, no tienes adonde ir…
—¡Paithan! ¡Por favor! —suplicó Rega.
Roland bajó con paso enérgico los peldaños que llevaban al suelo de musgo, exclamando por encima del hombro:
—¡Quédate a calentarle la cama a ese elfo! ¡Puede que te dé un empleo en la cocina!
Paithan enrojeció de cólera y dio un paso hacia Roland.
—¡Yo quiero a tu hermana! Yo…
El sonido de unos cuernos de caza hendió el aire sereno de la mañana. El elfo volvió la vista hacia el lago Enthial y apretó los labios. Alargó la mano, cogió a Rega y la atrajo hacia sí. El musgo empezó a vibrar y dar sacudidas bajo sus pies. Drugar, que no había dicho nada ni había hecho el menor gesto durante toda la escena, se llevó la mano bajo el cinto.
—¡Por fin! —Exclamó Zifnab con irritación, asiéndose al pasamanos del porche para mantener el equilibrio—. Si me permitís que termine una frase, me gustaría decir que…
—Señor —tronó la voz del dragón bajo el musgo—, ya están aquí.
Haplo oyó la llamada de alarma de los cuernos. Desde su escondite en la espesura, hizo un gesto al perro.
—Muy bien, ya sabes qué tienes que hacer —le murmuró—. Recuerda, ¡sólo quiero uno!
El perro se internó de inmediato en la jungla, desapareciendo de la vista entre el tupido follaje. Haplo, tenso de expectación y tendido entre los matorrales, estudió por enésima vez el soto donde se ocultaba. Todo estaba a punto. Sólo le quedaba esperar.
El patryn no había acudido a la casa élfica con el resto de pasajeros de la nave, sino que se había quedado a bordo con la excusa de tener que efectuar unas reparaciones. Cuando se hubieron alejado por la gran planicie de musgo, chamuscada y ennegrecida por los experimentos con cohetes de Lenthan, Haplo había saltado del casco de la nave para recorrer los «huesos» de madera de las alas de dragón.
Recorrer el ala de dragón. Arriesgarlo todo, incluso la vida, por conseguir un objetivo. ¿Dónde había oído aquel dicho? Le parecía recordar que lo había mencionado Hugh, la Mano. ¿O había sido el capitán elfo cuya nave había «incautado» ? En cualquier caso, no importaba mucho. Aquel refrán no tenía mucho sentido con la nave varada en suelo firme, cuando la caída desde las alas era de apenas unos palmos y no de miles. Mientras saltaba ágilmente al musgo, Haplo había pensado que, de todos modos, el proverbio resultaba muy oportuno en aquel momento.
Recorrer el ala de dragón.
Se encogió en su escondite, repasando mentalmente las runas que iba a emplear, revisándolas una por una como un joyero elfo que buscara imperfecciones en una sarta de perlas. La estructura era perfecta. El primer hechizo atraparía a la criatura. El segundo la retendría y el tercero taladraría lo que el titán tuviera por mente.
El sonido de los cuernos en la lejanía se hizo más urgente y más caótico; de vez en cuando, alguno se rompía en un horrible lamento barboteante. Los elfos debían de estar combatiendo a sus enemigos, y la batalla, a juzgar por el estruendo, se aproximaba a su escondite. Haplo no hizo caso. Si los titanes trataban a los elfos como lo habían hecho con los humanos —y Haplo no tenía ninguna razón para suponer que los primeros salieran mejor parados—, la lucha no duraría mucho más.
Aguzó el oído, atento a otro sonido. Por fin, lo captó: era el ladrido del perro. También el animal se desplazaba en dirección a él. Haplo no oyó nada más y, al principio, se preocupó. Luego recordó el silencio con que los titanes se desplazaban a través de la jungla y comprendió que no oiría el gigante hasta que lo tuviera encima. Se pasó la lengua por los labios resecos y se humedeció la garganta.
El perro apareció en la zona de los matorrales. Venía jadeando frenéticamente, con la lengua fuera y los ojos desorbitados de terror. Al llegar al centro del soto, se dio la vuelta y volvió a lanzar unos furiosos ladridos.
El titán apareció detrás de él. Tal como había previsto Haplo, la extraña criatura se había separado de sus compañeras tras el señuelo del animal. Al penetrar en la arboleda, el gigante se detuvo y olisqueó el aire. La cabeza sin ojos se volvió lentamente. Había olido, oído o «visto» un hombre.
El cuerpo inmenso del titán se alzó sobre Haplo y la cabeza ciega miró directamente hacia el patryn. Cuando dejó de moverse, la figura camuflada de la criatura se confundió casi perfectamente con el resto de la jungla. Haplo parpadeó y casi lo perdió de vista. Por un instante sintió pánico, pero se calmó. No importaba. Si su plan daba resultado, el titán volvería a moverse. ¡De eso no cabía ninguna duda!
Haplo empezó a pronunciar las runas. Alzó sus manos tatuadas y unos signos mágicos parecieron desprenderse de su piel y danzar en el aire. Lanzando deslumbrantes destellos azules y rojos, las runas se entrelazaron y empezaron a multiplicarse con extraordinaria rapidez.
El titán volvió la cabeza hacia los signos mágicos con desinterés, como si ya hubiera visto todo aquello anteriormente y le provocara un profundo aburrimiento. A continuación, avanzó hacia Haplo repitiendo la misma muda pregunta con su mente.
—Sí, la ciudadela. Que dónde está la ciudadela, ya sé. Lo siento, pero ahora mismo no tengo tiempo de contestar a eso. Hablaremos de ello dentro de un momento —prometió el patryn, retrocediendo.
El entramado de runas estaba completo y a Haplo sólo le quedaba esperar que funcionara. Miró fijamente al titán. Éste seguía acercándose; su súplica lastimera había dado paso, en un abrir y cerrar de ojos, a un tono de violenta frustración. Haplo titubeó, con un nudo en el estómago. A su lado, el perro lanzó un ladrido de terror.
El titán se detuvo, volvió la cabeza y abrió la boca babeante. Parecía desconcertado y Haplo respiró de nuevo.
Los signos mágicos, como llamaradas rojas y azules, se habían entretejido y colgaban del aire como una enorme cortina sobre los árboles de la jungla. El encantamiento abarcaba todo el soto, rodeando al titán. Este se movió a un lado y a otro. Las runas le devolvían su propio reflejo, inundando su cerebro con imágenes y sensaciones de sí mismo.
—No te preocupes, no voy a hacerte daño —dijo Haplo en tono tranquilizador, hablando en su propio idioma, en la lengua que compartían los patryn y los sartán—. Te dejaré ir, pero antes vamos a hablar de la ciudadela. Cuéntame qué es.
El titán se lanzó hacia donde sonaba la voz de Haplo. El patryn se apartó de un ágil salto. La mano del gigante se cerró en el aire. Haplo, que había previsto el ataque, repitió la pregunta en tono paciente.
—Háblame de la ciudadela. ¿Acaso los sartán…?
¡Sartán!
La furia del titán, desatada en toda su fuerza bruta, descargó un golpe terrible sobre la pantalla mágica creada por Haplo. Las runas temblaron y se desmoronaron. La criatura, liberada de la ilusión, volvió la cabeza hacia el patryn. Este pugnó por recuperar el control y reforzó la protección. El titán volvió a perderlo de vista y agitó los brazos, buscando a tientas su presa.
¡Eres un sartán!
—No —replicó Haplo, secándose el sudor de la frente, que le goteaba en los párpados, y rogando tener fuerzas para resistir—. No soy ningún sartán. ¡Soy enemigo de ellos, igual que vosotros!
¡Mientes! ¡Eres un sartán! ¡Tú y los tuyos nos engañasteis! ¡Construisteis la ciudadela y luego nos robasteis los ojos! ¡Nos dejasteis ciegos a esa luz brillante y resplandeciente!
La rabia del titán golpeó a Haplo, debilitándolo con cada nueva acometida. El hechizo no resistiría mucho más. Tenía que escapar enseguida, mientras la enfurecida criatura continuara confundida por su artimaña. Sin embargo, había merecido la pena. Había conseguido algo: Nos dejasteis ciegos a esa luz brillante y resplandeciente. Le pareció que empezaba a entender. Brillante y resplandeciente… delante de él… encima de él…
—¡Perro! —Dio media vuelta para echar a correr y se quedó paralizado. Los árboles habían desaparecido. Delante de él, a los lados, en cualquier dirección que mirara, se vio a sí mismo.
El titán había vuelto contra Haplo su propia magia.
Haplo luchó por dominar el miedo. Estaba atrapado, sin escapatoria. Podía disolver el encantamiento que lo rodeaba pero, si lo hacía, desmontaría también el hechizo que envolvía al titán. Agotado, consumido, no le quedaban fuerzas para tejer otra cortina mágica de protección que fuera capaz de detener al gigante. Se volvió a la derecha y se vio a sí mismo. Miró hacia el otro lado y topó con su propio rostro, pálido y con los ojos desorbitados. A sus pies, el perro corría en círculos, ladrando frenéticamente.
Haplo notó que el titán se movía con torpeza, buscándolo. Tarde o temprano, daría con él y… Algo lo rozó; algo cálido y vivo, tal vez una mano gigantesca…
A ciegas, Haplo se arrojó a un lado, apartándose de la furiosa criatura, y topó con un árbol. La fuerza del impacto le cortó la respiración. Buscó aire entre jadeos y, de pronto, se dio cuenta de que volvía a ver los árboles, las lianas… El espejismo mágico se desvanecía. Lo invadió una oleada de alivio, cortada al instante por el miedo.
Aquello significaba que el hechizo estaba perdiendo su efecto. Si él podía ver dónde estaba el titán, lo mismo le sucedía a su enemigo.
El titán se cernió sobre él. Haplo se arrojó al suelo y hundió las manos en el musgo, tratando de abrirse paso escarbando. Oyó al perro detrás de él, tratando valientemente de defender a su amo, y escuchó un agudo aullido lleno de dolor. Un cuerpo peludo y oscuro se estrelló en el musgo junto a él.
Asiendo una rama caída, el patryn se incorporó, tambaleándose.
El titán lo desarmó, alargó la mano y lo agarró del brazo. La mano del gigante era enorme: la palma rodeaba el hueso y el músculo y los dedos los estrujaban. Su enemigo tiró del brazo, descoyuntándolo, y lo arrojó al suelo sin soltarlo. Después, volvió a incorporarlo y apretó aún más fuerte. Haplo luchó contra el dolor, contra la oscuridad que se cerraba sobre él. Otro tirón y le arrancaría el brazo.
«Discúlpame, señor, pero ¿puedo serte de alguna ayuda?».
Unos feroces ojos rojos asomaron del musgo, casi a la altura de Haplo.
El titán tiró del brazo; Haplo notó un crujido y el dolor casi le hizo perder el conocimiento.
Los ojos encarnados flamearon y una cabeza verde cubierta de escamas y festoneada de zarcillos se elevó del musgo. Una boca de labios rojos se entreabrió y dejó a la vista unos dientes blanquísimos entre los que se agitaba una lengua negra.
Haplo notó que la mano lo soltaba y lo arrojaba al suelo. Se sujetó el hombro. Tenía el brazo dislocado, pero aún estaba unido al cuerpo. Apretando los dientes para resistir el dolor, temeroso de atraer de nuevo la atención del titán y demasiado débil para moverse, permaneció tendido en el musgo y observó la escena.
El dragón estaba hablando. Haplo no podía entender lo que decía, pero notó que la furia del titán se aplacaba, sustituida por una sensación de asombro y temor. El dragón volvió a hablar, en tono imperioso, y el titán se retiró de inmediato a la jungla. Su enorme mole verde y moteada se desplazó con rapidez y en silencio; para los ojos cansados del patryn, fue como si los propios árboles se alejaran a la carrera.
Haplo hundió la cara en el musgo y perdió el sentido.