CAPÍTULO 2
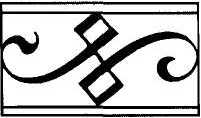
EQUILAN,
NIVEL DE LA COPA DE LOS ÁRBOLES
Tras descender las escaleras, Calandra atravesó la cocina, situada en la planta baja de la mansión. El calor aumentaba claramente al pasar de las aireadas plantas superiores a la zona inferior, más cerrada y cargada de humedad. La criada del fregadero, con los ojos enrojecidos y la marca de la manaza de la cocinera cruzándole el rostro, estaba recogiendo con gesto irritado los fragmentos de la loza que acababa de estrellar contra el suelo. Tal como le había contado a su hermano, la criada era una muchacha humana realmente fea y sus ojos llorosos y sus labios hinchados no contribuían en absoluto a mejorar su aspecto.
Sin embargo, lo cierto era que, a los ojos de Calandra, todos los humanos eran feos y toscos, poco más que brutos y salvajes. La muchacha humana era una esclava, comprada en un mismo lote junto a un saco de harina y una cazuela de madera de piedra. En adelante, trabajaría en las tareas más humildes a las órdenes de una jefa estricta, la cocinera, durante unas quince de las veintiuna horas del ciclo. Compartiría una minúscula habitación con la camarera de la planta baja, no tendría nada de su propiedad y ganaría una miseria con la que, cuando ya fuera una anciana, podría comprarse la emancipación. Y, a pesar de todo ello, Calandra tenía la firme creencia de que había hecho un tremendo favor a la humana al traerla a vivir entre gente civilizada.
La visión de la muchacha en su cocina avivó las ascuas de la ira de Calandra. ¡Un sacerdote humano! Qué locura. Su padre debería tener más juicio. Una cosa era volverse loco y otra olvidar el menor sentido del decoro. Calandra cruzó a toda marcha la despensa, abrió con energía la puerta de la bodega y descendió los peldaños cubiertos de telarañas que conducían al sótano fresco y oscuro.
La mansión de los Quindiniar se alzaba en una planicie de musgo que crecía entre las capas de vegetación más altas del mundo de Pryan. El nombre Pryan significaba reino del Fuego en una lengua que, supuestamente, utilizaban las primeras gentes que llegaron a aquel mundo. La denominación era acertada, pues el sol de Pryan brillaba constantemente, pero otro nombre aún más preciso para el planeta hubiera sido el de reino del Verdor pues, debido al sol permanente y a las frecuentes lluvias, el suelo de Pryan estaba cubierto por una capa de vegetación tan densa que eran contados los habitantes del planeta que lo habían visto alguna vez.
Sucesivas capas de follaje y de diversas formas de vida vegetal se dirigían hacia arriba, dando lugar a numerosos niveles escalonados. Los lechos de musgo era increíblemente tupidos y resistentes; la gran ciudad de Equilan estaba edificada encima de uno de ellos y sobre sus masas espesas, de color verde parduzco, se extendían lagos e incluso océanos. Las ramas superiores de los árboles se alzaban sobre ellas formando inmensos bosques, impenetrables como junglas. Y era allí, en las copas de los árboles o en las llanuras de musgo, donde la mayoría de civilizaciones de Pryan habían levantado sus ciudades.
Las llanuras de musgo no cubrían por entero el planeta, sino que se interrumpían en lugares conocidos como «muros de dragón». En ellos, el espectador situado al borde de la planicie se encontraba ante un abismo de vegetación, ante una sucesión de troncos grises y una espesura de hierbas y arbustos y hojas que descendían hasta perderse de vista en la impenetrable oscuridad de las regiones inferiores.
Los muros de dragón eran lugares colosales y espantosos, a los que muy pocos se atrevían a acercarse. El agua de los mares del musgo se despeñaba por el borde de las enormes grietas y caía en cascadas a la oscuridad con un rugido que hacía temblar los poderosos árboles. Tormentas perpetuas se desencadenaban allí. Enormes extensiones umbrías de todos los tonos de verde se extendían cuanto alcanzaba la vista hasta tocar el radiante cielo azul en el horizonte. Todos aquellos que alguna vez habían llegado hasta el borde de la sima, y contemplaban aquella masa de jungla sin límite debajo de sus pies, se sentían pequeños, insignificantes y frágiles como la hoja más tierna recién abierta.
En ocasiones, si el observador conseguía reunir el valor suficiente para pasar algún tiempo observando la jungla que se abría debajo de él, era posible que observara el siniestro movimiento de un cuerpo sinuoso serpenteando entre las ramas y escurriéndose entre las intensas sombras verdes con tal rapidez que el cerebro llegara a dudar de lo que el ojo captaba. Eran estas criaturas, los dragones de Pryan, las que daban su nombre a las impresionantes simas. Pocos eran los exploradores que los habían visto alguna vez, pues los dragones eran tan precavidos ante la presencia de los pequeños seres extraños que habitaban las copas de los árboles, como cautos se mostraban humanos, enanos y elfos ante la visión de los dragones. No obstante, existía la creencia de que éstos eran animales de gran inteligencia, enormes y sin alas, que desarrollaban su vida muy, muy abajo, tal vez incluso en el mismo suelo del planeta del que hablaban las leyendas.
Lenthan Quindiniar no había visto nunca un dragón. Su padre, sí; había visto varios. Quintain Quindiniar había sido un explorador e inventor legendario que había contribuido a fundar la ciudad élfica de Equilan y había ideado numerosas armas y otros artefactos que despertaron de inmediato la codicia de los pobladores humanos de la zona. Quintain había utilizado la ya considerable fortuna familiar, basada en la omita[8], para establecer una compañía comercial que cada año fue haciéndose más próspera. Pese al éxito de la empresa, Quintain no se había contentado con quedarse tranquilamente en casa y contar las ganancias. Cuando Lenthan, su único hijo, tuvo edad suficiente, Quintain le cedió el negocio y volvió a sus exploraciones. Nunca se había vuelto a tener noticias de él y todos habían dado por sentado, transcurrido un centenar de años, que había muerto.
Lenthan llevaba en sus venas la sangre trashumante de su familia pero nunca se le permitió entregarse a los viajes, sino que se vio obligado a ocuparse de los asuntos del negocio. También él poseía el don de la familia para hacer dinero, pero en ningún momento había tenido la sensación de que aquel dinero fuera suyo. Al fin y al cabo se limitaba a llevar el negocio establecido por su padre. Lenthan había buscado durante mucho tiempo el modo de dejar su propia huella en el mundo pero, por desgracia, no quedaba demasiado por explorar. Los humanos dominaban las tierras al norint, el océano Terinthiano impedía la expansión hacia el est y hacia el vars, y los muros de dragón cerraban la marcha hacia el sorint. Para las aspiraciones de Lenthan, sólo quedaba una dirección en la que encaminar sus pasos: hacia arriba.
Calandra entró en el laboratorio del sótano recogiéndose la falda para no mancharla de polvo. La expresión de su rostro habría agriado la leche. De hecho, estuvo a punto de helarle la sangre a su padre. Cuando Lenthan vio a su hija en aquel lugar que tanto le desagradaba, palideció y se aproximó con gesto nervioso al otro elfo presente en la estancia. El elfo sonrió e hizo una somera reverencia. La expresión de Calandra se nubló al verle.
—Cuánto…, cuánto me alegro de verte por aquí, quería… —balbuceó el pobre Lenthan, depositando un tarro de un líquido pestilente sobre una mesa mugrienta.
Calandra arrugó la nariz. El musgo que formaba las paredes y el suelo despedía un olor acre y almizcleño que no combinaba bien con los diversos olores químicos, sobre todo sulfurosos, que impregnaban el laboratorio.
—Querida Calandra —dijo el elfo que acompañaba a su padre—, confío en que te encuentres bien de salud.
—Así es, Maestro Astrólogo. Te agradezco el interés y también yo espero que te encuentres bien.
—En fin, el reuma me molesta un poco, pero es algo de esperar a mi edad.
«¡Ojalá ese reuma se te llevara, viejo charlatán!», murmuró Calandra para sus adentros.
«¿Qué habrá venido a hacer aquí esta bruja?», se preguntó el astrólogo bajo el cuello estirado y almidonado que se alzaba desde sus hombros y le cubría el rostro casi completamente.
Lenthan se quedó entre los dos con expresión desdichada y culpable, aunque no tenía idea, todavía, de qué había hecho.
—Padre —dijo Calandra con voz severa—, quiero hablar contigo. A solas.
El astrólogo hizo otra reverencia y empezó a retirarse. Lenthan, viendo que se quedaba sin apoyo, lo agarró de la manga.
—Vamos, querida, Elixnoir forma parte de la familia…
—Desde luego, come lo suficiente como para ser parte de ella —lo cortó Calandra, olvidando la paciencia y dejándose llevar por el terrible mazazo que le había producido la noticia de la llegada del sacerdote humano—. ¡Come lo suficiente como para ser varias partes!
El astrólogo se irguió, muy envarado, y sus ojos la miraron por encima de una nariz larga y casi tan aguileña como las puntas del cuello azul oscuro entre las cuales asomaba.
—¡Calandra! ¡Recuerda que es nuestro invitado! —Exclamó Lenthan, escandalizado hasta el punto de reprender a su hija mayor—. ¡Y un Maestro Hechicero!
—Invitado, sí, en eso te doy la razón. Elixnoir no se pierde nunca una comida, ni una ocasión de probar nuestro vino ni de ocupar nuestra habitación de huéspedes. En cambio, dudo mucho de su maestría en las artes mágicas. Todavía no le he visto hacer otra cosa que murmurar cuatro palabras sobre esas pociones apestosas que preparas, padre, y luego apartarse de ellas para contemplar cómo burbujean y despiden humos. ¡Entre los dos, cualquier día prenderéis fuego a la casa! ¡Hechicero! ¡Ja! Lo único que hace, padre, es calentarte la cabeza con historias blasfemas de gentes antiguas que viajaban a las estrellas en naves con velas de fuego…
—¡Se trata de hechos científicos, jovencita! —intervino el astrólogo. Las puntas del cuello de la capa temblaban de indignación—. Lo que hacemos tu padre y yo son investigaciones científicas y no tiene nada que ver con religiones o…
—¿Que no? —Lo interrumpió Calandra, lanzando la estocada verbal directamente al corazón de su víctima—. Entonces, ¿por qué mi padre ha mandado traer a un sacerdote humano?
Los ojos del astrólogo, pequeños como cuentas, se agrandaron de estupor. El cuello almidonado se volvió de Calandra al desdichado Lenthan, que pareció desconcertado ante las palabras de su hija.
—¿Es eso cierto, Lenthan Quindiniar? —inquirió el hechicero, enfurecido—. ¿Has mandado llamar a un sacerdote humano?
—Yo…, yo… —fue lo único que logró balbucir Lenthan.
—Así pues, me has engañado, señor —declaró el astrólogo. A cada momento que pasaba, aumentaba su indignación y, con ella, parecía crecer el cuello de la capa—. Me habías hecho creer que compartías nuestro interés por las estrellas, sus ciclos y su situación en los cielos.
—¡Y así era! ¡Es! —Lenthan se retorció las manos ennegrecidas de hollín.
—Afirmabas estar interesado en el estudio científico de cómo estas estrellas rigen nuestras vidas…
—¡Blasfemia! —exclamó Calandra, con un estremecimiento de su cuerpo huesudo.
—Y ahora, en cambio, te descubro asociado a un…, un…
Al hechicero le faltaron las palabras. El cuello puntiagudo de la capa pareció cerrarse en torno a su rostro de modo que sólo quedaron a la vista, por encima de él, sus ojos brillantes y enfurecidos.
—¡No! ¡Por favor, deja que te explique! —Graznó Lenthan—. Verás, mi hijo me habló de la creencia de los humanos en la existencia de gente que vive en esas estrellas y pensé que…
—¡Paithan! —dijo Calandra con un jadeo, identificando a un nuevo culpable.
—¡Que ahí vive gente! —masculló el astrólogo, desdeñoso, con la voz sofocada tras la ropa almidonada.
—Pues a mí me parece posible… y, desde luego, explica por qué los antiguos viajaron a las estrellas y concuerda con las enseñanzas de nuestros sacerdotes de que, cuando morimos, nos hacemos uno con las estrellas. Sinceramente, echo en falta a Elithenia…
Dijo esto último con una voz desdichada y suplicante que despertó la piedad de su hija. A su modo, Calandra quería a su madre, igual que quería a su hermano y a su hermana menor. Era un amor severo, inflexible e impaciente, pero amor al fin y al cabo, y la muchacha se acercó hasta posar sus dedos delgados y fríos en el brazo de su padre.
—Vamos, padre, no te alteres. No tenía intención de inquietarte, ¡pero creo que deberías haber discutido el asunto conmigo en lugar de…, de hacerlo con los parroquianos de la taberna de la Dorada Aguamiel! —Calandra no pudo reprimir un sollozo. Sacó un decoroso pañuelo con puntillas y se cubrió con él la boca y la nariz.
Las lágrimas de su hija produjeron el efecto (perfectamente calculado) de aplastar por completo a Lenthan Quintiniar contra el suelo de musgo, como si lo hubieran enterrado doce palmos bajo él [9]. El llanto de Calandra y el temblor de las puntas del cuello del hechicero eran demasiado para el maduro elfo.
—Tenéis razón los dos —declaró, mirándolos alternativamente con aire apesadumbrado—. Ahora me doy cuenta de que he cometido un error terrible. Cuando llegue el sacerdote, le diré que se marche de inmediato.
—¡Cuando llegue! —Calandra alzó los ojos, ya secos, y observó a su padre—. ¿Cómo que cuando llegue? Paithan me ha dicho que no vendría…
—¿Y él cómo lo sabe? —preguntó Lenthan, considerablemente perplejo—. ¿Ha hablado con él después que yo? —El elfo se llevó una mano cerúlea al bolsillo del chaleco de seda y sacó una hoja arrugada de papel—. Mira, querida —añadió, mostrándole la carta.
Calandra la cogió y la leyó con ojos febriles.
—«Cuando me veas, estaré ahí. Firmado, el Sacerdote Humano». ¡Bah! —Calandra devolvió la misiva a su padre con gesto despectivo—. ¡Esto es ridículo…! Tiene que ser una broma de Paithan. Nadie en sus cabales mandaría una carta así. Ni siquiera un humano. ¡El Sacerdote Humano! ¡Por favor!
—Tal vez no está en sus cabales, como dices —apuntó el Maestro Astrólogo en tono siniestro.
Un sacerdote humano loco venía camino de la casa.
—¡Que Orn se apiade de nosotros! —murmuró Calandra, asiéndose del canto de la mesa del laboratorio para sostenerse.
—Vamos, vamos, querida mía —dijo Lenthan, pasándole el brazo por los hombros—. Yo me ocuparé de eso. Déjalo todo en mis manos. No tendrás que preocuparte en absoluto.
—Y, si puedo ser de alguna ayuda —el Maestro Astrólogo olisqueó el aire; de la cocina llegaba el aroma de un asado de targ—, me alegraré de colaborar también. Incluso podría pasar por alto ciertas cosas que se han dicho en el calor de una discusión agitada.
Calandra no prestó atención al mago. Había recuperado el dominio de sí y su único pensamiento era encontrar lo antes posible a aquel despreciable hermano suyo para arrancarle una confesión. No tenía ninguna duda —mejor dicho, tenía muy pocas— de que todo aquello era obra de Paithan, una muestra de lo que entendía por una broma pesada. Probablemente, pensó, en aquel instante estaría partiéndose de risa a su costa. ¿Seguiría riéndose cuando le recortara su asignación a la mitad?
Dejando al astrólogo y a su padre para que volaran hechos trizas en aquel sótano, si así lo querían, Calandra ascendió la escalera con pasos enérgicos y atravesó la cocina, donde la muchacha de los platos se escondió tras un trapo de secar hasta que el horrible espectro hubo desaparecido. Subió al tercer nivel de la casa, donde estaban las alcobas, se detuvo ante la puerta de la habitación de su hermano y llamó sonoramente.
—¡Paithan! ¡Abre la puerta ahora mismo!
—Paithan no está —dijo una voz soñolienta desde el fondo del pasillo. Calandra lanzó una mirada furiosa a la puerta cerrada, llamó de nuevo y probó un par de veces el tirador. No escuchó ningún ruido. Se dio la vuelta, continuó avanzando por el corredor y entró en la alcoba de su hermana menor.
Vestida con un frívolo camisón que dejaba al descubierto sus hombros lechosos y lo suficiente de sus pechos para despertar el interés, Aleatha estaba recostada en una silla ante el tocador, cepillándose el cabello con gesto lánguido mientras se admiraba en el espejo. Éste, potenciado por medios mágicos, susurraba elogios y piropos y ofrecía alguna que otra sugerencia sobre la cantidad correcta de carmín.
Calandra se detuvo a la entrada de la estancia, casi sin hablar de puro escandalizada.
—¿Qué pretendes, ahí sentada medio desnuda a plena luz y con las puertas abiertas de par en par? ¿Y si pasara algún sirviente?
Aleatha alzó los ojos. Llevó a cabo el movimiento lentamente, con languidez, sabiendo el efecto que producía y disfrutándolo plenamente. La joven elfa tenía los ojos de un azul claro, vibrante, pero que —bajo la sombra de sus gruesos párpados y de sus pestañas largas y tupidas— se oscurecían hasta adoptar un tono púrpura. Por eso, cuando los abría como en aquel instante, daban la impresión de cambiar completamente de color. Eran numerosos los elfos que habían escrito sonetos a aquellos ojos y corría el rumor de que uno incluso había muerto por ellos.
—¡Ah!, ya ha pasado uno de los criados —contestó Aleatha sin inmutarse—. El mayordomo. Le he visto deambular por el pasillo al menos tres veces en la última media hora.
Apartó la vista de su hermana mayor y empezó a colocar los volantes del salto de cama para que dejaran a la vista su cuello largo y fino.
Aleatha tenía una voz modulada y grave, que siempre sonaba como si estuviera a punto de sumirse en un profundo sueño. Esto, combinado con los gruesos párpados, le daba un aire de dulce lasitud hiciera lo que hiciese y fuera donde fuese. Durante la febril alegría de un baile real, Aleatha prescindía del ritmo de la música y bailaba siempre lentamente, casi como en sueños, con el cuerpo completamente rendido a su pareja y produciendo a ésta la deliciosa impresión de que, sin su fuerte brazo como apoyo, la muchacha caería al suelo. Sus ojos lánguidos permanecían fijos en los del bailarín, con una levísima chispa en el fondo de aquel púrpura insondable, e incitaban al hombre a imaginar qué daría por conseguir que aquellos ojos soñolientos se abrieran de par en par.
—¡Eres la comidilla de Equilan, Thea! —dijo Calandra en tono acusador, llevándose el pañuelo a la nariz. Aleatha se estaba rociando de perfume el cuello y el pecho—. ¿Dónde estabas la última hora oscura?[10]
Los ojos púrpura se abrieron de par en par o, al menos, bastante más que antes. Aleatha no desperdiciaría nunca con una hermana el efecto que provocaba el gesto completo.
—¿Desde cuándo te preocupa dónde estoy? ¿Qué abeja se te ha metido en el corsé en esta hora amable, Cal?
—¿Hora amable? ¡Si es casi la hora del vino! ¡Llevas durmiendo la mitad del día!
—Si quieres saberlo, estuve con el noble Kevanish y fuimos al Oscura…
—¡Kevanish! —Calandra emitió un gemido agitado—. ¡Ese sinvergüenza! Desde ese asunto del duelo, se le ha negado la entrada en todas las casas decentes. Fue por su culpa que la pobre Lucillia se colgó, y puede decirse que prácticamente asesinó al hermano de ésta. ¡Y tú, Aleatha…, dejarte ver en público junto a él…! —Calandra se atragantó.
—Tonterías. Lucillia fue una estúpida al pensar que un hombre como Kevanish podía enamorarse realmente de ella. Y su hermano fue aún más estúpido al exigirle una reparación. Kevanish es el mejor arquero de Equilan.
—¡Existe una cosa que se llama honor, Aleatha! —Calandra se detuvo tras la silla de su hermana y cerró ambas manos sobre el respaldo, con los nudillos blancos de la presión. Parecía que, con un mínimo movimiento y en cualquier instante, podría cerrarlas con igual fuerza en torno el frágil cuello de su hermanita—. ¿Acaso nuestra familia lo ha olvidado ya?
—¿Olvidado? —murmuró Thea con su voz soñolienta—. No, querida Cal, nada de olvidado. Simplemente, hace mucho tiempo que la familia lo ha comprado y pagado.
Con una absoluta falta de recato, Aleatha se levantó de la silla y empezó a desatar los lazos de seda que mantenían casi cerrada la parte frontal de su salto de cama. Calandra contempló el reflejo de su hermana en el espejo y advirtió unas marcas rojizas en la carne blanca de los hombros y el pecho: las marcas de los labios de un amante ardiente. Asqueada, Calandra dio media vuelta y cruzó la estancia con pasos rápidos hasta detenerse junto a la ventana.
Aleatha sonrió con indolencia al espejo y dejó que el camisón se deslizara al suelo. El espejo se deshizo en comentarios extasiados.
—¿Buscabas a Paithan? —Le recordó su hermana—. Entró volando en su habitación como un murciélago de las profundidades, se vistió su traje de estopilla y salió volando otra vez. Creo que iba a casa de Durndrun. Yo también estaba invitada, pero no sé si ir o no. Los amigos de Paithan son unos pelmazos.
—¡Esta familia se está hundiendo! —Calandra se apretó las manos—. ¡Padre manda llamar a un sacerdote humano! ¡Paithan está hecho un vulgar vagabundo que no se preocupa más que de correrse juergas! ¡Y tú…! ¡Tú terminarás soltera y embarazada y hasta puede que colgada como la pobre Lucillia!
—No lo creo, querida Cal —replicó Aleatha, apartando el camisón con el pie—. Para colgarse se requiere mucha energía. —Admirando su esbelto cuerpo en el espejo, que lo llenó de elogios a su vez, frunció el entrecejo, alargó la mano e hizo sonar una campanilla realizada con la cáscara de huevo de pájaro cantor—. ¿Dónde está esa criada mía? Preocúpate menos de la familia, Cal, y más del servicio. Nunca he visto gente más holgazana.
—¡Es culpa mía! —Suspiró Calandra, y volvió a cerrar con fuerza las manos, llevándoselas a los labios—. Debería haber obligado a Paithan a ir a la escuela. Debería haberte prestado más atención y no dejarte tan suelta. Y debería haber detenido las locuras de padre. Pero entonces, ¿quién hubiera llevado el negocio? ¡Cuando empecé a ocuparme de dirigirlo, la situación no era nada boyante! ¡Nos hubiéramos arruinado! ¡Arruinado! Si lo hubiéramos dejado en manos de padre…
La doncella entró corriendo en la estancia.
—¿Dónde estabas? —preguntó Aleatha, con su habitual lasitud.
—Lo siento, señora. No había oído la campanilla.
—No ha sonado. Pero deberías saber cuándo te necesito. Saca el azul. Esta hora oscura me quedaré en casa. No, espera. El azul, no. El verde con rosas de musgo. Creo que aceptaré la invitación de Durndrun, finalmente. Podría ocurrir algo interesante y, por lo menos, siempre podré atormentar al barón, que se muere de amor por mí. Y ahora, Cal, ¿qué es eso de un sacerdote humano? ¿Es guapo?
Calandra exhaló un profundo sollozo y hundió los dientes en el pañuelo. Aleatha la miró y, aceptando la bata vaporosa que la criada le ponía sobre los hombros, cruzó la habitación hasta colocarse detrás de su hermana. Aleatha era tan alta como Calandra, pero su silueta era suave y bien torneada donde la de su hermana mayor era huesuda y angulosa. Una mata de cabello ceniciento enmarcaba el rostro de Aleatha y le caía por la espalda y sobre los hombros. La muchacha nunca se adornaba el pelo según la costumbre imperante. Igual que el resto de su figura, el cabello de Aleatha siempre estaba desaliñado, siempre producía la impresión de que acababa de levantarse de la cama. Posó sus suaves manos en los hombros temblorosos de Calandra y murmuró:
—La flor de las horas ha cerrado sus pétalos a estas alturas, Cal. Continúa esperando inútilmente a que vuelva a abrirse y pronto estarás tan loca como padre. Si madre hubiera vivido, tal vez las cosas habrían sido distintas… —A Aleatha se le quebró la voz y se acercó aún más a su hermana—. Pero no sucedió así. Y no hay más que hablar —añadió, encogiendo sus perfumados hombros—. Hiciste lo que debías, Cal. No podías dejarnos morir de hambre.
—Supongo que tienes razón —respondió Calandra secamente, recordando que la doncella seguía en la estancia. No quería discutir sus asuntos personales en presencia del servicio. Enderezó los hombros y estiró unas imaginarias arrugas de su falda rígida, almidonada—. Así pues, ¿no te quedarás a cenar?
—No. Si quieres, se lo diré a la cocinera. ¿Por qué no me acompañas a casa del barón Durndrun, hermana? —Aleatha dio unos pasos hasta la cama, sobre la cual la doncella estaba colocando un juego de ropa interior de seda—. Vendrá Randolfo. ¿Sabes que nunca se ha casado, Cal? Tú le rompiste el corazón.
—Más bien le rompí el bolsillo —replicó Calandra con voz severa mientras se contemplaba en el espejo, se componía el peinado donde se le había deshecho ligeramente el moño y volvía a clavar en su lugar las tres peinetas atroces—. Randolfo no me quería a mí, sino que codiciaba el negocio.
—Es posible. —Aleatha se detuvo unos instantes a medio vestirse. Sus ojos púrpura se volvieron hacia el espejo y se clavaron en el reflejo de la mirada de su hermana—. Pero al menos te habría hecho compañía, Cal. Estás demasiado tiempo sola.
—¿Y tú crees que voy a permitir que irrumpa un hombre y que se adueñe y eche a perder lo que me ha costado tantos años consolidar, sólo para ver su rostro cada mañana, me guste o no? Muchas gracias, pero no. Hay cosas peores que estar sola, Thea.
Los ojos púrpura de Aleatha se ensombrecieron hasta adquirir un tono casi rojo vivo.
—No sé cuáles —respondió en voz baja. Su hermana no llegó a oírla. Aleatha se apartó el cabello de la cara, sacudiéndose de encima al mismo tiempo las lúgubres sombras que velaban sus ojos—. ¿Quieres que le diga a Paithan que le andas buscando?
—No te molestes. Debe de estar a punto de quedarse sin dinero y seguro que viene a verme a la hora del trabajo. Ahora, tengo que ir a revisar unas cuentas. —Calandra se encaminó hacia la puerta—. Procura volver a una hora razonable. Antes de mañana, por lo menos.
Aleatha sonrió ante la ironía de su hermana mayor y bajó sus párpados cargados de sueño con aire recatado.
—Si quieres, Cal, no volveré a ver más al barón Kevanish.
Calandra se detuvo y dio media vuelta. Su rostro severo resplandeció de alegría, pero se limitó a decir:
—¡No tengo la menor esperanza de que lo hagas!
Al salir de la estancia, cerró dando un violento portazo.
—De todos modos, Kevanish ya empieza a resultarme pesado… —añadió Aleatha para sí. Volvió a recostarse ante el tocador y estudió sus facciones perfectas en los efusivos espejos.