CAPÍTULO 15
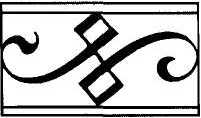
EL REINO DE LOS ENANOS,
THURN
Amantes de la oscuridad, las cavidades y los túneles, los enanos de Pryan no construían sus ciudades en las copas de los árboles, como los elfos, ni en las planicies de musgo, como hacían los humanos. Los enanos se abrían camino hacia abajo a través de la sombría vegetación, buscando la tierra y la roca que eran su herencia, aunque ésta no era más que un vago recuerdo de un tiempo pasado en otro mundo.
El reino de Thurn era una enorme caverna de vegetación. Los enanos vivían y trabajaban en casas y talleres tallados como nichos en los troncos de gigantescos árboles chimenea, así llamados porque su madera no ardía fácilmente y el humo de las hogueras de los enanos podía ascender a través de unos conductos naturales que los troncos tenían en el centro. Ramas y raíces formaban calles y caminos iluminados con antorchas de llama vacilante. Elfos y humanos vivían en un día perpetuo. Los enanos vivían en una noche sin fin, una noche que amaban y consideraban una bendición, pero que Drugar temía que estuviera a punto de hacerse permanente.
El enano recibió el mensaje de su rey durante la hora de comer. El hecho de que llegara precisamente entonces le dio una idea de la importancia de su contenido, pues la hora de la comida era un momento en que uno debía prestar plena y total atención a alimentarse y al importantísimo proceso digestivo posterior. Durante la ingestión de los alimentos estaba prohibido hablar y, en la hora siguiente, sólo se trataban temas agradables para evitar que los jugos estomacales se volvieran agrios y provocaran trastornos gástricos.
El mensajero real se disculpó profusamente por distraer a Drugar de la comida, pero añadió que el asunto era muy urgente. Drugar saltó de su silla, volcando los vasos y platos de barro y haciendo que su viejo criado gruñera y predijera cosas terribles para el estómago del joven enano.
Drugar, que tuvo la lúgubre sensación de saber el propósito de la llamada, estuvo a punto de replicarle que los enanos podían darse por afortunados si todas sus preocupaciones se reducían a una mala digestión. Sin embargo, guardó silencio. Entre los enanos, los viejos eran tratados con respeto.
La casa de su padre en el tronco estaba contigua a la suya y Drugar no tuvo que andar mucho. Cubrió la distancia a la carrera pero al llegar a la puerta se detuvo. De pronto, le daba miedo entrar; se resistía a oír lo que tenía el deber de conocer. De pie en la oscuridad, mientras acariciaba la piedra rúnica que llevaba en torno al cuello, suplicó al Uno Enano que le diera valor y, tras exhalar un profundo suspiro, abrió la puerta y penetró en la estancia.
La casa de su padre era exactamente igual a la suya, que a su vez era idéntica a las demás viviendas de los enanos de Thurn. La madera del árbol había sido alisada y pulida hasta adquirir un cálido tono amarillento. El suelo era plano y las paredes se alzaban hasta formar un techo en arco. El mobiliario era muy sencillo. Ser el rey no proporcionaba ningún privilegio especial, sólo más responsabilidades. El rey era la cabeza del Uno Enano y, aunque la cabeza pensaba por el cuerpo, no era desde luego más importante para éste que, por ejemplo, el corazón o el estómago (el órgano más importante, en opinión de muchos enanos).
Drugar encontró a su padre sentado a la mesa, con los platos medio llenos a un lado. Tenía en la mano un pedazo de corteza cuyo lado liso estaba profusamente cubierto con las letras enérgicas y angulosas de la escritura de los enanos.
—¿De qué se trata, padre?
—Se acercan los gigantes —dijo el viejo enano. Drugar era fruto de un matrimonio tardío de su padre. Su madre, aunque mantenía relaciones muy cordiales con el progenitor de Drugar, tenía casa propia como era costumbre entre las enanas cuando sus hijos alcanzaban la madurez—. Los exploradores los han visto. Los gigantes han barrido Kasnar: la gente, las ciudades, todo. Y vienen hacia aquí.
—Quizá los detenga el mar —apuntó Drugar.
—Sí, el mar los detendrá, pero no por mucho tiempo —continuó el viejo enano—. Los exploradores dicen que no son hábiles con las herramientas. Las pocas que tienen las utilizan para destruir, no para crear. No se les ocurrirá construir naves. Pero darán un rodeo y vendrán por tierra.
—Tal vez se den la vuelta. Puede que sólo quisieran adueñarse de Kasnar.
Drugar pronunció lo anterior por pura esperanza, no por convencimiento. Y una vez salieron de sus labios las palabras, comprendió que incluso esa esperanza era vana.
—No se han adueñado de Kasnar —replicó su padre con un suspiro abrumado—. Lo han destruido. Por completo. Su objetivo no es conquistar, sino destruir.
—Entonces, padre, ya sabes qué debemos hacer. Tenemos que hacer oídos sordos a esos estúpidos que dicen que los gigantes son nuestros hermanos. Tenemos que fortificar la ciudad y armar a nuestro pueblo. Escucha, padre. —Drugar se inclinó hacia el anciano y bajó la voz, aunque en la casa del monarca no había nadie más—. Me he puesto en contacto con un traficante de armas humano. ¡Arcos y ballestas elfos! ¡Serán nuestros!
El viejo enano miró a su hijo y en el fondo de sus ojos, hasta aquel momento oscuros y carentes de brillo, se encendió una llama.
—¡Excelente! —Alargó el brazo y posó sus dedos nudosos sobre la fuerte mano de su hijo—. Eres atrevido y rápido de pensamiento, Drugar. Serás un buen rey. Pero no creo que las armas lleguen a tiempo —añadió, meneando la cabeza y mesándose la barba de color gris acero que le cubría casi hasta la rodilla.
—¡Será mejor que sí, o alguien va a pagarlo! —gruñó Drugar.
El joven se incorporó y empezó a pasear por la pequeña estancia a oscuras, construida muy por debajo de las llanuras de musgo, lo más lejos posible del sol.
—Pondré en acción al ejército…
—No —dijo el anciano.
—Padre, no seas terco…
—¡Y tú no seas kadak![23] —El viejo monarca levantó el bastón, nudoso y retorcido como sus propios brazos y piernas, y apuntó con él a su hijo—. He dicho que serías un buen rey. Y no me cabría duda si… supieras dominar tu fuego. La llama de tus pensamientos arde limpia y se eleva muy alto pero, en lugar de mantener el fuego reposado, dejas que prenda y lance llamaradas sin control.
Drugar frunció sus pobladas cejas y se le ensombreció la expresión. El fuego del que hablaba su padre ardía en su interior, calentando palabras mordaces. Drugar luchó contra su temperamento: las palabras le laceraban los labios, pero logró contenerlas tras ellos. Amaba y respetaba a su padre, aunque consideraba que el anciano estaba derrumbándose bajo aquel golpe terrible.
—Padre, el ejército…
—… se volverá contra sí mismo y los enanos se pelearán entre ellos —pronosticó el monarca, con voz tranquila—. ¿Es eso lo que quieres, Drugar?
El anciano se incorporó. Su estatura ya no resultaba impresionante: la espalda encorvada ya no se enderezaba, las piernas ya no podían sostener el cuerpo sin ayuda. Pero Drugar, imponente al lado de su padre, vio tal dignidad en la tambaleante figura de éste, tal sabiduría en su apagada mirada, que volvió a sentirse un niño.
—La mitad del ejército se negará a empuñar las armas contra sus «hermanos», los gigantes. ¿Qué harás entonces, Drugar? ¿Ordenarles que vayan a la guerra? ¿Y cómo harás que se cumpla la orden, hijo? ¿Mandando a la otra mitad del ejército que tome las armas contra ellos? ¡No lo hagas! —El viejo monarca golpeó el suelo con el bastón y las paredes de paja vibraron bajo su cólera—. ¡Que no llegue nunca el día en que el Uno Enano se rompa! ¡Que no llegue nunca el día en que el cuerpo vierta su propia sangre!
—Perdóname, padre. No había pensado en ello.
El anciano rey suspiró. Su cuerpo se encogió y se hundió sobre sí mismo. Tambaleándose, asió la mano de su hijo y, con la ayuda de éste y del bastón, se dejó caer de nuevo en la silla.
—Contén sus ardores, hijo. Contenlos o lo destruirán todo a su paso, incluyéndote a ti mismo, Drugar. Incluyéndote a ti mismo. Ahora, ve a terminar de comer. Lamento haber tenido que interrumpirte.
Drugar dejó a su padre y regresó a su casa, pero no volvió a sentarse a la mesa, sino que se puso a caminar arriba y abajo por la estancia. Trató con todas sus fuerzas de controlar el fuego que le ardía por dentro, pero fue inútil. Una vez avivadas, las llamas del temor por su pueblo no eran fáciles de aplacar. No podía ni quería desobedecer al anciano que además de su padre era también su rey. A pesar de ello, Drugar decidió no dejar que el fuego se apagara del todo. Cuando llegara el enemigo, encontraría una llama ardiente, no unas cenizas frías y apagadas.
El ejército enano no fue movilizado pero Drugar, en privado y sin conocimiento de su padre, preparó planes de batalla y aleccionó a los enanos que opinaban como él para que tuvieran las armas a mano. Asimismo, se mantuvo en estrecho contacto con los exploradores para seguir, mediante sus informes, los progresos de los gigantes. Llegados al obstáculo insalvable del mar Susurrante, los invasores se encaminaron por tierra hacia el este, avanzando inexorablemente hacia su objetivo… fuera cual fuese.
Drugar no creía que el propósito de los gigantes fuera aliarse con los enanos. A Thurn llegaron sombríos rumores de matanzas de enanos en las poblaciones de Grish y Klan, hacia el norint, pero era difícil seguir la pista de los invasores y las noticias de los exploradores (los escasos informes que llegaban) eran confusas y no tenían mucho sentido.
—¡Padre —suplicó al viejo rey—, es preciso que me dejes convocar al ejército! ¿Cómo podemos seguir ignorando estos mensajes?
Con un suspiro, el anciano respondió:
—Son los humanos… El consejo ha decidido que son los refugiados humanos quienes, huyendo de los gigantes, cometen esas tropelías. ¡Dicen que los gigantes se aliarán con nosotros y que entonces llegará la hora de nuestra venganza!
—He interrogado personalmente a los exploradores, padre —insistió Drugar con creciente impaciencia—. Con los que quedan. Cada día nos llegan menos informes y los pocos exploradores que vuelven, lo hacen conmocionados de pánico.
—¿De veras? —inquirió su padre, mirándolo con aire perspicaz—. Y ¿qué cuentan que han visto?
Drugar titubeó, frustrado.
—¡Está bien, padre! ¡Hasta ahora, no han visto nada, en realidad!
—Yo también los he oído, hijo —asintió pesadamente el anciano—. He oído esos rumores desquiciados sobre «la jungla en movimiento». ¿Cómo puedo presentarme ante el consejo con tal argumento?
Drugar estuvo a punto de decirle a su padre dónde podía meterse el consejo sus propios argumentos, pero se dio cuenta de que una respuesta tan brusca no serviría para nada, salvo para irritar aún más al anciano. El monarca no tenía la culpa; Drugar sabía que su padre había defendido ante el consejo la misma posición que él sostenía. El consejo del Uno Enano, formado por los ancianos de la tribu, no había querido escucharlo.
Con los labios apretados para que no escaparan de su boca palabras ardientes, Drugar abandonó furioso la casa de su padre y echó a andar por la vasta y compleja serie de túneles excavados en la vegetación, encaminándose hacia arriba. Cuando emergió, entornando los ojos, en las regiones bañadas por el sol, contempló la maraña de hojas.
Allí fuera había algo. Y venía en dirección a él. Y a Drugar no le pareció que lo hiciera con espíritu fraternal. El enano aguardó, con una sensación de creciente desesperación, la llegada de las armas élficas, mágicas e inteligentes.
Si aquellos dos humanos lo habían engañado… Drugar juró por el cuerpo, la mente y el alma del Uno Enano que, si así era, se lo haría pagar con la vida.