
juark!
Este chico regordete, pensé, tiene razón. Ahora todo encajaba. El día del terremoto, cuando Colegui salió corriendo por los tejados y desapareció por el castillo, debió de encontrar el diamante. Lo tenía bien agarrado en una mano, por eso parecía que andaba cojo, y fue a guardarlo a algún escondrijo. Digo que debió de encontrar el diamante, pero tal vez —uf, una idea capaz de dislocarte el cerebro—, tal vez había sido el diamante quien lo había encontrado a él…
Fuera cual fuese la respuesta, todos estuvimos de acuerdo en que Silvestre tenía razón.
Y así fue como empezó otro infame episodio de la historia de Otramano, concretamente: la Gran Cacería del Mono del Castillo de Otramano.
El castillo entero participó. Todos: desde el lacayo más ínfimo hasta el mismísimo Lord Otramano, y la única persona que no tomó parte en la cacería fue la abuela Slivinkov, que estaba demasiado frágil para esos trotes. Sí pareció captar, de todos modos, el ambiente general de excitación, y no paraba de preguntar si íbamos a comernos el mono cuando lo atrapásemos, cosa que dejó a Silvestre consternado. Y a mí, encantado.
La Cacería del Mono provocó un alboroto y una conmoción que no se había visto en el castillo desde la última vez que se había dado una situación de alarma. Aunque debo reconocer que fue Solsticio quien puso el dedo en la llaga.
—¿Sabéis? —dijo—. Apuesto a que Edgar es capaz de encontrar a Colegui sin esforzarse siquiera. ¡Él tiene mucho mejor olfato que cualquiera de nosotros!
Y acertaba, vaya que sí. Si no me había ofrecido como voluntario yo mismo era porque a mí no me gusta husmear monos por regla general. Pero el momento exigía medidas desesperadas y, así, mientras todo el mundo registraba infructuosamente el castillo de arriba abajo, y vuelta a empezar, Solsticio le pidió a Silvestre que fuese a buscar algún objeto de Colegui, y él regresó con la mantita del mono.
No sé si te harás una idea de lo que es olisquear la manta de un primate, pero permíteme que te diga una cosa: para un pájaro dotado como yo de un agudísimo sentido olfativo, era casi como ponerse a inhalar un montón de estiércol.

—¿Lo tienes? —me dijo Solsticio, acuciante—. ¿Sí? ¿No te hace falta otro husmeo?

—¡Juark! —grazné. No, no me hacía falta. Y para demostrarlo, levanté el vuelo y me puse a recorrer el castillo a una velocidad supersónica, aunque solo fuese para que me silbara el aire alrededor del pico y me librara de aquella peste infernal.
Solsticio, Silvestre y luego todos los demás salieron detrás de mí, mientras yo viraba aquí y allá por los recodos del castillo. ¿Y sabes?, localicé a ese mono en quince minutos.
Un poco lento tal vez, pero qué quieres, ya no soy tan joven como antes.
El mono estaba muerto de miedo en un desván, rodeado por todas partes de indicios raros-rarísimos. Una vez más, iba vestido de un modo estrafalario: ahora con el equipo completo de un gnomo verde, incluido el gorro puntiagudo y las botas. Delante de él, una familia entera de ratones con vocación circense formaba pirámides y daba cabriolas en el suelo.

Colegui no parecía sorprenderse prácticamente por nada, ni siquiera por la repentina aparición en su escondrijo de casi todos los habitantes del lugar. En una de sus pezuñas, brillando y destellando en la penumbra, tenía el diamante más enorme, rutilante y valioso que se haya visto jamás.

Y entonces unos veintitrés pares de manos se lanzaron sobre el mono, ahuyentando a los ratones, que salieron despavoridos, aunque solo habían llegado a la mitad de su espectáculo.
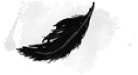
Pantalín convocó una reunión general en el Salón Pequeño.
—Bueno —dijo, sin parar de pasarse el diamante de una mano a otra, como si fuese una granada—. ¿Alguna idea sobre lo que hacemos con esto? ¿Nadie?
—¡Quédatelo! —dijo Silvestre—. Tiene que valer una fortuna.
—Resolvería nuestros problemas de dinero, querido —le susurró Mentolina a su marido, para que los criados no la oyeran.
—Nos mantendría abastecidos de doncellas una temporada, ¿no? —concedió Pantalín—. Y hasta llegaría para hacer reparaciones en este viejo castillo… ¡Pero no! ¡No puede ser! ¿Es que quieres vivir rodeada de un caos semejante? ¿Soportar todas esas muertes azarosas y disparatadas? Yo creo que no.
Mentolina asintió con un suspiro.
—Entonces la única posibilidad es regalarlo —dijo Solsticio—. ¡O tirarlo al lago!
—¡Habrás de volver al colegio, muchacha! —la reprendió Pantalín—. ¿No recuerdas la parte de la leyenda que dice que no es posible regalarlo ni deshacerse de él, porque la maldición de la Suerte de Otramano persistirá?
Justo al mencionar el colegio, Brandish apareció en el salón, con su enorme y ya nada secreta perra detrás y con una pequeña maleta bajo el brazo.
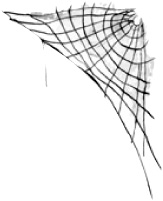
—No —dijo Pantalín—. Solo hay dos opciones. O reparamos la cajita y lo escondemos otra vez. O encontramos a alguien dispuesto a comprárnoslo. La leyenda no dice nada al respecto.
—Hum —dijo Mentolina—. Me gusta más la segunda. No me sentiría tranquila sabiendo que sigue agazapado en algún rincón, preparado para actuar en cualquier momento. Y al menos así podríamos sacar un poquito de dinero… Ahora, ¿quién va a querer comprarnos una cosa así?

Y entonces se produjo el último y el más insólito de los fenómenos (aunque para entonces ya todo nos parecía normal). Se oyó un porrazo en la puerta y, cuando Fermín abrió, casi resultó arrollado por la entrada de una mujer grandiosa, quiero decir gordísima, y muy alta.
Tenía una expresión furibunda en la cara y, al ver a Brandish, se puso como una moto. Vamos, como una demente integral.

—¡Melvin! —chilló desquiciada, avanzando pesadamente hacia el Salón Pequeño, sin murmurar siquiera «con permiso»—. ¡Melvin Brandish! ¿Cómo te has atrevido?, ¿cómo te atreviste a escapar con ese chucho y dejarme en la estacada?
—Hola, querida —suspiró Brandish, de repente manso como un corderito—. Les presento a todos a mi señora esposa…
—A mí no me vengas con martingalas —rugió la señora Brandish—. Ponte el abrigo y sal de aquí ahora mismo, ¿me has oído? No voy a permitírtelo, sencillamente no voy…
Se interrumpió de sopetón y se quedó mirando a Pantalín. O para ser más exactos, se quedó mirando el diamante que este seguía pasándose de una mano a otra como si fuese una pelota de tenis.
—¿Qué…? —dijo—. ¿Qué narices… es eso?
—¿Qué es? —repitió Pantalín—. La famosa Suerte de Otramano. El diamante más fabuloso que haya conocido jamás el hombre o el cuervo. ¿Por qué me lo pregunta?
—Sencillamente, porque tiene que ser mío —proclamó la señora Brandish, amedrentando a todo el mundo con su tono.
—Mi esposa colecciona diamantes raros —explicó Brandish débilmente, sin mirar a nadie en particular—. Sale bastante… caro.
—¿Es eso cierto? —dijo Pantalín con astucia—. ¿Es cierto lo que oyen mis oídos?
Pero la señora Brandish ya estaba hipnotizada ante la visión de la Suerte.
—Melvin —chilló—. ¡Saca el talonario de cheques!

Y así fue como la secuencia más absurda e insólita de acontecimientos que se haya dado nunca en la historia del castillo llegó a su fin por obra y gracia de otra casualidad totalmente improbable: la aparición de una coleccionista de piedras preciosas en aquel preciso momento.
Mientras se cerraba la puerta, y los señores Brandish, acompañados de Felicity, se alejaban por el sendero discutiendo a grito pelado, Pantalín dobló un cheque más que considerable y se lo metió en el bolsillo, sin dejar de reírse entre dientes.
Solsticio, Silvestre y yo subimos a la Terraza Superior. Queríamos comprobar que los Brandish estaban abandonando de verdad los terrenos del castillo.
—No lo entiendo —decía Silvestre—. Todo esto no tiene sentido. Ninguno.
—No —asintió Solsticio—, pero de eso se trata justamente.
—Ah, ya veo —dijo Silvestre.
Evidentemente no entendía nada.
Pero tampoco importaba.

—¡Ark! —dije yo.
—¿Qué pasa, Edgar? —preguntó Solsticio, aunque enseguida lo vio por sí misma.
Porque justo cuando el señor y la señora Brandish cruzaban el
arco de entrada y llegaban a la carretera que conducía al ancho
mundo, cayó del cielo la mole inmensa y peligrosísima de una caseta
prefabricada y los aplastó a los dos, dejándolos totalmente planos,
mientras Felicity —desconcertada, pero bastante contenta— se
internaba en el bosque con un centelleante y grueso diamante entre
los dientes.
—Grito —dijo Solsticio.

—Toma ya —dijo Silvestre—. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda una cosa así?
—Ay, por el amor de Dios, Silvestre —gimió Solsticio—. No empieces otra vez.
Y yo no pude estar más de acuerdo.
—¡Aaaaarrrrk!