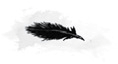caía la noche cuando Silvestre y yo recorrimos una vez más el castillo hacia el laboratorio situado en lo alto del Torreón Este, que aparecía iluminado ya por algunas estrellas plateadas.
Silvestre estaba empezando a acoquinarse de nuevo.
—Supongamos —dijo (es una fórmula que utiliza con frecuencia para empezar las frases)—. Supongamos que padre se enfada al vernos, ¿no? Supongamos que se pone hecho un basilisco, ¿entiendes? O algo parecido. ¿Entonces qué, Edgar?

Yo salté sobre su hombro.
—Ark —dije para tranquilizarlo. Era una posibilidad, desde luego, pero había que afrontarla.
Dimos unos pasos más y Silvestre se detuvo otra vez.
—Supongamos —dijo— que no conseguimos que nos escuche y que me envía a la cama sin cenar, y que a ti te encierra en tu jaula una semana, ¿no? Supongámoslo, ¿vale?

—¡Orc! —dije, con un poco más de firmeza.
«Venga, chico —pensé—, no vayas a defraudarme tan pronto. Lo único que hemos de hacer es enseñarle ese trozo de papel a tu padre; luego ya podremos respirar tranquilos. O más o menos».
—Y supongamos —dijo Silvestre— que en realidad deberíamos estar ayudando a Solsticio, y que precisamente porque no la hemos ayudado acaba en las garras de Brandish mientras intenta tenderle esa trampa. ¿Eso lo has pensado, Edgar? ¿Eh? No quisiera que fuese devorada por mi culpa. ¿Y tú?
Bueno, yo ya casi me había rendido, porque, maldita sea, el chico tenía razón. Le tengo mucho cariño a Solsticio, mucho, y la sola idea de que pudiera pasarle algo malo no me resultaba nada agradable.
—Pero, claro, supongamos que no se lo contamos a padre, y que él no llega a saber que su máquina funciona, y que ese desastre que pende sobre nosotros se nos acaba viniendo encima, y que el castillo y sus ocupantes se van al garete porque nosotros no supimos anticiparnos… Supóntelo.

—¡Juark! —Ya estaba harto. Me apeé del hombro de Silvestre y le di un picotazo en la retaguardia. Bien fuerte.
—¡Aug! —gritó, pero sin moverse del sitio. Otro picotazo.
 —¡Más aug!
—gritó, saltando hacia delante.
—¡Más aug!
—gritó, saltando hacia delante.
¡Ya era mío! Empecé a picotearle y él echó a correr por el pasillo y luego escaleras arriba, hacia el laboratorio, seguido muy de cerca por mí, que aún le daba algún que otro pellizco en el trasero por si se ponía a decir «supongamos» de nuevo.
Así pues, por segunda vez en una hora, un pájaro y un niño irrumpieron en el sanctasanctórum de Lord Pantalín en el castillo de Otramano.
Y lo que nos encontramos fue a Fermín y Pantalín sentados en sendas butacas de cuero, con los pies sobre la mesa, cada uno con una gran cuchara en una mano y un enorme cuenco de helado de chocolate en la otra.

—Y esa es la razón —iba diciendo Pantalín con tono despreocupado— de que la salchicha sea mejor que la bicicleta…
Pero dejó de decirlo en el acto y se puso a decir otra cosa, o sea, empezó a pegar gritos.
—¿Cóooomo? ¡Creía haber dicho que ese condenado pájaro no podía volver a entrar jamás en este recinto! ¡Silvestre! ¿Qué diantre haces aquí?
El chico había entrado dando un patinazo. Se detuvo en seco y, al ver que su padre cogía una enorme llave inglesa con gesto amenazador, salió al trote alrededor de la habitación.
—Padre —jadeó, hablando por encima del hombro, aunque sin dejar de correr—. ¡Espera, padre! ¡Espera!
—No, muchacho —dijo Pantalín—. ¡Espera tú! ¡Aguarda a que te ponga las manos encima! ¡Fermín! ¡Agarra al pájaro!
Ah, eso sí que no. Me subí a una viga bien alta, fuera del alcance del mayordomo más espigado y saltarín, y observé cómo se levantaba Fermín de mala gana (no sin darle un último lametón a su cuchara) para ir a buscar la escalera de tijera que había en un rincón.
—¡Espera! —gritaba Silvestre, desesperado—. ¡Espera!
Empezaba a flaquear y perdía velocidad, pero, por suerte para él, su padre también.
Dieron un montón de vueltas alrededor del laboratorio, pero al final ya solo iban a paso rápido.
—Te digo… —jadeó Pantalín—, te digo… que esperes…
—Uf —dijo Silvestre, todavía con una buena ventaja—. Espera un momento. Lee…
 Agitó el
papel ante las narices de Pantalín, que se detuvo totalmente
exhausto y lo tomó por fin.
Agitó el
papel ante las narices de Pantalín, que se detuvo totalmente
exhausto y lo tomó por fin.
—¿Qué es esto?
—Tu… máquina… —dijo Silvestre.
—¿Sí?
—Dijo esto.
—¿Y?
—Que… se hizo… realidad —boqueó Silvestre, y cayó redondo.
Fermín abandonó sus intentos de atraparme y se bajó de la escalera.
—¿Me permite, su Señoría? —dijo, echándole un vistazo al papel—. Sí, no hay duda, es uno de los nuestros.
La cara de Pantalín empezó a contraerse y a sufrir unos tics curiosísimos.
—¿Dices… que se ha hecho realidad?
Silvestre casi se había desmayado y tenía la cara más roja que un tomate.
—Ajá —farfulló—. Colegui apareció… en la cocina. Con un vestidito blanco. Fumando… en pipa.
—¿De veras? —dijo Pantalín, pensativo—. ¿¡De veras!?
—Sí. Bueno… lo de que es idiota no es cierto.

—¡Raaark! —dije desde lo alto.
—Exacto, Edgar —dijo Pantalín—. Exacto. Buen trabajo, Silvestre, muchacho. Buen trabajo. ¿Has oído, Fermín? Al parecer, he logrado una proeza con la que solo puede soñar la mayoría de los mortales. Solo soñar… Es decir, la cuestión es que… ¡lo he conseguido!
Y en ese preciso momento su rostro se contrajo de un modo todavía más curioso; una vena empezó a palpitarle en la frente, y Lord Otramano cayó al suelo desmayado.

Veinte minutos después, tras una aplicación curativa de helado de chocolate en el cogote (la idea fue de Fermín, Silvestre miraba horrorizado), Pantalín comenzó a dar señales de vida.
Abrió un párpado de golpe; su ojo vagó por la habitación,
registrando cada detalle.
—Ajá —dijo, y abrió el otro ojo—. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Soy un genio! Lo recuerdo todo, excepto… Excepto una cosa: ¿por qué huelo a helado de chocolate?
Se incorporó con cautela y empezó a dar vueltas alrededor del Predictómetro, como dudando si debía aguantar el tipo y hacerse el despreocupado o ponerse a dar saltos de alegría.
Bruscamente, se detuvo.
—¡Uau! ¡Espera un momento! —dijo—. ¡Espera un milisegundo! Si ha funcionado una vez, ¡tiene que volver a funcionar! Y tal vez podamos prevenirnos frente a cualquier fenómeno extraño que vaya a depararnos el castillo a continuación. Fermín, la palanca, por favor. Silvestre, apártate. Un genio en acción es peligroso. Edgar… sigue donde estás. ¡Bien! ¡Fermín! ¡Dale!
Y así la máquina se puso una vez más a girar y zumbar y soltar chasquidos, y luego los cilindros se detuvieron, uno a uno. Allí la teníamos: otra sentencia prodigiosa.

«¡Ag!», pensé.
—¡Juark! —grité.
—¡Oh, no! —exclamó Silvestre.
—¡Sí! —dijo Pantalín—. ¿Cómo? Hum… ¿qué significa?
Silvestre le llevaba ventaja, pues estaba al tanto de todos los hechos y, por una vez, yo me sentí orgulloso de él.
—Significa —dijo atropelladamente— ¡que tenemos que salvar a Solsticio! Brandish, el profesor peludo, es un hombre lobo, y Solsticio estaba intentando tenderle una trampa con una pierna de cordero, pero lo más seguro es que en este mismo momento la esté devorando a grandes bocados, y hemos de salvarla, deprisa, o ya no tendré quién me robe galletas de la cocina…
 —¿Cómo?
—rugió Pantalín, patidifuso—. ¿¡Galletas!? ¿¡Hombres lobo!?
¿¡Solsticio!?
—¿Cómo?
—rugió Pantalín, patidifuso—. ¿¡Galletas!? ¿¡Hombres lobo!?
¿¡Solsticio!?
Creí por un momento que iba a comerse a Silvestre él mismo. Por suerte, en las profundidades de su mente estrafalaria la sola idea de que su hija mayor pudiera correr un peligro mortal disparó todas las alarmas. Sus cejas se alzaron de sopetón, (tan arriba que fueron a juntarse con su mata de pelo).
—¡A las armas! —gritó—. ¡A las armas! ¡Fermín! ¡Trae mi rifle para elefantes!
—Señor —dijo el mayordomo con respeto—, usted no tiene un rifle para elefantes.
—No importa —gritó él—. No hay tiempo para excusas. ¡Saca mi revólver!
—Pero, señor, usted tampoco tiene revólver.
—¡Maldita sea, hombre! ¡Más excusas! Bueno, ¿qué tenemos?
Fermín pensó un momento.
—¿Su caña de pescar?
—¡Ah! ¡Excelente! Trae mi caña de pescar. Y el anzuelo más gordo que encuentres. Y una lata de gusanos. No. ¡Dos latas!
Dicho lo cual, salimos todos del laboratorio, frenéticos y desesperados, preguntándonos si conseguiríamos salvar a Solsticio, o si ya se había convertido en la pitanza del lobo.