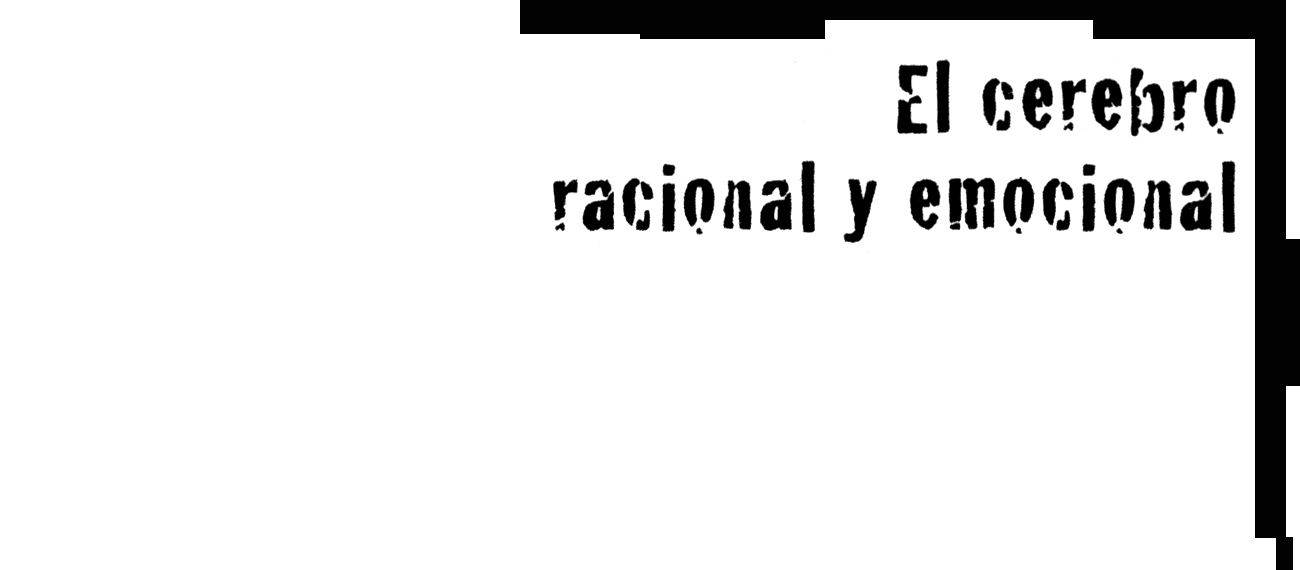Sentados en silencio a la orilla del lago, Aleco y El Viajero contemplaban la serena superficie de agua, cuando fueron sorprendidos por el salto repentino de una trucha que atrapó una mosca en el aire y se zambulló con la agilidad de un pez.
—La trucha no piensa, sólo actúa —dijo Aleco con simplicidad.
El Viajero presintió que bajo la apariencia trivial del comentario se escondían profundidades similares a las del lago.
En efecto, Aleco continuó:
—El hombre es como la trucha. También el hombre reacciona instantáneamente para poder sobrevivir. Hace millones de años los primeros homínidos tenían un cerebro minúsculo, como el de la trucha, o, digamos, un cacahuete.
—¡Qué interesante! No sabía que los cacahuetes tuvieran cerebro.
—Lo tienen, pero es aún más pequeño que un cacahuete. Así era el cerebro del hombre primitivo. Y fíjate, Viajero, en este curioso detalle: las palabras «cacahuete» y «cerebro» tienen la misma raíz, la letra c.
El Viajero se sorprendió ante esa verdad simple, casi obvia, que había tenido delante de los ojos pero nunca había oído.
—Ese cerebro era suficiente para controlar un puñado de actividades elementales y automáticas: dormir, comer, rascarse, morder al rival, subir al árbol, bajar del árbol… —Aleco tomó aire para continuar—. El cerebro humano actual, al lado de partes modernas, como la corteza cerebral y su complemento, la largueza cerebral, conserva todavía esa parte primitiva; dentro de un cerebro moderno y civilizado, el hombre tiene un cerebrito de cavernícola, de primate, de mono.
El anciano no se asombró, pues conocía bien a los hombres.
Aleco continuó:
—El problema es que, en cuanto a nuestros factores emocionales hereditarios, no nos diferenciamos del hombre de las cavernas. En realidad éste era bastante más educado que muchos de nosotros. Nos enfrentamos a la vida moderna con un repertorio de emociones adaptado a las exigencias del pleistoceno. Viajero, si tú hubieras nacido durante la Edad de Piedra…
Lo interrumpió la indignada voz del anciano:
—¡Mire, jovencito, seré mayor pero no tanto! —dijo, tembloroso—. ¡Sepa que yo nací muchísimo después, en el glorioso año de 1025 antes de Cristo! ¡Qué época ésa, no como la de ahora! ¡La nuestra sí que era una juventud sana! ¡Y respetuosa! ¡Jamás uno de nosotros le habría faltado al respeto a un noble anciano de la Edad de Piedra!
Era la primera vez que el niño lo veía enojado.
—No me malentiendas, Viajero. Recuerda el ejemplo de la trucha y la mosca. Decía que si hubieras vivido en la prehistoria podrías haber sido atacado por algún animal, como por ejemplo un mamut, y habrías actuado rápidamente gracias a la respuesta emocional de tu cerebro primitivo: la adrenalina habría corrido a chorros por tus venas, habrías sentido miedo, luego pánico, en seguida terror y por fin habrías huido despavorido. Es que, sinceramente, era como para cagarse de susto…
El Viajero estaba más disgustado aún. En su época ningún joven se habría dirigido a un hombre mayor de esa manera: «¡cagarse de susto!».
Aleco prosiguió su explicación.
—Las emociones alteran nuestro cuerpo. Con la tristeza, la sangre se va al suelo y arrastra consigo al ánimo; con la alegría, la sangre va a las piernas, para bailar más fácilmente.
El niño miró al anciano con ojos llenos de sabiduría. Pero El Viajero continuaba muy molesto y no le prestaba atención: ¡la Edad de Piedra!
Aleco continuó:
—Ambas mentes son muy distintas: la mente emocional siente, la racional calcula; la emocional se brinda por entero, la racional especula; la emocional es desinteresada; la racional compra Bonos del Tesoro. ¿Me entiendes?
—Más o menos —contestó el anciano. Su mente racional intentaba comprender, pero su mente emocional seguía ofuscada.
Resignado, Aleco comentó:
—Lo que quiero decir es que la verdadera sabiduría consiste en encontrar una síntesis, una feliz combinación entre la razón y la emoción.
El anciano meditó en silencio sobre esas palabras. De pronto su rostro se iluminó y dijo:
—¡Ya lo tengo! ¡La ra-ción!
Aleco, desesperado, se dijo para sí que estos viejitos de la Edad de Piedra eran una cagada.