CAPÍTULO VIII
LAS ISLAS KERGUELEN
Tan pronto como el señor Meeson se hubo
salvado por la intervención de Augusta, sobrevino un vértigo a la
joven, y ésta inclinó la cabeza en las mantas en que había envuelto
al niño, que con los ojos abiertos y asustados miraba a su
alrededor.
Pasado el vértigo, pocos momentos después,
tomó al niño en sus brazos, al mismo tiempo que un rayo de luz que
atravesó la neblina dio de lleno en el buque náufrago, que, con la
popa levantada en lo alto y la proa hundida en el agua, era el
juguete de las olas.
—¡Se hunde! —exclamó Jorge el marinero—. ¡Se
hunde!
Y el magnífico buque cuya popa se alzaba más
y más a medida que se iba hundiendo la proa, quedó por pocos
instantes inmóvil, verticalmente sobre el agua. Después siguió
sepultándose gradualmente. Los pasajeros que se habían refugiado en
la popa, dando gritos desesperados, terribles, que desgarraban el
corazón y los oídos, caían al mar como las hojas del árbol azotado
por el vendaval, como las moscas que hiela el invierno... ¡Al fin,
con un ruido inaudito de gavias que se rompen, de calderas que se
revientan, de vapor que se escapa, de lanchas que ceden a la
presión del Océano, oí buque desapareció para siempre...!
El agua borbollante, espumosa, se acercó
sobre esa tumba, que atraía como un remolino todo lo que había
cerca; y el aire aprisionado en el buque salía a la superficie con
un silbido horroroso y extraño.
Los dos marineros del bote en que estaba
Augusta dieron un grito, el niño estupefacto miró a sus compañeros
y Augusta exclamó: «¡Oh!», llena de angustia
—No, no —gritó Meeson—. Todos se agarrarían
al bote y estamos perdidos.
—No es necesario ir —dijo Juan el marinero—.
Ninguno ha podido salvarse.
A pesar de eso, viraron el bote, aunque no
con la prisa con que Augusta lo hubiera deseado; oyeron unos
gritos, pero al acercarse al lugar del siniestro no encontraron a
nadie; llamaron a ver si alguien respondía para recogerlo, y
creyeron oír una voz que contestaba, pero al llegar al punto de
donde vino el sonido, solamente vieron una tabla.
Todos habían perecido; sus gritos fueron
desechados por el cielo y ya no volverían a oírse. ¡La atmósfera,
el viento, el agua, todo estaba como antes!
—¡Esto es horrible, Dios mío! —decía Augusta
bañada en lágrimas y agarrada a las bordas del vacilante
barquichuelo.
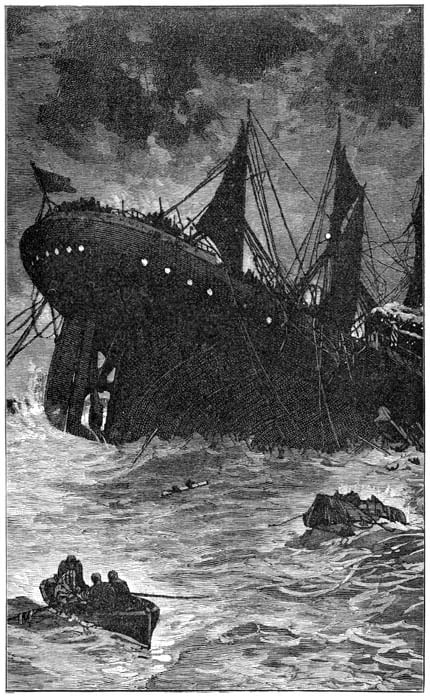
—Y el bote que se escapó primero, ¿en dónde
está? —preguntó el señor Meeson, que empapado y triste, acurrucado
en la proa, movía los ojos como queriendo descubrir algo en la
espesa niebla.
—Allí hay alguien —dijo Juan poniendo la
mano en dirección a un objeto redondo que parecía un bote.
Se acercaron a él. Era ciertamente un bote
volcado. El mismo que lleno de mujeres y niños, ligado al buque por
una de las cuerdas de los pescantes, había sido arrastrado por el
«Kangaroo». A cierta profundidad, la presión del agua reventó la
cuerda y el bote había vuelto a la superficie; pero sin los seres
vivientes que habían buscado refugio en él.
Al fin el bote de Augusta se separó de la
escena de aquel terrible desastre. El mar estaba cubierto de
tablas, barriles, cajas y canastos con aves ahogadas. De éstos los
hombres recogieron dos, así como otros artículos que pensaron
podrían servirles. Los dos marineros gritaron con toda su fuerza
para hacerse oír del otro bote, que suponían no estaba distante.
Los gritos fueron sin embargo infructuosos, a causa de la densidad
de la niebla y el ruido del oleaje. El mar es inmenso; en las
combas de sus olas no se distingue un esquife; el fragor de los
vientos ahoga el sonido; y así fue como, aun cuando los dos botes
se hallaban entonces a menos de media milla de distancia, cada uno
siguió distinto curso, ambos en la esperanza de escapar de la
suerte que había tocado al «Kangaroo».
En el otro bote, como hemos visto, se
encontraban la señora Holmhurst, unas quince mujeres, un oficial y
seis marineros. Ellas, como Augusta, esperaron a que el vapor
desapareciera y, lo mismo que aquélla, se acercaron al lado del
siniestro para salvar, si era posible, alguno de sus compañeros.
Después dirigieron el rumbo hacia las islas Kerguelen, pensando que
ellos eran los únicos que habían quedado para contar la historia de
tan horroroso naufragio. Por fortuna, antes de entrada la noche,
fueron recogidos por un ballenero que los llevó a Albany en las
costas de Australia. De ahí enviaron por cable la noticia del
desastre, que, como se recordará, causó una profunda impresión en
toda Inglaterra, y de allí regresaron a su patria la viuda de lord
Holmhurst y las otras señoras que se salvaron.
Augusta y sus compañeros se miraban unos a
otros sin poder hablar, tal era el terror que los dominaba. Pero al
fin el marinero Juan, que no era de carácter sobrado amable, a
causa de tener un defecto en la nariz que no le hacía parecer buen
mozo, rompió el silencio y dijo, refiriéndose al buque.
—No hay que pensar más en él.
Y en consecuencia, Guillermo, que era un
poco más notable y algo jovial, contestó:
—Pues bien; pongamos las velas y alejémonos
da aquí.
Entonces Augusta les dijo que pocos momentos
antes del choque, el capitán le había informado da que estaban
cerca las islas Kerguelen, a unas sesenta o setenta millas.
Tenían una brújula en el bote y sabían,
además, el rumbo que llevaba el «Kangaroo» cuando se hundió; de
manera que, para no perder más tiempo, izaron las velas que el
botecito podía cargar y fijaron el rumbo al oeste, en cuya
dirección soplaba, afortunadamente, un buen viento.
Todo el día estuvo andando el bote sin
avistar ningún buque. Tenían un garrafón de agua y otro de ron
—cosa que halagó sobremanera a los dos marineros— a más de un saco
de galletas. Así, pues, al frío y la humedad no se agregaba el
hambre a los pasajeros, incluso el niño que Augusta pudo salvar. Al
entrar la noche, disminuyeron el pequeño velamen y dejaron
solamente el necesario para conservar el rumbo sin marchar muy
deprisa.
De este modo pasaron la noche. Augusta
apenas pudo cerrar los ojos; pero el niño durmió profundamente en
su regazo, protegido de la humedad por una de las mantas.
El señor Meeson estaba en el fondo del bote;
y Augusta, como lo viera tiritar de frío, por compasión le dio la
otra manta, sin dejar nada para abrigarse ella misma, excepto un
pañuelo de lana.
Al amanecer, la joven, que mantenía los ojos
fijos en el horizonte, preguntó:
—¿Qué es aquello? —indicando con la mano una
masa obscura que se levantaba ante ellos.
El marinero Juan miró y volvió a mirar,
frotándose los ojos. Después gritó con alegría:
—¡Tierra! ¡Tierra...!
El señor Meeson trató de ponerse en pie,
pero no pudo. Se arrodilló en el bote y empezó a mirar sin
distinguir nada.
—¡Gracias a Dios! —exclamó—. ¿Qué tierra es?
Dígame usted: ¿es Nueva Zelandia? —agregó, dirigiéndose al
marinero.
—¿Nueva Zelandia...? ¡No sea usted tonto...!
Esas islas son las islas Kerguelen, en donde llueve constantemente,
en donde nadie vive, ni siquiera un negro. Si llegamos allá, es
probable que usted se quede ahí, así como todos nosotros, pues dudo
mucho que venga alguien a buscarnos.
Al oír estas palabras, el señor Meeson se
desmayó.
El sol iba levantándose; la neblina
desapareció y a los pocos momentos se descubría a los ojos de los
ocupantes del bote un espléndido panorama:
Delante de ellos, hasta donde su vista podía
alcanzar, se alzaban altas y ásperas peñas, cuyas cimas parecían
desvanecerse a lo lejos en lo blanco de la nieve.
Guillermo cambió el rumbo hacia el sur y,
costeando un promontorio, entró en aguas mansas, desde donde
divisaron un río que corría entre dos montañas cortadas a pico,
sobre las cuales revoloteaban millares de aves marinas.
Los náufragos remontaron el río y llegaron a
un punto de la orilla en que crecía una hierba enfermiza. Allí, con
gran contento de todos, descubrieron dos chozas groseramente
formadas con las maderas de algún buque y colocadas a unos pocos
pasos de la orilla del río.
—¡Vamos, siquiera aquí hay casas! —dijo
Juan— ; pero parece que no han pagado impuesto desde hace
mucho.
—Salgamos pronto de este bote —propuso el
señor Meeson.
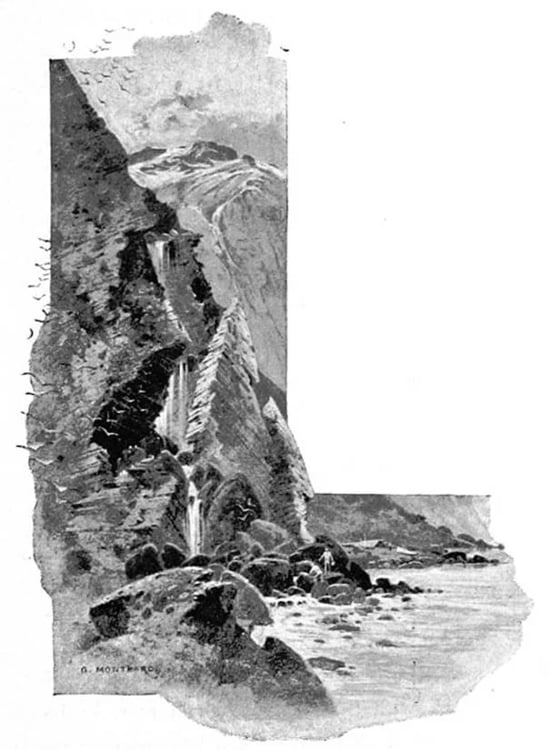

Augusta aprobó esta proposición, y en
consecuencia, los marineros plegaron las velas y empezaron a remar
hacia la orilla entrando en una pequeña rada que hacía el
río.
Diez minutos después los pasajeros del bote
pisaron otra vez tierra, si tierra pueden llamarse las islas
Kerguelen, en donde llueve perpetuamente.
Lo primero que hicieron fue encaminarse a
las chozas y examinarlas; pero no encontraron nada que pudiera
alentarlos. Habían sido construidas muchos años antes, quizás por
algunos náufragos o por los astrónomos que fueron a examinar el
paso de Venus. Estaban casi en ruinas, llenas de musgos y líquenes
y con los techos medio caídos. A pesar de esto eran mucho mejor que
las piedras de la ribera, y decidieron vivir en ellas, pues
quedándose en la intemperie, en clima tan inclemente, habrían
arriesgado sus vidas.
Escogió Augusta para ella y el niño la mejor
de las chozas, y el señor Meeson y los dos marineros tomaron
posesión de la grande. Hecho esto y después de haber sacado el bote
a la playa, trasladaron sus pocos efectos a las chozas, que
limpiaron tan bien como fue posible; extendieron las velas en el
suelo y taparon los agujeros del techo con piedras pequeñas y
pedazos de tablas que sacaron del bote.
Por suerte, ese día no llovió; y como todos,
excepto el señor Meeson, que estaba postrado, trabajaban con
empeño, incluso el niño, la tarea fue concluida antes de entrar la
tarde. Hicieron fuego y Augusta preparó las dos aves que recogieron
en el canasto cerca del buque, y se las comieron con mucho gusto.
Terminada la frugal comida, hicieron un inventario de los recursos:
tenían toda el agua que necesitaban, pues cerca de las chozas
desembocaba en el río un arroyuelo; del saco de galletas quedaban
la mayor parte, cerca de cien libras. Tenían, además, un barrilito
de ron, del que desde luego se apoderaron los dos marineros; y
fuera de esto, había muchos moluscos en la playa, que podrían comer
sí encontraban medios de prepararlos. No temían, pues, morirse de
hambre, como pasa a otros náufragos: con sólo una vez que salieron
los dos marineros volvieron con las gorras llenas de huevos de
pingüinos.
Tan pronto como estuvieron de vuelta, empezó
uno de esos aguaceros característicos de las islas Kerguelen. Hora
tras hora llovió sin cesar y el agua se colaba por los techos,
cayendo en goterones sobre el suelo. Augusta, sola con el niño,
hacía lo posible por distraerlo contándole cuentos distintos,
muchos de los cuales tuvo que inventar, pues ése era el único medio
de mantener tranquilo al niño que empezaba ya a comprender lo grave
de su infortunio. Le habló de Robinson Crusoe y le dijo que estaban
jugando a Robinsón; el niño repuso que no le gustaba el juego y que
quería ver a su mamá.
Mientras tanto, a medida que obscurecía, la
noche se iba poniendo más húmeda y más fría. Al fin se ocultó por
completo el sol, y Augusta, después de dormir al niño y arroparlo
con la manta, cansada de oír el mugido del viento, la caída del
agua y el grito de las aves marinas, fatigada con las faenas del
día, pensó que debía reposar. Empezaba a conciliar el sueño cuando
oyó un golpe en las tablas que servían de puerta a la choza.
—¿Quién es? —preguntó sorprendida.
—Yo —contestó la voz del señor Meeson—. ¿Me
permite usted entrar?
—Sí, si usted quiere —repuso Augusta
agriamente, bien que en su interior se alegraba de verlo, mejor
dicho: de oírlo, porque estaba demasiado obscuro para poder ver a
nadie.
Es de notar cómo bajo la presión de un gran
infortunio común, olvidamos las querellas y nuestros odios y nos
unimos con gusto a nuestros mayores enemigos.
—Coloque bien la tabla otra vez —dijo
Augusta al sentir una ráfaga de aire y comprender que el señor
Meeson había entrado.
El pobre viejo obedeció, y a manera de
excusa, dijo:
—Aquellos dos brutos se están emborrachando:
están bebiendo el ron por galones. No puedo estar con ellos por más
tiempo y me siento tan mal, señorita, me siento tan mal..., que
creo me voy a morir. Siento como si la médula de mis huesos fuera
de hielo, y otras veces me parece como si alguien pasara un hierro
candente por entre ellos. ¿Puede usted hacer algo por mí,
señorita?
—No veo en qué pueda servirlo —repuso
Augusta con dulzura, pues las desgracias de Meeson la conmovían—.
Lo mejor que usted puede hacer es acostarse y dormir.
—¿Dormir? —murmuró el viejo—. ¿Cómo he de
poder dormir si mi manta está empapada y mi único traje
también...?
—Pero eso es lo mejor, lo único que usted
puede hacer, señor Meeson.
El pobre hombre no contestó.
Sobrecogido tal vez por la solemne presencia
de las tinieblas, se calmó al fin. Por su parte, Augusta reclinó la
cabeza sobre el saco de galletas, y pronto quedó dormida, pues para
los jóvenes el sueño es un amigo.
Una o dos veces despertó durante la noche;
pero volvió a dormirse, y cuando abrió de nuevo los ojos ya era de
día y la lluvia había cesado.
Sus primeros cuidados fueron para el niño,
que había dormido tranquilamente durante toda la noche. Lo sacó
fuera de la choza y después de lavarle la cara y las manos, le
sirvió un desayuno. Vio entonces a los dos marineros que tenían
marcadas en el rostro las huellas del desenfreno de la noche
anterior. Ella los miró con ojos de reconvención, y los dos pasaron
por delante de la joven avergonzados.
Augusta entró en la choza. El señor Meeson
estaba sentado y su aspecto la estremeció. Estaba pálido y
desencajado y parecía que iba a expirar.
—He pasado muy mala noche, muy mala —dijo
con voz apagada—. No creo que viva para pasar otra igual.
—Eso no es nada, señor Meeson. Tome usted
unas galletas y se sentirá mejor.
El viejo recibió las galletas y trató de
comer pero no pudo.
—Es inútil —dijo—. Voy a morir. No haber
podido cambiar las ropas mojadas, me ha matado.
Augusta miró al señor Meeson y no pudo menos
que comprender que era cierto lo que decía.