CAPÍTULO II
¿POR QUÉ FUE DESHEREDADO EUSTAQUIO?
Después de un momento, un momento terrible,
en que el rayo había dejado la nube, pero el trueno correspondiente
no se oía aún, el señor Meeson abría la boca; cogió después el
cheque que Augusta había tirado sobre la mesa y lo arrugó de
nuevo.
—¿Qué decía usted, caballerito? —dijo al fin
con voz fría, dura, casi ahogada.
—Dije que debía usted avergonzarse de lo que
ha hecho —contestó el sobrino— ; y, lo que es más: ¡lo
repito!
—¡Oh! ¿Podría usted explicarme por qué lo
dijo y por qué lo repite?
—Lo dije —respondió el sobrino con voz clara
y pausada—, porque esa niña tenía mucha razón cuando dijo que usted
la estafaba. Yo he visto las cuentas del libro, las vi esta mañana
y me he convencido que ha hecho usted una ganancia de más de mil
libras; y ahora, cuando viene a pedir más de las cincuenta que
usted le dio, como una limosna, se lo rehúsa y le ofrece tres por
su parte en los derechos de traducción. Treinta y ocho contra
ciento dos obras que usted se guarda.
—Continúe usted —interrumpió el tío—.
Continúe, se lo suplico.
—Perfectamente; continuaré. Usted se
aprovecha de tretas de mala ley para enredar a esa desgraciada
joven en un contrato por el cual la ha convertido en su esclava por
espacio de cinco años. Cuando ve usted una mujer de ingenio, le
dice que los gastos de la publicación de su libro y los de anunciar
su nombre, etc., etc., serán muy grandes, tan grandes, que de
ninguna manera acometería la empresa, a menos que convenga en
ofrecer a usted primero que a otros editores todo lo que escriba en
los próximos cinco años —y a un precio menor que la cuarta parte
que se paga a un regular autor— cosa que, como es natural, usted no
dice. Usted se aprovecha de su poca experiencia para atarla con ese
infame contrato, porque usted sabe que al fin le adelantará algún
dinero y la tendrá en su poder para enviarla allí abajo, en las
cuevas, en donde el espíritu, la originalidad y el ingenio
desaparecen de los escritos, en donde ella se convertirá en una
escritora de sombrero como los otros,
porque la casa Meeson, usted lo sabe, es una institución mercantil
y los dueños de «Meeson» no quieren nada brillante, sino una
literatura floja y bendita. ¡Es una infamia todo esto, tío; sí, una
infamia, una iniquidad!
Y el joven, cuyos ojos azules despedían
llamas porque se había dejado dominar por la pasión, dio un
puñetazo en la mesa como para dar mayor fuerza a sus
palabras.
—¿Ha terminado usted? —preguntó el
tío.
—Sí, he terminado, y creo he hablado muy
claramente.
—Muy bien. En la suposición de que usted
llegara a manejar el negocio, me permitirá hacerle una pregunta:
¿representan esos sentimientos el sistema con que manejaría usted
este negocio?
—Naturalmente. ¡No he de convertirme en un
trapacero, por nadie!
—Gracias. Parece que usted ha aprendido en
Oxford el arte de hablar claro, y también es evidente —añadió el
viejo en tono burlón— que ha aprendido muy poco de ninguna otra
cosa. Ahora bien, me toca a mí hablar, caballero, y tengo que
decirle que: o usted me pide perdón inmediatamente por lo que ha
dicho, o tiene usted que dejar mi casa al momento y para
siempre.
—No tengo que pedir perdón por decir la
verdad —contestó Eustaquio con altanería—. El hecho es que usted no
ha oído la verdad nunca y estos pobres diablos que se arrastran
alrededor de usted no se atreven ni a llamar suyas sus propias
almas. Me alegro sobremanera de abandonar esta casa en donde tanta
bajeza y servilismo me enferman. La casa hiede y trasciende a malas
prácticas y a monetarismo por medios buenos o torcidos.
Hasta ese momento, el viejo, al menos
exteriormente, había conservado su moderación; pero este último
ramillete de vigorosas palabras era ya demasiado para una persona
que poseyendo tanto dinero había estado por tantos años a cubierto
de verdades tan amargas y tan bruscamente manifestadas. El rostro
del señor Meeson se puso colorado como un tomate, sus espesas cejas
se fruncieron y sus labios pálidos se estremecieron de rabia. Por
unos pocos segundos no pudo hablar; ¡tan grande era su
exasperación! Cuando pudo hacerlo, lo hizo con voz bronca y llena
de furia.
—¡Bribón! ¡Insolente! —comenzó— ; ¡huérfano
desgraciado! ¿Te imaginas que cuando mi hermano te dejó a morir de
hambre —que es lo único que mereces— yo te saqué de la cloaca para
que hicieras esto, para que tuvieras la audacia de venir a decirme
cómo he de conducir mis negocios...?
Se detuvo un momento y después
continuó:
—¡Caballero! Voy a decirle lo que hay.
Márchese usted enseguida y maneje sus negocios como le parezca.
¡Váyase inmediatamente y no vuelva por aquí, porque daré orden a
los porteros de que lo arrojen a la calle...! Y no es esto todo.
Hemos concluido y no tiene usted que pedirme nada; ¡no lo soportaré
a usted por más tiempo, se lo aseguro! Todavía más: ¿sabe usted lo
que voy a hacer ahora? Voy a ir inmediatamente a casa del viejo
Todd, mi abogado, a decirle que me haga otro testamento, y en él
todo lo dejaré a Addison y Roscoe; todo, que es, poco más o menos,
dos millones de libras. ¡Todo, hasta el último cuarto! No lo
necesitan ellos, pero eso no importa; usted no recibirá nada. ¡Yo
no he hecho este dinero para que se emplee en caridades y se acabe
por mala administración! Ya lo sabe usted, caballerito: marche al
panto y vea si con sus ideas mercantiles puede vivir.
—Está muy bien, tío; me iré enseguida —dijo
el joven tranquilamente—. Comprendo demasiado lo que esto me
cuesta, pero en verdad le digo que no lo siento. Nunca he querido
depender de usted ni estar unido a un negocio que se conduce como
el suyo. Tengo una renta de cien libras que me dejó mi madre, y con
eso y mi educación espero poder vivir. Sin embargo, no quiero que
partamos disgustados, porque usted ha sido muy bueno conmigo, como
me lo acaba de recordar. Así, pues, deseo que nos demos un apretón
de manos antes de separarnos.
—¡Ah! ¡Conque se arrepiente usted! ¡Pero no
es tiempo! ¡Váyase y recuerde que no debe poner el pie en Pompadour
Hall —éste era el nombre de la residencia del señor Meeson— sino
solamente para ir a sacar su ropa. Vamos. ¡Márchese!
—Usted no me entiende —dijo Eustaquio— ; es
probable que no nos veamos más, y por eso deseaba que no nos
separáramos enojados; eso era todo. Buenos días.
Hizo una inclinación de cabeza en señal de
respeto y salió de la oficina.
—¡Pardiez! —murmuró el tío al cerrarse la
puerta—, es avispado, pero muy independiente... Yo también soy
independiente; Meeson es un hombre de palabra ¿Dejarle siquiera un
chelín? ¡Oh! No le dejaré nada; y sin embargo, lo siento, porque me
gusta el muchacho. ¡Ya no tengo nada que hacer con él, gracias a
esa perra de Augusta! Tal vez esté enamorado, y, si así es, que se
unan y mueran juntos. Mejor sería para ella que no se atravesase en
mi camino, porque voy a hacerla sufrir por esto, tan cierto como
que mi nombre es Jonathan Meeson. La tendré dentro de los términos
del contrato, y si quiere publicar algún libro en este país o en
otro cualquiera, la aplastaré, ¡aun cuando para ello tenga que
gastar cinco mil libras!
Dio un gruñido y dejó caer el puño
pesadamente sobre la mesa. Se levantó después de la silla y colocó
con sumo cuidado en la caja el convenio hecho con Augusta. Cerró la
caja con furia salvaje y salió a visitar las oficinas del gran
establecimiento y a hacer una siega tal como nunca se había soñado
en las clásicas oficinas de Meeson.
Aun hoy a esta hora los dependientes de la
gran casa hablan con terror de aquel día; porque, como Héctor entre
los griegos, hizo numerosas víctimas en sus cien departamentos.
Encontró en el primer despacho un pobre empleado que estaba
comiendo unos sándwiches de sardinas. ¡Sin vacilar un momento, se
los arrojó por la ventana!
—¡Qué!; ¿se imagina usted que yo le pago
para que venga a comer esa inmundicia? —le preguntó de un modo
feroz—. ¡Vamos! Salga usted y... escuche: ¡no se tome usted el
trabajo de volver! Lárguese; y tenga presente que no debe usted
mandar ni por una carta de recomendación.
Haciendo lánguidas reflexiones se fue el
desdichado; y el señor Meeson, que había lanzado una mirada a los
otros dependientes y les había advertido que por muy poco irían por
el mismo camino, continuó su carrera de devastación.
En ese momento tropezó con un editor, el
Número 7, que le traía un contrato para firmar. Se lo tomó de las
manos, lo miró y dijo:
—¿Qué piensa usted al traer esto de
semejante modo...? ¡Todo está mal!
—Está exactamente como me lo dictó usted
ayer —repuso el editor indignado.
—¡Ah! Conque, ¿usted so atreve a
contrariarme? —gritó el señor Meeson—. Ve usted, Número 7, usted y
yo no cabemos aquí. No hay más que hablar. Su sueldo le será pagado
hasta fin de mes, y si quiere iniciar un pleito porque lo despido
sin motivo, ¡yo soy el hombre! Buenos días, Número 7. Buenos
días.
Después cruzó los patios. y andando con
suavidad de gato llegó a un rincón en donde uno de los muchachos
que llevaban recados se divertía jugando con unas bolitas de
vidrio.
¡Sash! El bastón del viejo se descargó sobre
los pantalones del chico, y un momento después éste seguía los
pasos del editor y del dependiente.
Este alegre juego continuó de este modo
durante media hora o más, hasta que al fin, el señor Meeson terminó
la faena, pues estaba exhausto para seguir en su tarea de
destrucción.
Al siguiente día, en el vasto
establecimiento hubo promociones, porque fue preciso cubrir once
plazas que quedaron vacantes.
El señor Meeson tomó apresuradamente dos
vasos de vino y unas cuantas rebanadas de pan en un restaurante
vecino, y, después de restablecido, con un coche, trasladóse a toda
prisa a la oficina de sus abogados Todd y James.
—¿Está en casa el señor Tood? —preguntó al
jefe de los dependientes que vino a su encuentro haciendo una venia
respetuosa al hombre más rico de Birmingham.
—El señor Todd estará visible dentro de
pocos minutos, señor Meeson. ¿Me permite usted ofrecerle el
Times?
—¡Al diablo con el Times! —fue la delicada respuesta—. Yo no vengo
aquí para leer periódicos. Diga usted al señor Tood que necesito
verlo al momento; de lo contrario, no me verá más.
—Temo mucho, señor —empezó el dependiente—.
Temo mucho...
El señor Meeson dio un salto y tomó su
sombrero.
—¡Vamos! ¿Qué es lo que hay? —dijo.
—¡Oh!, ciertamente, señor. Tenga usted la
bondad de sentarse —contestó el dependiente muy alarmado, pues el
negocio de Meeson no era cosa de perderse por gusto—. Voy a ver al
señor Tood inmediatamente.
En el mismo momento, una anciana señora que
apretaba entre sus manos una maletita llena de papeles y clamaba en
voz alta que su cabeza estaba dando mil vueltas, fue arrojada sin
ceremonias de la oficina privada. La pobre anciana había ido a
alterar su testamento por última vez, en favor de un nuevo
establecimiento benéfico, muy recomendado por la corte; y el verse
despedida de esta manera era más de lo que podía resistir.
Un minuto después era recibido el señor
Meeson cordialmente por el mismo Tood. Este era un hombrecito de
aspecto nervioso, y trémulo, hablaba a brincos, a pedazos, a
borbotones, de tal modo, que hacía recordar una manga de caucho
dentro de la cual se fuerza el agua poco a poco.
—¿Cómo le va, mi querido señor...? ¡Cuánto
me alegre de verlo! —Comenzó como un borbotón y se detuvo
repentinamente porque notó en las cejas de su interlocutor una
expresión ominosa—. Siento mucho que haya tenido que esperarme;
pero en el momento que usted llegó estaba ocupado con una anciana y
cristiana señora, para la cual hacía el testamento...
Aquí dio un salto y se detuvo, porque el
señor Meeson, sin haberle hecho la más pequeña advertencia,
exclamó:
—¡Mire usted, Todd, que no quiero que suceda
otra vez...! Yo soy también un testador cristiano, y los cristianos
de mi talla no están acostumbrados a esperar a nadie como muchachos
que hacen mandados. Que sea ésta la primera y última vez,
Tood.
—Estoy muy apenado. La
circunstancia...
—Nada me importa eso... Quiero mi
testamento.
—El testamento... el testamento... Perdone
usted; estaba algo distraído: eso es todo. Pero usted respira la
bondad y el vigor de sus...
Hizo una pausa más repentina que nunca,
porque. Meeson le dirigió una mirada salvaje. Sin decir una palabra
más, Tood salió del cuarto en busca del documento en
cuestión.
—¡Idiota! —murmuró Meeson—. Si no tienes más
cuidado, te despediré también. ¡Vive el cielo! Debería tener en mi
establecimiento mi propio abogado. ¡Podría tener uno de bien listo
y de mala reputación por unas doscientas libras al año, y estoy
pagando a este viejo más de dos mil! En las cuevas hay sitio y allí
podría arreglar su oficina. ¡Que me ahorquen si no lo hago! Esto
chirriador saltamontes, brincará con algún objeto: lo
aseguro.
Y con esta idea, el señor Meeson se reía
entre dientes.
Todd volvió con el testamento, y antes que
hablara su patrón lo contuvo y le dio orden de leer lo más
importante del documento.
El abogado así lo hizo. Era muy corto y con
excepción de unos pocos legados que en todo no llegaban a veinte
mil libras, la gran fortuna y propiedades del testador incluso su
parte (que era la mayor) en la casa editorial, y su palacio
(conocido con el nombre de Pompadour Hall) con todas las pinturas y
valiosos efectos que contenía, todo lo dejaba a su sobrino
Eustaquio H. Meeson.
—Muy bien —dijo el señor Meeson cuando acabó
la lectura—. Ahora démelo usted.
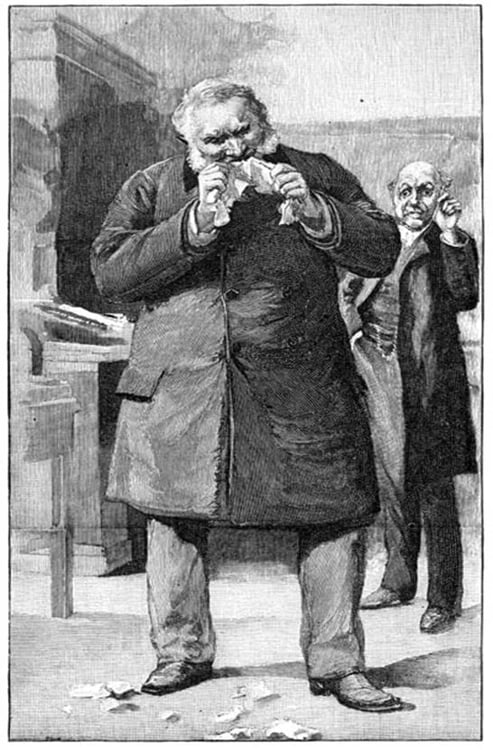
Todd obedeció y entregó el documento a su
cliente, quien lo hizo pedazos con las manos y completó la
destrucción con los dientes.
Hecho esto, revolvió los pedacitos, los
arrojó al suelo y con el pie los esparció por todo el cuartel con
un aire tan maligno que casi asustó al nervioso señor Todd.
—Ahora —dijo Meeson con aspereza—, se acabó
el antiguo cariño. Vamos a empezar de nuevo. Tome usted la pluma,
señor Todd, y reciba mis instrucciones para el testamento.
Sin decir ni una palabra, el abogado
obedeció.
—Dejo toda mi fortuna
en numerario y propiedades, para que sea dividida en partes iguales
entre mis dos socios Alfredo Tomás Addison y Cecilio Spooner
Roscoe. ¡Eso es: poco y bueno! ¡Más o menos equivale a dos
millones de libras!
—¡Santo cielo! —exclamó Todd—. ¡Qué!
¿Deshereda enteramente a su sobrino... y a los otros a quienes
había hecho legados?
—Sí; por supuesto, en lo que se refiere a mi
sobrino. Los demás legatarios quedarán como estaban.
—Bien, señor; lo único que sé decir a esto
—repuso el abogado en un rapto de honradez—, es que este testamento
es la iniquidad más grande de que tengo noticia.
—Conque sí, ¿eh? ¿Quién es el que deja la
fortuna, usted o yo? No se tome el trabajo de contestar, y escuche:
Usted escribe ese testamento al momento, mientras yo espero, o
tiene usted que despedirse de las dos mil libras anuales que es lo
que valen para usted los negocios de Meeson. ¡Escoja, y escoja
pronto!
Todd escogió, y, en menos de una hora, el
testamento fue escrito y autorizada la copia.
—Ahora —dijo Meeson, tomando la pluma y
dirigiéndose a Todd y a su primer dependiente—, sírvase tener
presente que en este instante en que firmo mi último testamento, me
encuentro en el completo uso de mis sentidos y sé y entiendo lo que
hago... Ya está; firmen ahora como testigos.
Don Capital, en forma del señor Meeson, ya
muy entrada la noche, se sentó solo a la mesa de su espléndido
comedor de Pompadour Hall. Cuando hubo terminado la comida, los
lacayos se retiraron con paso mesurado, y el sumiller colocó frente
al gran señor las garrafas de exquisitos vinos. Pero el señor
Meeson no tenía esa noche apetito; plato por plato había sido
pasado al amo y rechazado por éste.
—Johnson —dijo al despensero, cuando estuvo
seguro que ningún sirviente podía oírlo—: ¿Eustaquio ha estado hoy
aquí?
—Sí, señor.
—¿Volvió a salir?
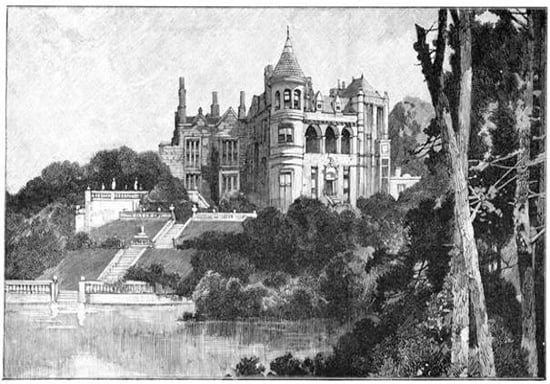
—Sí, señor. Vino a llevarse su ropa y
después se fue en coche.
—¿Adónde?
—No sé, señor. Dijo al cochero que lo
llevara a Birmingham.
—¿Dejó algún recado?
—Sí, señor; me ordenó dijera a usted que no
volvería a ser molestado por él y que sentía se hubieran separado
tan enojados.
—¿Por qué no me diste ese recado
antes?
—Porque el señor Eustaquio me ordenó no lo
diera, a menos que usted preguntara por él.
—Muy bien.
—Sí, señor.
—Di a los demás, que mi orden es que de
ahora en adelante no se mencione más en esta casa el nombre de
Eustaquio. Cualquier sirviente que lo mencione, será
despedido.
—Perfectamente, señor.
Johnson se fue y el señor Meeson miró
alrededor de sí mismo.
Vio las largas hileras de cristalería y
vajilla de plata, la blanca ropa de las mesas y las costosas y
delicadas flores.
Vio los muros de que colgaban cuadros de más
o menos mérito, pero que habían costado sumas enormes; vio los
grandes espejos y las bujías; las chimeneas de mármol con el fogón
encendido; el tapia de las paredes y las alfombras de matizados
colores.
Lo veía todo y reflexionaba. Dio un suspiro
y su pesado rostro se inclinó y apareció triste.
¿De qué le servía todo ese extremado
lujo...? No tenía a nadie a quien dejarlo, y, a decir verdad, no le
proporcionaba ningún placer.
El único placer que tenía en su vida era
hacer dinero, pero no tenía ninguno en gastarlo. Únicamente era
feliz cuando estaba en su oficina dirigiendo las empresas de su
casa, aumentando libra por libra su fortuna. Esa había sido su
dicha por cuarenta años y todavía lo único que gozaba.
Después pensó en su sobrino, hijo del
hermano a quien había amado antes de perderse en sus libros y en
sus propósitos de ser rico.
Aun con ese carácter tosco y huraño, se
había prendado del joven, y era verdaderamente un golpe terrible el
verse separado de él.
¡Pero, según él, Eustaquio lo había
provocado, o lo que era todavía peor, le había dicho la verdad, a
él que entre todos los hombres era quizá el único que no podía
tolerarla! Le había dicho que su sistema mercantil no era honrado,
que se apropiaba más de lo que le correspondía...
Así era: él lo sabía; pero de ningún modo
podía exportar esto en un subalterno. Meeson no era un hombre malo;
nadie lo es: era solamente un mercader vulgar, ordinario,
endurecido, viciado por una larga carrera de malas prácticas.
En el fondo, tenía los mismos sentimientos
que cualquiera; pero no podía permitir que le hablaran con
franqueza o que le contrariaran. Pero se había vengado. Sentado
allí, en medio de su riqueza solitaria, comprendía que la venganza
no trae siempre la satisfacción que se cree, y envidiaba la
intrépida honradez del que lo había provocado a costa de su
ruina.
A pesar de todo esto, no podía suavizar o
cambiar su determinación.
Meeson nunca se enternecía ni variaba de
ideas. Si lo hubiera hecho, no habría podido ser como era, dueño de
dos millones de libras.