Siete
Siete
Observando a Darcy Welles desde las gradas, se dio cuenta de inmediato de que la chica valía. Más aún que las otras dos. Ya lo había notado por su forma de moverse durante el calentamiento.
Era otro día claro y luminoso de octubre, y, sobre la pista universitaria, el cielo estaba casi totalmente despejado, intensamente azul. Más allá de la pista veía la enorme mole del estadio de rugby, y un poco más lejos la torre pétrea que dominaba el recinto universitario. No era un mal campus para una ciudad tan grande como aquella, donde no cabía esperar amplias extensiones de césped o grandes arboledas. El sábado anterior se había paseado por el lugar, entrando en contacto con el medio, acostumbrándose a él, con el propósito de mostrar la mayor naturalidad posible cuando se decidiese a abordar a la muchacha. De todos modos, siempre se sentía a gusto con las mujeres. Caía bien a las mujeres. Les parecía un tanto informal, quizá incluso un poco excéntrico, pero les inspiraba simpatía. Los hombres, en cambio, le incomodaban. No toleraba sus nimias rarezas. Salir de repente de un restaurante cuando ya habían comido suficiente y se encontraban cansados. Incumplir frecuentemente sus compromisos. Adoptar una actitud indiferente ante las absurdas alusiones a sus hazañas sexuales. Los hombres le reventaban. Prefería a las mujeres.
Seguía observando a la muchacha.
Aún faltaban varios meses para la temporada —hasta enero si competía en pista cubierta, y hasta marzo para el comienzo de las carreras importantes al aire libre—, pero naturalmente un corredor debía entrenar todo el año si quería mantenerse en forma. Y eso contaba tanto para una mujer como para un hombre, o incluso más en el caso de una mujer. Ya había dado tres vueltas a la pista —vestida con el chándal del centro, marrón con una «C» color azul oscuro delante, en el lado izquierdo, y el nombre de la universidad en el dorsal de la chaqueta—, la primera muy despacio (tres minutos, según el cronómetro), aumentando gradualmente la velocidad, corriendo la tercera vuelta en dos minutos. Ahora estaba en la cuarta vuelta, los primeros cincuenta metros al trote, los otros cincuenta corriendo, completando luego la vuelta, y haciendo los cincuenta últimos a plena velocidad. Descansó durante unos instantes, aspirando con fuerza, y después empezó con los movimientos de brazos, treinta segundos para cada brazo, girándolo desde el hombro, con el puño cerrado, trazando un círculo completo. A continuación flexiones de tronco —aquella chica conocía bien la rutina del calentamiento—, luego movimientos de cadera, un minuto de flexiones hacia delante y otro minuto doblando el tronco de izquierda a derecha. Se tendió en el suelo, de espalda, con las manos bajo la cadera, e hizo treinta segundos de bicicleta, y después tijeras y varios ejercicios más cruzando las piernas en el aire, moviéndose sin esfuerzo, con elegancia. Aquella chica tenía un gran futuro como velocista.
En ese momento se le acercó otra muchacha. Probablemente, también del equipo, probablemente una amiga que había ido a verla entrenar. No llevaba traje de deporte. Falda de cuadros y calcetines altos, chaqueta de punto azul. Confiaba en que no fuera a importunarles cuando él se acercase a Darcy. Era miércoles, el tercer día de una semana laborable normal. El lunes debía haber practicado la arrancada con carreras cortas, sesenta yardas, ciento veinte yardas, distancias así, variaba según el programa de entrenamiento. El día anterior probablemente había hecho nueve carreras de media pista, volviendo despacio al punto de partida después de cada uno de las dos primeras carreras de doscientas veinte yardas, y dando una vuelta a la pista sin correr tras la tercera, la sexta y la novena carreras. En la mayoría de los programas, el entrenamiento cobraba interés a medida que avanzaba la semana, alcanzando su punto más alto el viernes, y decayendo el sábado con los ejercicios de pesas; el domingo era día de descanso (hasta Dios descansó en domingo) y el lunes se iniciaba nuevamente el ciclo. Naturalmente, los entrenamientos de pretemporada nunca eran tan severos como a partir del comienzo de las competiciones. Darcy Welles no hacía más que recuperar la forma después de un verano y parte del otoño de entrenamiento fuera de temporada. Se la imaginó corriendo por los caminos de Ohio, su lugar de origen. En la prensa habían aparecido algunas notas muy halagüeñas sobre su aptitud. En las cien yardas había hecho una mejor marca de doce tres, que no estaba nada mal considerando que la marca más reciente de Evelyn Ashford era de diez setenta y nueve. «No estaba pensando en nada; me limitaba a correr», había declarado Ashford en Colorado Springs. «He tenido la sensación de que me despertaba en los últimos veinte metros. Al cruzar la meta, me he dicho: “No ha sido gran cosa. Puede que once uno”». ¡Diez setenta y nueve! Cuando le dijeron el tiempo que había hecho, comentó: «Estoy sorprendida. Simplemente sorprendida. Ha sido una sorpresa». Pero las Evelyn Ashfords no abundaban, y aparecían muy de tarde en tarde. E incluso una corredora como Jeanette Bolden, que ya antes de ingresar en la universidad tenía una mejor marca personal de once sesenta y ocho, consiguió rebajarla paulatinamente hasta los once dieciocho alcanzados en Pepsi al entrar en segunda posición detrás de la Ashford. La barrera de los once segundos, ésa era la cuestión. Barrera que debían agradecerle a Wilma Rudolph. Pero Darcy Welles aún era muy joven, una estudiante de primero en Converse, y valía. Era de calibre olímpico, aquella Darcy Welles. Lamentablemente tenía que matarla.
Mientras hablaba con la otra chica, saltaba a la vista su impaciencia, deseosa de reanudar los ejercicios. La otra siguió hablando durante un rato que pareció una eternidad, y finalmente sonrió, se despidió y se fue. Una evidente expresión de alivio afloró al semblante de Darcy. Se despojó del chándal y lo dejó pulcramente doblado en el banco que bordeaba la pista. Debajo llevaba una camiseta y un calzón corto; la camiseta sin número en el dorsal, los laterales del calzón parcialmente abiertos para facilitar el movimiento de sus musculosos muslos. Desde la línea de salida contempló la pista, y a continuación colocó el pie izquierdo justo detrás de la línea, se inclinó, echando atrás el pie derecho y el brazo izquierdo y levantando el brazo derecho, tomó la salida.
Él volvió a poner en marcha el reloj, cronometrando sus carreras del tercer día de entrenamiento, un tercio más largas que las del día anterior. Recorrió las trescientas treinta yardas en cuarenta y cinco segundos, repitiendo tres veces la carrera y caminando durante cinco minutos entre sprint y sprint. El sudor empezó a empapar su camiseta y su calzón. La observó atentamente mientras abría la cremallera de su bolsa de deporte, extraía los tacos del interior y colocaba el plomo a unos cuarenta centímetros por detrás de la línea de salida. Midió la distancia correspondiente al taco posterior, ajustando los dos con sumo cuidado. Se irguió, estudió la cortante brisa otoñal, se apoyó las manos en las caderas, vaciló durante un instante y luego se arrodilló ante los tacos. Era preciosa, cabello negro, ojos azules, diecinueve años —qué lástima que tuviera que morir.
Tenía un estilo excelente.
Algún entrenador de Ohio la había preparado bien.
Casi oyó en su mente el mudo mandato: ¡En sus marcas!
La pierna izquierda, extendiéndose, buscó el taco trasero. La pierna derecha retrocedió hasta tocar el taco delantero con la punta del pie. Las manos tras la línea, rozándola, los pulgares apuntando hacia dentro. El peso sobre la rodilla izquierda, el pie derecho y ambas manos. La mirada fija en la pista, a un metro de la línea.
¡Listos!
Cadera arriba. El cuerpo decantándose hacia delante para situar los hombros más allá de la línea. Las suelas de las zapatillas apretando con fuerza los dos tacos. Los ojos clavados todavía en el mismo punto imaginario un metro por delante. Un muelle en tensión a punto de saltar.
¡Pum!
El disparo de una pistola inexistente sonó en la cabeza de ella igual que en la de él, y los brazos de la muchacha empezaron a moverse, el derecho impulsado hacia delante, el izquierdo lanzado hacia atrás, las piernas empujando simultáneamente los dos tacos, la primera pierna anticipándose para esa primera zancada de vital importancia, el pie derecho pisando con fuerza el taco, ¡y allá iba!
¡Dios, qué gran corredora!
El cronómetro indicó, aproximadamente, nueve segundos en cada una de las seis carreras de sesenta yardas. Se la veía empapada cuando por fin volvió al banco para coger una toalla de la bolsa y enjugarse el sudor de la cara y los brazos. Se puso la chaqueta del chándal. La tarde estaba fresca.
Él sonrió y se guardó el cronómetro en el bolsillo.
Cuando le salió al paso, ella se dirigía ya al vestuario, con la cabeza gacha, como pensativa, las piernas lustrosas a causa de la transpiración, que incluso traspasaba la chaqueta del chándal.
—¿Darcy Welles? —dijo.
La muchacha se detuvo, alzando sorprendida la vista y dirigiéndole una mirada escrutadora con sus ojos azules.
—Corey Mclntyre —dijo él—. Sports USA.
Ella continuó examinándole.
—Me está tomando el pelo —dijo.
—No, no —dijo él, sonriéndole y buscándose la cartera en el bolsillo. De la cartera extrajo un carné plastificado y se lo tendió a la muchacha. Ella lo miró.

—¡Vaya! —dijo ella, devolviéndole el carné.
—Tú eres Darcy Welles, ¿no? —le preguntó.
—Ajá —dijo, moviendo la cabeza en señal de afirmación.
Debía medir uno setenta o setenta y dos, calculó él. Apenas tenía que levantar los ojos para mirarle. Seguía estudiándole, a la espera.
—Estamos preparando un artículo para el número de febrero —le dijo.
—Ya —respondió ella. Se mantenía escéptica. Él aún tenía el carné en la mano. Estuvo tentado de volvérselo a mostrar. Pero se lo guardó en la cartera.
—Sobre las jóvenes promesas del atletismo femenino —le dijo—. Por supuesto, no nos centraremos exclusivamente en las figuras del atletismo en pista…
—Figuras, eh —dijo ella, haciendo girar los ojos.
—Bueno, ya has despertado cierto interés.
—Primera noticia que tengo —dijo la chica.
—Dispongo de tu historial completo. En Ohio conseguiste una marca impresionante.
—Pasable, supongo —dijo Darcy.
Le había subido el color a causa del ejercicio. Su piel tenía un aspecto lozano, los ojos le chispeaban. Ése era uno de los rasgos de los atletas. De todos, tanto de los hombres como de las mujeres; todos parecían rebosantes de salud. Le envidiaba su juventud a la muchacha. Le envidiaba su régimen diario.
—Mucho más que pasable —dijo.
—Por el momento, si consigo bajar de doce, me pondré a bailar por las calles.
—Hoy parecías en muy buena forma —dijo él.
—Ah, me ha estado viendo, ¿eh?
—Según el cronómetro, las últimas carreras las has hecho todas en nueve segundos, más o menos.
—Sesenta yardas en nueve segundos no es ninguna maravilla.
—Para un entrenamiento, no está mal.
—Si quiero hacer las cien en doce segundos, en las sesenta no debería pasar de siete.
—¿Es ésa tu meta inmediata? ¿Los doce?
—Hombre, los once estarían mejor, ¿no? —dijo, sonriendo—. Pero no estamos en la olimpiada.
—Todavía no —dijo él, devolviéndole la sonrisa.
—Sí, ya. Puede que ni ahora ni nunca —dijo ella.
—Tu mejor marca personal en Ohio fue de doce tres, ¿verdad?
—Sí —contestó la chica, haciendo una mueca—. Una birria de marca.
—¡Qué va! Todo lo contrario. Tendrías que ver lo que son la mayoría de los récords preuniversitarios.
—Ya los conozco. El año pasado, en California, una chica corrió las cien yardas en once ocho.
—Eloise Blair.
—Sí; ésa.
—A ella también la vamos a entrevistar. Ahora está en UCLA.
—¿Cómo, entrevistar? —dijo Darcy.
—Creía que ya te había comentado…
—Sí, pero ¿qué quiere decir?
—Bueno, pues que nos gustaría hacerte una entrevista.
—¿Cómo? ¿Para Sports USA?
—Para Sports USA, sí.
—Venga, hombre —dijo, poniendo cara de niña de doce años—. ¿A mí? ¿Yo en Sports USA? Venga.
—Bueno, no a ti sola. Pero vamos a centrarnos en el atletismo femenino…
—¿En atletas universitarias?
—No todas. Y no todas serán figuras de atletismo en pista.
—Y dale con lo de figuras —dijo, haciendo girar los ojos de nuevo.
—El reportaje incluirá la natación, el baloncesto, la gimnasia… en fin, pretendemos que sea lo más amplio posible. Y perdona que repita la palabra, pero pretendemos centrarnos en las jóvenes de hoy que podrían llegar a ser figuras de mañana.
—Y doce tres en las cien yardas es la marca de una figura del mañana, ¿no? —comentó Darcy.
—En Sports USA —dijo él muy seriamente— tenemos una cierta idea de lo que ocurre en el mundo del deporte.
La chica volvió a mirarle escrutadoramente, moviendo la cabeza, asimilando lo que acababa de oír. A la postre, dijo:
—Ojalá no me hubiera visto hoy precisamente. He tenido un día fatal.
—Me ha parecido que tenías un estilo excelente.
—Sí, menudo estilo. Sesenta yardas en nueve segundos, ¿si eso es estilo?
—¿Has corrido mucho este verano?
—Todos los días. Bueno, menos los domingos.
—¿Qué tipo de rutina seguías?
—¿De verdad le interesa? —preguntó la chica.
—Claro que me interesa. De hecho… si a última hora de la tarde pudieras concederme un poco de tiempo, quizá sería posible tratar el tema con más detalle. Lo que más me interesa son tus objetivos y aspiraciones, pero todo aquello que me digas sobre tus comienzos deportivos, o tus hábitos de entrenamiento…
—Oiga, ¿me está hablando en serio? —dijo la chica.
—No entiendo.
—Quiero decir si esto no será el Objetivo Indiscreto o algo así.
La muchacha miró en torno, como si buscara la cámara oculta. Estaban los dos solos al borde de la pista. Calibró las posibilidades de un roble no muy lejano como escondite. Después se encogió de hombros, sacudió la cabeza y le miró de nuevo.
—No es el Objetivo Indiscreto —dijo él, sonriendo—. Yo soy Corey Mclntyre, de Sports USA, y estoy entrevistando a jóvenes atletas para un artículo que saldrá en el número de febrero. Vamos a prestarle especial atención al atletismo de pista a fin de aprovechar el principio de temporada, pero también incluiremos…
—Vale, vale, le creo —dijo ella, sacudiendo de nuevo la cabeza y sonriendo—. ¡Caray! —dijo—. Me cuesta creerlo.
—Pues puedes creértelo.
—Está bien —dijo—. Así que quiere entrevistarme, muy bien, le creo.
—¿Esta noche tendrías un rato libre?
—Mañana tengo un examen bastante fuerte de psicología.
—Vaya, qué lástima —dijo él—. ¿Y qué te parece…?
—Pero ya conozco la materia —dijo—. Esta noche me viene bien, siempre y cuando pueda acostarme pronto.
—¿Por qué no cenamos juntos? —propuso él—. Seguramente completaremos la entrevista en un solo encuentro, y otro día, es decir, si no tienes inconveniente, concertaremos una hora para las fotos…
—¿Fotos y todo? ¡Caray! —dijo, sonriente.
—Si no tienes nada en contra, claro.
—No, qué va —dijo ella—. Increíble, de verdad.
—¿Te vendría bien a las ocho? —preguntó.
—Sí, perfecto.
—Si no te importa ir pensando en alguno de los temas que te he comentado…
—Sí, bien, aspiraciones y objetivos.
—Y comienzos…
—De acuerdo.
—Y hábitos de entrenamiento…
—Vale, vale, no hay ningún problema.
—Y cualquier anécdota deportiva… en fin, ya hablaremos esta noche de todo eso. ¿Por dónde paso a recogerte? ¿O prefieres que nos encontremos en algún sitio?
—¿Si quiere pasar por la residencia?
—Yo tenía pensado un restaurante del centro. Quizá sería mejor que tomaras un taxi.
—Muy bien, lo que usted diga.
—Pídele un recibo al taxista. Sports USA se hará cargo.
—De acuerdo. Entonces, ¿dónde? —dijo ella.
—En Marino, en la esquina de Ulster con South Haley. A las ocho en punto.
—Corey Mclntyre —dijo—. Sports USA. Increíble.
Carella y Hawes, en el silencioso cuarto de Nancy Annunziato —la madre y la abuela deambulaban sigilosamente por la casa al otro lado de la puerta—, inspeccionaron las pertenencias de la muchacha muerta. No había razón para llamar a los técnicos del laboratorio; en aquel cuarto, sin lugar a dudas, no se había cometido ningún crimen. Y sin embargo, registraron sus efectos personales con la misma delicadeza que si pretendieran conservar alguna prueba para la posterior presentación en un juicio. Ninguno de los dos mencionó al Sordo. Si el Sordo era el culpable de la muerte de Nancy Annunziato, si el Sordo las había asesinado a ella y a Marcia Schaffer, tenían todas las de perder. De momento preferían pensar que tras aquellos dos crímenes había motivos razonablemente humanos, que aquellos asesinatos no habían sido concebidos por el cerebro computarizado del Sordo.
Hawes leía el diario de entrenamientos de la chica.
Carella hojeaba su agenda.
Nancy había sido asesinada el día 13 de octubre. El informe del forense respecto del intervalo post mortem —determinado mediante la temperatura corporal, la lividez, el grado de descomposición y el rigor mortis— daba las once de la noche como hora aproximada de la muerte. Las pruebas de detección de huellas realizadas en la cartera hallada en el lugar del ahorcamiento habían dado negativas; el asesino, pese a que, muy servicialmente, les había proporcionado la documentación de la chica, había limpiado la cartera antes de dejarla a sus pies. Ahora la única ayuda con la que contaban para reconstruir el itinerario y las actividades de Nancy Annunziato en el día de su asesinato era su registro personal de los hechos.
En el diario de entrenamientos constaba que el jueves, 13 de octubre, Nancy Annunziato se había levantado a las 7:30 de la mañana. A esa hora, su pulso era, según el diario, de cincuenta y ocho. La noche anterior se había acostado a las 11:00. (Un rápido vistazo a las hojas del diario revelaba que aquella era su hora habitual de acostarse; sin embargo, la noche de su asesinato, a esa hora, estaba fuera en algún sitio de la ciudad). Al levantarse, su peso era de cincuenta y cuatro kilos y medio. Como lugar del entrenamiento había anotado «Pista al aire libre, CPC», y había descrito la superficie de la pista como «sintética». Había indicado que la temperatura ambiente (en el momento del entrenamiento) era de dieciocho grados, y había calificado el día de bueno, con un índice de humedad bajo y el aire en calma. Había iniciado sus ejercicios a las 3:30 de la tarde.
Una descripción pormenorizada del entrenamiento revelaba que había comenzado con el «calentamiento habitual», seguido de cuatro carreras de ochenta yardas saliendo de los tacos, regresando despacio al punto de salida para recuperarse y dando una vuelta entera a la pista sin correr después de la última carrera; cuatro carreras de ciento cincuenta yardas desde los tacos pasando por la curva, regresando despacio cada vez para recuperarse; y seis carreras de sesenta yardas desde los tacos, volviendo también despacio tras cada carrera. Había calculado que la distancia total, sumando todas las carreras, era de 1280 yardas. Su peso antes del entrenamiento era de cincuenta y cinco kilos, y después de cincuenta y cuatro. Bajo las palabras «Índice de Fatiga» había anotado un «5», que debía ser, supuso Hawes, la mitad de una escala del uno al diez. Había terminado sus ejercicios a las 4:15 de la tarde.
Según les había dicho la madre, la muchacha había llegado a casa a las seis. El Calm’s Point College estaba a sólo quince minutos de la casa en metro. De manera que quedaba una hora y media de tiempo sin justificar. En la agenda de la chica no aparecía nada que indicara a qué había dedicado esa hora y media. Era de suponer que se había duchado y se había cambiado en el vestuario de las pistas universitarias. Eso reducía el espacio de tiempo a una hora. ¿Habría ido a la biblioteca? ¿Se habría entretenido charlando con sus amigos? ¿O se había encontrado con el hombre que más tarde la mataría?
En la agenda, para el jueves día 13, decía:

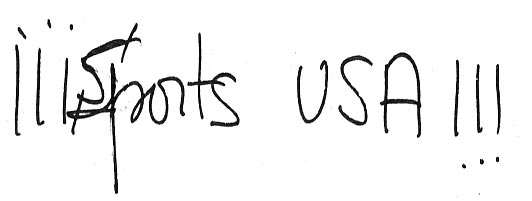
—¿Qué es esto? —preguntó Carella—. ¿Una revista?
Hawes contempló la nota.
—Sí —dijo—. Tenía un montón de números encima de la cómoda.
—Probablemente llegó ese día a los quioscos —dijo Carella.
—¿Una nota para acordarse de comprarla?
—Puede ser. Mira a ver si está el número de la semana pasada, ¿quieres?
Hawes se acercó a la cómoda, sobre la cual había varias docenas de revistas desparramadas.
—Sports Illustrated —dijo—. Runners World. Sí, aquí está. Sports USA. El número del diecisiete de octubre. ¿Podría ser?
—Es posible. Suelen salir con la fecha de una semana después, ¿no?
—Eso creo.
—¿Tiene algo de particular?
—¿Como qué?
—Vete a saber. Secretos para correr la milla en treinta y ocho segundos.
Hawes hojeó la revista.
—Trabajan de firme, eh —dijo por decir algo.
—¿Tú te ves haciendo más ejercicios? —le dijo Carella, moviendo la cabeza.
—Me daría un ataque —contestó Hawes.
—¿Hay algo? —peguntó Carella.
—Casi todo es rugby.
Seguía hojeando la revista.
—Esta señora no está nada mal —comentó, mostrándole a Carella la fotografía de una joven con un traje de baño húmedo—. Un poco ancha de caderas, pero no está mal.
Volvió a pasar las hojas hacia atrás.
—Eh —dijo.
—¿Qué?
Le enseñó a Carella la página en que había reparado, y le indicó la cabecera:

—¿Por qué debió marcar ese nombre en concreto? —dijo Carella.
—Puede que su madre lo sepa —dijo Hawes.
La señora Annunziato no lo sabía.
—¿Corey Mclntyre? —dijo la mujer—. No, no me suena ese nombre.
—¿Su hija no le habló nunca de él?
—Mai. Nunca.
—¿Y de esta revista tampoco? ¿Sports USA?
—Esa revista se la compra siempre. Igual que las otras. Todo lo que trate del deporte o los corredores, se lo compra.
—Pero ninguna de las otras tenía marcado este nombre —dijo Carella—. Sólo aparece marcado en este ejemplar. El número del diecisiete de octubre.
—No sé —dijo la señora Annunziato.
Su disgusto por no poder facilitar a los inspectores la información que necesitaban saltaba a la vista. Todavía no le había dado a su marido la noticia de la muerte de su hija. El entierro había tenido lugar hacía dos días, y él aún ignoraba que su hija había muerto. Y ahora era incapaz de ayudar a los inspectores con aquel nombre marcado en una de las revistas de su hija.
—¿No ha llamado nunca a esta casa alguien con este nombre? —preguntó Carella.
—No, que yo recuerde. No, yo diría que no ha llamado nadie con ese nombre.
—Señora Annunziato, nos dijo usted que su hija llegó a casa a las seis de la tarde el día que la mataron.
—Sí. A las seis. —A la mujer no le gustaba hablar del día en que mataron a su hija. Aún no le había dado la noticia de su muerte a su marido.
—¿Podría repetirnos cómo iba vestida?
—Con la ropa normal de ir a clase. Una camisa, una blusa. Y un jersey, creo.
—Pero eso no era lo que llevaba puesto cuando fue encontrada.
—¿No?
—Llevaba un vestido verde y unos zapatos verdes.
—Sí.
—Porque se cambió al llegar a casa, ¿no es eso lo que usted nos dijo?
—Sí.
—Y se puso más elegante.
—Sí.
—Porque iba a salir, nos dijo.
—Sí, me dijo que iba a salir.
—Pero no comentó adónde iba.
—Nunca lo decía —contestó la señora Annunziato—. Las chicas de hoy… —Hizo un gesto de desaprobación con la cabeza.
—¿No comentó adónde iba ni si tenía una cita con alguien?
—No.
—Nos dijo que se fue de casa a eso de las siete. Un poco pasadas las siete.
—Sí.
—¿Tenía coche?
—No. Vino a recogerla un taxi.
—¿Llamó a un taxi?
—Sí.
—¿Sabe a qué compañía de taxis llamó?
—No. Era un taxi amarillo.
—Pero no le dijo a usted adónde iba.
—No.
—Señora Annunziato, su hija acostumbraba acostarse a las once, ¿no es así?
—Sí. Entraba a clase muy temprano.
—¿Estaba usted aquí en casa la noche que la mataron?
—No; estaba en el hospital. Fue el día en que a mi marido le dio el ataque al corazón. Fui al hospital a hacerle compañía. Estaba en cuidados intensivos. Tuvo el accidente a las nueve de la noche. Cuando volvía a casa.
—¿Del trabajo?
—No, no. De su club. Es socio de un club. Una asociación de viejos amigos, todos albañiles como él. Formaron un club y se encuentran una vez al mes.
—¿Su marido es albañil? —dijo Hawes.
—Sí. Albañil. Albañil agremiado —dijo, como deseando enaltecer el oficio.
—Y sufrió el ataque cardíaco a las nueve de esa misma noche.
—A esa hora llamaron del hospital. Fui enseguida.
—Y su hija ya había salido de casa.
—Sí.
—Por tanto, ella no sabía que su marido había sido internado.
—No. ¿Cómo iba a saberlo?
—¿Fue usted al hospital directamente cuando la llamaron?
—Sí.
—¿A qué hora volvió del hospital?
—Pasé allí toda la noche.
—¿Se quedó allí toda la noche?
—Mi marido estaba en cuidados intensivos —repitió, a modo de aclaración.
—¿Y a qué hora llegó a la mañana siguiente?
—Poco después de las nueve.
—Es decir que no se enteró usted de que su hija no había vuelto a casa, ¿no es así?
—No, no me enteré.
—¿Estaba su madre aquí en casa la noche que mataron a su hija?
—Sí.
—Y cuando volvió usted a la mañana siguiente, ¿le comentó ella que su hija no había venido a dormir?
—A veces lo hacía.
—¿Su hija? ¿A veces pasaba la noche fuera de casa?
—Las jóvenes de hoy —dijo la señora Annunziato, sacudiendo la cabeza—. Cuando yo era joven… mi padre me habría matado —dijo—. Pero hoy día… —volvió a mover la cabeza.
—De manera que no era del todo anormal que su hija pasara la noche entera fuera de casa.
—No lo hacía a menudo. Pero alguna que otra vez, sí. Dice… Decía que se quedaba con una amiga, que pasaba la noche en casa de una amiga. O sea que… váyase usted a saber, una amiga, un amigo, ¿quién sabe? Más vale no preguntar. Hoy en día, más vale no preguntar, no saber nada. Era buena chica; es mejor no saber nada.
—¿Y no tiene idea de quién es ese Corey Mclntyre? Su hija no le habló nunca de él.
—Nunca.
Carella confirmó con una llamada a la sede de Sports USA, en la Avenida de las Américas de Nueva York, que efectivamente un tal Corey Mclntyre trabajaba para ellos como reportero. Pero el señor Mclntyre vivía en Los Angeles y por lo regular informaba de los acontecimientos deportivos del sur de California, desempeñando la función de corresponsal especial en la zona. Carella le explicó al hombre que le hablaba desde el otro lado de la línea que estaba investigando un crimen, y que le quedaría muy agradecido si le facilitaba la dirección y el número telefónico del señor Mclntyre. El hombre le dijo que esperase. Al cabo de un momento volvió a ponerse, diciéndole que no había inconveniente y proporcionándole a continuación los datos que Carella le había pedido.
Los Angeles, pensó Carella. Estupendo. ¿Y ahora qué hacemos? Pongamos por caso que Mclntyre es nuestro hombre. Pongamos que estuvo en esta ciudad el seis de octubre cuando mataron a Marcia Schaffer, y también el trece de octubre cuando mataron, teóricamente la misma persona, a Nancy Annunziato. Pongamos que le llamo y le preguntó dónde estuvo en esas dos noches, que me cuelga, y sale como una bala rumbo a México o a cualquier otra parte. Maravilloso. Hojeó su guía telefónica particular, encontró el número del Departamento de Policía de Los Angeles, lo marcó y pidió por el cuerpo de inspectores. Un hombre se puso al teléfono.
—Branigan —dijo.
—Inspector Carella, de Isola —dijo Carella—. Tengo un problema.
—Usted dirá —respondió Branigan.
Carella le informó de los asesinatos. Del nombre que aparecía marcado en un ejemplar de Sports USA hallado en el cuarto de Nancy Annunziato. De que el hombre en cuestión vivía en Los Angeles. De su temor a espantarlo con una llamada telefónica, caso que fuera el asesino. Branigan escuchó.
—Y entonces, ¿qué propone? —dijo finalmente—. Quiere que enviemos alguien a verle, ¿no?
—Yo había pensado…
—Para empezar —dijo Branigan—, suponga que nos presentamos allí, eso para empezar. Y suponga que el individuo en cuestión sostiene que esas dos noches salió a jugar a los bolos, y nosotros le contestamos: «Muchas gracias, caballero, ¿y ahora le importaría decirnos con quién estuvo jugando a los bolos?». Y él nos da los nombres de otros tres, ¿vale? Eso para empezar. Suponga, entonces, que salimos de la casa para confirmar su declaración con los otros tres, que igual ni siquiera existen. ¿Y qué hará el fulano ese, mientras tanto? Si es el asesino, se largará a la China. Es decir, hará de todas maneras lo que usted se teme que haga. Entonces, ¿qué sentido tiene que perdamos nosotros el tiempo? Si es el asesino, difícilmente nos dirá que estaba allí, en el Este, ocupándose de esas chicas, ¿no le parece? Y menos si sabe, cosa más que probable, que no tenemos autoridad para detenerle si ustedes no nos proporcionan una acusación concreta.
—Mi idea era que si le interrogan en serio…
—¿Es que en ese Estado ha vuelto a entrar en vigor la ley Miranda-Escobedo, o es que trabajan ustedes en Rusia? En segundo lugar, nos está diciendo que vayamos a la casa, ¿verdad? Y una vez allí, da la casualidad de que no tiene una buena coartada para esas dos noches, o que incluso nos dice que estuvo allí, en el Este, cosa que me parece más que dudosa si es el asesino y hay dos polis plantados delante de su puerta. Pero supongamos que hay algún motivo de sospecha, por pequeño que sea, y le decimos: «Caballero, ¿le importaría acompañarnos a la comisaría para hacerle unas preguntas?». Y él se pone el sombrero, y nos lo llevamos, lo sentamos en jefatura y le leemos la ley de Miranda porque ya no se trata de una investigación de carácter general. Con lo cual, Carella, tenemos que la investigación se centra en un solo hombre, y éste se encuentra, técnicamente, detenido por la policía, y no podemos preguntarle nada hasta que no conozca sus derechos. Así que suponga que se niega a responder a nuestras preguntas, porque está en su derecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pretende usted que le acusemos de doble asesinato en primer grado basándonos en una llamada de la poli del Este?
—No, por supuesto que no…
—Claro que no, porque si estuviera usted en nuestro lugar, y nosotros le llamáramos para pedirle que hablara con alguien, comprendería en el acto el lío en el que iba a meterse, ¿o no? Carella, al Tribunal Supremo no le hacen ninguna gracia los interrogatorios prolongados, ni la incomunicación de los detenidos. Si ese individuo se cierra en banda, ¿qué hacemos? ¿Retenerle hasta que usted llegue? Y al Departamento de Policía de Los Angeles se le iba a poner el culo tan prieto, que no cagaríamos en dos meses.
—Le escucho —dijo Carella.
—Mire, Carella, comprendo su problema. Si llama usted a ese tipo por teléfono, y empieza a hacerle preguntas, él enseguida verá el juego, agarrará el sombrero y se dará el piro. Pero, en mi opinión, debería correr ese riesgo. Y además, ¿cómo sabe que a este individuo no le han usurpado el nombre, sacándolo de la revista? A lo mejor el pobre es la inocencia en persona.
—Entiendo.
—Carella —dijo Branigan—, ha sido un placer hablar con usted, pero yo también tengo mis quebraderos de cabeza.
Se oyó un clic al otro lado de la línea.
Quien nada arriesga, nada gana, pensó Carella, consultando el reloj de la sala de inspectores. Las siete y media. En la Costa Oeste todavía eran las cuatro y media. El turno de tarde había empezado a las cuatro menos cuarto. Hawes trabajaba en su escritorio, escribiendo a máquina el informe sobre las averiguaciones realizadas en casa de la familia Annunziato. Carella estaba cansado; deseaba más que nada en el mundo una ducha caliente y una copa. Volvió a mirar el papel en el que había anotado la dirección y el número de teléfono de Corey Mclntyre. En fin, allá va, pensó, y marcó el código de zona 213 y a continuación el número. Descolgó una mujer al cuarto timbrazo.
—¿Diga?
—Con Corey Mclntyre, si me hace el favor —dijo Carella.
—Soy su mujer —dijo ella—. ¿De parte de quién?
—El inspector Carella de la comisaría del distrito ochenta y siete, en Isola —respondió.
—Un momento —dijo la mujer.
Oyó un murmullo de voces a lo lejos. El hombre dijo, con toda claridad:
—¿Quién?
Carella aguardó.
—¿Dígame? —exigió la voz al otro lado de la línea.
—¿Señor Mclntyre?
—¿Sí? —Voz de sorpresa. ¿O tal vez de cautela?
—¿Corey Mclntyre?
—¿Sí?
—¿Hablo con el Corey Mclntyre que trabaja para Sports USA?
—¿Sí?
—Señor Mclntyre, siento mucho molestarle, pero ¿le dice algo el nombre de Nancy Annunziato?
Silencio al otro extremo de la línea.
—¿Señor Mclntyre?
—Estoy pensando —dijo—. ¿Annunziato?
—Sí. Nancy Annunziato.
—No, no la conozco. ¿Quién es?
—¿Y a Marcia Schaffer? ¿La conoce?
—No, tampoco la conozco. Oiga, ¿podría explicarme…?
—Señor Mclntyre, ¿estuvo en la Costa Este el trece de octubre? Es decir, el jueves pasado. El jueves pasado por la noche.
—No, el jueves pasado por la noche estaba aquí en Los Angeles.
—¿Recuerda lo que hizo esa noche?
—Pero ¿esto de qué va? —dijo Mclntyre—. Diane, ¿qué hicimos el jueves pasado por la noche?
Carella oyó, de fondo, que la mujer decía:
—¿Cómo?
—El jueves pasado por la noche —gritó Mclntyre a su mujer—. El tipo este quiere saber qué hicimos… oiga —dijo, de nuevo por el teléfono—, ¿le importaría decirme a qué vienen esas preguntas?
—Estamos investigando una serie de asesinatos…
—¿Y qué pinto yo en eso?
—Le estaría muy agradecido si…
—Oiga, estoy por colgarle —dijo Mclntyre.
—No, hágame el favor de no colgar —dijo Carella.
—¿Y por qué no? Déme una buena razón.
Carella respiró hondo.
—Porque su nombre aparecía marcado en un ejemplar de Sports USA en posesión de la última víctima.
—¿Mi nombre?
—Sí. Su nombre. En la cabecera. Página cuatro. En el apartado de redactores.
—¿Con quién estoy hablando? ¿Eres tú Frank?
—¿Otra vez Frank? —dijo la mujer desde atrás.
—Habla con el inspector Stephen Louis Carella de la comisaría del distrito…
—Frank, si ésta es otra de tus gracias…
—Señor Mclntyre, le aseguro…
—¿Desde qué número me llama? —dijo Mclntyre.
—Desde el 377-8034 —dijo Carella.
—En Isola ha dicho, ¿no?
—Sí.
—Ahora le llamo —dijo Mclntyre—. A cobro revertido —añadió antes de colgar.
Volvió a llamar al cabo de diez minutos. La llamada a cobro revertido entró por la centralita de abajo, y la pasaron a la sala de inspectores, donde Carella la aceptó.
—Está bien —dijo Mclntyre—, hablo con un poli auténtico. Y ahora explíqueme eso de que mi nombre aparece marcado en una revista.
—Una revista encontrada en el cuarto de la chica asesinada —aclaró Carella.
—¿Y eso qué quiere decir?
—Precisamente es lo que quiero averiguar.
—Y fue asesinada el jueves, ¿no?
—Sí.
—Bien. ¿Quiere saber dónde estuve el jueves pasado? Pues estuve aquí…
—Dile dónde estuvimos —se oyó decir de fondo a la esposa, en voz alta y airada.
—Mi mujer y yo estuvimos cenando con otra gente en Brentwood —dijo Mclntyre—. La cena se hizo en casa del doctor Joseph Foderman y señora. Llegamos allí poco antes de las ocho…
—Dale la dirección —dijo la esposa.
—… y nos marchamos pasadas las doce. Éramos…
—Y el número de teléfono —dijo la mujer.
—Éramos ocho aparte de los anfitriones —dijo Mclntyre—. Si lo desea, le doy el nombre de todos los invitados.
—No creo que sea necesario —dijo Carella.
—¿Quiere la dirección de los Foderman?
—Con el número de teléfono basta, gracias.
—¿Piensa llamarles?
—Sí.
—¿Para decirles que soy sospechoso de un asesinato?
—No. Sólo para comprobar que realmente estuvo usted allí el jueves pasado.
—Hágame un favor, ¿quiere? Dígales que un tipo del Este ha estado utilizando mi nombre, ¿será tan amable?
—Como usted quiera.
—Le aseguro que me gustaría saber quién es —dijo Mclntyre.
—Lo mismo le digo —convino Carella—. ¿Me da ese número, por favor?
Mclntyre le dictó el número y luego dijo:
—Perdone que le haya levantado la voz.
—No te disculpes —se oyó decir de fondo a la mujer.
Sonó un brusco clic al otro lado de la línea.
Carella suspiró y marcó el número que acababa de darle Mclntyre. Habló con una tal Phyllis Foderman que le dijo que en aquel momento su marido se hallaba en el hospital, pero que gustosamente le ayudaría si estaba en sus manos. Carella se identificó, y a continuación le explicó que tenían razones para creer que alguien de la ciudad había usurpado el nombre de Corey Mclntyre, y pretendían comprobar el paradero del auténtico señor Mclntyre el jueves anterior, día 13 de octubre, por la noche. La señora Foderman le contestó de inmediato que aquella noche Corey Mclntyre y su esposa Diane habían cenado con ellos allí en Brentwood, y que otras seis personas, aparte de ella misma y su marido, podían confirmárselo. Carella le dio las gracias y colgó.
En aquella ciudad, todo taxista con licencia tenía la obligación de presentar en la Oficina del Servicio de Taxis, al final de su jornada, un registro de todos los viajes realizados en el día, incluyendo el lugar y la hora de recogida, el destino, y la hora de llegada a destino. Ello se debía a que muy pocos pasajeros se molestaban en mirar el nombre o el número del conductor, datos claramente expuestos en el tablero de mandos del vehículo, y con frecuencia llamaban a las oficinas, preguntando por paquetes o efectos personales abandonados por descuido en el taxi. En las oficinas, mediante una sencilla comprobación, daban con el nombre y el número del taxista, y podían seguirle el rastro al objeto perdido. Por lo general, el proceso no pasaba de ser una mera formalidad, ya que casi todo lo que se quedaba en un taxi desaparecía como por ensalmo. Pero un efecto secundario de tan meticuloso control informatizado era que el Departamento de Policía tenía acceso a un puntual registro de todos los viajes realizados diariamente en taxi, con sus respectivos lugares de recogida y de destino.
La llamada de Carella a la Oficina del Servicio de Taxis, a través de una línea directa en funcionamiento las veinticuatro horas del día, fue, pues, de carácter rutinario y rutinariamente atendida. Se identificó y le dijo a la mujer al otro lado de la línea que deseaba conocer el destino de un taxi que había recogido a una cliente en el 207 de Laurel Street, en Calm’s Point, aproximadamente a las siete de la tarde del día trece de octubre.
—El ordenador está bloqueado —le dijo la mujer.
—¿Y cuando se desbloqueará? —preguntó Carella.
—Con los ordenadores nunca se sabe —contestó la mujer.
—¿Y no podría consultar los archivos manualmente?
—Está todo en el ordenador.
—Estoy investigando un homicidio —dijo Carella.
—¿Y quién no? —dijo la mujer.
—¿Podría llamarme a casa esta noche? ¿Cuando el ordenador funcione?
—Con mucho gusto.
Darcy Welles había ido en taxi al restaurante Marino, en la esquina de las calles Ulster y South Haley, pidiéndole al conductor un recibo que, nada más sentarse a la mesa, le entregó al hombre que se hacía pasar por Corey Mclntyre de Sports USA. Debía rondar los cuarenta años, se figuró Darcy, y se conservaba bien para su edad, y aparentemente, al margen de la edad, en muy buena forma. Tenía la sensación de conocerle de algo. Llevaba pensando en ello desde que se habían visto a media tarde, pero no conseguía recordar de qué le sonaba.
—Sabe una cosa, lo he comprobado en la revista —dijo, mientras él le hacía una seña al camarero para que se acercase a la mesa.
—¿Cómo decías? —preguntó, ladeando la cabeza como si no la hubiera oído.
—Para ver si era usted legítimo —dijo Darcy, y sonrió—. Busqué su nombre al principio, donde aparece la lista de los redactores y todo eso.
—Ah, ya veo —dijo, devolviéndole la sonrisa—. ¿Y soy legítimo?
—Sí —dijo, con un gesto de avergonzamiento—. Perdone, pero… en fin… Sports USA viene todos los días a llamar a mi puerta.
—Dígame, señor, ¿en qué puedo servirle? —preguntó el camarero—. ¿Tomarán algo antes de la cena?
—¿Darcy?
—Estoy en época de entrenamiento —dijo ella.
—¿Una copa de vino?
—Bueno… en principio no debería…
—Un poco de vino blanco para la señora —dijo él—. Y yo tomaré un Dewar’s con hielo.
—Muy bien, señor, vino blanco y un Dewar’s con hielo. ¿Les traigo ya la carta? ¿O prefieren esperar un poco?
—Esperaremos.
—No hay ninguna prisa, señor —dijo el camarero—. Gracias.
—El sitio está muy bien —dijo Darcy, echando un vistazo al restaurante.
—Espero que te guste la comida italiana —dijo él.
—¿Y a quién no? —dijo ella—. Lo único que pasa es que he de controlar las calorías.
—Una vez sacamos un artículo donde explicaban que un atleta necesita consumir el doble de calorías que una persona normal.
—Bueno, a mí me encanta comer, de eso puede estar seguro —dijo Darcy.
—Un consumo calórico de cuatro mil calorías no es anormal en un corredor —dijo.
—Es igual, no vamos a ponernos a contar —dijo ella, riendo.
—Pues claro; un día es un día. Y ahora háblame de ti.
—Sabe, es curioso, pero…
—¿Te importa si utilizo una grabadora?
—¿Cómo? Ah. Caramba, no sé. Quiero decir que nunca he…
Él ya había colocado la grabadora de bolsillo sobre la mesa.
—Si te violenta —dijo—, ya tomaré notas.
—No, no hay problema, supongo —dijo ella, y miró la grabadora. Le observó mientras él pulsaba los botones.
—La luz roja indica que está en marcha; la verde, que está grabando —le explicó él—. Bien. ¿Decías?
—No, que es curioso cómo me han hecho pensar sus preguntas de esta tarde. Es decir, ¿quién va a acordarse cómo le surgió a una el interés por correr? ¿Sabe lo que ha dicho mi madre?
—¿Tu madre?
—Sí, cuando la he llamado. Me ha dicho que…
—¿La has llamado a Ohio?
—Hombre, claro. ¿Cada cuánto tiene una el honor de que la entreviste Sports USA?
—¿Y se ha alegrado?
—Uf, casi se mea encima. Eso está en marcha, ¿no? —dijo, mirando la grabadora—. Es igual, el caso es que ha dicho que seguramente empecé a correr porque mi hermano me perseguía mucho.
—Una anécdota muy interesante.
—Pero a mí me parece, después de pensarlo seriamente, que empecé a correr por lo bien que me hace sentir. ¿No sé si me entiende?
—Sí, te entiendo —contestó él.
—Vino blanco para la señora —dijo el camarero, dejando la copa en la mesa—. Y un Dewar’s con hielo para usted, caballero.
—Gracias —dijo él.
—¿Les traigo ya la carta?
—Dentro de un momento.
—Gracias, señor —dijo el camarero, marchándose en silencio.
—Pero bien no sólo en sentido físico… eso aparte, claro, se tiene esa sensación de que el cuerpo está como… como en armonía.
—Sí.
—Pero lo que más cuenta es lo bien que me hace sentir mentalmente. Cuando corro, no pienso más que en eso, en correr, ¿me entiende?
—Sí.
—No tengo en la mente ninguna otra cosa, ¿entiende lo que le quiero decir?
—Sí.
—Noto… Noto como si tuviera la mente limpia, en blanco.
Oigo mi propia respiración, y ningún ruido en el mundo me perturba…
—Sí.
—Y todas las preocupaciones, las mil tonterías de cada día, desaparecen totalmente, ¿no sé si me entiende? Es como si… como si nevara dentro de mi cabeza, y la nieve tapase la basura y los desperdicios, dejándolo todo limpio y blanco y puro. Así es como me siento al correr. Como si las Navidades duraran todo el año. Y todo estuviera blanco y hermoso y blando.
—Sí —dijo él—, te entiendo.
Carella volvió a llamar aquella noche desde casa a la oficina del Servicio de Taxis.
Eran las nueve y media. Los gemelos ya se habían acostado, y Teddy se hallaba frente a él, en la sala de estar, ojeando los anuncios laborales de los diarios matutinos y vespertinos, y marcando todo aquello que le parecía interesante. Esta vez cogió el teléfono un hombre. Carella preguntó por la mujer con la que había hablado anteriormente.
—No está —dijo el hombre—. Se ha marchado a casa a las ocho. Yo la he sustituido a esa hora.
—¿Cómo va el ordenador?
—¡Que cómo va el ordenador! Pues bien. ¿Cómo quiere que vaya?
—A las siete y media estaba bloqueado.
—Bueno, pues ya se ha desbloqueado.
—¿No ha dejado aviso su compañera de que me llamaran? —preguntó Carella—. Soy el inspector Carella; estoy investigando un homicidio.
—En el tablón de avisos no veo nada —dijo el hombre.
—Da igual. Deseo información sobre un viaje con punto de salida en el 207 de Laurel Street, Calm’s Point…
—¿Día? —preguntó el hombre. Carella se lo imaginó ante un teclado de ordenador, introduciendo los datos.
—Trece de octubre —dijo.
—¿Hora?
—Siete de la tarde, más o menos.
—Laurel Street, 207 —repitió el hombre—. Calm’s Point.
—Exacto.
—Sí, aquí está.
—¿Dónde dejó al pasajero? —preguntó Carella.
—En South Haley, 1118.
—¿En Isola?
—En Isola.
—¿A qué hora?
—A las ocho menos cuarto.
—¿Indica ahí lo que había en esa dirección? ¿Un bloque de apartamentos? ¿Unas oficinas?
—Sólo la dirección.
—Gracias —dijo Carella.
—De nada —dijo el hombre, y colgó.
Carella permaneció pensativo durante un momento, y a continuación consultó su agenda buscando el número del Cuerpo de Bomberos. En la hoja de números más frecuentes no lo tenía anotado. Llamó a la comisaría. El sargento Dave Murchison estaba de servicio en recepción. Le dijo a Carella que disfrutaban de una noche relativamente tranquila, y le preguntó a qué debía el placer de su llamada. Carella le contestó que necesitaba el número del Cuerpo de Bomberos.
Faltaban veinte minutos para las diez cuando llamó.
—Cuerpo de Bomberos —dijo un hombre al otro lado de la línea.
—Soy el inspector Carella, del distrito ochenta y siete —dijo—. Investigo un homicidio.
—Sí —dijo el hombre.
—Tengo una dirección de South Haley, querría saber si el edificio es de viviendas o de oficinas.
—South Haley —dijo el hombre—. Eso corresponde al parque cuatro uno, me parece. Le daré el número de teléfono; ellos le informarán. Un segundo.
Carella aguardó.
—Es el 914-3700 —dijo el hombre—. Si está allí el capitán Healey, déle recuerdos míos.
—Se los daré, gracias —dijo Carella.
Faltaba un cuarto de hora para las diez cuando llamó al parque de bomberos número cuarenta y uno. El hombre que atendió la llamada dijo:
—Parque de bomberos cuarenta y uno, Lehman.
—Soy el inspector Carella, del distrito ochenta y siete —dijo Carella.
—¿Qué tal, Carella? —dijo Lehman.
—Estoy trabajando en un homicidio…
—¡Uf! —dijo Lehman.
—… y tengo un asunto pendiente en el 1118 de South Haley. ¿Qué hay allí? ¿Un bloque de apartamentos? ¿Un bloque de oficinas?
—Casi no le oigo —dijo Lehman—. ¡Eh, a ver si bajáis el volumen! —gritó. Y de nuevo en el teléfono, dijo—: Están jugando al póquer. ¿Qué dirección me ha dicho?
—El 1118 de South Haley.
—Lo consultaré en el plano. No cuelgue.
Carella aguardó.
—¡Mierda! —se oyó gritar a alguien de fondo, y Carella se preguntó quién habría revelado una escalera real al dar vuelta a su última carta.
—¿Sigue ahí? —dijo Lehman.
—Aquí sigo.
—Bien. El 1118 de South Haley es un edificio de seis pisos, con oficinas en las plantas superiores y un restaurante en la planta baja.
—¿Cómo se llama el restaurante?
—Marino —dijo Lehman—. No he comido nunca ahí, pero dicen que está muy bien.
—De acuerdo, muchas gracias.
—Uno acaba de sacar un póquer de ases —dijo Lehman, y colgó.
Carella buscó el teléfono del restaurante Marino en el listín de Isola. Marcó el número, se identificó al hombre que contestó, y después dijo:
—Me gustaría saber si pueden consultar en su registro qué reservas se hicieron el día trece de octubre por la noche, es decir, el jueves de la semana pasada.
—Desde luego, ¿a qué hora? —dijo el hombre.
—A eso de las ocho.
—¿A qué nombre?
—Mclntyre. Corey Mclntyre.
Carella oyó el ruido de las hojas al pasar en el otro extremo de la línea.
—Sí, aquí lo tenemos —dijo el hombre—. Mclntyre, a las ocho.
—¿Para cuántos? —preguntó Carella.
—Para dos.
—¿Recuerda quién acompañaba a ese hombre?
—Pues no, lo siento; tenemos muchos clientes, me sería imposible… aunque un momento. ¿Mclntyre, ha dicho?
—Sí, Mclntyre.
—Un segundo.
De nuevo volvió a oír el ruido del papel.
—Sí, lo que yo pensaba —dijo el hombre.
—¿Cómo dice?
—Que se encuentra aquí esta noche.
—¿Cómo?
—Sí, ha venido a las ocho, reserva para dos. Mesa número cuatro. Espere un segundo, ¿quiere?
Carella aguardó.
El hombre regresó al teléfono.
—Lamentablemente acaba de marcharse hace cinco minutos —dijo.
—¿Con quién estaba?
—Dice el camarero que con una joven.
—¡Dios mío! —exclamó Carella—. ¿A qué hora cierran?
—Entre once y media y doce; depende. ¿Por qué?
—Que no se vaya el camarero —dijo Carella, y colgó.
El garaje aparcamiento se hallaba a dos manzanas del restaurante. Un cartel en la pared informaba de las exorbitantes tarifas cobradas por aparcar allí, en el corazón de la ciudad, a todo automovilista interesado, y prometía que si el coche no era entregado al propietario en el plazo de cinco minutos a partir del momento en que había sido sellada la ficha de reclamación, el importe sería gratuito. Su ficha de reclamación había sido sellada hacía siete minutos. Oyó el chirrido de la goma mientras un empleado del aparcamiento, más apto para competir en el Grand Prix, bajaba el coche por las cerradas curvas de la rampa, con la esperanza de no rebasar el tiempo límite y, posiblemente, de conservar el empleo. Se preguntaba si de verdad le dejarían ir sin pagar. Aunque no tenía intención de discutir por dos o tres minutos. Aquella noche no quería demorarse por ninguna razón.
—No hace falta que me lleve a la residencia, de verdad —dijo Darcy—. En serio, puedo tomar un taxi.
—Te acompañaré con mucho gusto —dijo él.
—O ir en metro —dijo ella.
—El metro es peligroso —dijo él.
—Lo tomo constantemente.
—Pues no deberías.
El coche asomó por la última curva de la rampa. El conductor, un puertorriqueño cincuentón, se apeó del automóvil. Y dijo:
—Cinco minutos exactamente.
No se molestó en contradecirle. Le dio una propina de cincuenta centavos, le abrió la puerta a Darcy, la cerró un vez hubo montado, y después fue hacia el lado del conductor. El coche era un Mercedes Benz 280 SL de quince años. Lo había comprado cuando aún disfrutaba de unos ingresos altos. La publicidad, los anuncios en la televisión. Aquéllos eran otros tiempos. Y estos eran estos.
—Ponte el cinturón de seguridad —le dijo a Darcy.
Hawes estaba en la cama con Annie Rawles cuando sonó el teléfono. Miró el reloj de la mesita. Eran las diez y diez.
—Déjalo que suene —dijo Annie.
La miró a los ojos. Los ojos de Hawes decían que tenía que contestar; en los de ella se reflejó su comprensión ante aquel triste gaje del oficio. Hawes se apartó de Annie y descolgó.
—Hawes —dijo.
—Cotton, soy Steve.
—Dime, Steve.
—Espero no haber sido inoportuno.
—No, no —dijo Hawes, mirando a Annie. Annie estaba desnuda salvo por la cadena y el medallón. Jugueteaba con la cadena y el medallón. Aún no le había preguntado por qué no se los quitaba nunca. Ya la primera noche, la semana anterior, se había propuesto preguntárselo. Había estado a punto de preguntárselo hacía un rato en el baño, por que ni para ducharse se había quitado su cadena y su medallón. Pero no lo había hecho—. ¿Qué pasa, Steve?
—Nuestro hombre acaba de salir del restaurante Marino, en el 1118 de South Haley. ¿Podrías acercarte hasta allí y hablar con el camarero que les ha servido?
—¿Y por qué tanta prisa? —preguntó Hawes.
—Iba con una muchacha.
—Mierda, voy volando —dijo Hawes.
—Nos encontraremos allí —dijo Carella—. Llegaré cuanto antes.
Los dos colgaron.
—Tengo que irme —dijo Hawes, saliendo de la cama.
—¿Te espero aquí? —preguntó Annie.
—No sé cuánto tardaré. Puede que tengamos una pista.
—Te esperaré —dijo Annie. Permaneció un instante callada—. Si me he dormido, despiértame. —Volvió a interrumpirse—. Ya sabes cómo —dijo.
—Mira que darse semejante paseo para acompañarme; ha sido muy amable por su parte —dijo Darcy.
—No es nada más que una manera de agradecerte la estupenda entrevista que me has concedido —dijo él.
En ese momento circulaban por la River Highway, en dirección este hacia la zona universitaria, en la parte alta de la ciudad. Acababan de pasar bajo el puente Hamilton, donde las luces de sus cables suspendidos y de sus pilastras iluminaban las tenebrosas aguas del río Harb. En algún lugar del río sonó la sirena de un remolcador. En la orilla opuesta, los rascacielos del estado colindante pretendían, audaz y baldíamente, competir con el imponente perfil urbano que se alzaba frente a ellos. El reloj del tablero de mandos marcaba las 10:07. El tráfico era más denso de lo que había previsto; por lo regular, quienes salían de la ciudad diariamente por razones de trabajo lo hacían entre cinco y seis de la mañana, y quienes regresaban a casa de cines y teatros circulaban entre once y once y media. Mantuvo los ojos en la calzada. No deseaba arriesgarse a un accidente. No quería verse envuelto en ningún problema por el que pudiese perder a la muchacha. Menos cuando su objetivo estaba tan cerca de cumplirse.
—¿Cree que ya tiene todo el material que necesita? —preguntó ella.
—La entrevista ha sido muy buena —dijo él—. Te expresas muy bien.
—Sí, ya —dijo Darcy.
—Te hablo sinceramente. Tienes una gran facilidad para manifestar tus sentimientos más hondos. Eso es muy importante.
—¿En serio?
—Si no, no lo diría.
—Bueno… también es que hablar con usted resulta fácil. Lo hace todo… no sé cómo decirle. Hablando con usted, a una le fluyen las palabras, como si dijéramos.
—Gracias.
—¿Me haría un favor?
—Lo que tú quieras.
—Puede que le parezca tonto.
—Bueno, en cualquier caso no lo sabremos hasta que no me lo pidas, ¿no crees?
—¿Podría… podría oír cómo ha quedado mi voz?
—¿En la cinta, quieres decir?
—Sí. Es una tontería, ¿no?
—No; me parece muy normal.
Sacó la grabadora del bolsillo de su chaqueta y se la dejó a la chica.
—¿Ves el botón de rebobinado? —dijo él—. Pues apriétalo.
—¿Éste?
Él apartó los ojos de la calle durante un instante.
—Sí, ése. Bueno, un momento, primero la has de poner en marcha.
—Ya veo.
—Y ahora rebobina.
—Vale.
—Y ahora aprieta el botón para reproducir.
Pulsó el botón. Su voz irrumpió en el interior del coche a mitad de una frase.
—… siquiera pienso en las Olimpiadas de momento, ¿no sé si me explico? Para mí son como un sueño, la idea de la competición olímpica en algún punto a lo lejos…
—¡Qué horror, Dios mío! —dijo Darcy.
—… Ni siquiera pienso nunca conscientemente en el tema. Por ahora lo único que me interesa es llegar al límite de mis posibilidades como corredora. Primero he de intentar bajar de doce, y entonces, quizá entonces pueda plantearme…
—Parezco una niña de seis años —dijo, apretando al instante el botón de interrupción—. ¿Cómo ha sido capaz de aguantar todas esas tonterías?
—A mí me ha parecido muy informativo —dijo él.
—¿Quiere guardársela otra vez en el bolsillo, o la dejo aquí en el asiento?
—¿Me harías el favor de volver a pasar la cinta hacia delante?
—¿Qué botón he de apretar? ¿Éste?
—Sí, ése. Sólo hasta llegar al final del trozo grabado.
Mientras él conducía, ella fue probando, avanzando la cinta, parando, y encontrando finalmente las últimas palabras de la conversación en el restaurante.
—Ya está —dijo Darcy. Apagó completamente la grabadora—. ¿En su bolsillo? ¿Sí? ¿No?
—Sí, por favor —dijo él.
—Eh, va a pasarse el desvío —dijo ella.
—Quiero enseñarte una cosa —dijo él—. ¿Si tienes un minuto?
El letrero luminoso que indicaba Hollis Avenue y Universidad de Converse quedó atrás.
—Bueno, sí —dijo ella—, supongo. —Titubeó—. ¿Qué quiere enseñarme?
—Una estatua —contestó él.
—¿Una estatua? —Darcy puso cara de asombro—. ¿Qué estatua?
—¿Sabías que en esta ciudad hay una estatua de un corredor?
—No. Me toma el pelo. ¿Quién iba a poner una estatua de un corredor?
—¿Lo ves? —dijo él—. Sabía que te extrañaría.
—¿Dónde está? ¿Un corredor?
—No muy lejos de aquí. Si tienes un minuto.
—No me la perdería por nada del mundo —dijo ella. Volvió a titubear, y luego dijo—: Lo pasa una bien con usted, ¿sabe? Es una persona de lo más divertida.
Carella no llevaba sirena en su automóvil particular. Pese a que condujo tan deprisa como pudo, pese a que se saltó en rojo tantos semáforos como le fue posible sin atropellar a ningún peatón ni estrellarse con otro coche, tardó media hora en llegar al restaurante. Para entonces, Hawes ya había interrogado al camarero y al maître que había tomado la reserva por teléfono.
—Disculpen —les dijo Hawes a los dos hombres cuando entró Carella. A éste parecía que le faltara el resuello, como si hubiera recorrido a pie todo el camino desde Riverhead.
—¿Qué tenemos? —preguntó Carella.
—Poca cosa —dijo Hawes—. El fulano que hizo la reserva por teléfono se presentó como Corey Mclntyre…
—Que ahora mismo se encuentra en Los Angeles —dijo Carella.
—Bien, pero también estuvo aquí la semana pasada, el que se hace llamar Corey Mclntyre. Antes de esa fecha ya no aparece ninguna reserva del tal Mclntyre, es decir, del hombre que se hace llamar Mclntyre, el maître lo ha comprobado en el libro.
—¿Qué aspecto tiene?
—Poco menos de cuarenta años, dice el camarero. Un metro setenta y cinco o algo más; cerca de ochenta kilos. Pelo castaño, ojos marrones, bigote y ninguna cicatriz ni tatuaje a la vista. Llevaba un traje marrón oscuro, a conjunto con la corbata y los zapatos. Sin abrigo, según la mujer del guardarropa.
—¿Cómo ha pagado la cena?
—Por ese lado no ha habido suerte, Steve. En efectivo.
—Y de la chica ¿qué?
—El camarero dice que debía tener unos dieciocho o diecinueve años. Delgada… bueno, fibrosa ha dicho. Yo creía que sólo había hombres fibrosos —dijo Hawes, con un gesto de indiferencia—. Es igual, fibrosa. Un metro setenta o setenta y dos, una chica alta, según el camarero. Pelo negro, ojos azules.
—¿No habrá oído el nombre el camarero?
—Darcy. Cuando les ha preguntado si iban a tomar una copa antes de la cena, él fulano ha dicho «¿Darcy?». Ella ha contestado que no debía, porque estaba en época de entrenamiento.
—¡Dios mío! —dijo Carella—. ¡Otra atleta!
—Otra corredora, Steve.
—¿Cómo lo sabes?
—El camarero les ha oído hablar de carreras. De lo bien que ella se sentía al correr. Eso ha sido al llevarles las bebidas a la mesa. La chica ha tomado un vino blanco, y él un Dewar’s con hielo.
—¿Es un testigo de fiar? —preguntó Carella.
—De una exactitud increíble. Tiene memoria de elefante.
—¿Algo más?
—El hombre ha grabado la conversación —dijo Hawes—. Ha puesto la grabadora sobre la mesa, ha grabado todo lo que ella decía. Bueno, la ha parado mientras comían, pero ha vuelto a encenderla en el café. Según el camarero, él le ha estado preguntando todo el rato, como en una entrevista.
—¿No se habrá enterado del apellido?
—Eso es pedirle peras al olmo.
—¿Cómo iba vestida?
—Con un vestido rojo y unos zapatos de tacón a juego. Un pasador rojo en el pelo. El pelo recogido. No con coleta. Sólo recogido detrás con el pasador.
—Oye, habría que fichar a ese camarero —dijo Carella—. ¿En qué se han ido?
—El portero les ha preguntado si necesitaban un taxi, y él ha contestado que no.
—¿Entonces se han ido a pie, o qué? ¿Les ha visto subir a un coche?
—Se han ido a pie.
—¿En qué dirección?
—Dirección norte. Hacia el Jefferson.
—Puede que aún estén paseando —dijo Carella—. ¿En qué distrito estamos? Midtown sección sur, ¿no?
—Tocando a Hall Avenue. O sea, sección norte.
—Vamos a dar el mensaje por radio en los dos distritos. Si están paseando, podría localizarlos algún coche patrulla.
—¿Tú sabes cuántos aparcamientos hay en estas calles? ¿Imagínate que ha venido en coche?
—Eso es tarea nuestra —dijo Carella.
Se había desviado de la avenida poco antes del peaje que separaba Isola de Riverhead, y ahora se dirigía hacia el sur, con rumbo al río Diamondback y el parque que se extiende por su orilla derecha. La estatua, le había comentado a la chica, estaba en el parque, y dudaba mucho que alguien más en aquella ciudad supiera que existía. Se la veía entusiasmada con la idea de ver la estatua pero, al parecer, las calles por las que circulaban en esos momentos la inquietaban un poco. A su derecha se hallaba el viejo mercado de pescado de Maurice Avenue, con las ventanas destrozadas por los vándalos, y las paredes, otrora blancas, ahora oscurecidas a fuerza de pintadas. Tras el mercado venía el centenario edificio que albergaba la comisaría del distrito ochenta y cuatro, con los globos verdes flanqueando la entrada. Había tomado a propósito por esa calle con la esperanza de que la presencia cercana de la policía la tranquilizase. Pasaron ante varios coches patrulla estacionados junto al bordillo. Un agente uniformado descendía en ese momento por la escalinata de la comisaría.
—Es un alivio saber que andan cerca, ¿no? —dijo él.
—Ni que lo diga. Menudo vecindario este.
De hecho, en otra época había sido un vecindario elegante, pero la Sección de Bridge Street, como se le llamaba, se había ido deteriorando con el paso de los años hasta llegar a asemejarse a otras muchas zonas de la ciudad venidas a menos, con las calzadas de las calles en pésimo estado, los edificios en trance de desmoronamiento, la mayoría abandonados. Tiempo atrás, cuando el Departamento de Policía eligió Bridge Street para establecer una de sus comisarías, aquella era una calle muy animada, llena de tiendas, siendo su núcleo el mercado de pescado próximo al río Harb, cuyas cristalinas aguas —de aquel entonces— proporcionaban diariamente pescado fresco. Ahora el río estaba contaminado y el vecindario era prácticamente inhabitable. No entendía por qué se llamaba Bridge Street, calle del puente. Los puentes más cercanos estaban al este y al oeste —el puente Hamilton, que atravesaba el río Harb y conectaba dos Estados; y otro puente menor sobre el Recodo del Diablo, que unía Riverhead e Isola—. Tampoco había puentes en ninguno de los dos extremos del parque que bordeaba el río Diamondback, donde Bridge Street terminaba, confluyendo perpendicularmente con Turret Road, la calle de la torre. Tampoco había ni rastro de ninguna torre en los alrededores, aunque quizá las hubo en tiempos de los holandeses o los ingleses. Desde luego el nombre tenía connotaciones inglesas. En cualquier caso, Bridge Street terminaba en el cruce con Turret Road, y al otro lado de ésta se hallaba el parque de Bridge Street.
—Ya hemos llegado —dijo él.
El reloj del panel marcaba las 10:37.
—Qué sitio tan fantasmagórico —dijo Darcy.
—Está bien vigilado —dijo él.
Mentía. Había inspeccionado el parque en tres noches distintas, y no había visto ni un solo policía por sus viales, pese a la proximidad de la comisaría. Además se decía que el parque era peligroso por las noches, y apenas lo frecuentaba nadie más allá de las nueve. En sus anteriores visitas nocturnas al parque sólo se había encontrado con dos personas: un marino y una muchacha con aspecto de fulana arrodillada delante de él entre los matorrales.
Aparcó a cierta distancia de la farola más próxima, se apeó, rodeó el coche y le abrió la puerta a la chica. Mientras ella salía, él se metió la mano en el bolsillo y puso en marcha la grabadora.
—¿Seguro que podremos ver la estatua? —preguntó ella—. Parece que ahí dentro está muy oscuro.
—No, más allá hay luz —dijo él.
Sí había farolas en el interior del parque. Farolas del tipo antiguo, un poste vertical rematado por un globo dentro del cual se hallaba la bombilla. Sin un brazo enarcado sobre el camino. Ese detalle suponía un inconveniente. Esta vez hubiera preferido colgarla en el sitio donde la iba a matar, un parque desierto de otro distrito.
El parque, en el lado de Turret Read, estaba delimitado por una cerca baja de piedra, y, en el lado opuesto, a orillas del Diamondback, por un muro de protección contra ciclones. No tenía intención de adentrarse tanto. Se proponía acabar cuanto antes, una vez superada la entrada. La entrada era una abertura en la cerca, marcada por dos pilares. En lo alto de cada uno de los pilares había un farolillo esférico, pero ninguno de los dos daba luz; él mismo se había encargado de inutilizarlos hacía dos noches. La acera y el vial de entrada al parque se hallaban sumidos en una oscuridad casi completa.
—Habría que traer una linterna —dijo Darcy.
—Vándalos —dijo él—. Pero un poco más adentro hay una farola.
Entraron al parque.
—Por cierto, ¿de quién es la estatua? —preguntó ella.
—De Jesse Owens —contestó él.
Había vuelto a mentir. La única estatua del parque era la estatua ecuestre de un desconocido coronel que, según la placa de bronce del pedestal, había combatido valerosamente en la batalla de Gettysburg.
—¿De verdad? ¿Aquí? Creía que era de Cleveland.
—Lo conoces, ¿no?
—Claro. El que lo ganó todo en… ¿Cuándo fue?
—En 1936. En la olimpiada de Berlín.
—Dejó en ridículo a Hitler y todas sus teorías sobre la raza aria.
—Diez seis en los cien metros —dijo él, con un gesto de afirmación—. Batió el récord del mundo de los doscientos por veinte coma siete décimas, y ganó además en los relevos cuatro por cien.
—Por no hablar del salto de longitud —dijo Darcy.
—Ya veo que lo conoces —dijo él, sonriendo complacido.
—Pues claro que lo conozco; soy corredora —dijo ella, y fue entonces cuando él acometió.
Se proponía actuar con igual presteza y tranquilidad que en los otros dos casos. Con una llave de brazos cuyo objetivo no era ni derribarla ni doblarla por la cintura sino forzarla a apoyar todo su peso sobre el pie izquierdo, dejando el costado desprotegido. Una vez ella hubiera extendido el brazo izquierdo, él situaría el suyo por debajo de la axila de su víctima, y antes de que pudiera girar la cabeza la agarraría por la nuca en un medio nelson. Colocándose a continuación detrás de ella, pasaría su otra mano por debajo de la axila derecha de la chica y, entrelazándola con la otra tras la nuca, completaría el nelson. Entonces la obligaría a doblar la cabeza hasta que la barbilla llegara al pecho y, ejerciendo presión, le rompería la columna.
El nelson completo, por el peligro que entrañaba, sólo podía practicarse en competición internacional, siempre y cuando se aplicase en un ángulo de noventa grados respecto de la columna vertebral. Una vez las manos se hallaban unidas tras la nuca del adversario, era obligatorio desplazar el cuerpo a la derecha o la izquierda para crear el ángulo exigido por el reglamento antes de ejercer presión. A él poco le importaban los ángulos reglamentarios. A él sólo le interesaba despacharla de una manera eficaz, sigilosa y lo más rápida posible. Su experiencia con las otras dos víctimas le había demostrado que se podía realizar la llave y aplicar la presión necesaria para romper el cuello en veinte segundos. Pero en esta ocasión, la muchacha opuso resistencia.
En cuanto notó la mano del hombre alrededor de su cintura, lanzó un grito y en el acto se apartó, en un intento por librarse. Él volvió a atraerla hacia sí, trató de pasarle el brazo por debajo de la axila para practicarle la primera parte del nelson, pero ella le hundió el codo en las costillas y luego, aún parcialmente de espaldas a él, le pisó un pie con sus zapatos de tacón.
Él sintió un dolor agudo en el pie, pero no soltó la muñeca de la chica. Forcejearon ferozmente y en silencio, entre los desapacibles crujidos de la fina capa de hojas que se extendía bajo sus pies, interceptando con sus cuerpos la luz de la farola situada un poco más adelante y proyectando un intermitente juego de sombras sobre el camino. La chica se cubría cuando él trataba de pasarle la mano por debajo del brazo. Seguía empeñada en soltarse la muñeca, tiraba, y le atacaba cuando pretendía llevar a cabo la maniobra. Cuando la atrajo de nuevo hacia sí, y ella intentó arañarle, le asestó un puñetazo. El golpe le dio en medio del pecho, entre sus firmes senos de atleta, obligándola a expulsar el aire de los pulmones. Volvió a golpearla, esta vez en pleno rostro, y siguió haciéndolo, ensañándose por los problemas que estaba creándole, por negarse a cooperar en su propia muerte. Con un puñetazo corto y seco le rompió la nariz. La sangre le salpicó el puño y tiñó la pechera del vestido de la chica de un rojo más intenso. Ella empezó a jadear, con los ojos abiertos como platos y una mirada de terror. La golpeó de nuevo, rompiéndole los dientes delanteros, y cuando notó que estaba a punto de desplomarse, se apresuró a deslizar su brazo bajo el de la chica, la agarró por la nuca y ganó una buena posición a sus espaldas, con las ingles firmemente apretadas contra las nalgas de ella. Sosteniéndola, pasó el brazo libre por debajo de la otra axila, lo enlazó a la nuca de la víctima, cruzó los dedos de ambas manos, separó las piernas para repartir su propio peso, y al instante ejerció presión.
Oyó el chasquido de la columna.
Sonó como la detonación de un rifle en el quieto aire de octubre.
La chica se desplomó contra él.
Echó un vistazo al camino, y luego la levantó en sus brazos, volviéndose hacia la entrada del parque.
En la abertura de la cerca flanqueada por los dos farolillos rotos había un hombre parado. La luz de una farola de la calle proyectaba su sombra entre los dos pilares.
El hombre contempló la escena durante un segundo y apretó a correr.