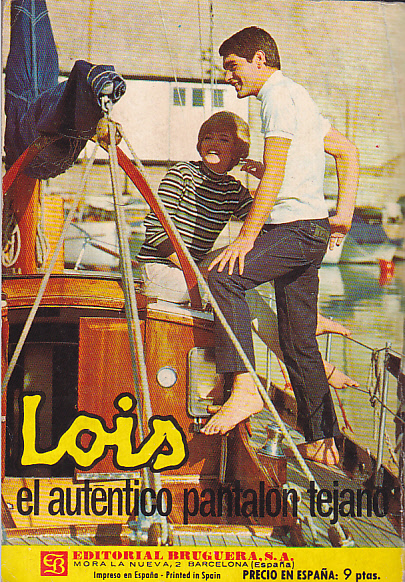CAPITULO X
Theo Randall no tardó en comprender que aquellos dos individuos desconocían por completo el terreno por el que se estaban moviendo. Y decidió aprovechar la ventaja que esto le daba.
Hacía más de una hora que habían partido del campamento y, a pesar de su deseo de llegar a la zona montañosa, no conseguían salir de aquel lado del bosque.
—¡Maldita arboleda! —masculló furioso Remy—. Creo que nunca vamos a salir de ella...
No sólo le preocupaba la pérdida de tiempo que esto suponía, sino que además corrían el riesgo de tropezarse con el personal del rancho. Eso, sin considerar que el dolor de la pierna aumentaba cada vez más con el movimiento del caballo.
Fue entonces cuando Theo Randall dijo:
—Creo que andan desorientados y si lo que desean es alejarse de Saylon no van a conseguirlo si siguen dando vueltas.
Rod Wilcoxon miró al médico con desconfianza, pero Remy pareció tomar en consideración sus palabras.
—En efecto, doctor. Queremos alejarnos lo más pronto posible de estas tierras...
Dejó en el aire el final de la frase y esperó a que Randall volviera a hablar.
—Bueno, si no se trata más que de eso, creo que podría ayudarles. Llevo muchos años en la región y conozco las montañas —se ofreció.
—No te fíes de él, Remy —advirtió Rod con desconfianza.
—¡Cierra el pico! —gritó Remy.
Hizo avanzar su caballo hasta quedar a la altura del médico, y observándole con atención preguntó:
—¿Lo haría? ¿Está dispuesto a sacamos de aquí?
Theo Randall pensó muy bien lo que iba a decir. Y decidió dar a sus palabras la mayor apariencia de verosimilitud posible.
Era su último cartucho y tenía que aprovecharlo, pues sabía que en cuanto el tal Remy no le necesitara, no dudaría en liquidarle de un par de balazos.
—No tengo inconveniente... Pero antes tendrían que aceptar mis condiciones —añadió.
—¡No estás para venir con exigencias! ¡Da gracias a que aún sigues vivo! —gruñó Wilcoxon.
De nuevo Remy pasó por alto el ex abrupto de su compinche y dijo:
—Veamos, doctor. ¿Qué desea a cambio de ser nuestro guía?
—Bueno, soy un viejo médico aficionado al alcohol y tío me importa no volver nunca más a Saylon. Sobre todo si puedo establecerme en otro sitio con cierta cantidad para tener aseguradas las necesarias botellas de whisky...
—¡Eso quiere decir...?
—Eso quiere decir que sólo le sacaré de aquí a cambio de unos cuantos billetes. Digamos diez mil dólares… —terminó Theo Randall.
—¡Está loco, «doc»! ¡No verá ni un centavo!
Remy, sin embargo, después de meditar un instante la proposición de su prisionero, aceptó. Tenía pensado liquidarle en cuanto se sintiera mejor y no tenía inconveniente en entregarle ahora los diez mil dólares.
Unicamente tendría que tomarse la molestia de vaciarle los bolsillos después de haberle metido un par de balazos en la tripa.
—¡De acuerdo, doctor!
Metió la mano en una de las sacas y, sacando un puñado de billetes, contó hasta reunir los diez mil.
—Aquí tiene. Ahora que yo he cumplido mi parte en el trato, haga usted lo mismo. ¡Sáquenos de aquí!
—Síganme... Daremos un pequeño rodeo, pero llegaremos a las montañas a través de un atajo que no utiliza nadie —mintió Randall, poniéndose en cabeza del grupo.
Conocía bien aquella parte de la región y tenía decidido el plan a seguir. Sabía que estaban dentro de los terrenos de Roger Jansen y en vida de su anterior propietario, el doctor había visitado a menudo aquellas tierras.
Comenzó a bajar la ladera y describiendo un amplio círculo, llegó muy cerca de la parte central del rancho.
Al otro lado de una amplia zona plantada de abedules, se encontraban la casa principal y las dependencias de los vaqueros.
—¿Está seguro que vamos por buen camino, doctor?
—preguntó Remy, observando la tala reciente de algunos troncos.
—Nos estamos acercando a la casa, pero pueden estar tranquilos. No nos encontraremos a nadie y en cuanto crucemos los abedules podremos avanzar sin miedo.
No era mal jinete y confiaba con poder escapar de los dos rufianes, lanzándose al galope entre los últimos árboles, y llegar a la casa antes de ser alcanzado por las balas de sus aprehensores.
Aceleró el trote de su montura y, volviéndose de medio lado en la silla, vio que los dos rufianes le seguían cerca. Rod Wilcoxon iba tras él y algo más retrasado Remy.
Llevaba el rifle cruzado sobre la silla y ahora su mano izquierda parecía sujetar la pierna entablillada que colgaba inerte del flanco del caballo.
Theo Randall calculó que había llegado el momento. Apretó con fuerza las riendas y separó los pies del vientre de su animal, para dejar caer con fuerza los talones contra él.
De repente se inclinó sobre el cuello del caballo y lo fustigó con desesperación. El noble bruto dio un salto hacia adelante y partió como una exhalación, obediente a la orden de su jinete.
—¡Maldito traidor! —masculló Rod Wilcoxon, llevando la mano a la funda de su »Colt».
Remy montó rápidamente el rifle y buscó la silueta de fugitivo entre los árboles. Pero antes de apretar el gatillo, su dedo se detuvo, y con la voz tensa, ordenó a Rod:
—¡Quieto...! Ocúpate de ella…
Coincidiendo prácticamente con la huida de Theo
Randall, había aparecido, a la derecha del grupo, una joven montada en negra jaca.
Se detuvo al ver a los dos hombres y antes de que pudiera reaccionar, Rox Wilcoxon estaba a su lado, encañonándola con el revólver.
—Tráela para acá, Rod —ordenó Remy con voz nerviosa, mirando hacia el lugar por donde Randall había desaparecido—. Esta jovencita nos servirá de salvoconducto...
Rebeca Jansen tiró de las bridas de su yegua, intentando retroceder hacia la casa, pero Wilcoxon se las arrebató de la mano y se la llevó con él.
Al mismo tiempo advirtió:
—¡Si das un solo grito, te volaré la cabeza! No lo olvides...
—Volvamos hacia atrás... Ese cochino traidor nos ha metido prácticamente en la ratonera —murmuró Remy rabioso.
Rebeca contemplaba llena de temor a los dos hombres, temiendo por su suerte futura. Se veía encañonada y en poder de dos individuos que, por todas las apariencias, estaban dispuestos a utilizar cualquier método para escapar de allí.
—¡Vamos, aprisa! —urgió Remy, golpeando la grupa de la montura de su prisionera con la culata del rifle.
* * *
Theo Randall se sorprendió al no escuchar ningún disparo tras él, pero lo achacó a que los forajidos no querían llamar la atención con el tronar dé sus armas.
Llegó como una exhalación a la explanada de la casa y, rodeando ésta, se detuvo ante el porche en medio de una nube de polvo.
—¡Señor Jansen! ¡Señor Jansen! —gritó, corriendo hacia la entrada. Echó pie a tierra y comenzó a subir los escalones que llevaban a la casa. Pero la puerta de ésta se abrió y el ranchero apareció en ella.
—¿Qué sucede? ¿A qué vienen esos gritos?
Alguien apartó entonces a Roger Jansen de la puerta y se acercó al recién llegado.
—¡Es el doctor Randall! ¿Cómo ha llegado hasta aquí, doctor?
Era Freddy MacGregor en persona quien tenía agarrado al médico por los hombros y le contemplaba sorprendido.
—Acabo de escaparme de esos dos hombres...
Gerard Seller le interrumpió desde la puerta.
—¿Dónde están ahora? ¡Tiene que llevarnos hasta ellos!
Theo Randall se extrañó al ver al comisario, pero no hizo mención de ello y bendijo su buena suerte. Acababa de salir con bien de una situación en la que tenía muy pocas probabilidades de salvar la vida.
—Los dejé al otro lado de los abedules... Querían que les sacara de la comarca y les traje hasta aquí para escapar de ellos y avisar a la gente del rancho. Creo que tienen el dinero del Banco.
—Eso ya lo sabemos, doctor —dijo el comisario, corriendo hacia los caballos.
Se volvió al ranchero y le dijo:
—Avise a sus hombres, señor Jansen. Vendrán con nosotros... ¡Pronto, no podemos perder tiempo!
—Es imposible que avancen muy de prisa, sheriff. Uno de ellos tiene el fémur fracturado y cabalga con mucha dificultad.
Freddy MacGregor saltó sobre la silla de su caballo.
—Bien, doctor... Pronto estaremos sobre ellos —dijo.
De repente pareció recordar algo. Buscó con la vista a Roger Jansen y le preguntó:
—¿Y Rebeca, señor Jansen? Creo que la vi salir de la casa cuando llegamos...
La mención de su hija hizo palidecer al ranchero. Llamó a uno de sus hombres y gritó:
—¿Has visto a la señorita, Mattis?
—Salió como todas las mañanas a dar un paseo con su yegua. Creo que iba hacia la fuente...
—¡Por Satanás! La fuente está entre esos abedules, sheriff. Quizá se ha tropezado con esos miserables —rugió Jansen, tomando el rifle y dispuesto a partir de inmediato.
Gerard Seller se puso en cabeza del grupo, llevando a un lado a Freddy y al otro al ranchero. Detrás iban Theo Randall y tres de los vaqueros del rancho.
Rodearon al galope la casa y salvaron la explanada que les separaba de la arboleda en la que el doctor había conseguido dejar atrás a los dos forajidos.
Llevó su caballo hasta la cabeza del grupo y los guió hasta el lugar exacto donde hacía sólo unos minutos se encontraban Remy y Wilcoxon.
—Fue aquí cuando me escapé —explicó, refrenando a su animal.
—Deberíamos dividimos por parejas para cubrir más terreno... —opinó el sheriff.
—Sí; pero hay que tener cuidado con esos hombres. Saben lo que les espera en caso de ser detenidos y se defenderán como animales acorralados... —advirtió el sheriff.
—¡Rebeca ha estado aquí! Esta es su fusta!
El grito de Roger Jansen resonó con acento desesperado, haciendo enmudecer a sus seis compañeros.
Había saltado a tierra y acababa de recoger del suelo la fusta de cuero que Rebeca llevaba siempre que salía a cabalgar.
—¡Esos canallas tienen a mi hija! Debieron tropezarse con ella y la han cogido como rehén.
Freddy MacGregor, aunque con menos títulos que el ranchero, sintió que su corazón se estremecía al imaginar a la muchacha en poder de aquellos dos miserables.
Estaban desesperados y no dudarían en cometer cualquier barbaridad si con ella podían mejorar su situación.
—¡Hay que encontrarlos inmediatamente, comisario! Cada segundo que Rebeca pase en su poder, su vida correrá un gran peligro —pidió impaciente.
Roger Jansen no había vuelto a abrir la boca, pero en sus ojos había una fría determinación. Aún no se había repuesto del «shock» que le produjo la pérdida de las reses y la idea de que su hija, su bien más querido, estaba en las garras de dos indeseables, le hacía vibrar de indignación.
—Un momento —pidió el sheriff.
Todos le miraron. Se habían agrupado por parejas y estaban a punto de separarse para recorrer la zona en todas direcciones.
—¿Qué pasa ahora, comisario? No podemos perder tiempo —se impaciento Freddy, sabiendo que cada segundo era decisivo.
—Todos los indicios parecen indicar que Rebeca está en poder de esos hombres y si es así debemos extremar nuestras precauciones. Estén seguros que la usarán como escudo y se valdrán de ella para intentar escapar...
—¡Miserables! Como se atrevan a tocarla, los mataré con mis propias manos —murmuró Jansen con odio.
—No lo olvidaremos, sheriff —le tranquilizó uno de los vaqueros.
Antes de que se separaran, el doctor Randall les hizo una última advertencia.
—Cuando divisen a esos hombres, tengan mucho cuidado con el herido. Por lo que he podido apreciar, es mucho más peligroso que su compinche. ¡A pesar de la pierna rota!
El doctor se alejó en compañía de uno de los vaqueros, mientras los otros dos formaban la segunda pareja: marchando juntos el sheriff, Freddy y el propio Roger Jansen.
Cada cual tomó una dirección y los tres hombres siguieron la senda que había llevado a los dos rufianes y al doctor hasta aquel lugar, mientras éste y los vaqueros cubrían los flancos.
El sol había llegado a lo alto y en la sombra de la arboleda se oía el trinar de las aves y el suave rumor de las hojas al ser agitadas por el viento.
Freddy MacGregor registraba con mirada ansiosa cada detalle, esperando hallar en cualquier lado la señal inequívoca del paso de los dos ladrones, y sobre todo, algo que sirviera para indicarle la suerte corrida por Rebeca.
Notaba un nudo de angustia en el pecho y maldecía la jugarreta que el destino había jugado a la muchacha. Precisamente había tenido que ir a pasear a la fuente y tropezarse con Wilcoxon y Remy.
«¡Que la encontremos. Dios mío! Y que no la haya ocurrido nada...»
Fue una oración sin palabras, pero que le nació de lo más profundo del corazón. Ahora se daba cuenta, a pesar de las pocas ocasiones en que Rebeca y él habían coincidido, que sus sentimientos por la muchacha eran algo más profundos que la simple amistad nacida en un baile.
Pero más importante que abandonarse a sus recuerdos, resultaba poner toda su atención en encontrar cualquier rastro de los dos rufianes y su prisionera.
—Estamos cerca de la fuente —advirtió Roger Jansen con voz tensa.
En efecto, desde hacía unos segundos se había hecho audible el rumor de las aguas que corrían, saltarinas, a treinta yardas escasas de donde el trío de hombres se hallaba.
Freddy se habla adelantado al30 al ranchero y al comisario, impaciente por dar fin a la búsqueda.
«Los otros tampoco han debido encontrarles —se dijo, tomando por un sendero que descendía hacia una quebrada.
Un presentimiento le hizo espolear a su animal y seguir aquel camino que acababa de descubrir. Subió un repecho y al rodear una agrupación rocosa que se alzaba frente a él, contempló el paisaje que se extendía a sus pies.
Sintió que el corazón daba un salto en su pecho y tuvo que sujetarse para no gritar. Gerard Seller y Roger Jansen estaban a punto de reunirse con él.
Se volvió sobre la silla y les hizo señas para que se apresuraran.
—Ahí están Acabo de verlos. ¡Llevan a Rebeca con ellos!
CAPITULO XI
El comisario tuvo que sujetar a Roger Jansen que, ciego de ira, hizo intención de echarse el rifle a la cara, lanzándose hacia el peñasco tras el que se ocultaba Freddy MacGregor.
—¿Dónde están esos miserables?
—¡Cálmese, Jansen! Llevan a Rebeca con ellos y es peligrosos precipitamos —trató de tranquilizarle el sheriff.
Los tres jinetes permanecían ocultos tras las rocas, observando con atención a Wilcoxon y Remy. Rebeca iba sobre su yegua, cuyas bridas llevaba el primero.
—¿Qué propone que hagamos, sheriff? —preguntó el ranchero, impaciente.
Freddy MacGregor había saltado al suelo y el rifle brillaba en sus manos. Se adelantó a la respuesta del comisario y dijo:
—Disparar desde aquí sería peligroso para Rebeca. En cuanto se vean tiroteados tratarán de usarla como escudo y eso facilitará su fuga. Intentaré acercarme a ellos...
Gerard Seller comprendió las intenciones del capataz del Siete Picos.
—En cuanto veamos que estás cerca de ellos, dispararemos. Las dos primeras balas serán decisivas.
—Sí, es preciso que caigan de la primera descarga —asintió Roger Jansen.
—Pero en el caso de que ustedes fallen, ya me encargaré yo de que a Rebeca no la ocurra nada...
Freddy MacGregor no perdió ni un segundo en poner en práctica su plan. El camino descendía casi en vertical y los fugitivos, a pesar de sus deseos de alejarse rápidamente, se veían precisados a avanzar despacio.
«A pie iré mucho más rápido que ellos —se dijo el joven, resbalando por un talud y lanzándose como un torbellino por él.
La frondosa vegetación impedía que Remy y Wilcoxon se percataran de su proximidad y Freddy, agarrándose con pies y manos al terreno, iba acercándose a ellos velozmente.
Desde arriba, y con los nervios en tensión, Roger Jansen y el comisario Seller seguían el desplazamiento del capataz, esperando que llegara cerca de los fugitivos para hacer fuego.
Dejaron de verle durante unos segundos, al cabo de los cuales le distinguieron sobre una estrecha roca que parecía clavada en el borde del camino.
Los forajidos iban a pasar bajo ella de un momento a otro y Roger Jansen, apoyando la culata de la carabina en su hombro, dijo, con los dientes prietos:
—Ahora es el momento, sheriff...
Los dos hombres buscaron con el punto de mira de sus armas la silueta de los asaltantes del Banco de Saylon y durante un par de yardas los siguieron.
En el mismo instante en que iban a pasar bajo Freddy, el comisario dijo:
—Disparemos, Jansen. ¡Fuego!
Las dos armas tronaron al unísono y los proyectiles volaron, a través de la distancia, en busca del cuerpo de los dos rufianes.
Freddy MacGregor los oyó silbar a su derecha y pudo comprobar el resultado de los mismos.
Remy fue alcanzado en plena cabeza y, sólo pudo doblarse, hacia adelante, intentando sujetarse, al cuello de su animal, para caer irremediablemente al suelo.
En cambio, Rod Wilcoxon tuvo más suerte que su compinche. La bala del comisario le rozó la hombrera izquierda y fue a clavarse a los pies de su caballo, en el suelo.
El rufián, sin embargo, no se dejó sorprender y antes de intentar hacer frente a los disparos, alargó el brazo para atraer a Rebeca y ponerla a manera de escudo.
Pero aquel fue el momento escogido por Freddy MacGregor para entrar en acción.
En el instante en que oyó sonar los rifles de Seller y Jansen, se puso en pie sobre la roca, dispuesto a lanzarse sobre el superviviente de los fugitivos.
Su salto fue preciso y Rod Wilcoxon se vio arrancado de la silla por el impacto de Freddy al caer sobre él.
Tuvo que soltar a la muchacha y sus brazos se cerraron con fuerza en torno a su enemigo.
Los dos cayeron al suelo y Freddy sólo pudo gritar:
—¡Vete, Rebeca! Aléjate de aquí...
Había caído bajo Wilcoxon y la corpulencia de éste le impidió moverse en el primer momento.
Freddy dobló las piernas de improviso, golpeando con las dos rodillas al fulano en pleno pecho y lanzándole despedido hacia atrás.
Pero Wilcoxon aprovechó el viaje para sacar su arma e intentar terminar con su oponente. Sólo lo impidió el rápido movimiento del pelirrojo que, tirándose en plancha contra él, volvió a derribarle.
El disparo salió desviado y Freddy sujetó la muñeca de Wilcoxon, retorciéndosela y luchando porque el revólver cayera de su mano.
—¡Voy a matarte! No me cogeréis... —murmuró éste, desesperado.
Pero no pudo resistir demasiado tiempo la tremenda fuerza de su joven enemigo y tras unos breves minutos de forcejear ambos, sus dedos se abrieron lentamente y el «Colt» cayó al suelo.
Entonces Freddy, conseguido su primer objetivo, retiró la mano izquierda y tomando impulso, lanzó un golpe cruzado a Wilcoxon que le hizo rugir de dolor.
—Esto es sólo el princi...
El fulano no le dejó terminar la frase. Aún pálido por el dolor, se dobló hacia adelante y le golpeó en el rostro con la cabeza.
El choque fue tremendo y Freddy sintió que su cerebro chocaba contra las paredes del cráneo, mientras miles de brillantes estrellas comenzaban a danzar ante sus ojos.
Rod Wilcoxon comprendió que su enemigo se encontraba en inferioridad física, y tras conectar un directo a su mandíbula, se inclinó a recuperar su arma.
Freddy adivinó sus intenciones entre la niebla que oscurecía su vista y alargó la pierna derecha hasta que su pesada bota vaquera encontró el cuerpo del aventurero.
Las costillas de éste dejaron oír un crujido y de nuevo el revólver quedó lejos de su alcance.
La mano de Freddy fue hacia su cadera y sus dedos se cerraron en torno a la culata del «Colt». Tiró del arma fuera de la funda y gritó:
—¡No te muevas! Estás encaño...
Rod Wilcoxon hizo lo único posible en aquellas circunstancias. Tomó un puñado de tierra y lo lanzó al rostro del pelirrojo.
Sus ojos recibieron de pleno la arena y quedaron prácticamente cegados, mientras que el escozor los hacía llorar.
Wilcoxon sabía que, de no aprovechar aquellos segundos, sus posibilidades de escapar eran nulas, pues en una lucha limpia llevaba todas las de perder.
Jamás había sido amigo de peleas violentas y además, Freddy le llevaba ventaja en la edad. Pero en cambio el rufián le aventajaba en marrullerías.
Corrió hacia el revólver y lo tomó con mano nerviosa. Después giró hacia Freddy y buscó su cuerpo, mientras su dedo se cerraba impaciente en torno al gatillo.
—Te mataré, perro...
Rod Wilcoxon no supo nunca si la detonación que registró su oído, último sonido llegado a su cerebro antes de morir, procedía de su revólver o del arma que acababa de poner fin a su vida.
—Un segundo más y esa rata acaba contigo, Freddy —comentó Gerard Seller, apareciendo en la parte alta, con el rifle aún humeante en sus manos.
Freddy MacGregor se frotó los ojos, quitando los últimos restos de polvo y arenilla de ellos, y sonrió a los dos hombres que se acercaban.
—¡Gracias, comisario! Ese fulano me cegó con la arena y me hubiera dejado «frito»...
Roger Jansen pasó junto a él y sin dedicar una sola mirada a los cadáveres, corrió a abrazar a Rebeca que acababa de desmontar.
—¡Rebeca, hija! ¿Te encuentras bien? ¡Hija mía...!
La muchacha tranquilizó a su padre y le besó con ternura.
—¡Fue horrible, papá! De repente me encontré con esos hombres y me obligaron a ir con ellos... ¿Quiénes eran?
—Los asaltantes del Banco de Saylon... —explicó el sheriff, llegando junto a ellos.
—Gracias, Freddy...
Rebeca pronunció aquellas dos palabras con voz cálida y envolviendo al pelirrojo en la suave caricia de sus ojos transparentes.
—No olvidaré nunca lo que ha hecho por Rebeca, señor MacGregor —agradeció el ranchero.
Fue entonces cuando el doctor Randall y el vaquero que le acompañaba, se reunieron con ellos.
—¡Vaya, llegamos tarde! Aquí ya no hay nada que hacer... —comentó el médico.
Hizo una pausa y pareció recordar algo. Entonces se volvió al sheriff y le preguntó:
—Dígame una cosa, comisario. Si le hubiera mandado aviso no le habría encontrado tan a mano. ¿Fue casualidad o venía tras la pista de esos hombres?
Gerard Seller sonrió con buen humor. Ahora que todo había acabado bien, su rostro ya no lucía el gesto de preocupación que hasta entonces lo había sombreado.
—Podríamos decir que la casualidad tiene cabellos rojos, doctor Randall —contestó, señalando al capataz del Siete Picos.
—¿Usted?
—Sí, doctor, no se extrañe. ¿Recuerda a los dos hombres que dejó peleando anoche ante su casa?
—Sí, uno de ellos ya sé que era cómplice de estos dos miserables...
—Y el otro era yo, doctor —contestó Freddy—. Había seguido a la chica y a ellos dos hasta la casa de usted. Allí fui sorprendido por uno.
—La mujer, esa chica del Golden Saloon, estará encerrada a estas horas. Envié a uno de mis ayudantes por ella— intervino el sheriff.
Pero el doctor Randall sentía curiosidad por conocer la historia completa del pelirrojo.
—No hace falta preguntar que el vencedor de la pelea fue usted, ¿verdad?
Freddy sonrió.
—Sí, pero antes nos dimos una buena paliza y perdimos los dos el sentido. En realidad creo que la pelea quedó en tablas... Sólo que yo desperté antes que ese fulano y me impuse a él. Pero igual pudo suceder a la inversa.
—Freddy se presentó en mis oficinas cerca de las dos de la mañana con ese miserable aún desvanecido. Nos costó trabajo hacerle volver en sí y cuando lo logramos, tuvimos que insistir bastante para que nos dijera dónde estaban sus cómplices —completó la historia el comisario.
—Total, que cuando logramos arrancarle que tenían el campamento en un rancho situado al noroeste, cerca de las montañas, y adivinamos que se trataba de éste, era ya de madrugada...
—Cuando usted se presentó en mi casa, doctor —tomó parte en el diálogo el ranchero—, el sheriff y el señor MacGregor acababan de llegar y estaban pidiendo mi colaboración para recorrer el rancho.
—Entonces me alegro de haber llegado tan oportunamente —se felicitó el doctor Randall con una sonrisa.
—No sólo llegó a punto, sino que nos hizo un gran favor al traemos a esos indeseables prácticamente a las manos.
—Bueno, sheriff, si le soy sincero lo hice sólo pensando en salvar mi pellejo —confesó el doctor.
—Bien, lo importante es que hemos acabado con esta gentuza y que el dinero ha sido recuperado —comentó Freddy.
—¡Diablos, muchacho! Me había olvidado del botín —exclamó el sheriff, acercándose a las tres sacas que iban colgadas del caballo de Remy.
Rebeca estaba abrazada a su padre y Freddy recordó la mala suerte de Jansen con la epidemia que condenó a muerte a todos sus animales. Su boca tenía un rictus de amargura y no parecía haberse recuperado aún del disgusto.
De repente tuvo una idea. Se acercó a Gerard Seller y en voz alta, le preguntó:
—A propósito, sheriff, creo que oí algo a mis hombres sobre la recompensa que el señor White había ofrecido a quien consiguiera el dinero del botín, ¿no?
Todos le miraron y el comisario asintió.
—Sí, la recompensa fue fijada en cinco mil dólares. ¿Piensas reclamarla?
Freddy MacGregor miró a Rebeca fugazmente y Juego se acercó al cadáver de Remy.
—Este tipo era el que llevaba el dinero, ¿verdad?
El comisario asintió.
—Pues fue el señor Jansen quien le derribó de un certero disparo en la cabeza. Yo estaba ahí, a menos de cinco yardas, y puedo dar fe de ello— dijo Freddy—. Creo que es al que le corresponde la recompensa del señor White...
Rebeca miró feliz a su padre y le murmuró:
—¡Es estupendo, papá! Eso nos ayudará a rehacer el rancho, ¿verdad?
Gerard Seller se acercaba ya al ranchero. Apoyó la mano en su hombro y dijo:
—Freddy tiene toda la razón, señor Jansen. Sólo estábamos usted y yo, y mi bala fue para el otro tipo. Y encima fallé el disparo... —añadió con buen humor.
Todos sonrieron ante esta última frase y se acercaron a felicitar al ranchero que, emocionado, estrechó fuertemente la mano de Freddy.
—Gracias, muchacho. Espero poder devolverle algún día este favor —dijo con voz ronca.
—No sería poco favor que me permitiera ser su amigo, señor Jansen...
Ruger Jansen le miró con atención y por primera vez en muchos días su rostro sonrió.
—¿Quiere ser amigo mío o de mi hija? —preguntó con intención.
La muchacha enrojeció hasta la raíz de los cabellos. Todos observaban a la pareja, pero Freddy no se dejó impresionar por ello.
Tomó a Rebeca de la mano y la atrajo hacia él.
—Siendo amigo de uno, seré amigo de ambos, ¿no cree?
—Eso se llama una contestación fina, muchacho —comentó el doctor, divertido.
—Te has salido por la tangente, Freddy —el sheriff rió socarrón.
Rebeca levantó entonces hacia él sus ojos y le sonrió con dulzura.
Freddy se sintió feliz. Feliz por un doble motivo. Había conseguido demostrar la inocencia de Albert, quien quedaba libre de toda culpa, y sobre todo, acababa de dar el primer paso en el camino de sus relaciones con Rebeca.
Miró a la muchacha y se dijo que allí estaba su felicidad. Una felicidad que deseaba compartir con ella. Una felicidad que iluminaría vida de ambos.
F I N