
SI LOS VIENTOS NOS SON PROPICIOS

Legión lanzó una mirada indolente a aquella hueste enardecida en las gradas…
Tras su máscara de acero se dibujaba un anfiteatro rugiente saciado de sangre. Sus ojos pasaron por aquel muestrario de figuras anónimas enloquecidas que gritaban desde la protección de la distancia en un bramido feroz, contagiadas por el espectáculo cruento que había tenido lugar en la arena. A sus pies, el cuerpo agonizante del último guerrero saurio expiraba sin que su rostro inexpresivo de marfil y escamas sirviera de testimonio de aquel tránsito. Legión levantó entonces victorioso sus hachas empapadas en sangre y ese gesto triunfante contagió aun más a la salvaje y entregada audiencia.
El colosal guerrero se repugnó a sí mismo aunque su rostro no lo delatara. Había pocas alternativas para sobrevivir a aquella tragedia sin ser una víctima más del holocausto. Se había acostumbrado a matar. A llevar la muerte doquiera caminaba. Ahora solo lo hacía ante un público devoto, ávido de sangre que le respetaba y admiraba por ello. Pero hacía mucho que la lucha en la arena había dejado de ser una confrontación reglada donde se medían las destrezas del combatiente. Ahora solo se buscaba la crueldad, la abundancia de vísceras. Un horror del que él participaba, que alentaba y ante el cual respondía. Y quizá mañana, si así lo dictaba la ausencia de los Dioses, podría encontrarse en el lugar de aquellos reptiles solo para dejar su último aliento mezclado con los gritos de los espectadores y el polvo del escenario. Solo para ser una diversión efímera. Entonces, su nombre se desvanecería del recuerdo, como tantos otros antes que el suyo.
Por más que lo detestara ahora debía complacer a la concurrencia. Llenarse de aquella ovación como si pudiera estar orgulloso de no ser más que un títere de sus crueles divertimentos. Un ídolo pasajero cuya gloria perduraría mientras la fuerza aun le permitiese levantar el acero y asestar golpes con él. Aquella gloria acabaría cuando otro más joven, más diestro o sencillamente más afortunado abriera una brecha en su cuerpo y diera fin a su leyenda.
Y lo habría. Solo era cuestión de tiempo.
Ya apenas se recordaba haciendo otra cosa. Siendo otro que no fuese quien ahora era. Y eso le llenaba de amargura.
Mirando aquellas cabezas hostiles llenando el graderío, aquella fauna deforme y grotesca, aquellos monjes infames y sus estrechos colaboradores, deseó poder retarlos uno a uno allí, en su terreno, en la Arena. Allí estaba también Lord Azzul de Väsengar, quien fuera una vez Duque y Señor de las tierras de la Marca de Bresna[1], que luego fueron Ducado. Sus ancestros habían gobernado la Marca desde hacía siglos. Hoy él se sentaba en la tribuna preferencial del anfiteatro y vestía los hábitos del Yugo. Había traicionado a su estirpe, a su herencia, a su deber, como muchos otros en su misma situación. Habían abrazado los oscuros designios de los servidores de Kallah por conservar sus privilegios y sus vidas. Ahora él era un engranaje más en aquella máquina de destrucción en la que se habían convertido los adoradores de la Luna Vigilante. Un siervo más. Un esclavo de sus propósitos y métodos. Uno de ellos, a fin de historias.
Qué lejos estaban aquellos descendientes de los prohombres del Imperio a quienes debían su linaje, de sus loadas cualidades, orgullo de sus blasones y emblemas, de sus títulos y honores. Qué lejos de las obligaciones para las cuales gozaban de tan alto rango entre los suyos.
Al lado del otrora Duque de Bresna, la figura impertérrita de un hombre seco de mirada impávida que lucía sin miedo colores y galas que en otro tiempo hubieran sido objeto de la pena capital. Era uno de los Barones de la Orden de Ylos, la red de informadores del Culto. Ellos habían institucionalizado en aquel mundo decadente la traición y la mentira. Cuántos inocentes debían su suerte adversa a sus malas artes convertidas ahora en uno de los pilares del triunfo de aquella hueste salida del Pozo.
Acabaría con todos los adoradores del Yugo que ahora le vitoreaban como a un héroe si dispusiera de oportunidad y tiempo. Pero aquello se antojaba una ilusoria fantasía. Un deseo interno y utópico para el cual no había silencio ni consuelo.
Dio pronto la espalda a aquella hueste y su ensordecedor bramido, que ya apenas si le sobrecogía. Se dirigió a la puerta de vencedores dispuesto a sacudirse como un perro aquellos vítores blasfemos. Atrás quedó el ensordecedor murmullo, como un mal recuerdo que él alimentaba con cada salida, con cada muerte sobre ese escenario cruel. Atrás quedó la pesadilla. Ante sí, el lóbrego y húmedo corredor que conducía a las salas preparatorias con sus murmullos resonantes, el eco de sonidos metálicos y la amarga soledad del victorioso. Regresaba, únicamente para quedarse de nuevo a solas con sus demonios. No podía saber, no había forma de que él imaginara, que entre aquellos miles de ojos en las gradas, entre aquellos centenares de gargantas que le coreaban, había unos ojos amigos. Y que en este momento, mientras él le daba la espalda a un mundo que detestaba, comenzaba a masticarse la tragedia.
Caminó en silencio, pesadamente, por sus angostos pasajes viciados de humedad, desprendiéndose de la máscara que le volvía anónimo frente al mundo. Trató de relajar una musculatura henchida hasta desafiar las leyes de lo natural. Vestido, todo él, de jirones de sangre enemiga.
Ante sí, solo había silencio y olvido.
Agradeció la tregua.
Avanzó mecánicamente ya muy cerca del lugar donde sus compañeros le aguardaban y acabó por cruzarse con Rhash'a, que se encaminaba escoltado a ocupar el lugar que él había dejado en la arena. Su rostro estaba serio. Siempre lo está cuando tu suerte es incierta y corres a jugarte la vida para divertimento de otros.
Aquellas miradas nunca se olvidan... a veces son las últimas.
Los ojos del pequeño gladiador se cruzaron con aquel gigante a quien todos admiraban. Unos, por su bravura y dominio del combate; otros, por su templanza y carácter. La mayoría, sencillamente porque ni viviendo cien vidas podrían compararse con él. Él era La Legión. Nadie sabía su nombre, ni de donde era, ni a qué se dedicaba antes de la Guerra. Ahora era La Legión y cierto era que medirse a él era como hacerlo contra todo un ejército.
El colosal gladiador esbozó media sonrisa y posó su generosa mano sobre el hombro peludo de Rhash'a en un gesto de fortuna. A veces bastaban aquellos simples guiños para contagiar de un entusiasmo desmedido a sus hombres y hacerlos lanzarse al adversario con una fiereza increíble. Con aquello les decía: «Confío en ti. Volverás a entrar por esa puerta de una pieza, lo sé».
La apostura de Rhash’a se volvió más dispuesta. Se llenó de vigor y templanza. Se trataba, sin duda, del menos capaz de sus hombres. Era astuto y rápido. Pero en demasiadas ocasiones se hacían necesarias otras destrezas en aquella carnicera Arena. Rhash’a era el primero en ser consciente de ello. Sabía que su suerte se hacía más incierta que la de sus compañeros cuando salía a combatir. Morir en aquel escenario para diversión de ese público desagradecido se antojaba en demasiadas ocasiones para él tan adverso como lanzar una moneda al aire y predecir de qué lado caería. Rhash’a asumía con coherencia que no habría duelo por él. No habría de esperarlo en los espectadores que disfrutarían igualmente tanto si resultaba verdugo como víctima. Pero tampoco de sus compañeros. Había un pacto tácito entre ellos. Cruel y necesario: «Un minuto de silencio y un paso adelante». Aquello se convertía a un precepto entre los gladiadores. Luego, otro ocuparía su puesto como una vez él sustituyó al caído. Nadie iría a llorar en su tumba porque jamás tendría sepultura. Sería enterrado en una fosa sin una mala piedra que enseñara su nombre. Pero eso era algo que sabía cuando decidió enrolarse en aquel ingrato oficio.
Legión había perdido muchos hombres en estos años de andadura. Solo el propio Legión y los Hermanos sobrevivían al comienzo. Y de aquellos ya faltaba uno. Más valía no pensar en el final.
El coloso salvó el recodo y se encontró con la sala que había abandonado momentos antes. Allí estaban sus compañeros. Les vio tras las rejas que delimitaban la zona de gladiadores. Le miraban en silencio. Como asombrados de verle regresar por sus propias piernas. Como si no supiesen que media docena de saurios no representaban amenaza para aquel veterano de la Arena.
Hiczo, el Toro, no le lanzó ninguno de sus habituales cumplidos. Los Hermanos tampoco desplegaron su habitual ironía, ni Xixor su singular siseo sibilante. Nadie habló. Le miraban mudos. Como si hubiesen descubierto un viejo secreto.
Y algo de razón había en todo ello.
Legión se detuvo ante aquellas miradas perdidas. Antes de que pudiese preguntar a qué se debía aquella extraña actitud, una sombra de estatura increíble se alzó tras ellos. Era grande como los pilares de una catedral, mucho más que él, cuyas dimensiones resultaban formidables. También robusto como roble y solemne como un rey.
Le reconoció de inmediato a pesar de ocultar sus exóticos rasgos.
Aquellos ojos rasgados...
Sería capaz de evocarlos entre un millar de ellos, aunque distaran siglos después desde la última vez. Le reconoció de inmediato. ¿Cómo no hacerlo? A su mentor. A su señor. Ante quien se hizo un hombre. A quien debía todo lo noble que aun quedaba en aquel malogrado espíritu.
Ante la misteriosa figura, Legión se encontró de nuevo a sí mismo.

Las aguas del Dar eran como una sierpe oscura bañada por la luna. Su caudaloso flujo daba la sensación de estar inmóvil. Despedía, de cuando en cuando, destellos brillantes ante el roce del Ojo Sangrante que anidaba en la cúpula celeste. Ishmant retiró su mirada embozaba del oscuro paisaje, de las luces que emitía la embarcación a la que seguían y que navegaba con mansedumbre por aquella misma corriente siniestra. Retornó su mirada al fogón instalado en cubierta para alimentar a la tosca tripulación del navío pirata. Los bucaneros se apresuraban para tomar una buena posición a la estridente llamada que anunciaba el receso para comer.
Con desgana se acercó hasta el caldero arrastrando convincentemente la pierna en su simulada cojera. Buscaba mantener siempre su rostro bien a cubierto entre los hábitos raídos con los que se envolvía. No era cuestión de dar motivos a aquella hueste. Ya les había escuchado murmurar a sus espaldas. No resultaba un secreto, más bien una evidencia, que no era bien recibido en aquel barco.
Esperó su turno y al final logró llenar su escudilla de aquella espesa gacha blanquecina que se cocía en el abultado puchero sobre las llamas. Luego, arrastrando de nuevo su cuerpo regresó cerca de la baranda de estribor para engullir deprisa, más que disfrutar, el insulso guiso de esos hombres de mar.
Apenas minutos después, el mutilado Atmar Sincara se aproximaría a él con una confiada y singular expresión de cordialidad en su abrasado rostro.
—Hay buena Luna esta madrugada. La noche parece en calma —comentó aquél que comía de su plato como si sobre él hubiese manjar de dioses. —Mis hombres aun no saben cómo os llamáis, extranjero—. Ishmant quedó en silencio durante un buen rato y luego decidió contestar al marinero sin que fuese necesario torcer su rostro para ello.
—Nadie lo sabe porque a nadie lo he dicho —fue la seca respuesta del encubierto monje. —Vuestros hombres me evitan siempre que pueden, capitán. Así resulta difícil entablar una conversación—. Atmar carcajeó ante el arranque de sinceridad de aquel misterioso personaje.
—Bueno... Tenéis toda la razón —le advirtió. —Son buenos marineros ¡qué diantres! pero nadie les enseñó educación. Quizá debieron empezar por preguntarlo. ¿Cómo os llamáis, extranjero?
—Mi nombre no es de vuestra incumbencia.
—Lo cierto es que sí lo es. Arriesgo mucho acercando vuestro trasero a esa fragata. Lo menos, es saber por quién me estoy jugando el pescuezo.
Ishmant tornó su mirada hacia aquel ejemplar abrasado de enano que se esforzaba por adivinar algún rasgo en el interior de la capucha que velaba su rostro.
—Vuestro riesgo ya ha sido comprado con plata. ¿Acaso no os basta? —Atmar carcajeó.
—Tenéis carácter, extranjero. Eso ya no es común con los de vuestra raza. Yo también escondería mi rostro si no fuese porque me juré que jamás volvería a «enmascararlo» —añadió con irónicos tintes de humor negro. —No corren tiempos buenos... no señor, no lo son.
—Yo diría que para vuestras actividades no ha habido tiempos mejores —corrigió el monje con acidez. Eso arrancó una sonrisa a la mutilada expresión del pirata.
—¿Qué negocios tenéis con el Culto, extranjero? Cualquier otro dejaría cortarse una pierna por poner millas de distancia entre él y ese barco que tanto interés os provoca.
—Mis asuntos deben interesaros tan poco como mi nombre —respondió nuevamente con sequedad. —Atmar guardó silencio esta vez, mirando con intensidad aquella mancha oscura que era el rostro de Ishmant.
—Tenéis razón... vuestra suerte me importa un cuerno. Yo ya he hecho mi negocio, ¿verdad?
El bucanero abandonó la compañía de Ishmant entre veladas carcajadas lo que alumbró una sombra de amenaza en el corazón del experimentado guerrero. Aquella amenaza no tardó en hacerse una realidad. La diestra de Ishmant temblaba de manera extraña y supo, instantes antes de desplomarse al suelo, que las sospechas de Celsiu no eran ni por asomo infundadas.
Veneno… en su cuenco.

Escuchaba sus voces amortiguadas por la pesadez que enturbiaba su cabeza. Sus músculos estaban rígidos como la piedra y no podía levantar los párpados. Distinguía sus comentarios como si aquellos se desarrollasen a leguas de distancia: hablaban de él.
—Arrojadlo por la borda si no nos sirve.
Ishmant se apercibió que unas manos le retiraban la capucha desvelando la identidad que tanto se había esforzado por ocultar.
—Es un elfo, señor.
—No es un elfo, estúpidos. Es humano. Y parece sano... el muy bastardo. Nos darán un buen pellizco por él. Llevadle a las bodegas.
El monje notó cómo su cuerpo era arrastrado por la cubierta. Entonces los murmullos se fueron haciendo cada vez menos audibles y su conciencia se perdió definitivamente en un vacío negro sin fondo.
Cuando al fin logró levantar los párpados, se encontró en un lugar comido por la oscuridad. Una atmósfera húmeda y rancia le dio la bienvenida. Ignoraba cuánto tiempo había permanecido privado de conciencia. Pronto se percató que se encontraba sentado sobre las maderas. Atado de manos firmemente a una estaca que sujetaba las viguetas del techo a las arqueadas cuadernas. Debía de estar en las bodegas, por el viciado olor a descomposición que allí se respiraba. Trató de comprobar la resistencia de los nudos en sus muñecas en un intento de zafarse de su mordiente abrazo. Eran recios. Quien le había atado sabía apretar bien una cuerda. Para salir de aquella presa necesitaría tiempo y era precisamente eso de lo que temía no gozar en exceso.
—Te arrancaré la lengua si vuelves a intentarlo y luego me la comeré aquí mismo.
Una voz salió de la oscuridad. Ishmant trató de encontrar a su dueño. Los efectos de aquella adormidera aun estaban presentes en su cabeza y mantenían enturbiados sus sentidos. No se trataba de la voz de Atmar, reconocería el reverberar gastado de su garganta entre miles. Debía ser algún secuaz rudo que se encontraba allí para vigilarle.
Después de un poco de búsqueda y algo de tregua en la que sus pupilas se acostumbraron a la escasez de luz, lo divisó frente a él. Se encontraba sentado sobre una desvencijada banqueta cuyas patas delanteras había alzado para poder apoyar la espalda en la curvatura de las cuadernas. Gozaba de una silueta grande y musculosa cuyos difuminados rasgos advertían que era un mestizo, probablemente de orco, los más comunes. Una montaña de músculo que envolvía un cerebro de mosca. Aquello le dio una idea. Que tuviera poca sesera era un ingrediente útil para la estrategia que se le venía a la mente.
—Así que tú eres mi nodriza ¿no es cierto? —le preguntó con sorna. La reacción del bucanero no se hizo esperar.
—¿Qué me has llamado? —bramó aquél. —Te romperé las piernas si me estás insultando, insecto—. Resultaba perfecto. Menos sesos que un sapo. —Vuelve a abrir esa boca y me llevaré tu cabeza colgando a dar un paseo.
Sabía que no eran más que bravatas. Atmar le quería vivo.
Ishmant cerró los ojos dejando que aquel medio orco se creyese vencedor. Trató de vaciar su mente. Buscó recogerla en una ausencia de pensamientos que le permitiesen expandir su potente caudal. Poco a poco, el cuerpo del monje cayó en una profunda calma. Y la calma se volvió trance y del trance, meditación. Con su cuerpo relajado y conectado a la sutil corriente energética que todo lo rodea, su mente se liberó, expandiéndose en el vacío, buscando trascender más allá de él y de toda materia para viajar libre.
Y aquella mente viajó.
Viajó buscando las pulsaciones vitales del ser que le custodiaba. Viajó guiada en la oscuridad por el calor. Por la vibraciones energéticas que pulsaban alrededor de la criatura. Y se internó entre ellas. Penetrar en su mente era el paso más difícil. La barrera defensiva de aquel mestizo de orcos era débil. Su mente parecía papel, casi un juguete en manos de un niño. Pero Ishmant no era ningún niño. Pronto la cabeza del monje se llenó de los pensamientos primarios que recorrían el cerebro simple de aquel bucanero.
Casi sonrió al ser testigo de su blandura. Muy fácil… asombrosamente fácil. Entonces se apoderó de ella. La víctima probablemente ni siquiera fue consciente. Sintió tímidamente cómo la voluntad del mediorco luchaba por liberarse apenas la hizo suya. Cuanto más tiempo lograse mantenerla atada, tanto menor serían las posibilidades de la bestia para liberarse.
—Ven aquí —le ordenó Ishmant, aunque sus labios no se despegaron. De hecho, la figura del cautivo parecía haber quedado petrificada en su posición. Al instante, escuchó cómo las patas de la banqueta se arrastraban por los maderos de la bodega y un sonido de pasos amortiguados delató que el guardia se aproximaba hasta el prisionero para quedar a su altura. Aun sentado, el pestilente aliento que vomitaba su boca abofeteó el rostro del monje. A punto estuvo de sacarlo de su profundo estado.
—Desátame —ordenó de nuevo. Aquel rudo bucanero no era más que un títere en sus manos. No pudo evitar hacer lo que se le pedía. Ishmant notó pronto cómo las anudaciones perdían su fuerza hasta caer al suelo —¿Dónde está tu capitán? —La respuesta apareció como una cadena de pensamientos simples. Como imágenes enterradas en la memoria resonando en su cabeza. —Ha cogido un bote... para ir hasta.... ¡El otro barco! —No había perdido el tiempo para ir a venderle, el muy canalla. No le quedaba mucho tiempo, entonces. —Sal fuera.
El mediorco se volvió para cumplir la orden y salió de las bodegas a través de unos escalones de madera que comunicaban con una trampilla. Probablemente conducían a la cubierta de remeros. A medio camino, Ishmant se percató cómo los últimos restos de la voluntad del bucanero se evaporaban y aquella mente se rendía sin reservas. Entonces tuvo visión a través de aquellos ojos como si fuesen los propios y supo que era él quien ordenaba los músculos.
Estaba en la cubierta.
Se empapó de la brisa nocturna a través de aquella piel que no era suya y estudió al escaso número de corsarios que se mantenían en vela asegurando el gobierno de la nave. Los divisó a todos. Memorizó sus posiciones, su número, su estado de alerta. Se había cruzado con el resto que dormían en los jergones de la primera bodega.
Volvió sobre sus pasos.
Trató de organizar una estrategia. Aquellos hombres conocían demasiado como para permitirles la vida. Muchas otras vidas dependían de ello. Ishmant ya no era ningún asesino pero sabía cual era el proceder en situaciones como aquella. Debía rescatar lo más vil que aun quedaba en él. Recordar otros tiempos y otros hábitos para ello, pero... a fin de cuentas, no tenía muchas opciones. Aquellos piratas habían precipitado su suerte. Pidió perdón a los espíritus y suplicó indulgencia a los Dioses por aquellas almas insanas que pronto les enviaría.
Hizo que el mediorco desenfundara su hacha y caminó hacia los camastros…

En otro lugar, a muchas jornadas de camino de aquella sombría ribera, un grupo de mercaderes enanos alcanzaba a divisar un horizonte despejado y luminoso donde la silueta de una imponente edificación dominaba el valle entre los desfiladeros blancos del Paso de Vientos. El sendero les haría pasar muy cerca de aquella fortificación, vieja como aquellas montañas árticas.
—El Bastión de Alk’âhn. Fue levantado por los Enanos Bongos sobre una mina de plomo. Esa mina alimentó a algunas generaciones antes de agotarse. Entonces los Bongos se retiraron y el complejo del alcázar fue reutilizado por los humanos. Controla el Paso de Vientos y es el mirador natural del ducado de Bresna. Algunos dicen que en días despejados se puede ver el Sändriel desde esta cima. Obviamente es una exageración.
Rexor posó sus anaranjados iris cortados a cuchillo sobre el rostro severo y barbado de aquel Señor de la Caravana. Aquel acompañante le devolvió la mirada apartando su pipa de barro de esos labios enterrados entre el espeso pelaje de su mentón.
—El ‘Säaràkhally’ ondea ahora en ese puesto de frontera. ¿Me equivoco? —preguntó el felino.
—El Yugo ha usurpado todas las astas que antaño pertenecían al pabellón imperial. Donde no ondea el Ojo Vigilante no ondea ningún otro emblema, Hombre León—. Rexor le observó detenidamente y dejó escapar un largo suspiro de resignación.
—Tenemos que esconder a los muchachos —confesó al fin.
—Lo sé —admitió con una calma extraordinaria aquel enano mientras aspiraba largamente de su pipa. Rexor le miró con cautela manteniendo sus ojos clavados en el mercader. Por un momento dudó de aquel hombre.
—¿Puedo confiar en tu discreción y en la de tus compatriotas? —preguntó incierto el leónida. El enano se arrancó la pipa de su boca con un gesto violento.
—¿Vendería yo a mi madre, León? Tampoco te venderé a ti, que me has regalado una segunda vida—. Aquella contundencia evidenció la sinceridad del jefe enano. —En esta caravana solo hay una ley, la mía. Muchos no estaban de acuerdo conmigo cuando decidí esta ruta pero ninguno se reveló a mi autoridad, aunque estaban convencidos de que costaría vidas. Tampoco lo harán ahora, puedes apostar tu melena.
—Lamento mis dudas, Marsuk. ¿Sabrás disculpar mi falta de fe? —El enano no le contestó. Se limitó a rebuscar entre sus ropas y extrajo una pequeña honda.
—Toma —la ofreció al leónida. —La utilizo en ocasiones para abatir aves. Póntela sobre un ojo y descúbrete el rostro. Cuantas menos sospechas tengan que les hagan desconfiar de nosotros, tanto mejor. Te contaré lo que vamos a hacer—. Rexor cogió aquel trozo de cuero que empequeñeció hasta el ridículo entre sus manos enguantadas. Aquel enano ya había previsto aquella situación y eso le tranquilizó el ánimo.

Forja se sentaba junto al esbelto Gharin al frente de una de las carretas. Ya tenían las órdenes de Rexor y sabían cómo debían comportarse y qué decir cuando se cruzaran con los guardias negros del Alcázar. Junto a ellos, uno de aquellos amarnittas gobernaba las bridas con la indolencia que solo brinda la experiencia de muchos años al mando de esos bóvidos de pesado tonelaje y paso desganado. La joven no apartaba la vista de aquella mole de piedra que se aproximaba al mismo inexorable paso de la muerte. Gharin no pudo evitar fijarse en la mujer. Su aspecto era feroz. La pintura en su rostro, ahora corrida y deslucida acentuaba unos rasgos demasiado endurecidos para ser de un elfo de sangre limpia. Su cuerpo nervudo, alta de estatura y aquella peculiar coraza enrojecida, gastada del uso pero sin señales duras de batalla, decían de ella lo que él ya había podido comprobar. Era una guerrera hábil. Alguien de quien podía esperarse un comportamiento valiente y audaz cuando las circunstancias así lo requirieran. Sin embargo, la piel de sus muslos, largos, interminables, o de sus brazos enjutos era blanca como la nieve que envolvía aquellas latitudes del mundo que ahora transitaban. No tenía señales del acero hambriento del enemigo en ella. Aquella muchacha poseía una sonrisa dulce, no era la sonrisa bella aunque frívola y artificial de un elfo. Era una sonrisa que, como la suya, solo se consigue cuando las crueldades del mundo ya no pueden hacerte daño, después de años de batallas... o bien, cuando aun no se ha perdido la inocencia que se escapa con la primera vez. Éste era el caso.
—¿Tienes miedo? —le susurró el bello arquero robándola de aquel trance. —Yo también lo tengo. Nadie escapa a él. Ni yo, aquí donde me ves. Ni Allwënn, por mucho que su furia trate de disimularlo. Ni siquiera Rexor—. Aquella medioelfa le miró con extrañeza pero pronto adivinó las intenciones del arquero y le dedicó una de aquellas sonrisas. Sin embargo, sus labios no pudieron disimular que las apreciaciones de Gharin eran más que ciertas.
—En mi pequeño mundo yo era una de las mejores —confesó la chica retornando la mirada hacia aquellas piedras oscuras que cada vez estaban más cerca.
—¡Oye. Te he visto luchar! —aseguró el mestizo. —Lo haces muy bien. Yo a tu edad aun no podía levantar mi espada del suelo.
—No... Aquí no. Para mí, este mundo es tan desconocido y adverso como para esos chicos que ahora se esconden en esta carreta—. La mirada de la elfa se volvió hacia atrás. Hacia las maderas de aquella bamboleante carroza y el preciado tesoro que se ocultaba tras sus formas. —Yo les entiendo, Gharin. Les entiendo perfectamente. Yo también deseo regresar a mi pequeño mundo, en los bosques y pensar que nada de lo que he visto ni oído es real. Me encuentro a leguas de lo que siempre he llamado hogar y me parece que esté en otro mundo, que ni reconozco ni me reconoce. Atrapada en asuntos que se escapan de la razón. Jugándome la vida no sé si por visionarios o por locos. La única persona que sentía más cercana se muestra ante mí como un extraño y ahora puede estar en el otro confín de la tierra. ¿Sabes lo más terrible? Yo, como esos chicos, ni siquiera tengo certezas de poder regresar a lo que antes conocía. Es como si algo dentro de mí supiese que no hay retorno posible… y que de haberlo, nada volverá a ser como antes. Sé que hay algo en sus almas que les hace tener esa misma percepción y me apeno por ellos como de mi misma.
Hubo un momento de silencio en el que Gharin la miró con hondura.
—Has sido elegida por los dioses, Forja. Tu presencia aquí no es fortuita. Algún día lo comprenderás, como yo lo hice.
—¿Sabes lo que pienso, Gharin? Pienso que si es así, los dioses están locos de atar.
El medioelfo carcajeó sonoramente.
—Si, están locos. Auténticamente locos... o muy desesperados—. Y como si aquella hubiese sido una revelación del cielo, dejó de reír de inmediato.
El alcázar era un bastión de piedra de varias alturas y volúmenes, cuajado de torres barbacanas, aspilleras y cadalsos sobre las almenas. Preparado para resistir el asedio más cruento. Aun conservaba los perfiles enanos en sus formas robustas y angulosas. Sobre todo, lo estaba en aquella sensación de solidez, de pesadez y eternidad. En esa indisoluble conjunción que sobre la roca de las montañas los hijos de Mostal brindan a todas las construcciones que edifican. Tal y como anunciaba Marsuk con su habitual serenidad, en el astil que no ondea el Yugo de Espinas no ondea blasón alguno. Y aquí el Ojo que Sangra era el amo.
El muro de la barbacana alargaba uno de sus lienzos hasta abarcar el paso natural por el que discurría el camino dejando al alcázar distanciado algunos centenares de metros del sendero, pero conectado a él a través de un largo puente. Bajo él, un arco doble de piedra jalonado por dos torres de defensa interceptaba a los viajeros obligándoles a parar. Aquello habría sido antaño un paso de aduanas entre las tierras al oeste del ducado. Hoy probablemente servía de control de caminos y mercancías por parte de los secuaces del Culto.
La punta de flecha de la caravana alcanzó los límites de la arcada. Ya desde la distancia, las siluetas de los soldados emplazados sobre los adarves del muro y las torres indicaban con gestos que aminorasen la marcha. Cuando los primeros enanos detuvieron sus monturas ya había una concurrida presencia en el camino. Habían salido de las habitaciones de guardia en la planta baja de las torres.
La primera carreta era la gobernada por Marsuk, a cuya vera se encontraba Rexor ya desprovisto de la capucha y cubriendo su ojo por el cuero de la honda.
—Deja visibles tus armas —recomendaría poco antes el propio Marsuk y Rexor dejó ver la empuñadura de aquel vasto acero de perfil curvo y su inusual escudo estrellado que aun nadie le había visto empuñar.
Junto a la carrera se detuvieron los jinetes unegos lanzando sus miradas desafiantes y hoscas frente a la comitiva del Culto, sin que aquella pareciese arredrar mucho a aquellos veteranos de las montañas, cazadores de osos y gigantes.
—Bestias —susurró Gharin a su compañera cuando advirtió de la naturaleza de aquellos guardias, una vez que el resto de las carretas siguiendo el ejemplo de la cabeza comenzaron a detenerse una tras otra.
Eran Bestias.
Media docena de ellas, acompañadas por varios soldados humanos. Dos de ellos sujetaban firmemente a ambos lados del camino a una cuadrilla de perros de presa del Culto. Eran canes terribles de casi un centenar de kilos de peso cada uno, dientes fieros y siempre dispuestos a hender sus fauces poderosas y babeantes. Tales cánidos podían desmembrar a un hombre de un par de mordeduras letales. Su mera presencia inquietaba al resto de los animales, ya fuesen de monta o de tiro.
Las Bestias eran cápridos. Los había de otras razas como bóvidos, que resultaban más corpulentos o cérvidos, de afiladas cornamentas, pero aquellos solo eran cápridos. En esencia, todos compartían el mismo pervertido patrón. Poseían la estatura de un hombre de generosas dimensiones. Un espeso pelaje cubría todo su cuerpo, desde la cabeza a las patas. Su torso resultaba compacto y recio, humano del cuello a la cintura. Tenían patas de animal. Dos piernas acabadas en cascos de équido, muy apropiadas para las quebradas montañosas y los suelos inestables pero poco aptas para el llano. Sus cabezas eran un remedo grotesco de su parentela animal. Cabezas de cabra, búfalo o antílope de cuyas testas ascendían las cornamentas propias de la especie. Sus mandíbulas resultaban anchas y dilatadas, pues contraviniendo los designios naturales aquellos seres no se alimentaban precisamente del pasto de las montañas. Una piara de moscas acompañaba revoloteando incesantemente a su alrededor advirtiendo que su contacto prolongado solía saldarse con el contagio de enfermedades insanas[2]. Su hedor almizclado pronto alcanzó a las figuras más próximas.
Uno de los escasos soldados allí presentes se aproximó hasta la primera carreta. Al tiempo, los amos de los feroces canes los hacían acercar a los carruajes para que pudiesen olfatear en las proximidades. Mientras tanto, los hombres bestia aguardaban con gesto desafiante alguna orden empuñando sus armas de asta apenas sin moverse.
—¿Quién está al mando aquí? —preguntó amenazante uno de los guardias. Lucía una capa oscura blasonada con el orbe lunar así que supusieron que se trataba del mando de mayor rango. Marsuk se apresuró a contestarle.
—Oh... yo, Señor. Yo estoy al mando.
—Razón y destino, enano —solicitó.
Un hombre bestia se acercó demasiado hacia uno de los guerreros Unegos. Su pestilencia a pelaje húmedo le envolvió deprisa, como un aura invisible. El enano le obsequió una mirada fiera y penetrante directamente a aquellos ojos de carnero endiablado. Entre ambos lidiaron un buen rato con la mirada. Aquel cáprido deforme le mostró su podrida hilera de dientes afilados y ennegrecidos dejando escapar el fétido aliento de su garganta. A lo que el enano respondió con otro tanto, enseñando su ancha dentadura entre la espesa maraña de cabellos anaranjados de su barba. Así quedó la situación, en tablas, por el momento.
—Venimos del Dhûm’Amarhna. Llevamos provisiones para las ferias de Dumhan —advirtió rápido el Haram’Barjar a su interrogador. El soldado le dirigió una mirada de soslayo.
—Provisiones para Dumhan ¿Eh? ¿Qué clase de provisiones? —Marsuk balbuceó ante la extraordinaria dimensión de la pregunta de aquel oficial.
—Bu... bueno, un poco de todo, ya sabe. Nuestras mayores remesas son de tabaco, cerveza y licores de la tierra. También traemos artesanía, armas. Acero, mucho acero... y algunos productos más de nuestra gastronomía local. Lo de siempre. Nunca he tenido problemas, oficial.
Rexor había quedado mirando sobre la arcada. En el adarve, cubierto a medias por el antepecho almenado de la muralla, una silueta amenazante vigilaba la escena con sus robustos brazos cruzados sobre el pecho. Era uno de los colosos del Culto. Se trataba de la infantería de élite del ejército de Kallah. Grandes como montañas, recios como un bosque de robles centenarios. En batalla son despiadados e inmisericordes, auténticas máquinas de guerra. Se cubrían de pies a cabeza por corazas negras de desmesurado calibre y portaban armas que podían partir a un jinete y su caballo de un solo tajo. Resultaban adversarios temibles.
Jamás descubrían su rostro. Un pesado yelmo de acero astado apenas si dejaba entrever unos rasgos sombríos y una mirada inclemente tras la tonelada de hierro. Algunos decían que eran armaduras vivientes alzadas por una magia poderosa. Otros, que eran demonios invocados por las artes oscuras y prohibidas de los servidores del Ojo Lunar. Su presencia allí advertía que él estaba al mando y uno podía esperar cualquier cosa de una de aquellas despiadadas criaturas.
—¿Quién es él? —preguntó el soldado al jefe enano refiriéndose al leónida. Aquél dejó de inmediato de observar las alturas para mirar al oscuro servidor del Yugo que se interesaba por él.
—Oh, él —exclamó el enano. Es un mercenario. Un cazador. Le acompañan un par de elfos. Están algunas carretas atrás. Habla poco pero sus destrezas bien valen la fortuna que me está costando.
—¿Cómo te llamas? —le increpó al félido.
—Húsar —dijo el félido con su impresionante caudal de voz. El soldado se volvió a sus hombres y les dio una orden con un gesto, luego retornó de nuevo hacia la carreta.
—Dígale a sus hombres que abandonen la carreta. Prepárense para una inspección. Todas las mercancías a este lado del camino —ordenó el soldado. Marsuk no esperó para articular una protesta.
—¡Por las barbas! ¿No hay otra manera? Eso nos llevará horas. No pueden hacernos esto.
—Lo estamos haciendo —añadió el soldado cuyos hombres ya se preparaban para vaciar los carros.
—¡Mostal Poderoso! Los juegos ya han comenzado. Vamos con mucho retraso. Hemos tenido algunos problemas en las montañas ¡Maldición! Esto me va a costar mucho dinero—. Pero aquellas bestias no parecían atender a razones. —Ya sé lo que haremos —propuso el enano rebuscando bajo las tablas de su asiento. —En esta bolsa hay unos doscientos Ares. Es mucho dinero, pero menos que el que voy a perder si esperamos aquí. Además... además, llevo algunas barricas de cerveza en la carreta. Cerveza buena. Os regalaré algunas—. El oficial levantó su mano derecha y sus hombres se detuvieron. Marsuk le lanzó la bolsa repleta de monedas y aquel la abrió con ojos codiciosos. Contó por encima las monedas y regresó la mirada al enano con gesto insatisfecho.
—Que sean quinientos.
—¡¡Quinien… quinientos Ares!! —El soldado animó con un gesto a sus hombres a continuar la exploración—. ¡¡Está bien, está bien!! Serán quinientos. Demonios —aceptó el enano y rebuscando entre sus fajos lanzó otra bolsa al soldado.
—Bien —dijo después de mirar hacia la arcada y recibir una aprobación por parte del coloso que allí observaba—. Supongo que podríamos hacer una excepción esta vez.
Cuando todo parecía hecho, una algarabía de ladridos alertó a todos los presentes. Una de las cuadrillas de perros se había detenido en la carreta que gobernaban Gharin y Forja. Los canes ladraban con fiereza al interior. En aquella carreta también se escondían los humanos.
—Señor, los perros han olido algo en esta carreta—. El rostro descompuesto de los semielfos advertía de serios problemas. Rexor comprendió la gravedad del asunto y dirigió una mirada severa al enano. Los humanos se escondían tras las telas de aquel carruaje.
—¿Qué lleváis en esa carreta? —preguntó en un tono de voz amenazante aquel oficial—. Marsuk miró a Rexor antes de contestar. El leónida le lanceaba con la única rasgada pupila a salvo de su improvisado parche.
—Es... mercancía valiosa, señor.
—Vaciad esa carreta.

El bote de Atmar Sincara tocó de regreso delicadamente la madera de su barco anclado sobre el adormecido río. Arriba, en la cubierta, reinaba el silencio de sepulcro. Nadie se había percatado de la aproximación del bote y tampoco ninguno de sus hombres se había asomado a recibirles a pesar de la susceptible compañía que le escoltaba de vuelta. El capitán de aquellos piratas supuso que esa pandilla de vagos habrían vuelto a quedarse dormidos en su puesto y aquel pensamiento le suscitó una poderosa rabia.
—¡¡Largad una escala, sabandijas!! Os trincharé los hígados si no está lista en un instante ¡Vamos!
Los guardias negros que le acompañaban le miraron tras las guarniciones de sus armaduras con impávido semblante. Aquello volvió a irritar sobremanera al maltrecho enano. La imagen que ofrecía a los impasibles soldados era bochornosa. —¿Queréis probar el látigo, gandules? —gritó de nuevo a las sombras de cubierta. Nadie obedeció esa orden.
—¿Qué clase de broma es ésta, enano? —anunció con visible malestar uno de los oscuros soldados ante la evidente demora.
—Alguien va a pagar por esto, señor. Tenéis mi palabra —aseguró a modo de disculpa. —Azotaré a esos perros hasta que les vea traslucir las entrañas a través de la piel, podéis estar seguro. ¡¡Esa cuerda, puercos!!
Entonces una escala de cuerda sin dueño se precipitó por la borda hasta tocar el filo de la balandra donde aquella escolta acompañaba al enfurecido capitán. Aquel miró a sus siniestros acompañantes con expresión desconfiada. La situación, era cuanto menos, irritante, y no convenía irritar al Culto. Poco sentido del humor habían demostrado tener. Cedió el paso a los soldados negros, pero aquellos, siempre susceptibles, lo rechazaron. Treparon por la escala, uno a uno, tras el capitán pirata y accedieron a la silenciosa cubierta para ser testigos de por qué aquella escalera de cuerda se había retrasado tanto en salvar la borda.
La visión les obligó a desnudar sus armas de inmediato. A su lado, con los ojos al punto de volcarse de sus cuencas, empuñando su hoja curva y aquella «vara atronadora», Atmar escrutaba en derredor mascullando maldiciones y amenazas.
Los piratas aun estaban la mayoría de ellos en cubierta, tendidos sobre el pavimento húmedo cubriendo las maderas como un rosario de flores muertas. Sus cuerpos sembraban el maderaje como si hubiese sido un campo de batalla. La comitiva paseó entre ellos sin dar crédito a sus ojos. Esos cuellos retorcidos en posturas imposibles advertían que los marineros habían pasado a mejor vida. Ninguno sangraba. Los golpes habían sido certeros y rápidos, muy rápidos. Demasiado rápidos: la obra de un verdadero asesino invisible.
La mano de un fantasma.
—¿Adónde nos has traído, pirata? ¡Esto es un cementerio! —dijo uno de ellos levantando el cuerpo aun caliente y lánguido de uno de los hombres del mutilado enano. Pero Atmar ya había puesto nombre y rostro al culpable. Y le buscaba como un animal de presa.
—¡¡Déjate ver, perro!! —bramó a las sombras el desfigurado pirata enarbolando sus armas. —Sé que aun estás aquí. Puedo oler el hedor que dejas. Embutiré tus tripas y me las comeré para cenar.
Hablaba demasiado seguro a quien suponía era el asesino de toda su tripulación. Por su cabeza, solo cruzaba una idea: ¿Cómo podía un único hombre acabar con la dotación completa de un navío? Sus hombres no eran precisamente almas pías. Eran la peor escoria que podía comprarse en estos tiempos: Asesinos, salvajes. Rufianes de la mejor calidad y la peor estofa.
—¿Esto lo ha hecho un solo hombre? ¿El hombre que pretendías vendernos? —pero las preguntas quedaron sin respuesta para ellos. Un largo silencio precedió a un silbido del viento. Una mueca hosca de aquella noche de espectros. El eco de la bravata de Atmar se fundía con el silencio en un reverberar invisible que alimentaba la sospecha. Los ojos de los soldados barrían el escenario en busca del autor de la matanza.
Pero surgió primero su voz…
—¿Por qué te enmascararon, Atmar? ¿Qué hiciste? —El mutilado enano dio un respingo al escuchar su nombre pero no pudo encontrar más rastro del misterioso atacante que el eco de su voz. —¿Qué eres? —continuó desde las sombras. —¿Asesino de mujeres y niños. O mataste a traición y por la espalda?
—Maté a una mujer y a sus hijos por la espalda, sucio bastardo —barbotó el otro con ironía escupiendo al suelo.
—Tu codicia ha sido tu ruina, Atmar Sincara. Y con ella, la de tus hombres. Yo solo quería pasar inadvertido. Tú has empezado esta guerra, no yo. Tuyas serán sus consecuencias.
Y el fantasma se hizo carne ante ellos, como si apareciese entre las brumas de la noche haciéndose corpóreo. Tomando cuerpo donde antes solo había sombras. Surgió ante ellos, como si la presencia de aquellos hombres armados y el blasón maldito que portaban ni siquiera le inquietase. Ya no era la figura raída y torva que cojeaba al caminar. Ishmant se mostraba ante sus adversarios con la elegancia y suntuosidad de un predador velado. Exhibiendo una figura nervuda y ágil, de buena estatura, embutida en ropas que se ceñían a su nudosa musculatura como una segunda piel. Sus cabellos carmesíes se agitaban en un largo vuelo vaporoso enmarcando su esbelta estampa. Con su habitual embozo ocultaba nuevamente sus rasgos delicados que hacían posible encubrir su naturaleza humana, que solo Atmar recordaba vagamente.
El bucanero apenas esperó a que aquella figura se hiciese totalmente visible para descargar su artilugio enano que bramó como un trueno entre una densa humareda blanca y pestilente acidez. El cuerpo de Ishmant se quebró en una torsión imposible sin desanclar sus pies del suelo y con aquella misma rapidez volvió a la compostura evitando que la bola de plomo le alcanzase en pleno pecho. Atmar le miró sin poder creer que hubiese podido eludir el disparo.
—Mala puntería, pirata —ironizó el monje guerrero y tras sus palabras comenzó a aproximarse hacia la hueste armada con paso sinuoso.
—Por el Ojo que Sangra, date preso, humano —exclamó quien parecía mandar en la dotación de hombres del Culto.
—¿Habéis visto alguna vez un lobo acorralado por perros? —anunció aquel fantasmal adversario solemne. —Siempre presenta pelea y nunca muere solo.
Todas las miradas se centraban en aquella silueta de mortífera cadencia.
—Yo soy el lobo y vosotros los perros... ¿Quién será el primero en buscar mi cabeza?
El fugaz monje se detuvo y flexionó su cuerpo en una extraña posición que no supieron advertir si se preparaba para el ataque o la defensa. En cualquier caso, era un solo hombre, desarmado. Era imposible que fuese el responsable de aquella matanza…
Pero lo era.
—Atrapadle —ordenó el soldado a sus hombres.
Aquellos dudaron un instante pero se lanzaron en tropel, armas a la diestra, a capturar a aquel espectro que no daba muestras de intimidarse ante su presencia. Ishmant no se inmutó ante la aproximación de la media docena de hombres que se le venía encima. Esperó hasta que la primera hoja estuviera lo suficientemente cerca como para intentar el lance. Entonces, cerró los ojos y se evaporó como si solo fuese una sombra ilusoria, producto de un narcótico, sembrando la confusión entre sus atacantes.
Aquel capitán de la hueste percibió una presencia cerca de él. Apenas gozó de tiempo para buscar entre las sombras. Una mano firme le alzó el mentón dejando lucir su garganta desnuda, luego, sin conceder tregua, el brillo de una hoja asesina resplandeció ante sus ojos y buscó la sangre. Manó en cascada cuando aquel filo mordió carne hasta saciarse. Atmar lo vio todo y solo entonces comprendió que únicamente una criatura como aquella podía buscar perseguir al pabellón del Yugo. Instantes después, era aquel asesino mortal el que cargaba contra los soldados que se mostraban inútiles ante los fulminantes golpes de aquella sombra sin rostro. Solo entonces comprendería aquel enano mutilado que delatarle había significado su ruina. Solo entonces, también, supo que su adversario no podía ser humano. Ningún humano se enfrentaría a tan elevado número de combatientes con las manos desnudas. Ningún humano mataba con aquella rapidez. Con aquella exactitud. Con aquella destreza.
Y supo, no en vano, que él, como el resto de su tripulación, como aquellos sicarios del Ojo Sangrante que se partían al primer golpe, moriría también aquella noche de brujas a manos de un espectro salido de una tumba sin nombre...

—¡Vaciad esa carreta! ¡¡Aprisa!!
El oficial del Culto no parecía conceder mucha tregua al respecto. Hasta allí se había personado, seguido de cerca por sus hombres. También le seguía Marsuk que trataba a toda costa evitar la inspección y negociar el asunto por otras vías. Rexor les seguía a corta distancia también interpretando su papel de mercenario endurecido. Manteniendo los ojos hábiles y las manos dispuestas cerca de la empuñadura de sus armas.
En torno al carromato de madera, cerrado a cal y canto se había congregado un buen número de personajes que habían disparado su adrenalina hacía un buen rato. Los perros no paraban de ladrar como poseídos por demonios.
—¿No podríamos negociar esto? —pedía Marsuk tratando de aproximarse hasta el oficial, pero fue detenido por dos de aquellas bestias que interpusieron sus armas. Rexor, tras él, echó su mano a su alfanje.
—No hay nada que negociar, enano —le imprecó el soldado un segundo antes de advertir la actitud de Rexor. —¡¡Aparta tus zarpas de esa empuñadura, bestia!! —añadió, desnudando el acero de su espada. La situación parecía poder estallar en cualquier momento así que Marsuk trató de devolverla al orden.
—Tranquilo, Húsar. Trataremos de razonar.
—Te advierto, Marsuk, que lo que aquí ocurra no alterará nuestro presupuesto —le recordaría aquel gigante león con su cavernosa voz.
—Tendrás tu dinero, maldito mercenario. No compliques las cosas. Así que no se te ocurra desenvainar tu arma.
—Vosotros. Abajo. Ahora —increpó el guardia a los elfos y al enano que tomaba las bridas. Gharin, tragando saliva animó con un gesto a su compañera y de un salto ambos alcanzaron el suelo. —Abrid esa puerta.
Dos bestias se acercaron y descorrieron el pesado cerrojo que bloqueaba la puerta de aquella carreta maciza. Los guardianes de los perros hubieron de esforzarse al máximo para retener a los furiosos canes. En el interior, Alex y Odín apenas si podían contener las palpitaciones en su pecho.
—Echad un vistazo —ordenó a sus hombres—. Sacad todo lo que haya.
El primero de los Hombres Bestia se aproximó a la abertura de la carreta y a su interior comido por las sombras, apenas mitigada por la escasez de luz de aquel día gris en la alta montaña. Sin pensarlo demasiado se internó en la oscuridad.
Aquellos seres no gozan de buena visión ni tan siquiera en días claros, cuanto menos en el interior de aquel lóbrego cubo de madera. Apenas distinguía siluetas grises. Sin embargo, su olfato es fino y pronto descubrió un olor característico mezclado en el ambiente. Cuando supo su origen sus ojos se dilataron de la sorpresa.
Un alarido terrible se multiplicó en miles ayudado por el eco producido en el interior de la carreta. Un aullido de dolor inhumano...
Y lo cierto es que no era humano.
El cuerpo de la bestia salió hacia atrás y cayó sobre el suelo humedecido envuelto en sangre, para sorpresa de todos. Le faltaba un brazo y tenía heridas mortales en su cuerpo peludo que le hacían rezumar el espeso y negruzco fluido corporal como si fuese una fuente.
—¡¡¿Qué Infiernos lleváis ahí dentro?!! —bramó el oficial, aun estupefacto. Todos los hombres echaron mano a sus armas pero el invisible asesino se dio a conocer.
El segundo de las bestias, que aun se encontraba en el umbral, le vio acercarse como si fuese un caballo desbocado. Miró directamente a sus ojos de carnicero. A sus dientes como sables de hueso y a aquella zarpa desmesurada que le hubiese arrancado la cabeza de no ser porque los eslabones de la cadena que le sujetaban a la pared de la carreta lo impidieron. Su testa principesca asomó por entre las nieblas oscuras del carromato exhibiendo una dentadura endiabladamente feroz, aun revestida de la sangre de su víctima. Un rugido desgarrado, poderoso, aterrador, se escapó de su garganta haciendo enmudecer incluso a la legión de canes que se tragaron sus ladridos como cachorros indefensos.
—¡Por el Ojo Vigilante. Matad a ese animal!
—¡¡No!! —se interpuso Marsuk. —Es un espécimen muy valioso. Apenas quedan tigres albinos en estas montañas. Nos ha llevado meses encontrar uno.
—¡Ha atacado a uno de mis hombres! —bramó el soldado —¡Podría haceros destripar por esto, enano! Considérate afortunado de no correr la misma suerte que tu felino.
—Muy bien, muy bien... Lo entiendo —recapacitó el viejo caravanero—. Supongo que el Duque lo entenderá también.
—¡Espera! ¿Qué has dicho? —El soldado se volvió hacia el vetusto Amarnitta como impulsado por un resorte.
—He dicho que supongo que el Duque lo entenderá.
—¿Esta bestia es para Lord Azzul?
—El mismo —dijo Marsuk sin poder reprimir la sonrisa al comprobar que había herido la arrogancia de aquel soldado. —Un pedido especial. Ha pagado una fortuna por él, ya lo creo. Debe estar ansioso por uno de éstos. Es un animal bellísimo y muy escaso... aunque... bueno. Sabrá entender... ya sabe... la ley no entiende de excepciones.
La expresión en el rostro del soldado cambió de súbito. Palideció de repente y casi se diría que le costaba tragar. Indeciso lanzó una mirada de auxilio al coloso en las almenas. Aquél le indicó con un gesto grave que dejara continuar a los enanos.
—Está bien, cerrad esa maldita puerta. Podéis seguir vuestro camino —apremió el oficial y sus hombres se apresuraron en volver a confinar al felino en el interior de la carreta y apartar el cuerpo del caído del paso de las carretas.
—Gracias, gracias. Muchas gracias por vuestra comprensión —adulaba con cierta sorna el veterano mercader.
—Olvida mi comprensión, enano. Esto te costará algunas barricas de cerveza extra.

El arco se abrió para aquella comitiva de enanos brindándoles una nueva libertad. Ante ellos se extendía el valle de Bresna en todo su esplendor. Las carretas comenzaron a desfilar ante la impasible vigilancia del coloso sobre las almenas. De nuevo, aquella sierpe de madera y sus lanudos bóvidos se pusieron en marcha.
En el interior de la carreta, Alex y Odín, repuestos del amargo trago liberaban a Tigre de sus ataduras, asunto que aquél agradecía con largas lamidas en sus rostros. Parecía mentira que momentos antes ese mismo animal hubiese sido capaz de aniquilar, aun encadenado, a aquella guarnición si hubiese decidido entrar uno a uno en la carreta.
En la punta de lanza, Rexor y Marsuk comentaban lo ocurrido con el humor que sobreviene después del éxito y pasado el trago.
—Brillante actuación, félido —bromeaba el enano. —Con esas dotes podrías ser un mercader de primera—. Rexor no pudo evitar la sonrisa.
—Esto es tuyo —dijo devolviendo la honda que le había servido de parche a su dueño. —¿Crees que sospecharán algo?
—¿Sospechar? ¡¡Horrim!! ¡¡Por las barbas de mi difunta madre!! ¿Has visto la cara de ese idiota cuando le nombré al Duque? Apuesto a que tiene mierda en sus calzas como para asegurar la cosecha de todo el Ducado. ¡Por Mostal que se lo han tragado! —Rexor amplió la sonrisa ante el humor de su acompañante.
—No es la primera vez que haces esto, ¿cierto?
—¿Hacer qué? ¿Sobornar a esos puercos? No, claro que no. Son tan previsibles que incluso añadimos en nuestros presupuestos lo que nos costará pasar las aduanas. No todo lo que llevo en mi caravana es legal, sin contar a tus chicos, claro. Esos bastardos del Culto son los primeros en fumar Seda. Por los Dioses. La gracia me ha costado mil Ares pero triplicaré esa cifra con una pequeña porción de lo que se ha salvado de ser confiscado[3]. Maldita sea, hasta la cerveza que les regalo está preparada. Esos brutos no distinguirían Cerveza negra de Hierro o gran reserva de Licor de Piedra del orín de sus caballos. Por cierto, León, ese felino tuyo es una mina. Apuesto la cabeza a que aprendería a hablar si le enseñaras.
Rexor carcajeó.
—Nunca, Marsuk, apuestes algo que no estés dispuesto a pagar.
Al fin, allá en lontananza, el horizonte regalaba la silueta de la ciudad de Dumhan en el corazón del ducado de Bresna, orgullo de estas tierras. Las murallas doradas de la ciudad Ducal daban la bienvenida enarbolando sus pendones en turquesa y oro, los colores del emblema de los duques. Antaño, el caminante que atravesaba el Paso de Vientos dejaba tras los colosos de piedra del cinturón de Arminia cuyas cúspides árticas parecían querer tocar los cielos para alcanzar el fértil valle de Bresna dominado por sus frondosos bosques y adentrarse en los extensos campos de labranza que se sucedían en los prados, cargados de colores dorados antes de la recogida estival. En aquellos bosques tupidos, cuenta el romance, que siendo joven Ishgar de Ruhan, quien más tarde sería conquistador de la Bastánida, se encontró en secreto con la hija del Conde de Caron, Ulnar el Negro, quienes se juraron amor eterno. De su matrimonio nacería Irior quien anexionó al Imperio buena parte de lo que hoy es el llamado Brazo del Armín y a su vez fue padre de Osvar, que sería coronado primer Emperador de la Casa de Ruhan[4]. Dumhan fue también la patria del famoso músico Aris deMoher, maestro de ceremonias de Lord Faruin Xibal Val’krugghar, llamado el Magnánimo. Para muchos considerado el mejor Emperador de la Ultima Triada[5]. DeMoher es responsable de algunas de las piezas más solemnes de la Bella Orquesta, la más refinada expresión musical en el Imperio. Obras como «Danza Omiríaca para tres cuerdas», o «Pequeña partitura para un rey desterrado» y los «Sones del Nwandii» están en la memoria de todos. También es el responsable de rescatar la Música Solemne élfica y de introducir la instrumentación Silvänn en la Bella Orquesta.
Dumhan es conocida, además, por su afamada Torre de las Cien Puertas, cuyos esbeltos perfiles aun destacan sobre la ciudad y pueden divisarse a leguas de distancia. Fundada por Aaskon el Taumaturgo, era lugar de obligada peregrinación para quienes se sentían inclinados hacia las artes adivinatorias. Los templos de Imperio y de Sem, de la época de Tharhaon de Ruhan, eran bellas obras de la más afiligranada arquitectura sacra. Hoy ambos son ruinas.
De la gloria de antaño apenas queda su constatación en los libros de historia, la mayoría de ellos perseguidos y prohibidos por el Culto. En los campos ya no trabajan los «campesinos honestos» de los que hablaba el Cronista de Arakis, Quildeón deMaso. En su lugar, solo aquellas carcasas sin alma que son los «desecados» cumplen su función en la tierra. La Torre de las Cien Puertas es hoy día expresión de la magia corrompida de los adeptos al Yugo e imágenes y bronces de Lord Ossrik, Voluntad de la Señora, reemplazan a la de los antiguos prohombres del Imperio. El dorado de las murallas se empañaba como en otros tantos lugares por la podredumbre de los reos expuestos al sol. Hoy todo estaba marchito, contaminado, pervertido.
La caravana entró en la ciudad Ducal sin muchas complicaciones. Dentro de sus muros una legión de razas distintas, en su mayoría mestizos y contaminados de Rasgo transitaban en un caos propio de una ciudad en fiestas. Sin embargo, distaba mucho del alegre bullicio de antaño. Marsuk llevó su caravana hasta el Gran Mercado donde instalarían sus productos. Allí se despidieron de quienes habían sido sus acompañantes en las últimas jornadas de viaje y allí descubrieron también que los lazos que les unían eran más fuertes de lo esperado.
—Cuídate, viejo león —se despedía Marsuk rodeado de algunos de los patrones de las carretas. —¿Dónde irás ahora?
—Lo cierto es que lo ignoro, amigo Marsuk. Solo espero que mi próxima compañía sea tan agradable como la tuya y la de tu gente.
—Me temo que yo sí sé dónde iremos. Los Hilos del Tapiz se tejen a nuestro favor, Rexor —reveló Gharin que se acercó hasta el leónida trayendo consigo un pergamino arrancado a una de las muchas estacas que jalonaban la avenida. El félido miró con atención aquel grabado y las noticias que allí se daban. Se trataba de un cartel que anunciaba los juegos gladiatorios. En ellos reconoció el grabado de un rostro que le parecía familiar.
—¿Dónde iréis, amigos?
—Al Foso[6] —contestó el félido con amplia sonrisa. —No vamos a venir a la ciudad y perdernos los Juegos.
—Malditos bribones —carcajeó el enano.

—Buena Gesta, Robbahym, hijo de Crym. Robhyn, el Pequeño, como yo te conocí. Que ahora llaman «La Legión». Ha pasado largo tiempo desde entonces. Nuestros destinos se cruzan de nuevo.
Veinte años se esfumaron de un soplo como si nunca hubiesen transcurrido. Todos aquellos recuerdos perdidos regresaron de inmediato como si hubiesen sucedido de ayer mismo. Algo se estaba gestando en secreto, pues la visita de aquel personaje siempre solía anticipar transcendentes nuevas.
Así fue antaño... y así sería también en el presente.
—Rexor, Señor de las Runas. Alabados sean los Dioses Inmisericordes que te han devuelto a la vida—. Y aquel coloso, aun ensangrentado, hincó su rodilla en la piedra húmeda ante la mirada atónita de sus hombres.
Nuevos vítores se dejaban escuchar tras los muros de aquel recinto de lucha traspasando los barrotes que lo conectaban directamente con la Arena. Dentro de aquel escenario penumbroso y viciado en el que la luz se volvía un milagro, Legión y el extraño visitante se apartaron de la mirada de los otros, ansiosos por conocer de aquella impresionante criatura y de la relación que tenía con su misterioso jefe.
—¿Cómo me has encontrado? —le preguntó ya a solas en un pequeño rincón oscuro de aquellas salas preparatorias.
—El Azar, viejo amigo. Como con los otros —respondió el félido.
—¿Otros? ¿Hay más? ¿Quién viene contigo? —quiso saber ansiosamente el poderoso gladiador.
—Todo a su tiempo, pequeño Robhyn. Es una larga historia.
Legión suspiró de manera sonora, tanto que alguno de sus compatriotas se percató de ello a pesar de estar recluidos entre las sombras.
—Hace años que nadie me llama así... —confesó con media sonrisa surcando su semblante habitualmente cansado y yermo.
—Por ese nombre te conocíamos todos.
—Casi lo había olvidado. Hablas de tiempos que casi se escapan de mi memoria. El mundo ha cambiado mucho desde entonces... yo he cambiado. Ya casi no reconozco a ninguno de los dos.
—De eso precisamente he venido a hablarte.
Rexor lanzó una mirada por encima del hombro de su interlocutor. Allí divisó a Urias McBirras, el Crestado, que mascullaba junto a otro de los gladiadores de Legión.
—Veo que conservas la amistad con McBirras—. El gladiador hizo un amago de carcajada ante la ironía.
—Digamos que seguimos juntos, que ya es bastante. Ese bastardo no ha cambiado desde entonces. Sigue pensando en sí mismo por delante de cualquier otro.
—¿Habría que reprocharle algo por ello? En estos tiempos adversos ¿quién se salva de ese egoísmo?
—Sabes bien que Urias siempre fue un canalla egoísta. No culpes de ello a estos tiempos.
Rexor balanceó su testa solemne en un lento cabeceo como si quisiera sacudirse alguno de aquellos remotos pensamientos.
—No esperaba encontrarte aun, Robbahym de Crym; pero en mis planes estaba hacerlo en algún momento—. El tatuado gladiador le miró con signos de no alcanzar a comprender lo que Rexor le decía. —Te necesito a ti y a los otros. Ishmant y yo esperamos recomponer el Círculo.
—¿Ishmant? ¿Está aquí? ¿No se había desterrado en el Ycter?
—Lo estaba, pero fui a buscarle a los hielos y le encontré. Asuntos de un calibre que ni siquiera sospechas hacían necesaria su colaboración. Y él me la prestó sin reservas.
—¿Está contigo? ¿Aquí, en Dumhan?
—No. Tuvimos un serio contratiempo. Ishmant resulta la mejor garantía para enderezar el entuerto.
—Ishmant... —recordó con solemnidad el gladiador —el guerrero sin sombra. El Señor del Templado Espíritu. Podría estar en esta sala atestada de hombres y conseguiría pasar inadvertido.
—Ya le conoces.
Legión hizo un inciso para rescatar información en su memoria.
—Has dicho, Poderoso, que querías recomponer el Círculo.
—Así es. Esa es mi prioridad. El Círculo de las Espadas de la Luz. Solo el Círculo puede enfrentarse al poder que gobierna en Belhedor—. Legión movió su cabeza con resignación.
—Rexor, mira a tu alrededor. Nada puede hacer frente al poder de Belhedor. El Yugo se ha extendido como un brote de «Rasgo». El Círculo ya está quebrado. Tu misión ha fracasado antes de empezar.
El Señor de las Runas posó su diestra firme sobre el hombro de acero de su camarada.
—Esa, mi querido Robhyn, es la excusa de los desesperanzados.
—¿Acaso hay esperanza para nosotros?
—La habrá si tú decides acompañarme y ocupar tu legítimo lugar—. Legión quedó pensativo. La oferta le tentaba. Aquellos días del pasado. Aquellos días que la presencia de Rexor había devuelto a la vida, resultaban una droga demasiado adictiva para olvidarse de ella o renunciar sin al menos batallar un poco. Rexor sabía que en la cabeza de aquel gigante de acero se libraba una disputa feroz.
—No puedo abandonar a mis hombres. Yo les di esta vida. Es la única que conocen. No puedo dejarles. Rexor, me pides demasiado.
—No nos sobran aliados, Robbahym. Cualquier espada será bienvenida.
—Ellos no son como nosotros. Son gladiadores, desterrados. La mayoría de ellos no podrían regresar a su hogar sin exponerse a la muerte. Son asesinos, ladrones. Son hombres pragmáticos. Esta vida no es placentera pero les permite sobrevivir. Al menos hasta que un día un acero más diestro que el suyo les arranque definitivamente de este mundo.
—Poco importa lo que fueran. Lo que importa es lo que pueden llegar a ser. ¿Qué eran los miembros del Círculo antes de que yo les uniese? Ladrones, mercenarios... mestizos odiados por sus pueblos. Habla con ellos. A ti te seguirán.
—¿Qué hay de Urias? Él ya es un miembro del Círculo.
—Esta elección es tuya, no suya. Él tendrá su momento… y espero que sepa afrontarlo al igual que te pido que lo afrontes ahora tú.
Legión desvió la mirada del Señor de las Runas y la retornó a sus hombres desde aquella prisión de penumbras. Su vida apenas era una carrera de supervivencia. Enanos de circo para un público desalmado ávido de crueldad que ellos saciaban. Sin embargo, hubiera deseado que todo continuase tal y como era antes de la visita del todopoderoso Rexor.
Mal que le pesase, su vida ya había empezado a girar.

Una figura rompió las negras aguas del Dar cerca de la orilla atravesando su limpia superficie como si naciera de sus entrañas, de sus profundidades ignotas y mudas. Ishmant alcanzó tierra firme y sobre ella arrojó su petate. Miró atrás hacia la embarcación de Atmar que dejaba a sus espaldas y que ahora no era más que una tumba, un saco de maderas sin vida ni gobierno. Luego dirigió sus ojos hacia las luces de lontananza, hacia aquella fragata del Culto, fruto de sus intereses. Habría que hacer el resto del camino a pie si quería no perderle el rastro. Sin aguardar un instante más, se colocó las bolsas y comenzó su largo peregrinaje.
Todo quedaba por hacer aun.

Gharin fue el primero en acceder desde la humedad sombría de las caveas al graderío. La impresionante escena de aquella Arena monstruosa le dio la bienvenida con un baño de sol y una multitud rugiente. Quizá no era la magnificencia tiránica de la Arena Inmortal de Ciudad Imperio, dos veces aquel escenario, o las acostumbradas vistas del Anfiteatro de Tagar. El Foso de Dumhan no era de los más impresionantes, pero visto en el apogeo de las luchas, resultaba una visión siempre sobrecogedora. Las gradas se cuajaban de espectadores en pleno éxtasis. Embriagados ya de la adrenalina que se respiraba en los combates. Aquella ardiente arena de gladias enrojecía ante la mirada de los Soles Gemelos. En ella, como arañazos en la piel, podían distinguirse los regueros de sangre dejados en el último duelo. Aun estaban retirando los cuerpos abatidos y se anunciaba ya a los nuevos combatientes. La audiencia aun no había acabado de saborear los ecos dejados en la lucha y ya pedía entusiasmada nueva sangre.
Parecía no poder saciarse nunca.
La sección de gradas a la que accedían era la reservada a la población local, separada de los orcos y bestias integrantes de las legiones. Mestizos y rasgados eran en su mayoría los pobladores de aquellos bancos corridos de piedras. No mejores, en su mayoría, que las bestias de las que eran apartados. Muchos de aquellos humanos contaminados habían encontrado su hueco entre las fisuras del Culto como informadores o sencillamente chusma más o menos organizada, acallada con las migajas de un sistema atrincherado en el miedo, la sospecha y la coacción. Los mestizos que podían encontrarse allí solían ser mediorcos en su mayoría y prácticamente la totalidad de ellos no eran otra cosa que buscavidas, supervivientes, mercenarios ocasionales y baja estofa en general. Aunque asegurar que no había gente honrada allí sería injusto y temerario, aquella sociedad sin más ley que la sumisión religiosa había sacado de sus pliegues y abismos a quienes se escondían en ellos en tiempos del Imperio. Era siempre desconfiada, susceptible y violenta. Con todo, entre aquella superpoblación mestiza y desheredada, donde cada cual iba a lo suyo en el mejor de los casos, dos mestizos de elfos y dos humanos bien camuflados pasarían mucho más desapercibidos que en cualquier otro lugar.
—Mantened las capuchas y la mirada siempre baja —les advertía el semielfo conforme el resto de sus acompañantes alcanzaba el umbral lanceado por los soles. —No entabléis ninguna conversación y de ser inevitable, sed parcos en palabras. Si algún guardia os parase, enseñadles los pases. La guardia aquí es más permisiva que en las calles.
Cuando los jóvenes tuvieron ante sí el esplendor de aquel anfiteatro, sus miradas se cargaron de asombro. Se respiraba una grandiosidad fastuosa. Esa sensación de abismo que tienen las multitudes. La crudeza del espectáculo del que iban a ser testigos se mostraba desnudo en aquella arena de donde los cuerpos eran retirados arrastrados por caballos, mientras otros operarios recuperaban armas y miembros amputados en grandes sacos. Los ojos de los humanos se perdieron entre la inmensidad circundante. No había palabras para describir aquella primera e impactante sensación. Forja quedó sin aliento. Un sentimiento de tensión y pánico sobrevino de golpe, equilibrado por un ambiguo placer y fascinación. Era la primera vez que aquellos humanos se tropezaban con una verdadera ciudad, con la imagen real de aquello a lo que habían estado escondiéndose. Por primera vez, allí delante se mostraba ese mundo del que todos querían resguardarlos. Forja recordó su entrada en Aldor y con ella los recuerdos amargos de la visita a las mazmorras. Podían mirar cuanto quisieran aquel mundo bullicioso y violento. Pero si ese mundo les miraba a ellos, la experiencia no sería grata.
—Si miráis a vuestro alrededor de esa manera no tardaréis en llamar la atención de alguien. Nunca sabes si quien tienes al lado es un servidor de Ylos —se apresuró a puntualizar Gharin en cuanto se percató de los rostros boquiabiertos. —Hay que extremar el cuidado. Comprendo que quizá este lugar os parezca imponente pero, creedme que no lo es. Nuestras reacciones deben parecer naturales, así que observadme en todo momento y haced creer a todos que disfrutáis con los duelos. Si me escucháis vitorear, vitoread vosotros. Si me levanto y aplaudo, aplaudid vosotros. No importa lo desagradable que encontréis todo esto. Que no se note.
Los muchachos le siguieron entre las gradas tratando de aparentar toda la naturalidad de la que eran capaces. Por primera vez se encontraban inmersos entre el gentío y su aspecto resultaba en la mejor de las ocasiones, inquietante. Había una atmósfera densa, inundada de una amalgama indescriptible de olores que golpeaba como una bofetada. Lo cierto es que aquella masa feroz de público apenas reparaba en ellos. Pero saberles armados a la mayoría no apaciguaba, precisamente, el ánimo. El espectáculo ya había empezado por lo que tardaron en encontrar algunas localidades vacías en las que poder sentarse. Gharin volvió a recordarles la necesidad de pasar desapercibidos y la importancia de mantener, cuanto se pudiese, sus rostros bajo cubierto.
—Relajaos —les conminó con una sonrisa que trató de no parecer forzada. No podía esconderse el nerviosismo y desasosiego de aquellos tres jóvenes una vez se sentaron en sus posiciones. Se rodeaban de una inmensidad hostil que parecía que fuese un solo hombre. Un hombre que le miraba con cientos de ojos esperando delatarles.
—Nadie os mira. Eso está solo en vuestra cabeza.
Probablemente tenía razón, pero resultaba una sensación opresiva difícil de alejar. Se habían acomodado en una zona de graderío densamente poblada. Había muchas figuras allí. Mestizos todos en su mayoría y muchos de ellos armados. La guardia, asombrosamente, dejaba pasar con armas al recinto. No parece una idea muy sensata dejar armados a los miles de asistentes a los eventos y, por descontado, que siempre había altercados y sangre en espectáculos como aquél. Pero cuando todo el mundo está armado nadie tiene ventaja sobre nadie y, en cierto modo, las trifulcas suelen contenerse. La guardia hace un uso extremo de fuerza si se desata la violencia en las gradas y eso es sabido por todos. Los soldados responsables de la seguridad siempre están mejor dotados y organizados que los contendientes locales. Así, salvo raras excepciones, nunca existe un baño real de sangre, a menos que lo provoque la guardia. Aquellos acontecimientos solían ser escenarios perfectos para saldar las cuentas entre bandas o ajustar viejas deudas. En ese sentido la guardia miraba habitualmente para otro lado. Sacar un par de muertos de las gradas resultaba habitual pero pocas veces se ofrecía una verdadera batalla campal.
Parece ser que la razón material de esta aparente permisibilidad es una razón muy pragmática: No hay instalaciones materiales en las Arenas para guardar el acero y defensas de una población armada hasta los dientes. Todo el mundo sabe que las penas, de estallar una pelea incontrolada, son muy severas. El miedo basta.
La consigna era, por tanto, naturalidad y tratar de disfrutar. Si habían acabado en aquella arena sangrienta y hostil era por necesidad. Aunque pareciese una incongruencia, estarían más seguros o al menos más controlados en las mismísimas fauces de la bestia que deambulando por aquella ciudad en fiestas donde cualquier calle podía ser una trampa. Si lo que Rexor tenía en mente salía razonablemente bien, debían de estar próximos y localizables en todo momento.
Los primeros hombres en la Arena hicieron su aparición. No eran exactamente hombres. Media docena de guerreros saurios entraron en formación armados hasta los dientes y jaleando a un público que se levantó para recibirles entre vítores y aullidos. Aun en la distancia parecían una fuerza de choque impresionante. Los saurios, embargados de la emoción, desplegaron sus crestas y empezaron a agitar sus colas. Gharin comenzó a gritar enloquecido como el resto de los espectadores en aquella zona de gradas. Los chicos se apresuraron a imitarle.
—Son los retadores —ilustró el mestizo de elfos—. Se enfrentan a La Legión.
—¿Solo ellos contra toda una legión? —se sorprendió la única chica del grupo.
—Todos ellos contra un solo hombre —aclaró el arquero. La respuesta parecía ser aun más sorprendente.
—¿Uno contra seis? ¿No es un poco injusto?
—No es justicia lo que busca la Arena, sino espectáculo, Forja. Cuanto más sangriento mejor.
—Poco espectáculo va a dar la pelea de seis contra uno ¿no? —intervino Alex. Gharin se volvió hacia él con media sonrisa en el rostro.
—No, si ese «uno» hace honor a su nombre.
El rugido del cuerno estremeció a una audiencia entregada y animosa que pareció perderse hasta desaparecer en aquel reverberar hueco y sombrío. En el otro extremo se abría el rastrillo. Las gargantas enmudecieron, conocedoras de quién iba a cruzar aquel umbral que permaneció oscuro y vacío, alargando la tensión del momento. Gharin sospechaba que muchos de aquellos que poblaban las gradas habían venido a verle a él. Había sabido, eran más que rumores, que se había hecho de un afamado renombre en aquella sanguinaria profesión. De alguna manera, habían estado en contacto con él sin haberse cruzado en estos últimos años. Rememorando sus victorias a través de los ecos del populacho, consumido y adicto a la sangre. Legión, como le conocían ahora, y su hueste pasaban por ser de las mejores compañías de gladiadores en activo. Aquella sería la primera vez que le viera en dos décadas y sintió que su corazón le latía apresurado. Siempre resultaba emocionante volver a saber de un viejo camarada… aunque los tiempos y el escenario fueran tan terribles como los que hoy se daban cita.
Una sombra caminó despacio a través del arco, dilatando su entrada al circo. Jugando con la impaciencia contenida de los espectadores. El público guardaba un asombrado silencio. Era un hombre de una talla espectacular, apenas defendido por piezas de armadura estacada que ponderaban y empequeñecían en aquel cuerpo cincelado sobre roca y que desnudaba una corpulencia sobrehumana. Sus piernas, como árboles centenarios, pisaban la arena abrasada por la mirada de los Gemelos. Una respiración contenida en aquella grada descomunal le acompañaba a cada paso. La máscara de metal que ocultaba su rostro desplegaba brillos al encontrarse con la mirada hirviente despeñada desde los cielos y sus brazos cargaban laxas dos hachas de doble hoja de aterrador aspecto que necesitarían la fuerza de dos hombres para ser levantadas del suelo. Los saurios se tensaron ante su presencia y el juego amenazador de sus colas y crestas creció en evidencia. Avanzó en aquella estudiada salida unos metros y se detuvo para mirar a los millares de ojos que en aquel momento se le echaban encima. Su piel parecía haber sido arrancada a jirones, recosida y vuelta a vestir. Tenía tantas señales sobre ella que habría conmovido al más fiero de los Tuhsêk. Y eso impresionaba a todos, especialmente, al grupo de reptiles que habrían de medirse contra aquel acantilado.
Alzó sus brazos, y con ellos sus inclementes aceros, y toda aquella Arena rompió en una tormenta de vítores. Allí estaba el Señor de aquel reino dantesco. La leyenda. La Legión. Gharin era una de aquellas gargantas y el grupo de advenedizos que le acompañaba no supo si aquel elfo resultaba un gran actor o realmente estaba tan exaltado como sus gestos evidenciaban.
Aquel gladiador se dejó empapar del rugido de la afición hasta saciarse y luego presentó sus respetos a la tribuna. De aquel palco de lujo, fortificado y defendido como si fuese el alcázar de una muralla en asedio, se levantó una figura ricamente ataviada que con un gesto devolvió el protocolo al gladiador.
—Mal día hemos elegido para venir aquí —se traicionó a sí mismo en voz alta el bello Gharin. Los chicos le miraron con preocupación—. Es el Duque Azzur. Ahora sirve al Yugo. Si él está aquí, seguro que toda la curia del Culto le sigue —anunció mirando a todos los rincones con gesto nervioso. —Esto debe estar plagado de espías de Ylos. Debemos andarnos con mucho cuidado.
En la Arena comenzaban a tantearse con distancia. Legión caminaba a paso tranquilo, escrutando a sus numerosos adversarios. Aquellos buscaban desplegarse y rodearlo sin dejar de amenazar con sus gestos de cola. En la grada cesaban los aullidos y solo se escuchada de cuando en cuando, alguna garganta que pedía que empezara la carnicería. Por el momento, los movimientos eran suaves, lentos. Se estudiaban. Se contenían. Apenas eran otra cosa que amagos.
Legión parecía permitir la aproximación y despliegue de aquellos feroces reptiles cuajados de espinas, aunque su cabeza enmascarada de hierro no dejaba de ir de un lado a otro, atento a cada pequeño movimiento.
La tensión crecía.
Los Saurios eran grandes y muy corpulentos, pero aquel guerrero antaño humano les dejaba en ridículo sin necesidad de plegar su torso. Poco a poco, los reptiles estrechaban el círculo. Las miradas iban y venían.
Las armas bailaban entre los dedos…
De pronto…
Legión emprendió una súbita carreta contra tres de ellos que se habían aproximado demasiado a un flanco. Los guerreros crestados parecieron reaccionar tarde y la embestida les cogió aun con la guardia baja. Arrolló al primero de una poderosa acometida de su cuerpo de piedra y lanzó un golpe terrible al de su derecha con el mango de una de sus brutales hachas, que le cruzó la afilada mandíbula. Aquél se arrodilló con la cara ensangrentada y varios colmillos de menos. Podría haber asestado un golpe definitivo pero aquel gladiador sabía de espectáculo. La grada se puso en pie enloquecida Con dos de sus compatriotas en el suelo, el tercero acertó a parar las dos primeras estocadas feroces de aquellos aceros endiablados. Pero con aquel coloso sobre él lanzando golpes envenenados y furiosos, el uno contra uno se volvió una hazaña heroica. Aguantar de una pieza el tiempo suficiente para que el resto de los contendientes llegase a su espalda era su única posibilidad. El resto de saurios cargaron sobre el gladiador, pero aquel parecía saber medir el tiempo. Una de las hachas penetró entre el costillar devorando huesos, abriendo una brecha mortal en aquel torso cubierto de escamas. La otra se enterró partiendo la clavícula a medio palmo del cuello. El Saurio estaba muerto antes de caer al suelo, pero la Legión consiguió meterse tras su espalda y encarar a los adversarios que se lanzaban ante él. Tuvo tiempo de asestar dos nuevos golpes al moribundo que se estrelló sobre la arena hecho pedazos. Los espectadores aullaron de júbilo entusiasmados ante la primera caída. Era la tarjeta de presentación de aquel carnicero, como el animal que marca su terreno ante los rivales.
Los brazos imposibles de aquel gladiador agitaron sus hachas ensangrentadas y les desafió con un bramido. Los saurios se detuvieron. Ya no había ventaja para ellos… Legión les dejó recomponer filas, crecido ante su victoria y el jalear en coro de aquella grada inclemente. Aquella gente había pagado por ver un espectáculo, no era correcto hacerlo terminar demasiado pronto.
La batalla pronto se reanudó.
Legión era un maestro de la Gladia. Dosificaba la tensión y el drama del combate con un equilibrio perfecto. Se cuidaba de meter puños, astas, piernas y frente donde podía haber puesto los hambrientos aceros. Pero por eso era de los mejores, porque sabía cómo y cuándo cobrarse una nueva pieza para locura del público que le seguía. La muerte se había convertido en espectáculo, en divertimento de aquella masa inmisericorde y él sabía cómo hacer que el público se sintiera satisfecho.
En las gradas, Gharin parecía uno más. A los jóvenes les costaba seguir su ritmo y sobre todo, su fervor. Alex, como ninguno de ellos, encontraba serias dificultades para refrenar su estómago, pateado salvajemente cada vez que uno de aquellos saurios dejaba su vida pegada a los filos de las hachas caníbales de Legión.
La batalla en la arena se dilató unos veinte minutos. En ningún momento Legión pareció estar realmente en apuros, aunque dejó que aquellos saurios pareciesen tener una pequeña posibilidad. Los charcos de sangre que cubrían su cuerpo no le pertenecían a pesar de permitir que los hierros de los reptiles siguieran sumando señales en su piel troceada.
Los tres últimos supervivientes estuvieron acosándole durante varios minutos hasta que el despliegue de pavo real de sus golpes arrancó de cuajo la pierna de uno de ellos y destrozaron con sadismo a sus compañeros. Las gargantas de los espectadores amenazaban con romperse en aquellos momentos finales. Con todos los adversarios en el suelo, Legión se volvió al moribundo que agonizaba desangrándose desde el muñón alojado en su cadera.
El broche final debía estar a la altura de lo que aquella multitud esperaba. Gharin anticipó la tragedia y advirtió a los chicos que lo que iba a acontecer sería a todas luces tremendamente cruel.
Legión apenas se concedió una tregua mental. Descargó sin piedad aquel hacha en el pecho indefenso del saurio a sus pies que gritó con todo el dolor acumulado en el cuerpo. La mano de Legión penetró en la herida abierta y le arrancó el corazón que mostró desafiante a la grada. El premio no se hizo esperar y como un solo hombre, aquel anfiteatro pareció venirse abajo.
A pesar de la advertencia, el estómago de Alex decidió que aquel punto era el máximo de horror que podía permitirse y de una terrible arcada bañó de vómito la línea de espectadores que tenía ante ellos.
Gharin perdió de inmediato el color en su piel.
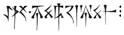
—¿Qué hay de Urias, Poderoso? ¿Confías en él?
—Confío en muchas cosas en las que nadie confiaría. Habla con él. Tú eres su jefe ahora. Te escuchará. Todos lo harán—. Legión meneó la cabeza apesadumbrado y al tiempo lleno de resignación.
—Está bien lo haré. Pero no iré a ninguna parte sin mis hombres. Además tengo uno en la arena. Deberíamos esperar a que...
—Quizá no haya tanto tiempo, Robbahym. No puedo quedarme eternamente en estos túneles —le interrumpió el félido. Legión movió su cabeza en un estoico cabeceo.
Ambas figuras abandonaron las sombras y aquel gesto bastó para silenciar los murmullos de alrededor. En el rostro del avezado gladiador había una mueca que pocos habían contemplado antes. Entonces, un rumor se extendió desde el exterior cobrando fuerza. Aquel barullo no resultaba habitual. No se trataban de los vítores o alientos de un público entregado. Era un sonido extraño, un movimiento que parecía contagiar a una audiencia que parecía no poder distraerse con nada mientras hubiese lucha en la arena.
Taliom, el elfo, se encaramó a los barrotes de un salto.
—¡Tumulto en las gradas! —anunció. Y Rexor fue devorado por ese calor insano que anticipa una desgracia.
—Déjame ver—. El félido apartó a cuantos se interponían entre él y aquellos barrotes cuya generosa estatura permitía atisbar sin ayuda. Desde allí pudo contemplar la escena que se desarrollaba en el exterior. No pudo apreciar nada con claridad pero supo que aquella situación solo podía ser una cosa.
—¡¡Por los Dioses!! Deben haberles encontrado.
El rostro de Rexor regresó a una audiencia estupefacta que le miraba sin alcanzar a comprender la auténtica dimensión del drama. Legión reconoció un temor inexplicable en aquellas facciones alteradas. Supo enseguida que algo muy grave estaba ocurriendo.
—¿Qué sucede, Rexor?
—Gharin —respondió el félido—. Está con los humanos.
—¿Gharin...? ¿Qué hace Gharin aquí? ¿Qué humanos?
—No hay tiempo de explicar nada. Tengo que ayudarles—. Rexor salió aprisa de la cámara dejando un muestrario de muecas incomprensibles a su alrededor. El propio Legión era una de ellas. En el pasillo pareció desorientarse.
—¿Cómo se sale ahí fuera?
—¿Salir? —exclamó Urias. —Apenas apareces, Rexor y ya nos quieres meter en problemas. Nadie puede salir ahí ahora.
—Yo saldré, con o sin ayuda. Espero que con ayuda, por los lazos que nos unen, Urias McBirras; aunque no la pediré.
—No me unen lazos con nadie, Félido, como para que salte a morir en esa arena sin cobrar por ello. Ya he salido de ella con vida hoy —exclamó con acritud.
—Entonces temo que he expuesto mi vida y la de inocentes en vano al venir aquí—. Y sin esperar ninguna otra reacción emprendió carrera transportando pesadamente el gigantesco volumen de su cuerpo.
Todavía su figura era visible entre la escasa luminosidad de las antorchas dispersas por los lúgubres y húmedos corredores cuando Legión prendió de nuevo su máscara y buscó raudo sus armas.
—Legión, el Crestado tiene razón —apuntó Ahhard, el Balkarita, al intuir las intenciones de su jefe. —Es un suicidio lo que quiere tu amigo.
—Para vuestra información, los lazos que me unen a ese ser son lo suficientemente fuertes como para que ni siquiera dude de cuál debe ser mi sitio ahora —dijo lanzando una mirada especialmente dirigida a Urias. —Ha sido un placer compartir estos años con vosotros, pero tengo que ir, aunque ir signifique la muerte—. Tras esto siguió los pasos del hombre león llamándolo por su nombre entre las penumbras. Hiczo lanzó un bufido sonoro por sus gruesas cavidades nasales.
—Aguarda D’akoram, Hiczo morirá contigo hoy—. Y sin esperar a pertrecharse completo se enfundó su descomunal hacha de asta y persiguió a aquellos hombres. El resto se quedó mirando en un batallar de pupilas. Xixor respiró hondo y al encontrarse con la mirada del mercenario crestado enseñó sus dientes y dispuso su cresta de modo amenazador.
—He ezsperrado toda mi vida parrra una demozstrrazsión de lealtad como ezssa. Xzsixzsor, hizso un jurrramento y lo cumplirrá, aunque le lleve a la rrruina. ¡¡Muerrrte a lozs Perrozs de Kallaaaah!! —bramó alzando su pesado alfanje, y también salió en pos de los corredores.
—¡Muerte a los Perros! —secundó Karla, la elfa tatuada y, recogiendo sus armas, siguió al Saurio tras sus compañeros. Urias se llevó las manos a la cabeza en gesto de incomprensión.
—Están locos. Ese hombre león es un hechicero, nunca ha traído nada bueno.
—¡¡Horrim!!Habla por ti, mediohumano —anunció uno de los Hermanos agarrando su pesado pico de guerra y calzándose apresuradamente el yelmo—. Yo voy con el jefe. ¡Târ, Berken!—. Los aludidos ya prendían hacha y martillo y se disponían a seguir a su hermano.
—Mi lugar está en ese foso, bastardo —anunció uno.
—Arena y Sangre, Hermanos. ¡¡Horrim!! —dijo el otro alzando su arma —¡Muerte a los Perros! —y también ellos caminaron hacia el exterior.
Solo Urias McBirras, Ahhard el Balkarita y Talión quien no había sido capaz de reunir el valor suficiente para bajar de su atalaya y acompañar a sus camaradas, quedaron en aquella húmeda sala tras la fuga de sus compatriotas. El lugar parecía enmudecer en el silencio. El elfo volvió su mirada hacia la arena. Urias, pasando su mano sobre las armadas espaldas del otro mediohumano, trataba de convencerle de que habían obrado con juicio.

Fuera, en el abrasante calor de la arena del Foso, Rhash’a lidiaba con dos escorpiones del desierto del Ubssar. Poseían movimientos muy rápidos, igual que el gladiador, pero hasta ahora el menor tamaño de aquel había conseguido eludir ser trinchado como un asado de buey por los tridentes de sus adversarios. Estaba seguro que el tumulto en las gradas no lo estaba provocando su actuación en el campo de gladiadores. Algo ocurría, pero apartar la mirada de sus adversarios podía significar cruzar la delgada frontera que separa la vida de la muerte.
Entonces, un crujir de cadenas se abrió paso a su espalda. Ese sonido tan solo podía provenir de una de las puertas de rastrillo que daban acceso a la arena. Alguien más entraba en el escenario de aquella dura contienda. El mediohumano aprovechó uno de sus habituales ruedos por el suelo para tratar de atisbar y comprobar si quien llegaba era amigo o enemigo.
El anfiteatro rugió como una bestia hambrienta cuando reconoció a las figuras que vomitaba aquel arco bajo las gradas. La Legión volvía a la arena y con él buena parte de su cuadrilla de guerreros. El público le recibió calurosamente ante lo que imaginaban parte de aquel espectáculo circense. Incluso los hombres escorpión recelaron y comenzaron a replegarse ante lo que suponían una abusiva superioridad numérica. Pronto iban a confirmar ellos también que nada tenía que ver aquella recién llegada hueste con la organización de los juegos.
El abrazo de los soles resultó un golpe directo en aquellos ojos acostumbrados a las penumbras de los pasillos. Para Rexor, la sensación de estar allí abajo pronto sucumbió en una presión insostenible, como si el público gritase con una sola voz y fuese a echársele encima. Le costó advertir en qué lugar en las gradas se desarrollaba el desastre.
Sintió la mano armada de Legión apoyarse en su hombro y dirigirle con la voz aquella mirada ciega por las lanzas del poderoso Yelm.
—Allí Rexor, veo a Gharin. ¿Cuántos son?
—Cuatro —respondió Rexor aun sin apercibir más que manchas—. Nuestro medioelfo, un humano grande y fornido de rubios cabellos y un muchacho de melena castaña. También hay una chica, una mestiza de cabello rojo. Podrían estar aun encapuchados, pero no deberían andar muy lejos de Gharin ¿Puedes verles? —Legión tardó unos instantes en responder. En ese tiempo notó como sus hombres hacían piña en derredor.
—¡Les veo!
—¿Cuál es la situación? —preguntó el félido notando como su mirada comenzaba a aclararse.
—Muy mala. Hay guardias. El tumulto es serio.
—Hay que sacarles de ahí.
En las gradas Gharin no daba abasto empuñando su espada. Odín había conseguido empuñar su hacha y abatir a algunos antes de caer rodeado por manos y aceros. Forja peleaba a la desesperada y Alex había sido reducido antes incluso. Medio graderío se alzaba en armas contra aquellos polizones. El mestizo de elfos aun no había podido darse cuenta que sus compañeros habían inundado la arena para auxiliarle.
—Rhash’a, ven aquí —se escuchó la voz de Kurgem, uno de los Hermanos—. ¡Ven aquí, maldita rata! —El peludo mediohumano se encontraba tan turbado como sus adversarios y como buena parte del graderío, pero atendió a la orden. Rexor se concentró en un hechizo que hiciera, si no salvar la situación; sí, al menos, sembrar aun más desconcierto entre unas gradas que se repartían entre los implicados en el altercado, los que querían poner tierra de por medio y quienes aun no acertaban a comprender qué estaba pasando allí.
Robhyn se anticipó a sus movimientos.
—No, Maestro, magia no. Esto está cuajado de hombres de Ylos —le advirtió. —Sería como mostrarles tu credencial, Poderoso.
Pero pocas cosas salvo la magia podían subsanar aquel entuerto. Legión se volvió hacia la única quien podía hacer inclinar la balanza algo a su favor.
—Karla, usa tu arco.
Si algo aun había de elfo en aquella guerrera tatuada era sin duda sus destrezas con el arco. La rasurada elfa montó una flecha con la rapidez que solo la sangre de Alda otorga y sus pupilas se clavaron en un objetivo a decenas de metros de allí. El encallecido dedo soltó la cuerda y aquella asta envenenada surcó los vientos en busca de su presa.
Algo rozó la mejilla de Gharin en el fragor de la contienda y se incrustó tras él. Enseguida la presa que le sujetaba se aflojó. Solo podía ser una cosa ¡Una flecha! Había atravesado el rostro de su captor y no podía venir de otro lugar que no fuese… ¡¡La Arena!!
Fue en ese preciso instante que Gharin descubrió que tenía aliados en el campo de gladias y supo qué tenía que hacer. El terror se extendió en el graderío y se contaron por cientos los que comenzaron a desalojar aquellas peligrosas gradas.
Las flechas siguieron lloviendo desde el coso y buena parte de aquellos que trataban de lidiar con los humanos decidieron ponerse a salvo de tan mortales proyectiles. Eso dio un respiro al semielfo y a su bisoña compañía. Pronto no hubo otra alternativa que correr y saltar a la arena.
—Vamos, muchachos. ¡A la Arena! —Odín agarró a su amigo, aun muy maltrecho y lanzó una mirada desesperada a Forja. Ella leyó sus pupilas y ambos siguieron al elfo en una enloquecida carrera hacia el foso de espectáculos.
—Karrrla ¡¡Allí!! —se escuchó la voz siseante del saurio. La arquera tornó su cuello en la dirección que su compañero le advertía. En el foso, sin que nadie pudiera precisar cómo ni cuándo, la silueta de un felino blanco como el armiño avanzaba a galope en su dirección. Las pupilas de Karla centraron el blanco y una nueva flecha se hubiese disparado con mortal acierto de no ser por una advertencia.
—¡No, Karla! Viene con nosotros.
La orden de Legión congeló la flecha en el cordel. Pronto otros dardos hicieron su siniestra aparición. Sin perder tiempo, los arqueros del Culto se habían apostado desde las primeras gradas y disparaban, para fortuna de todos, con menos pericia que el ojo élfico. El Duque y su siniestra compañía habían sido rápidamente evacuados de aquel escenario de batalla. Gharin y los chicos se encontraban muy cerca del borde del abismo.
—¡¡Orcos!! Saltan desde las gradas.
—¡¡Soldados en el portón!!
De las entradas al foso comenzaban a salir tropas en buen número. Permanecer allí significaría la muerte en un plazo de tiempo que tenía contados los minutos.
Los hombres escorpión, alentados por el incremento de tropas en su bando recobraron la iniciativa. Ayudar en aquella insurrección bien podía valerles una generosa recompensa.
Rexor se volvió hacia el primer batallón que hacía su entrada en la arena y levantando los brazos alzó un golpe de viento, así fuese una tormenta del desierto, que mandó al suelo y arrastró de nuevo hacia el arco a cuantos por él habían osado penetrar. Después de esto, los hombres escorpión se pensaron dos veces sumarse a los hostigadores.

—¿Qué ocurre ahí fuera? —preguntaba el Balkarita a Talión que continuaba encaramado al muro vigilando los lances.
—Pelean. Y por Alda que harán falta hombres para detenerles —comentaba entusiasmado. Ahhard se volvió hacia el gladiador crestado que se había sentado tranquilamente en uno de los bancos de piedra de aquella sala.
—Quizá nos hayamos precipitado —confesó al indolente luchador. Aquél reaccionó de inmediato tras aquella indirecta.
—¿Precipitado? ¿De qué estás hablando, Ahhard? ¿Demasiado marfil en la sesera? Esos infelices morirán esta tarde y tú podrás verlo desde aquí, tranquilamente, en lugar de estar ahí y correr su suerte.
—Yo voy con ellos —anunció el elfo bajando de su privilegiada posición que fue ocupada por el astado Balkarita.
—¿Tú también? ¿Quién te necesita, elfo del demonio?

Gharin y los humanos habían conseguido llegar más salvos que sanos hasta la árida escena. Rexor y el Toro de Berserk les alcanzaron pronto entre la lluvia de mortales dardos que se lanzaban desde las gradas cada vez con mayor fortuna, aunque aun sin víctimas. Parte de la tropa que había irrumpido en el foso estaba ya muy cerca. Había que huir y la mejor opción resultaba el mismo arco por el que habían salido minutos antes. Tigre encabezó la marcha. Tras él, el resto corrió a internarse en los pasillos.
El fresco beso de la humedad recibió con los brazos abiertos a los primeros en llegar, también el rumor de botas en los corredores. Pronto, aquellos pasillos mal iluminados serían un hervidero de orcos y armaduras negras. Tales subterráneos podían convertirse en una trampa mortal si se corría a ciegas.
Un primer batallón se dio de narices con el hacha monstruosa de Hiczo que abrió cuerpos en una sangrienta carnicería a la que pronto se sumaron los Hermanos. Eran pocos y fueron abatidos por la sorpresa. No siempre tendrían la misma suerte.
Corrieron como ratones enjaulados a través de las angostas galerías, a ciegas, casi por inercia, usando sus aceros con mortal resultado cuando hizo falta. Pero pronto en la mente de todos se instaló la idea de que de tal forma jamás lograrían salir de ese agujero cavado en la piedra. Que tarde o temprano serían acorralados en algún pasaje por un número mayor de adversarios y abatidos como borregos en un matadero.
Habían bajado a los niveles inferiores. La oscuridad y la humedad allí eran tiranos que dominaban en todos los rincones. Por su aspecto, aquellos pasillos tenían traza de estar en desuso desde hacía décadas. Si había una salida que no pasara por la puerta principal, estaría allí. Pero si en algún lugar también había mayores probabilidades de caer en una encerrona, sin duda, también era aquél.
Berken quedó parado cerca de un muro cercenado por una profunda grieta y olfateó el aire.
—Por esta brecha hay corriente —anunció.
—Es cierto —apuntó al tiempo Rexor examinando fugazmente la quebradura del muro. —Podría ser una galería ciega.
—Es posible que comunique con el alcantarillado —dedujo Legión de todo aquello. Esa era sin duda una buena noticia y una sugerente idea.
—Probemos a tirar el muro —propuso el Toro, decidido a ser él quien doblegara aquel lienzo herido. Legión frenó el brazo del minotauro.
—Tardaríamos demasiado en vencer esta pared —reconoció el fornido gladiador.
—Pero es la única opción —aseguró, no obstante, Rexor, convencido de que aunque descabellada, aquella podría ser la única oportunidad que aquel laberinto de galerías les ofreciese.
—Un poco de ayuda no vendría mal —indicó Gharin que trató de poner su mano sobre el hombro de Târ. El enano empuñaba un pesado martillo reforzado, quizá la única arma capaz de tumbar aquella centenaria mole de piedra de un solo golpe afortunado.
—¡¡Aparta tus pezuñas, orejudo!! —le bramó aquél, muy en desacuerdo de que un elfo le tocase. —Mantén tus dedos de nena fuera de mi alcance o haré comida de perros con ellos.
—¡¡Târ!! —le espetó su superior. —No es el momento de tus monsergas de enano.
—¡Pero señor, es un maldito orejas de punta! Me dejaré destripar con una vara roma antes de que este gusano rizos de oro me toque.
—Te tocará él o te tocaré yo. Tú decides —anunció muy serio quien hasta entonces había sido su jefe. El rumor de hombres acercándose aceleró la respuesta.
—Aprisa muchachita, haz tu trabajo. Espero tener tiempo para quitarme ese hedor tuyo a doncella virgen antes de que esos perros me atrapen. No olvidaré esto, jefe, me debes una.
Gharin puso su mano sobre las dilatadas espaldas del enano y se apresuro a recitar el ensalmo del hechizo. Rexor pensó en poner su grano de arena y pidió el martillo a aquel enfurecido enano.
—¡¡Horrim!! ¡¿Él también?! —protestó el veterano enano—. ¿Y cual es mi parte? Puedo tumbar esos ladrillos sin sufrir más humillaciones.
—No lo cuestiono en absoluto, enano, pero no correré riesgos—. Târ trató de buscar comprensión en la mirada de Legión.
—Ya le has oído Târ, no correremos riesgos.
—Aprezssurraozss, ezstán zserrca.
Un calor agradable comenzó a extenderse por las espaldas del enano y pronto comenzó a notar cómo sus músculos se ensanchaban en sus brazos y piernas así hubiesen sido insuflados por adrenalina pura. La armadura pesada de Târ le pareció más liviana y sin duda mucho más estrecha. Por su parte Rexor había potenciado el daño destructor de su martillo coloso que ahora brillaba con un aura destellante. El enano recogió su arma. Le pareció apenas un tronco hueco en lugar de las docenas de kilos de piedra que en realidad era.
—Apartaos, nenas. Voy a mandar al Pozo de Sogna este maldito teatro— bramó con su reverberante voz. El enano apenas arrancó carrera. Se limitó a trazar el mayor arco que sus cortos brazos le permitían y golpear con una furia titánica aquellas paredes que estallaron en fragmentos y polvo como si fuesen de azúcar. Aquel golpe bien podía haber partido en dos al envejecido anfiteatro.
Las apreciaciones de Berken no andaban descaminadas. Tampoco las de Robhyn, a juzgar por el pestilente hedor que ascendía por la herida abierta al muro. Apenas hizo falta que se aclarase el polvo levantado con el derrumbe para asegurar que desde allí se abría un pasillo de negrura impenetrable.
—Los enanos, primero —solicitó el hacedor de aquel golpe. —Bajo tierra estamos en nuestro terreno.
—A juzgar por el hedor —masculló Gharin, queriendo devolverle las puyas—, yo diría que llevas toda la razón, pequeño peludo.
Rexor lanzó una mirada de reprobación al medioelfo.
Sin esperar, todos penetraron en el túnel siguiendo la estela de los Hermanos.
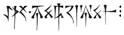
Avanzaba la noche cuando aquel grupo de fugitivos salió a la superficie a algunas millas de los muros de la ciudad. Tras ellos, Dumhan se cuajaba de puntos luminosos y ofrecía una bella estampa nocturna. Todos sabían que dentro de aquellas murallas una legión de hombres estaría buscándoles. Tratando de no pensar en la suerte de quienes se habían quedado allí, salieron campo a través. Aun tendrían que correr mucho antes de sentirse totalmente a salvo. Y mucho más habría de correr el tiempo para que aquella ciudad olvidase lo que había sucedido esa tarde. Rexor no tuvo duda de que había vuelto a poner a sus enemigos tras su pista. Solo esperaba que aquella desesperada acción hubiese merecido la pena. Un nuevo miembro del Círculo se sumaba.
Y en esta ocasión, no lo hacía solo.

[1] Las tierras del sur del Viejo Imperio, más allá del Cinturón de Arminia, se caracterizan por estar divididas política y admninistrativamente en Condados, Señoríos, Marcas, Ducados o Principados; aunque la mayor parte de sus tierras fueron consideradas a todos los efectos propiedad Imperial. Como ya he tenido ocasión de referir con anterioridad, tal fragmentación administrativa fue la respuesta política de los diferentes Emperadores en reconocimiento a las casa nobiliarias que durante siglos se destacaron en la conquista de la Antigua Arkâlia (1070-1204 c.I. aprox.). Así el Emperador de turno, propietario legal de aquellas posesiones, donaba y cedía sus derechos a estos grandes prohombres. Así se perpetuaría el sistema de gestión feudal territorial, modelo de los conquistadores. La política de alianzas también creo muchos reinos vasallos que se ampararon a la protección de los invasores. La mayor parte de ellos acabaron absorbidos por el Imperio o por principados o ducados poderosos. La división original fue en numerosas ocasiones transformada con el devenir de las políticas matrimoniales y hereditarias que fundaron nuevos núcleos, los separaron o integraron, o sencillamente fueron tomados por las armas en la apasionante y turbulenta historia de estas tierras, después de su conquista y anexión.
[2] Especialmente, aunque no en exclusiva, es una mutación transmitida por los parásitos de estos seres la responsable de la pandemia del Rasgo que afectó especialmente a los humanos, aunque no son los únicos.
[3] La Seda es quizá la droga más popular entre las clases altas, que no la única. La presencia de sustancias alteradoras de la conciencia, desinhibidotas, potenciadoras o simplemente con efectos disfuncionales en el organismo ha sido conocida y utilizada casi desde el principio de los tiempos. De algunos consumos se tiene constancia de ellos desde época elfa. Muchas de estas sustancias son adictivas y/o degeneradoras del organismo, por lo que muchas autoridades han restringido su comercio/uso a ceremonias y rituales sacerdotales o lo han prohibido tajantemente, generando con ello un lucrativo mercado negro de contrabando, tan viejo como las edades del mundo. La Seda en concreto es un potente narcótico extraído de la Flor de Yris y usado de antiguo por shamanes en rituales de iniciación cósmica. Sus efectos varían según el organismo que lo consuma, de ahí que fuese un elemento central en la pruebas de iniciación y ahora sea tan popular entre la adinerada clase alta. Considerado en tiempos de Ilstar de Xamos un divertimento exclusivo de la realeza Xamitta, se popularizó cuando la escuela alquímica que lideraba el afamado mediano Febor de Atexbán, astrónomo y consejero real se hundió en el terremoto del 1047 c.I. y las recetas con las que Febor consiguió aislar sus efectos y conseguir así ofrecer un catálogo controlado, fueron robados. Gracias a ellos y mediante la manipulación alquímica se consigue ofrecer una variada gama de «Sedas». Desde la Seda Blanca, un potente relajante desinhibidor, a la Negra, fuertemente alucinógena. La Seda puede consumirse de varias formas, pero la más extendida, por su componente social es fumada en grandes pipas de agua con múltiples brazos. En la Ciudad de las Bocas del Dar abundan los fumaderos de esta afamada sustancia.
[4] El relato en cuestión es la Crónica de los Príncipes de Ruhan. Un tratado, obra de Calxto de Imen’Habar, cronista oficial de Tharhaon de Dioxer y Ruhan, quien acusado de usurpar el trono a su tío abuelo, Lord Eremión Axer Himhal de Ruhan, mandó escribir la crónica de sus ancestros desde el origen mítico de la familia con objeto de legitimar su ascenso al trono. En la obra el autor emparenta el linaje de los Ruhan con Imperio, Dios de la Noble Guerra, Casa de la Guerra, Panteón humano, Orden de la Luz.
[5] Se llama así al gobierno de las tres últimas Casas Imperiales descendientes directos de los generales de Angus Heriom III, quienes dividieron el Imperio en varios reinos confederados. El Imperio volvió a unificarse en la persona de Olvidar de Faris, fruto del matrimonio del Príncipe Rosvas y la Doncella Kilana, descendientes de dos de esas Casas y ante la extinción de la Casa de Furar.
[6] Nombre de la Arena de Dumhan. Una más de la «Carrera de Armas». Así se llama al circuito de las grandes plazas gladiatorias del viejo Imperio, instaurada durante la última dinastía de emperadores.