
EN LA GUARIDA DEL LOBO

Su oscura piel preñada de sudor despedía un embriagador perfume...
Los ecos de placer resonaban sin discreción en la prolongada estancia haciendo temblar los muros marmóreos. Vibrando y dilatándose en las sugerentes formas de cada columna, en cada objeto suntuario de la exquisita decoración. Se pegaban a cada lienzo, a cada tapiz del suelo. Se agitaban con el azote de las sábanas y pliegues del dosel. Gemidos femeninos que no escondían la pasión ni el esfuerzo derramado, dando un sofocante calor a aquella desmesurada estancia, tan rica en orna como en apariencia fría y callada. De pronto los cuerpos, azorados en tan ardua batalla, extinguieron en un último gemido toda su fuerza y se derrumbaron uno junto al otro.
La calma tras la ventisca...
Tras la furia... el silencio.
En el ambiente humeaba la fragancia pesada de los aceites de sándalo y canela con los que se envolvía aquel oscuro cuerpo en un húmedo abrazo. Keomara acariciaba con sus pequeñas manos blancas la perfumada piel de intenso color negro. Era un cuerpo desnudo, enterrado en la frescura de los lienzos y sábanas, impregnadas aún del aroma del amor y el sudor invertido en la apasionada refriega.
Agotada pero saciada.
Colmada de placer.
Acabó recostando su abundante melena de rizos negros en el recio abdomen de su amante, aspirando los voluptuosos vapores que aquél exudaba. Respiró hondo y ese impulso se volvió pronto un suspiro apenas silenciado. Cerró los ojos, satisfecha, acariciando con su mano furtiva aquellos muslos generosos y relucientes, prácticamente inacabables.
—Ningún hombre calma mi cuerpo como lo haces tú. Voy a echarte de menos, cielo.
Nadie contestó.
Una mano oscura de delicados dedos, largos como lanzas, acabaría posándose entre su espesa mata de cabellos crispado. Hurgó entre ellos con una suavidad deliciosa. Un nuevo suspiro meció el pecho desnudo de Keomara. Un suspiro que acabaría deformado pronto en un evidente murmullo de placer.
—Mmmmm. Tus manos son deliciosas, cariño. Haces que me estremezca con sólo pensar en tus dedos. Ojalá pudiera quedarme contigo para siempre—. Pero aquel deseo tenía contados sus minutos y eso era algo que ambos sabían con certeza.
El destino no tardó en delatarlo.
Unos repetidos golpes en la puerta quebraron la intimidad de aquella pareja como si respondieran a las palabras que acababan de escucharse. Su eco insistente vino acompañado por una voz masculina que apremiaba desde el otro extremo de la madera.
—Todo a punto, Sehemsehy[1]. La flota está lista para zarpar.
Keomara se levantó de un salto y se apresuró a embozarse las llamativas calzas, amontonadas a los pies de la cama. Con un estudiado movimiento de cabeza agitó sus cabellos sobre uno de sus hombros mientras se anudaba la arrugada camisa de lino sobre el ombligo. Aún se sentía atractiva a pesar de no ser ya ninguna niña, pensaba, mientras se miraba en el alto espejo que dormitaba en una esquina, muy cerca del recargado lecho. Su talle podía competir aún con las jovencitas. Sus nalgas llenaban con gracia aquellas calcillas de colorido chillón y formas bombachas. Y sus senos, nunca muy abundantes, se mantenían firmes.
Quizá su rostro escondía con mayores dificultades el verdadero paso del tiempo. Algunas arrugas imborrables cerca de sus ojos afilados, en el cuello y otras líneas de expresión, aportaban a su faz aquel signo de madurez indeleble. Por otra parte, seguía confiando en aquellos rasgos que tanto éxito con los hombres le granjearon en su juventud. Sus gruesos y sugerentes labios, la redondez insultante de sus pómulos y sus ojos de brillo tentador, bien paliasen las excelencias del tiempo.
—¿Te parezco atractiva? —le preguntó con gesto lujurioso al reflejo de su amante en el espejo que la observaba desde la cómoda posición en el lecho. Ella seguía tocando sin pudor sus formas, posando ante su propia imagen sin apartar la sonrisa de su boca. Por un instante, se recordó así misma apenas mujer y utilizando los encantos que la naturaleza le había brindado para afanar la bolsa a los más ingenuos. La vida pronto le enseñó aquella sutil treta—. Todavía veo cómo los hombres suspiran cuando paso a su lado y me observan con ojos llenos de deseo —confesó en voz alta.
—¿Eso te place? ¿Te gusta que te miren? ¿Despertar el deseo en los hombres? —le interrogó una voz desde la cama. Ella se volvió con gesto de inocencia fingida.
—Sí, me gusta.
Hubo un silencio en el que ambas miradas se cruzaron. Keomara tenía debilidad por aquellos ojos negros como lomo de cuervo, por aquella faz de piedra obsidiana, por aquel rostro de marmórea belleza.
—Me pareces muy atractiva —le contestó al fin y ella se volvió feliz, como la jovencita bribona de sus recuerdos.
De nuevo, los golpes en la puerta.
La pequeña mujer de gráciles curvas recordó por qué se había despegado de los brazos de su amante de ébano y se apremió en ultimar su calzado y armamento. Descorrió el cortinaje que separaba el pequeño recinto de la cama del resto de la prolongada habitación y salió a sus gélidas dimensiones. Sus ojos divisaron la monumental balconada donde moría la sala, de suelos, techos, paredes y soportes en variadas tipologías de mármol veteado, como piel ártica surcada de venas. Tras ella y la tupida vegetación que la adornaba, podía divisarse el verdor de los montes, los escarpados riscos de los acantilados y la serena mirada azul del mar extendiéndose hasta el infinito. Nada más surgir de entre las pesadas telas de los cortinajes, la guardia apostada en la puerta se inclinó en un cortés saludo. Ella, aún acabando de encajarse en sus prendas les reveló con un gesto la intención de dejar entrar a quien momentos antes llamaba con insistencia.
Por ella penetraron tres hombres de gran estatura y desarrollada corpulencia. Los tres eran de tez negra y rasgos endurecidos acrecentados por un cráneo generoso de afeitada cabellera. Vestían ropas llamativas de color sangre y poseían el pecho desnudo que exhibía sus envidiables formas. Aquellos rasgos delataban la procedencia muawary de las tribus del extremo del Armín. Se aderezaban con armas de hojas desmesuradas y llamativas alhajas de oro pendiendo arrogantes de cuellos y orejas. Apenas quedaba duda de cual podría ser su dedicación. Los surkos muawaries son señores de dos mares: del mar interior de verdes traicioneras costas y del mar de arena del desierto del Sahr’Kabb.
—Sehem, Asubansupar —saludó en el idioma de aquellos hombres al primer individuo. Saludo que hizo extensivo con un gesto a Admej y Medjed, sus acompañantes. La comitiva, que había dejado a una docena de hombres armados al otro lado de la puerta, repitió hacia la dama aquel gesto de cortesía y lealtad.
—Os aguardan, Sehemsehy —anunció Asubansupar con cierto nerviosismo en la mirada—. Las naves están dotadas. Repletas de víveres. Los capitanes en sus puestos y el viento es favorable. Sólo faltáis vos para izar velas y levar anclas.
—¿Están concurridos los muelles? —preguntó Lady Keomara con interesado tono.
—Todo el pueblo saldrá a recibiros, Sehemsehy. Hombres, ancianos y niños. Todos quieren despedirse de la Dama —apuntó Medjed tras una reverencia.
—Incluso el Mufalin[2] Tauhatarthe y sus sacerdotes os aguardan para desear prosperidad y fortuna al viaje —anunció el último Muawary.
Keomara se sorprendió de aquella afirmación. Su relación con los líderes del Taluh había pasado por mejores momentos. No podía ignorarse la influencia que las pláticas Talúnidas y las lecturas del Nekeb tenían en aquella ecléctica población de refugiados.
—Si el viejo reprimido ha decidido salir de su gruta no será para desear fortuna ni prosperidad —se escuchó una voz tras las pesadas cortinas que velaban la visión de la exótica cama.
Una mano tersa de largos dedos apartó la sólida muralla de ricos colores y dejó ver un cuerpo que traspasaba con liviano caminar la rasgadura abierta en el lienzo. De ella afloró una figura de la que no podía apartarse mirada. Una mujer de piel negra y delgada silueta. Caminaba con provocadora lentitud exhibiendo sus brillantes e interminables piernas, sólo cubiertas, a la altura del talle por un diminuto pareo en tono sangre anudado sobre su cadera y que dejaba ver generosamente las curvas que pretendía ocultar. Su torso, pulido como la hoja de una espada, se desnudaba por completo a los ojos que la contemplaban con el sudor sobre la frente. Un cuello esbelto alojaba un nutrido ramillete de aros dorados y collares de cuentas. Aros que también vestían sus muñecas y tobillos interminables. Sólo un sencillo tocado sobre la maraña de sierpes trenzadas que era su cabello daba color al monocorde cacao de su piel. Eso sí, sin mencionar el velo de llameante color rojo que se despeñaba desde sus hombros y caminaba tras ella durante varios metros.
Su belleza de negro hielo resultaba sobrecogedora. Aquellas facciones de piedra, marcadas a cincel, arrancadas a un rostro intemporal, duro, de una hermosura mortal, como la mirada del áspid negro, se clavaban en la retina hasta producir obsesión.
A’kanuwe[3] era algo más que la suculenta y al tiempo turbadora concubina de la señora...
—Os aguarda para veros embarcar con sus propios ojos. Siempre se siente más fuerte cuando partís por largo tiempo, amor mío —susurró cuando estuvo a la altura—. Guerreros... —ladeó la cabeza aquella felina dama de notable estatura al cruzar junto al grupo allí congregado. Los hombres se inclinaron de inmediato pero Keomara le mantuvo la hipnótica mirada hasta que el avance de su amante impidió continuarla sin torcer la cabeza. A’kanuwe prosiguió caminando hacia el colosal balcón donde asomaba tan lujosa estancia. Keomara no pudo evitar torcer el cuello y contemplar la espalda sinuosa de aquella lúbrica hembra desnuda y perfumada de aceites que aún olía a pasión. Entonces se volvió hacia el capitán de su guardia personal, apartando la vista de la formidable mujer, como quien se aparta mediante el sacrificio de la tentación.
—Asubansupar. Eres mi hombre de confianza... —comentó bajando la voz hasta el susurro—. Quiero que sirváis a la princesa A’kanuwe como si sus deseos fuesen mis propios deseos. Quedáis al mando de palacio y de la guarnición. No le quitéis ojo a ese gusano de Tauhatarthe. Vigílale. Huelo que tiene contactos con ese traidor de Salim. Si te da la menor excusa, actúa contra él o contra sus hombres. Haz lo que creas conveniente para mantener la estabilidad en mi ausencia, pero sé sutil. No quiero regresar y encontrar la ciudad en plena revuelta popular. En ese terreno, las arengas del Mufalin nos pueden costar muy caras.
—Haré lo que ordenáis, Sehemsehy.
—Confío en tu lealtad, Asubansupar—. Con un gesto de cabeza señaló que estaba en disposición de partir.
—Sehemsehy —le interrumpió el recio Muawary—. ¿Seguro que queréis continuar con esto? No es el mejor momento para abandonar la ciudad.
—Debo demostrarle a mi pueblo que las palabras de Salim no fueron más que tretas y que el Mufalin es un despreciable charlatán. Soy perra vieja para que alguien insinúe que no tengo las agallas suficientes para traer la prosperidad a esta tierra. Saldré de caza y sacaré del mar el mejor trofeo. Eso cerrará la boca de esos disidentes por una buena temporada. Ahora sólo necesito que tú domines la situación en mi ausencia, como siempre lo has hecho, mi buen Asubansupar.
Comenzó a caminar pero se detuvo ante el recuerdo de aquella sierpe brillante y su hipnótico caminar hacia la balconada.
—Despedidme de ella —ordenó a su brazo derecho con cierto sentimiento de culpa disimulado en el acento. El fornido guerrero inclinó su pelada cabeza en un signo de obediencia. Querría haberse despedido, pero sabía que la separación resultaba más sencilla de esta manera. Fuera la aguardaba su escolta de guerreros Muawaries que la conducirían hasta el puerto. En la ventana, disfrutando de vistas irrepetibles, aquella hembra de llamativo aspecto contemplaba el bullicio de los muelles. Dentro quedaba un devoto soldado con demasiadas responsabilidades sobre sus hombros.

Ishmant agachó la cabeza para poder pasar a través del redondo umbral. Dentro, la luz era tenue y el silencio presidía la estancia a pesar del número de personas que se reunían allí. Sólo un leve murmullo advertía del nerviosismo y la angustia de las horas que se vivían. El pequeño salón estaba lleno de familiares de Fabba Tomnail. Hermanos, tíos, sobrinos se apiñaban en las sillas y comentaban en voz queda entre ellos. Algunos sólo pensaban. Aquella congregación no parecía de medianos. Donde debiera haber parloteo y bullicio sin mesura, sólo había murmullo de fondo y caras de preocupación. La entrada del humano provocó un repentino silencio. Cuando Breddo se percató de quién había llegado dejó la conversación con el angustiado tío Sven y se aproximó hasta el monje.
—Señor Ishmant —le dijo con un desmesurado respeto que le impedía mirarle directamente al rostro—. Es un verdadero honor tenerle aquí.
—¿Cómo está Fabba? ¿Ha despertado ya? —se interesó el lacónico monje. Breddo hundió la mirada con pesadumbre.
—Aún no, señor. Confiamos en que lo haga pronto.
—¿Puedo verla? —preguntó Ishmant. Breddo alzó la vista raudo—. Gharin se encuentra muy apesadumbrado por lo ocurrido. Me ha dado un amuleto para ella—. Ishmant abrió la mano y dejó ver lo que en ella guardaba.
Breddo se llevó la mano al pecho al comprobar la naturaleza del obsequio. El elfo había confeccionado una pequeña pulsera con una tira de cuero a la que había cosido una trenza menuda de sus propios cabellos áureos, a la que había añadido una gema de color azul. Era el color de sus pupilas y, por extensión en un elfo, el color de sus lágrimas.
—Los elfos Sannshary piensan que su espíritu anida en el cabello y que es el responsable de la salud y de la vida —explicaba Ishmant a un emocionado mediano—. Gharin confía que este amuleto acelere su recuperación. Lamenta no haber podido despedirse de ella antes de marcharse.
Breddo apenas si podía hablar de la emoción que le embargaba.
—¿Puedo verla? —reiteró el humano. El turbado marido cabeceó una enérgica respuesta afirmativa y le acompañó hasta la puerta de la habitación ante la mirada asombrada de sus familiares, que no pudieron contener sus disimulados comentarios sobre el presente.
El propio Breddo abrió despacio la entornada hoja de perfiles redondos. La abuela Fredda velaba a la joven durmiente. Se volvió en su dirección e hizo el intento de levantarse de la butaca cuando divisó las intenciones del monje. Ishmant le mandó quedar con un gesto en el que advertía de lo breve que iba a ser su visita. El marido quedaba en la puerta mientras el humano se aproximaba a los pies de la cama.
La única llama vacilante que daba lumbre bailaba alrededor del rostro sereno y cálido de la joven muchacha. La habían encontrado en el bosque con una herida en la cabeza, sin conocimiento. Se había actuado aprisa con ella y por suerte estaba fuera de peligro, pero aún no había recuperado el sentido.
Su imagen era enternecedora. Aquel pequeño cuerpo, arropado por las cálidas y coloridas mantas de la cama, dormía ajeno a la desgracia, con la misma placidez de un niño. La abuela Fredda no pudo retener las lágrimas cuando vio al monje humano arrodillarse ante la joven para tomarle la pequeña mano.
—Que el espíritu inmortal de Gharin te acompañe en la oscuridad, gentil Fabba —musitó el monje cerca del rostro exánime de la joven mediana mientras colocaba con delicadeza aquella pulsera alrededor de la frágil muñeca de la joven. Sin abandonar su rendida posición llevó la mano menuda hacia su pecho desde donde se le escuchó murmurar una oración a los espíritus.
Gharin nunca volvió a cruzarse en vida con la risueña Fabba, pero supo por boca de quienes lo hicieron que aquella pulsera se convertiría en una verdadera reliquia. Acompañaría la muñeca de la dama hasta el último de sus días. Luego pasaría por las manos de la numerosa descendencia que tuvo con el bueno de Breddo. Mucho daría que hablar en la comunidad aquel fabuloso regalo de cabellos de elfo, engarzado a mano, poseedor del espíritu de tan noble criatura, cuyo recuerdo perduraría por siempre como protector de aquella comunidad mientras esta se levantase ante la mirada del tiempo.
Aunque... esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión...
Fabba despertaría de madrugada. No recordaba nada, salvo la voz del dorado elfo que parecía acompañarla y que nunca más olvidaría.
Para entonces, Ishmant ya no se encontraba en la aldea.

Aquel lóbrego interior, como panza de lobo, se sacudió, así fuese a venirse abajo. El movimiento trajo de vuelta a Claudia por un instante. Todos sus tablones se agitaron, unos contra otros, para volver a su traqueteante marcha pasado el susto. La chica quedó cegada por las sombras que difuminaban hasta el infinito un recinto que apenas alcanzaría los dos metros cuadrados. Su cabeza le daba vueltas. Tardó en advertir que sus muñecas estaban presas por grilletes que la soldaban a las trancas que formaban las paredes.
Todo vibraba, se movía.
No se trataba sólo de su cabeza, aun perdida entre la recobrada conciencia y los vaivenes de su prolongada ausencia. Avanzábamos en aquel vientre ennegrecido de madera chirriante que se retorcía y quebraba como si quien estuviese tirando de él no pudiese permitirse un segundo de tregua.
Las pupilas de la joven aun no conseguían desprenderse del estado narcótico con el que habían despertado. Toda su cabeza sufría una monumental resaca. O al menos padecía los síntomas: los labios y la boca agrietados, zumbidos en los oídos y la cabeza a punto de explotar, como sus ojos.
No sabía dónde estaba.
Tampoco podía escuchar, como yo lo hacía, el rodar de las ruedas sobre el camino, el vibrar de los ejes y el galopar de los rocines. Para ella, todavía era de noche. Una noche difusa y violenta. Para mí, Yelm atravesaba sus lanzas por un arañazo en las tablas. Dos pequeñas aberturas en cada lienzo de madera evitaban que nos asfixiáramos dentro. Ella tiritaba de frío, efecto de lo que quiera que aquel cadáver espectral nos hiciese. En realidad, el interior de la carreta hervía y el aire, viciado y espeso se hacía irrespirable.
Entonces la llamé.
Ella se volvió sorprendida al escuchar mi voz. Me buscaba con la mirada aunque supuse que tendría suerte si en su estado lograba adivinarse sus propias piernas. Musitó mi nombre como si llevase siglos sin articular palabra y hubiese olvidado hacerlo. Resté importancia a su aparente abstracción. Ya había pasado por eso y sabía que aún le harían falta algunos minutos para recordar su propio nombre.
—Estoy aquí. A tu lado —respondí a su pregunta—. No puedo acercarme. Tengo las manos sujetas por cadenas... igual que tú—. Al escuchar la noticia zarandeó con esfuerzo sus muñecas presas a la pared hasta que la evidencia o el cansancio le convencieron—. ¿Estás bien?
Ella movió la cabeza en un gesto ambiguo. No me fue difícil intuir que había pasado por mejores momentos.
—¿Adónde vamos? —preguntó ella con un hilo de voz.
Dejé su pregunta en el aire. Dentro de aquel asfixiante cajón, que volvía el día en noche y la pesadilla realidad, mis peores sueños se hicieron carne. Con todo lo visto y oído, no me resultó complicado meterme en la piel de uno de esos deportados, pasajero ignorante y temeroso de los trenes de la muerte, camino de Auschwitz, Buchenwald o tantos otros campos de exterminio nazi. Sólo confiaba en que nuestra suerte fuera mejor que la de aquellos desdichados que dejaron su vida ante el pelotón de fusiles o las duchas de zyclon. Rezaba para que tantas molestias en nuestra captura significaran que nos necesitaban con vida.
Aunque admito que a tales alturas eso resultaba conjeturar demasiado.

Estaba amaneciendo.
El bosque comenzaba a despertar poco a poco. Bostezaba con el albor de los primeros sonidos y el endulzar de sus racimos de olores. Los colores, aún en paleta de pasteles bajo un leve velo de pálidos grises, pronto resucitarían con su habitual tonalidad. Lo harían en cuanto el astro rey asomara su cabellera por entre las colinas. Ariom y Allwënn llevaban sobre el camino ya algunas horas, siguiendo el rastro húmedo para evitar que el rocío de la alborada mitigase las huellas. La humedad con la que se anuncia la aurora, además de levantar el brumoso tapiz de una fugaz niebla y estimular el abanico de olores, fundía señales o las mezclaba con las dejadas por la fauna más madrugadora.
Ariom hizo una señal con su brazo izquierdo.
Ambos personajes se quedaron clavados en el sitio.
Desmontaron, aguzando los sentidos. El bosque estaba callado. Ni siquiera los árboles hubieran presentido a los rastreadores, inmóviles como raíces viejas. El marcado elfo, con un venablo en la diestra listo para ser arrojado se tocó con el índice de la mano libre su maltratada nariz. Allwënn sabía bien lo que quería decirle el lancero.
Olfateó a su alrededor buscando la pista que sin duda quien le acompañaba ya había detectado. Las habilidades de aquel marcado rayaban en la proeza incluso para las destrezas de un elfo habituado a los bosques. Asymm Ariom, el ‘Shar’Akkôlom, no se trataba de ningún advenedizo, por mucho que le costase admitirlo al recio medioenano. Recibir heridas como las que el elfo lucía en el rostro y contarlo sería todo un orgullo en boca de un Tuhsêk. Al fin y al cabo, la mitad de su sangre lo era. En la tierra de su padre, un guerrero con aquellas marcas sería digno de respeto, aunque fuese un elfo.
La naturaleza se negó a compartir sus secretos con el mestizo que se encogió de hombros ante el misterio. Derrotado, hubo de leer en los labios rotos de Akkôlom para identificarlo.
«Humo. Restos de un campamento».
A la derecha un sonido que tensó los músculos. Clavó en su dirección las miradas de felino y dispuso los aceros.
Sólo una liebre ignorante se cruzó ante ellos como si fuesen parte del humedecido bosque. Ariom gesticuló con su mano indicando avanzar. Allwënn le siguió alerta y en silencio. Éste era el terreno de un elfo. El suyo vendría más adelante...
Llegaron entre los verdes del bosque al epicentro del olor. Como esperaban, rescoldos aún humeantes se intuían ante la columnata de árboles. Pero había algo más. Ambos quedaron petrificados como piezas de la foresta ante un nuevo gesto del lancero cíclope. Ante ellos, en el lugar que habría dado cobijo a los ocupantes de aquel abandonado campamento, unas siluetas entre los árboles que no presagiaban nada bueno.
Se cruzaron las miradas de asombro y se sucedieron las señales en códigos sólo descifrables por versados en tales empresas. La pareja se separó con los ojos avizores y los pasos invisibles al través del somnoliento despertar del bosque. Como si fuesen sombras alargadas por la mirada de Yelm, todavía temblorosa. Sombras que pronto podrían volver el sueño en muerte.
Parecían orcos.
El campamento daba la impresión de no haber sido aún desocupado. Algunas figuras se recostaban sobre sus armas o los troncos más gruesos. Inmóviles, ignorantes...
Pero algo extraño flotaba en el ambiente.
Algo no encajaba bien en aquellos sentidos desarrollados habituados al subterfugio. La escena tenía algún ambiguo matiz que hacía sospechar. No había caballos.
Todos los cuerpos estaban pertrechados y diseminados sin orden. No había centinelas. Tampoco, rastro de los jóvenes secuestrados. Sólo el silencio. Fúnebre estela de la muerte...
Los cazadores no se quitaban los ojos de encima. Estudiaban las reacciones en sus rostros, en sus gestos, a medida que ganaban metros hacia las formas inmóviles, extremando precauciones. Allwënn se situó a la espalda de uno de ellos que parecía dormir apoyado al nudoso tronco de un árbol. Era un soldado recio, embutido en su tenebrosa armadura, oculto su rostro por el yelmo. No se escuchaba nada. Ningún ronquido, ninguna respiración...
La mano endurecida del mestizo empuñó con firmeza su endiablada espada, alzándola con lentitud sobre el cráneo del infortunado como la hoja de la guillotina y aguardó el mínimo gesto para iniciar la dentellada.
Por su parte, los ojos del lancero se tropezaron con otra víctima. En su cabeza inició la secuencia de golpes que habría de venir después del primer adversario. Tendría que abatir a cuatro antes de que el resto se levantase. Confiaba en que su iracundo compañero hubiese seleccionado sus blancos y que su brazo fuese tan rápido como parco había demostrado ser en modales. Entonces torció su única mirada hacia el mestizo Tuhsêk que le aguardaba con sus llameantes iris verdes clavados en el rostro.
Inclinó la mirada un tanto... era la señal.
...y el aullido de la Äriel hirió el perfume del bosque buscando sangre.
Ariom surgió de entre la espesura como una aparición. Con un enérgico golpe de su brazo envió un poderoso venablo al pecho de otro enemigo que se alojó en aquél como en un muñeco de trapo clavándolo al árbol que le servía de apoyo.
Algo no encajaba...
Algo no era normal.
Se apresuró a empuñar otra de las picas y buscó con su ártica pupila el siguiente adversario.
Algo no andaba bien.
Demasiada calma, demasiado silencio…
La Äriel no encontró sangre de la que beber aunque la cabeza del soldado rodase por el suelo como un trasto inútil pateado por un crío. El impacto seccionó el cuerpo en dos partes. Allwënn embriagado de adrenalina sesgó el viento en busca de otro adversario. También cayó al suelo abierto en dos. Sin derramar una gota de sangre...
Y algo en su cabeza le obligó a detenerse en seco.
Demasiado silencio para aquella tempestad.
Ningún movimiento entre los durmientes. Ninguna reacción. Ningún grito de dolor.
Demasiado pesado aquel sueño.
Las miradas se volvieron a cruzar, esta vez estupefactas. Apenas pudieron articular palabra. Con sus gestos de guerra, sus rostros incrédulos en aquel campamento fantasma, rodeados de cuerpos que no sangraban, durmientes que no despertaban a pesar de las heridas.
Sólo había una posible y lógica lectura.
—Ya están muertos —dijo una voz tras ellos.
Por inercia las miradas volvieron a encresparse y los brazos a alzar el poderoso hierro con intención de matar.
Pero la voz era una voz amiga.
—¡Ishmant!
Como un ánima vuelta a la vida, el sinuoso cuerpo del monje embozado caminaba hacia ellos, cual dulce, etérea y elegante pesadilla. Sus ojos de noche cerrada se posaron en la pareja cuando detuvo su imperceptible caminar a sólo unos pasos de ellos.
—¿Qué haces tú aquí? —preguntó el medioenano—. Creí que aguardarías en la villa, con los medianos.
—¿Les mataste tú? —Ishmant prefirió responder la pregunta del marcado.
—No. Acabo de llegar. Escuché que alguien se acercaba. Me escondí. No sabía que erais vosotros.
—Es increíble que llegases aquí antes que nosotros —añadió Allwënn envainando su furiosa arma—. Si no les has matado tú ¿Quién lo ha hecho?
Ishmant les dio la espalda y se encaminó hacia el cuerpo que la lanza de Ariom había crucificado en el madero. Alzando su rostro desveló un espectáculo horrible. La faz del orco era una mueca de pánico petrificada en un rictus de horror sin nombre. Su carne había envejecido hasta el extremo cadavérico momificando sus rasgos.
—Les han consumido la vida... como una flor en el desierto. Sólo las sombras de Neffando han podido hacerlo. ¿La razón? Probablemente no querían testigos de lo ocurrido en Diezcañadas. ¿El motivo? Eso es algo que me preocupa.

Después de dos días de viaje Gharin y Forja habían dejado definitivamente atrás el valle de los medianos. La noticia de los sucesos en la aldea de Diezcañadas se había propagado como una epidemia, aunque muy desvirtuados. Pronto, familiares, vecinos y habitantes de los alrededores se interesaron por lo sucedido en la pacífica aldea. Aquella pareja de elfos se vio acosada a preguntas sobre la suerte de sus vecinos durante su avance. Gharin, diplomático, no se excedió en la naturaleza de los hechos pero se encargó de recomendar la ayuda. Una vez dejada atrás la comarca con sus calles empedradas, sus casitas redondas y sus prados verdes, la preocupación del arquero se centraba en la manera de encontrar la pista de Rexor y los humanos. Es posible que Ishmant supiese dónde y cuándo encontrarse con el Señor de las Runas o que sus habilidades siempre sorprendentes no hiciesen necesario tales conocimientos. Pero sin duda ellos sí los precisaban.
La comunicación entre ambos jinetes, al inicio mucho más fría, comenzó a caldearse con el humor desenfadado del rubio mestizo. Forja estaba inquieta, perdida sin la guía del mutilado. Quizá sólo la fluida comunicación de su bello acompañante le hacía olvidarse de aquella difícil situación por la que atravesaban. Trataba de aceptar su condición, su papel en tan entramada historia. Una ubicación en ese mundo que no le pertenecía y que sentía tan ajeno. A veces, su cabeza se marchaba al único lugar que podía sentir como su hogar. A aquel campamento en los bosques, invisible para el mundo. Trataba de imaginarse qué estaría haciendo en ese momento si aún estuviese allí. Cómo seguirían aquellos a quienes había dejado contra su voluntad. La rutinaria vida dentro de aquel bosque muerto. Entonces, regresaba al presente y se veía cabalgando hacia lo desconocido acompañada de un mestizo arquero del que apenas si conocía su nombre. Todo le parecía tan extraño.
Gharin la observaba.
La miraba con tanto detenimiento que se diría comenzaba a obsesionarse con ella. Parecía como si el elfo, incluso más que fascinarse con su contemplación, tratase de compararla con una imagen anterior alojada, quizá, en un vago recuerdo del pasado. Ella tenía la sensación que aquel elegante elfo la miraba como alguien que lleva mucho tiempo sin hacerlo y ahora se sorprende del cambio operado en la distancia.
Resultaba una mujer inquietante. Era hermosa. Ni siquiera su exótica apariencia mutilaba la belleza innata en la sangre de los elfos. Demasiado enjuta para ser una mujer, de musculatura nervuda y fibrosa; muy buena estatura, por otra parte. Y aquél cabello... Rexor se lo había contado, todo. Los genes paternos habían sido generosos con ella.
—¿Naciste en el campo de refugiados? —le preguntaba al suave trote de los corceles. Gharin conocía en parte aquella respuesta pero deseaba saber si ella misma la conocía. Forja le miraba, silenciosa, como dudando si iniciar una conversación que comenzaba a discurrir por aquellas inestables interrogantes.
—No... creo que no —decía al fin tratando de disimular la turbación ante aquel tema—. Pero debí llegar allí siendo aún muy joven. Apenas recuerdo otro lugar.
—¿Apenas? —se interesó el elfo con una chispa incierta alumbrando su mirada celeste —¿Tus padres no fueron al bosque contigo? —También conocía la respuesta de aquella pregunta. Ella volvía a quedar en silencio y su semblante se llenaba de melancolía por los recuerdos.
—No... —confesaba amargamente—. Guardo pocos recuerdos de mis padres.
—No sé por qué, imaginaba que Ariom era tu padre—. Mentía, pero mentir ante una dama se le había dado siempre muy bien. Ella carcajeaba y la tensión en el ambiente se desvanecía.
—No, no lo es. Mi padre… era humano.
—¿Le conociste? Yo jamás conocí a mi padre —reveló el apuesto arquero quizá con la intención de compartir el dolor con la mestiza. Ella suspiró y volvó a hundir la mirada en su pecho.
—Sólo conservo de él sensaciones, ninguna imagen. Muchos recuerdos aunque no posean forma—. Dudaba un momento, quedaba pensativa—. Calor... protección. Es una sensación que me envuelve.
—Debió dolerle separarse de ti.
—Ni siquiera sé si vivió lo suficiente—. El chico suspiró y tornó la mirada hacia otro lado.
El propio Gharin comenzaba a ser víctima de su propio juego sin poder evitar que afloraran recuerdos dolorosos de un pasado mejor. Trató de suavizar la conversación.
—Dos huérfanos mestizos unidos por el destino —ironizó tragándose las emociones—. Empezamos a tener cosas en común. Incluso podría tener esperanzas de que pudiera nacer una bonita relación entre nosotros. Una relación… como compañeros, claro —se apresuró a aclarar con humor—. No tengo ninguna otra intención por el momento, créeme.
—¿Por el momento? —sonreía ella—. ¿Pones siempre esa mirada de ingenuo cuando te insinúas? —le comentaba, pensando que con la ironía, aquellas seductoras pupilas dejasen de tener efecto en ella.
—Bueno... —confesaba el otro con gesto sufrido—. La vida de trotamundos es dura: unos días aquí, otros allá. Mucho tiempo sin la compañía de una hermosa mujer... y Allwënn no suele ser, digamos, receptivo a mis encantos.
Ambos acabaron carcajeando.
La tarde avanzó rápido y en la cabeza de Gharin pronto estuvo dónde montar campamento para la pernocta. No podía quitarse de la cabeza cómo harían para reunirse con Rexor. Confiaba que el sabio félido tuviese recursos para eso y decidió concederle el margen de la duda. Se apartaron del camino y se dispusieron para acomodarse. Cenaron de las provisiones generosamente donadas por los habitantes de la aldea lo que hizo recordarle a Gharin la salud de la joven Fabba y confiar que el amuleto hubiese servido de algo. Forja no se mostró muy locuaz aquella velada pero hablaron largo rato antes de que él, muy galante, se decidiera a realizar la primera guardia.
La chica dormía hacía un buen rato gozando de un reparador sueño que se había ganado merecidamente. Gharin no podía ignorar su turbación por la suerte de la joven Claudia y aquel muchacho resucitado de los infiernos por obra y gracia del Señor de la Runas. Tampoco pudo evitar recordar la figura de su testarudo amigo regresando de aquellas furtivas escapadas en las que marchaba a danzar con sus recuerdos.
Y un hondo suspiro vino a hacer mella en su pecho. Demasiado tiempo aguantando su dolor y su furia. Soportando sus palabras duras y su amistad sin límites.
—Te echo de menos, viejo lobo... ya te echo de menos.

Aldor levantaba sus tejados por encima de la muralla que vigilaba estrechamente el Ojo de Kallah suspendido en la noche. Los tres guerreros habían seguido el rastro de los Levatanni hasta la antigua ciudad Imperial. Hoy sólo era un nido más de sierpes, ratas y enfermos, como ya habían comprobado. La puerta menos protegida era la del puerto. Habían resuelto tratar de adentrase en la ciudad. Con un poco de fortuna pasarían ellos y los caballos. Bueno, con algo de fortuna y las cualidades prodigiosas del Señor del Templado Espíritu, aquel siempre sorprendente y misterioso Ishmant, el guerrero sin pasado. Muchas cánticas y leyendas se habían escrito y aún más se escribirían sobre las tres espadas allí reunidas esperando entrar en la guarida del lobo.
—Despejaré el camino.
Y aquel anuncio en boca del monje sonó a amenaza. Cubrió su rostro con el embozo y recogió con la elegancia propia de una dama aquellos artificiales cabellos de color cobre en un alto copete. Ajustó los correajes de sus armas y quedó inmóvil durante unos segundos. Pasado el trámite, retornó a la vida.
—No os demoréis —advirtió antes de partir a la carrera y desvanecerse al contacto con las sombras.
—¿Cómo sabremos si lo ha conseguido? —Dudó el lancero mirando los dientes que coronaban las almenas, enmudecidos en las sombras. Allwënn esbozó una sonrisa canalla.
—No fallará.
El puesto de guardia del distrito del puerto era una verdadera pocilga quizá para no desentonar con el propio distrito. Al calor de unos braseros de carbón, al abrigo de los sólidos muros de piedra, la guardia orca se jugaba la paga semanal en unas curiosas apuestas lanzando pequeños trozos de hueso decorado sobre el suelo. Nada se escuchaba salvo sus voces guturales, sus risotadas retumbantes y sus abundantes gruñidos. Sólo aquello y el afilado frío de madrugada bastaban al único soldado del culto que hacía la ingrata ronda sobre las almenas para permanecer despierto. Por eso se sorprendió cuando al regresar al interior de la garita, al desentumecer sus huesos al calor de los enrojecidos rescoldos de su brasero, no escuchó la habitual algarabía de aquellos seres de rudos modales. Al principio agradeció aquel inusual silencio y la paz que aquel momento robado le regalaba. Pero pronto vino la desconfianza.
Aquellos cuatro brutos bramaban como bestias en celo hacía sólo unos minutos ¿Qué les habría hecho callar? La noche estaba tranquila y desde las almenas podía divisarse sin problemas el camino tortuoso que salía de la ciudad acompañando el negro y pestilente cauce del río. Cualquier cosa que se hubiera aproximado en tal dirección la habría descubierto desde su aventajada posición sin ningún problema. Y del traicionero enjambre de callejas oscuras que serpenteaba por el desecho distrito portuario sólo podían salir ratas. Quizá ninguna con peores intenciones que aquellos brutos acorazados que hasta hacía unos instantes voceaban sin pudor, capaces de amputarse los dedos de la mano sólo por diversión.
No quedaría tranquilo hasta cerciorarse de qué estaban haciendo. Bajó sin mucha prisa los escalones de piedra que descendían hasta el cuerpo de guardia, alojado bajo la arcada. Descubrió a la manada de orcos esparcidos sobre sus sillas, al parecer, durmiendo a pierna suelta. Algunas jarras de loza yacían muertas cerca del escenario derramando el vino contenido en sus panzas de barro.
Encolerizado ante la dejadez de aquellas bestias borrachas se dispuso a despertarlos aunque fuese a fuerza de patadas y puntas de lanza. Avanzó decidido pero apenas hubo caminado dos pasos, unos brazos hábiles e invisibles le apresaron el cuello y arrastraron su cuerpo condenado cargado de coraza retorciéndose escaleras arriba.

Desde la corona de almenas de la muralla una luz partió buscando el cielo, difuminándose al poco, como un susurro en el vacío. Allwënn y Ariom supieron entonces que ningún ojo vigilaba ya sus pasos desde aquel cinturón de piedra. Salieron desde las sombras como espectros armados de acero hacia el cubil de la bestia.
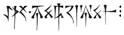
Era sólo un crío. No tendría más de seis u ocho años. Vestía cubierto de harapos. Rebuscaba entre la basura acumulada en las estrechas e intrincadas callejuelas del muelle. Apenas tenía edad, pero atesoraba una experiencia y perspicacia que sólo proporciona la miseria unida a la clandestinidad. Era un humano. Ni siquiera tenía el «Rasgo». Así que de encontrarle allí le matarían y expondrían sus restos en las estacas de la entrada, como a tantos otros. Por eso sus movimientos asemejaban a los de un pequeño roedor noctámbulo que busca su sustento sin desviar la mirada de unas garras que podrían venir del cielo, tal vez de su lado o estar bajo sus pies. Escuchó un sonido de pasos sólo a tiempo para percatarse de que dos figuras avanzaban tras él. Supo pronto que no le habían visto y que no le buscaban. Parecían andar a hurtadillas, pero se congeló en el acto. Con suerte pasarían junto a él sin descubrirle. No sería la primera vez. Apostado entre la inmundicia quedó mirando una pared próxima envuelta entre los velos turbios de la noche. En ella descubrió algo que le heló la sangre.
La pared le miraba.
Unos ojos engastados en el adobe desvencijado y marchito de los muros le atravesaban de parte a parte. Tan asombrados de haber sido descubiertos como él lo estaba al descubrirlos. Un miedo feroz le atenazó por dentro y no supo si correr, gritar o cerrar los ojos para apartarse de tan endemoniada visión. Parpadeó y aquella mirada sin cuerpo continuaba allí, cercenándole. Poco a poco pareció dibujarse una silueta. Como si el viejo ladrillo quisiera salir caminando por su propio pie. Y aquella figura caminó a paso calmado y decidido hacia el pequeño que temblaba de miedo en su mugriento cobijo. Al caminar dejó de ser pared para volverse hombre. Un ser esbelto y embozado. Anónimo, como el muro del que había surgido. Armado con acero, que llegó ante él y extendiendo su mano le ofreció una resplandeciente moneda de plata.
—Come bien, hijo. Y no cuentes a nadie lo que has visto esta noche —dijo aquel hombre sombra sin apartar por un momento aquella mirada ártica, severa y protectora a un tiempo. El chico dudó un instante, temeroso de caer en una trampa. Al fin, con una velocidad digna de todo un ladronzuelo, atrapó la moneda y echó a correr calle arriba.

—¡Ishmant! ¿Quién era? —El monje se volvió despacio hacia la voz. Un haz de aquella tenebrosa luna alumbró aquel rostro embozado cargado de secretos y despertó una chispa en sus pupilas. Allwënn y el mutilado Ariom alcanzaban su altura, apresurados al encontrarle en compañía. En sus rostros dejaban ver su turbación.
—Sólo un crío —confesó una voz amortiguada que se escondía tras el velo del embozo—. Buscaba alimento entre los desperdicios.
Ariom se detuvo un instante para responder con su única pupila al duelo que los ojos del monje mantenían. Llegó hasta él y miró por encima de su hombro para ver cómo el chico desaparecía entre las sombras de la calleja.
—No te aconsejo confiar en los niños con demasiada ligereza, Venerable. A veces el Culto los utiliza como espías. Saben explotar la compasión.
Ishmant cayó el comentario. Estaba seguro que aquel niño no servía al Culto, pero prefirió silenciar sus evidencias y cambió de tema.
—Nos urge pasar desapercibidos. La noche será nuestra mejor aliada.
Allwënn parecía ausente. Miraba a su alrededor como quien trata de recrear la lejana visión de un pasado más cálido ante las ruinas de su recuerdo. Unas ruinas que se extendían ante todo lo que tocaba su mirada en el penetrante olor a podredumbre, en la miseria de un mundo que apenas si reconocía como suyo. Tratando, quizá, de justificar su papel en todo este inmundo escenario y también ¿por qué no? su parte de culpa. A sus espaldas la conversación no se había detenido.
—Allwënn, ¡Allwënn! —El mestizo reaccionó con calma, sin alterarse por haber sido abordado en plena desconexión de la realidad y miró a sus interlocutores con cierto desinterés —¿Cuál es tu opinión?
—Sobre...
—Buscar cocina y fonda.
—Prefiero dormir sobre el suelo que en un jergón lleno de pulgas —manifestó sin dudarlo. Ariom gesticuló disconforme.
—En este nido de ratas llamaremos menos la atención dentro de una madriguera. Podrás dormir sobre el suelo si te apetece, mestizo, pero bajo techo y sin miedo a una ronda inoportuna.
—¿Tenéis alguna preferencia? —Preguntó el lacónico monje.
—De mi última visita —ironizó Allwënn—, te recomendaría una taberna exquisita. Buen servicio, variedad en el menú. Bebida y chivatazo incluido. Con visita guiada a las mazmorras de la ciudad, cortesía del Culto.
—Lo que me recuerda que nuestra primera opción habría de ser cerciorarnos de que los chicos están en Aldor—. Todas las miradas se fueron hacia el monje.
—¿Y qué habéis pensado, Venerable? —Quiso saber el marcado—. ¿Entrar en el fortín para averiguarlo?
—¿Existe otra manera?
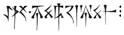
La luz lánguida de algunas diezmadas velas era la única iluminación de aquel tugurio maloliente. Habían pisado innumerables antros en la dilatada historia de correrías y andanzas a sus espaldas, pero sin duda la dejadez y decrepitud de aquel lugar superaba con creces muchas de sus peores vivencias. Era una luz sucia y pestilente, malsana como el hedor que envolvía el lugar. Hedor a enfermedad y putrefacción, como los vapores que emana un cadáver. El local estaba atestado de sombras que parecían hombres y hombres que no eran sino sombras. Despojos enfermos que una vez fueron humanos y que ahora arrastraban sus deformidades sin dignidad. Hacía un rato que ya nadie prestaba atención a la pareja de lo que en apariencia se suponían elfos, vivamente ataviados para la guerra. Allwënn llevaba algunos días sin rasurarse el rostro. Lucía el despuntar de una barba montaraz indigna de la sangre de Alda. Por otro lado, las profundas huellas en el rostro desfigurado de Ariom no le hacían muy diferente al resto de mutilados y mediohumanos que atestaban el inmundo negocio. A pesar de sus deslumbrantes piezas de armadura se mezclaban bien en el entorno decrépito de aquella escena en descomposición. La pareja hablaba en torno a una jarra de vino punzado, más por aparentar que bebían que por otro motivo. Allwënn superaba con la mirada a su interlocutor a quien escuchaba de mala gana mientras lanzaba sus iris esmeralda hacia la cenicienta estampa que les envolvía. Ariom continuaba hablando aún sabiendo que apenas era escuchado por nadie. Al menos le servía de terapia.
—Ese monje amigo tuyo me desconcierta —argumentaba—. Reservado, misterioso, lacónico. Aparece y desaparece como una sombra. Entra y sale sin que puedas escucharle o verle. O es un mago formidable o no es del todo humano. Aprendí a no fiarme de nadie que no hiciera ruido al caminar tras de mi.
Allwënn torció su cuello hacia el rostro deforme del elfo y miró a aquel monstruo antaño cisne. Sólo podía ver tras las severas marcas al hombre que compartió secretos con su esposa y únicamente encontraba deseos de marcarle el otro lado de su cara.
—Terminarás por contármelo, Ariom. Lo sabes bien—. El lancero simuló su ignorancia con un gesto—. Sabes perfectamente a lo que me refiero.
Allwënn tan sólo apartó su mirada lacerante para apurar de un solo trago su vaso de vino. El marcado alabó en secreto el estómago curtido del medioenano. Lo cierto es que Allwënn tenía razón. Ariom no sólo fingía su desconocimiento sino que de alguna manera aguardaba que el mestizo le volviese a sacar el tema. Desde que Ishmant se incorporase en la expedición no había vuelto a referirle nada y eso resultaba demasiado tiempo.
—No tengo nada que contarte, Allwënn. Tú también deberías saberlo—. Y la gélida mirada del lancero batalló durante unos segundos con las furiosas pupilas de su compañero de mesa.
—Tu silencio será tu tumba, Asymm ’Shar. No quisiera llegar a ese extremo.
—No me intimidas, si eso es lo que pretendes con tus amenazas, Allwënn —respondió aquel haciendo gala de una calma absoluta—. Tu curiosidad es comprensible pero ni tú ni nadie va a obligarme a confesar algo que no quiera. Mi pasado es mío. No voy a cambiar de opinión a ese respecto. Mi relación con Äriel sólo nos incumbe a ella y a mí.
—Con la salvedad de que ella era mi esposa y está muerta —sentenció aquél. Allwënn estaba dispuesto a hacer tragar las palabras si no hubiese sido porque algo le robó la atención. Un crujido delator precedió la entrada de Ishmant en aquella oscura y cargada taberna. La maltratada iluminación favoreció el discreto y fugaz paso del monje ante la concurrida estancia que de otra forma hubiese sido más persistente en el examen.
Apareció empapado, con sus artificiales cabellos caoba ocultándole el rostro y sus hombros cubiertos por el pañuelo de Allwënn quien se lo había prestado para que le protegiese de la incipiente lluvia con la que amenazaba la noche, ahora convertida en ruidosa tormenta. Caminó rápido dirigiéndose hacia la mesa donde había localizado a la pareja de elfos. Ariom pronto se percató de la llegada del monje.
—¿Has conseguido entrar? —preguntó el mestizo cuando el lacónico guerrero tomó asiento junto a ellos. Ishmant le devolvió con un gesto de agradecimiento el extenso pañuelo que el elfo volvió a colocar rodeando su cuello después de escurrir un río de agua sobre el suelo. Aquella tela gruesa de mutilado color blanco daba un aire de majestad a tan curtidos rasgos velando aquel mentón tupido de brotes de barba.
—Hablaremos mientras cenamos —propuso el silencioso guerrero. Ariom se levantó. Sorteando su lanza y su carcaj se dirigió hacia la cocina para encargar un buen puchero de lo que quiera que fuese la bazofia que allí prepararan. Ishmant quedó a solas con Allwënn aunque se limitó a observar cómo el medioenano sacaba su pipa de barro y comenzaba a cargarla amorosamente con el tabaco que el bueno de Breddo Tomnail le había obsequiado durante aquella fugaz y plácida visita a su casa.
—¿Buenas noticias? —preguntó sin desviar la mirada de la cazoleta de su pipa.
—Malas. Muy malas.
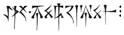
El cielo se había enfurecido con los hombres y descargaba una lluvia atroz sobre Aldor. Sus despiadados rayos parecían querer quebrar las almenas del fortín en cuyo patio de armas aguardaban en formación cuatro jinetes espectrales. Junto a ellos, al pie de unas escaleras que se elevaban hasta la puerta de la alcazaba, un soldado de rango y una figura enorme que acaso doblaba en estatura al mando soportaban la inclemente lluvia con apenas unas capas con coroza. Desde el otro extremo del barrizal en el que se había convertido aquel patio de armas, una pareja de orcos carceleros sacaron a rastras y cargados de cadenas a dos jóvenes humanos: un chico adolescente y una joven.
Caminábamos por el lodo a trompicones, más por la inercia de los empujones de nuestros carceleros que por nuestras propias fuerzas. Maltratados por el exceso de cansancio, hambre, frío y sueño. Apenas recordábamos bien de dónde salíamos ni podíamos imaginar hacia dónde nos encaminábamos. Ni siquiera puedo afirmar con certeza cuánto tiempo duró aquel trayecto que se dilató en nuestras ajadas piernas hasta el infinito.
—Los prisioneros, señor.
Aquellas palabras me devolvieron a la vida. Entorné la mirada con todas las dificultades que sean capaces de imaginar. Me encontré con la maligna presencia de aquellos jinetes sobre mí.
—Son unos críos —dijo una voz de timbre reverberante que me resultó extrañamente familiar. Al tornar la mirada hacia ella descubrí una silueta colosal que bajo las húmedas telas de su capa me miraba con los ojos rasgados de un león.
Y mi sorpresa casi me hace desmayar.
Uno de aquellos pútridos corceles se agitó y su jinete levantó la mano al tiempo que surgía de sus siniestras caperuzas un endemoniado ensalmo cuyas palabras se escapaban a toda comprensión. Los orcos que nos custodiaban comenzaron a sacudirse con violencia. Claudia y yo recuperamos las fuerzas sólo para ser testigos absortos de cómo las rudas facciones de los orcos se tornaban en dantescas expresiones de dolor. Sus gargantas no alumbraban quejido alguno. La humeante mano de aquel caballero de la muerte continuaba crispada y sus versos se volvieron aún más poderosos. Los cuerpos robustos de aquellos orcos comenzaron a enflaquecer y deteriorarse ante nuestros ojos como si la putrefacción de la muerte les llegase en vida. De aquellos torsos dolientes comenzó a escaparse una niebla espesa de tonos azulados que parecía ser atraída por la mano crispada del Levatanni. Cuando consumió toda aquella energía, el siniestro personaje emitió un prolongado y silbante suspiro antes de regresar su mano a las bridas. Los cuerpos de los orcos cayeron al lecho de barro como si fuesen de madera. Allí quedaron, consumidos, conservando sus retorcidas posturas de terror.
El impacto de aquella escena nos sobrecogió de tal manera que apenas si podíamos gesticular con coherencia. El oficial trataba en vano de balbucear una protesta cuando otra voz, ajada y maligna interrumpió aquel intento.
—Entenderá ahora, capitán, por qué debe llevar este asunto con la máxima discreción.
En la cima de la escalinata, protegido por el arco de piedra que daba acceso a la alcazaba, un viejo sacerdote de Kallah desafiaba con sus rasgos envilecidos a todo allí congregado. Sostenía su cuerpo encorvado por un bastón nudoso y su mirada robaría el calor de las entrañas de la tierra.
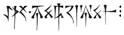
—¡Sorom! ¡Maldito perro deslenguado! Estaba seguro de que volvería a cruzarme con ese puerco—. Ishmant le hizo una señal para de bajase el apasionado tono de su voz. Allwënn reprimió su lengua y resoplo sonoramente. El resto de las miradas del local volvieron a su rutina.
—¿Le conoces? —Se asombró Ariom.
—Hemos tenido nuestros más y nuestros menos —confesó el mestizo—. Aún he de cobrarme una ofensa a costa de su garganta y juro ante la tumba de mi padre que esta vez me colgaré sus mandíbulas del cabello.
—Veo entonces que es un viejo conocido de todos —aclaró el lancero—. Y seguro que a todos nos debe algo. ¿Te fijaste en el monje?
—Tenía honores de Cardenal.
—El emblema del ‘Säaràkhally’ en su túnica… ¿estaba enmarcado por el Yugo de Espinos? —La respuesta de Ishmant fue afirmativa—. ¿Tenía además el Aspa y la Rueda? —También aquí encontró el Shar’Akkôlom un cabeceo aprobatorio. El lancero trató de asegurar su respuesta—. Es ‘Rha, mano derecha de Lord Velguer, una de las Lunas del Cónclave. Sorom y él robaron El Sagrado de su Templo. Rexor trató de evitarlo. Äriel y yo le acompañábamos. Es obvio que fracasamos.
Ariom apreció cómo Allwënn se apartaba la caña de su pipa ante la noticia.
—Este asunto cada vez huele peor —suspiró Ishmant.
—No puedes imaginar cuánto —apostilló Allwënn en un sentido que Ariom no tardó en desvelar.
En ese preciso instante entraron en la taberna un grupo de hombres que obligaron a desviar la atención por un instante. Eran todos mediohumanos, enfermos del Rasgo, lo que les llenaba de malformaciones, protuberancias córneas u otras manifestaciones de aquel propagado mal. Portaban armamento tosco. En sus gestos y miradas se adivinaba una agresividad distinta a la del resto de la concurrencia de la sala. Se trataba de ese tipo de gente con la que un ciudadano de bien no desea tropezarse y que por desgracia menudeaban en aquellos tiempos difíciles. Pronto corrió por el ambiente una tensión disimulada, contenida. Aquellos individuos se sentaron en una mesa próxima y pidieron algo de beber. Algunos aprovecharon ese instante para abandonar el local. El trío de aceros volvió al tema aunque Allwënn se resistía a apartar sus ojos hirientes de aquella mesa y sus hombres.
—Los jóvenes corren serio peligro en manos de esos hombres.
—Mi temor llega más lejos, Shar’Akkôlom —interrumpió el lacónico monje—. El Culto ha comenzado a mostrar sus cartas. La presencia de Sorom me hace sospechar que saben lo que buscan, al menos esa es mi impresión. Quizá sepan también cómo utilizarlo en su favor. En cualquier caso, debemos sacar a los chicos de ahí lo antes posible.
—Ya has entrado una vez, Ishmant —apuntó Allwënn quien no pudo evitar volver a dirigir sus ojos hacia la mesa ocupada por aquellos tipos. Ariom se percató de la huida de la mirada de Allwënn y se giró lentamente en su silla, que quedaba a espaldas de la escena. Buscó lo que distraía al mestizo. Descubrió que algunos de aquellos hombres también les miraban entre sonrisas y comentarios. Volvió la mirada al frente para descubrir que Allwënn continuaba con la vista fija en ellos y que Ishmant comenzaba a percatarse de la situación.
—Sé lo que estás pensando, mi bravo amigo —reconocía el monje rescatando la atención robada del mestizo—. Entrar en silencio resulta fácil. Salir con dos noveles por la puerta principal es otra historia bien distinta.
El posadero regresó entonces con un burbujeante puchero de feo aspecto y peores aromas pero que habría de ser, probablemente, la única cena caliente que pudieran permitirse en aquel lugar ahora que la bolsa había menguado considerablemente tras los últimos avatares del destino. Cogieron sus cuencos de madera con resignación, el rancio pan ácimo con el que acompañar los manjares y pidieron más vino a un decrépito tabernero que resopló hastiado antes de arrastrase de nuevo hasta otra mesa con su jarra vacía. Durante aquella frugal comida hablaron menos, más espaciado, dando vueltas a los mismos interrogantes.
—¿Qué ocurre Allwënn? —acabó por preguntarle el silencioso monje cansado de soportar las constantes fugas en las pupilas del mestizo.
—Los tipos de aquella mesa no dejan de mirarnos —contestó aquel sin apartar la vista de un tipo grande y con pequeñas protuberancias córneas en la frente, quizá el que menos confianza suscitaba al veterano guerrero.
—No me sorprende —contestó en tono represor el marcado—. Tú tampoco has dejado de hacerlo desde que entraron. Tu comportamiento pondría nervioso a cualquiera.
—Esos tipos ya entraron nerviosos.
—Entonces déjalos y no busques problemas.
—No soy yo quien tendrá problemas esta noche.
—Todos tendremos problemas esta noche si no dejamos a cada cual en lo suyo —trató de conciliar el sabio monje.
Entonces alguien vino a poner una nota de color en tan mortecina velada. El bravo mestizo notó como algo tocaba su pierna con insistencia y aunque su reacción fue brusca pronto sonrió al descubrir a una niña de grandes ojos negros que le pedía una moneda con un cándido gesto. La pequeña no tardó en atrapar la atención de aquella mesa de veteranos.
—¿...y quien eres tú? —preguntó amablemente el que hacía sólo unos instantes parecía querer asesinar a alguien con la mirada. Aquel gesto desconcertó al lancero que por primera vez descubría una palabra amable y una sonrisa en los labios de piedra de Allwënn. La chica le hizo saber con un gesto que no podía hablar. A veces el Rasgo podía ser especialmente cruel con los niños. Amén de aquella incapacidad, la jovencita no presentaba ninguna otra anomalía. Era pequeña, apenas seis años, de grandes ojos vidriosos, cabellos enmarañados y tez sucia. Los jirones que vestía ni aún en sus mejores tiempos pudieron llamarse ropa. La joven se apresuró a enseñar la canastilla donde recogía la limosna de esa noche. Con un poco de suerte, en tres días tendría suficiente para pagarse un plato del estiércol caliente que servían en aquel antro.
—¿Tienes hambre? —preguntó el mestizo mostrando su cuenco de comida. Por primera vez en muchos días Allwënn alojaba una chispa de vida en sus ojos cansados y furiosos. La pequeña no tardó en responder con un entusiasta cabeceo de afirmación. El mestizó se conmovió por el deseo con el que aquella sucia niña miraba aquel cuenco cuyo interior difícilmente tragarían los cerdos sin torcer el hocico. No se lo pensó. Arrastró una banqueta de una mesa próxima y sentó en ella a la jovencita. Luego llamó al posadero que ya se dirigía hacia ellos con el vino antes solicitado.
—Trae un cubierto más —exigió el mestizo, antes incluso que el decrépito personaje abandonase la jarra sobre la mesa.
—¿Es para la mocosa? —reprochó el tabernero.
—Es para quien va a pagarte esta taza de excrementos humeantes que sirves aquí —vociferó el mestizo.
Al tabernero sólo le restaba farfullar entre dientes mientras caminaba en busca de lo solicitado. Allwënn no esperó aquel regreso. Rellenó su plato con algunos de los restos aún en la olla y se lo entregó a la niña. De nuevo una sonrisa iluminó el habitual rostro grave y doliente del mestizo cuando la contempló engullir con ansia aquella masa espesa e insípida. De nuevo se hizo la luz en aquella alma marchita, castrada y en perpetuo sufrimiento.
La pequeña dejó su plato reluciente y apuró los restos de Ariom e Ishmant que dejaron a propósito para ella. Incluso acabó con las sobras pegadas en el puchero mientras aquel grupo de guerreros peregrinaba de vuelta a aquella primera conversación. Hablaron durante mucho rato mientras la jovencita comía y luego reposaba el atracón.
Las opciones no eran muchas: esperar; aguardar nuevos acontecimientos y confiar que aquél no fuese el último destino de los jóvenes. Como decía Ishmant, habría una oportunidad si los trasladaban fuera del fortín del Culto. Entonces y sólo entonces, la balanza podría inclinarse a su favor.
Pasado un buen rato la pequeña decidió marcharse.
Recogiendo su cesta agradeció la comilona con un expresivo gesto y se despidió del trío de aventureros. Allwënn la siguió sin borrar la sonrisa en el rostro en su peregrinaje por las mesas adyacentes en las que la niña obtenía desigual fortuna. Hasta que aquella agradable expresión de su rostro se heló en el instante en el que la vio aproximarse a la mesa de aquellos tipos que tanto recelo le habían suscitado.
Allwënn presintió el drama. Entonces, todo su cuerpo se tensó a la espera del desenlace. Sus compañeros de mesa, en particular Ishmant, enseguida se percataron de la reacción del mestizo.
Los hombres recibieron con burlas a la pequeña. La apartaron con desdén de la mesa, pero la tragedia comenzó a mascarse cuando uno de ellos, aquel tipo de pequeñas afloraciones córneas sobre su frente, arrebató la cesta del dinero de las manos de la niña. Allwënn se agitó en su silla como un toro furioso pero la mano de Ishmant detuvo la del mestizo cuando ésta ya se encaminaba hacia la mujer de hueso de su espada.
—No, amigo... esa no es nuestra guerra —susurró aquél. Allwënn crispó los dedos pero no forcejeó con su captor.
La muda garganta de la pequeña no podía emitir protestas. Se limitaba a gesticular impotente a pedir auxilio con su mirada grande y con la rabia contenida en sus facciones. Todo el mundo evitó los ojos de la pequeña, salvo el mestizo de verdes pupilas llameantes. La chica en un gesto heroico trató de recuperar su cesta y se encontró de lleno con las botas de la bestia que la mandaron metros atrás a estrellarse contra una mesa vacía, al tiempo que los compañeros del agresor estallaban en carcajadas.
Allwënn se levantó con tanta furia que arrastró consigo su banqueta y parte de la mesa en la que cenaban. De nada sirvieron las llamadas a la calma del viejo monje.
El mestizo enfiló dirección a aquellos hombres.
Ishmant había visto muchas veces esa mirada en los ojos de Allwënn, aquel veneno. El mestizo no tenía intención alguna de negociar. No discutiría. Aquellos hombres se encontrarían de lleno con la tormenta de sangre. El mestizo mataría primero. Luego haría las preguntas. Por eso se apresuró en seguirle. Ariom, temiendo el desenlace, aferró su lanza y caminó tras ellos, maldiciendo la sangre enemiga de aquel endemoniado elfo.
Los agresores dejaron de reír cuando vieron aproximarse al mestizo, pero en sus rostros se adivinaba aún su confianza. El tipo de la patada se levantó para recibir al malencarado medionano. Aquél no había tocado aún el mango de su magnífica espada. Toda aquella arrogancia se esfumó cuando, antes de lo esperado, la pierna de Allwënn impactó en la rodilla del mediohumano que se quebró dolorosamente. Sus camaradas se aprestaron en el auxilio pero el empeine veloz de Ishmant desarmó al más rápido cuyo brazo retorció y desencajó antes de enviar al suelo. Ariom golpeó con el extremo romo de su lanza en el rostro de otro más, al que descolocó algunos dientes para, acto seguido, amenazar con el filo la garganta de un tercero.
Allwënn había aprovechado la postura doblada de dolor de su adversario para estrellarle con violencia la cara sobre la mesa y clavarle así sus cuernecillos al tablón de madera. Colocándose sobre su espalda, desenfundó su cuchillo, como si acaso desnudar el delicado acero de la Äriel fuese demasiado honor para aquella inmundicia. Pasó su dilatado filo bajo la garganta indefensa de la bestia con intención de degollarlo allí mismo como a un vulgar puerco. El afilado metal ya le había hecho sangrar a la altura de la oreja cuando la mano firme de Ishmant detuvo la ejecución.
—No. Allwënn. Te lo ruego. Sin sangre—. Allwënn vaciló.
Buena señal. Nadie movió un músculo. Los ojos iban y venían en todas direcciones y sólo se escuchaba el llanto lastimero de aquel reo, reducido a súplicas y fétidos olores. El mestizo, sin bajar la amenazante hoja de metal, acercó su rostro al oído del mediohumano.
—Maldita escoria de cloaca, vuelve a tocar a una niña... y nada me impedirá sacarte la lengua por el gaznate. ¡¿Comprendes?! —la víctima temblaba y apenas si pudo articular una afirmación. Allwënn levantó la vista hacia sus compañeros. Todos estaban paralizados. Todos habían borrado la sombra de superioridad de sus rostros deformes. Entonces, les gritó a ellos.
—Vaciad vuestras bolsas en el cesto de la pequeña. ¡¡Ahora!! Quiero ver hasta la última moneda en ese cesto o los seis saldréis de este tugurio siendo doce.
Poco a poco el cesto de monedas de cobre se tiñó de bronce y plata. Cuando estuvo lleno, el mestizo lanzó un gesto para que la chica los recogiera. Ella se acercó temerosa.
—¿Estás bien? —La nariz de la pequeña sangraba y en su rostro aún persistía la huella del golpe—. Vete a casa. Tienes suficiente dinero—. La muchachita recogió la cesta y salió corriendo de la taberna. Allwënn volvió a acercarse a su presa.
—Duerme con un ojo abierto, escoria deforme. Porque antes o después vas a morir a mis manos. —y entonces le liberó de un empujón.
—¡¡Largaos, bazofia. Regresad al nido de ratas del que habéis salido!! —Esta vez el mestizo desnudó la Äriel y sus dientes destellaron a la débil iluminación del salón. Ante aquel acero buscando carne había pocos que pretendiesen hacerse los valientes—. ¡¡Vamos. O es que alguno aún desea saber de qué color tiene las tripas!! —Los tipos no aguardaron ningún incentivo más para abandonar el local a plena carrera. Luego un silencio hosco, depredador, invadió el recinto. La actividad se había paralizado.
Ariom le miraba con ojo desafiante.
Ishmant sólo parecía resignado.
—Os habéis metido en un buen lío. Esos tipos volverán con una guarnición—. Era un viejo jorobado quien susurraba aquellas palabras desde una mesa cercana. Ishmant le abordó.
—¿Existe algún lugar para esconderse en esta ciudad? —El viejo sonrió.
—Id al embarcadero. Al cementerio de balsas. Preguntad por Celsiu. Decid que os envía el viejo Rufio.
—Gracias.
En el exterior la tormenta rugía como una bestia hambrienta.
—Bravo, mestizo del demonio. Dormiremos bajo las estrellas. Tal y como querías.
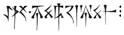
El cementerio de balsas era un degradado barrio extramuros de Aldor levantado en torno a un complejo portuario abandonado. Los restos de innumerables embarcaciones se apilaban unas junto a otras dibujando complejas estructuras con infinidad de entrantes y salientes que servían de hogar a los restos de aquella sociedad asesinada por el fanatismo del Culto. Todo el barrio resultaba un amasijo ininteligible y yuxtapuesto de proas, popas y castillos. Restos de atarazanas y almacenes, junto a jarcias y arboladuras desechas por el abandono. Entre tanta miseria sobrevivía una generación marcada por la hambruna, la enfermedad y el olvido. Allí descansaba esperando la extinción una raza, ahora maldita.
No había ningún vecino en las inmediaciones. La lluvia se despeñaba feroz convirtiendo aquella noche temprana en un desolado barrizal. Los guerreros caminaban calados hasta los huesos. Ensartaban sus botas en el barro hasta los tobillos. No se veía a nadie pero la sensación de tener un millar de ojos invisibles sobre las espaldas resultaba un pesado lastre.
—No saldrán —anticipó el curtido lancero—. Si queremos encontrar a ese Cesio o como se llame, tendremos que sacarlo de su casa o llamarlo a voces.
Una anciana se dejó entrever más de la cuenta por una rendija que hacía las veces de ventana, aunque más bien pareciese estar medio enterrada entre los restos de lo que, en su día, tal vez fuese una barcaza de pescadores.
—Señora, señora —se apresuró a dirigirse a ella el monje, pero la anciana al saberse sorprendida cerró los postigos que tapiaban la abertura—. Señora, buscamos a Celsiu. El viejo Rufio dijo que podríamos encontrarle aquí.
La abuela tardó en asomar su rostro prematuramente deteriorado sólo para agitar su mano y señalar el final de aquella callejuela.
—Junto al viejo embarcadero —añadió antes de volver a cerrar desconfiada y no volver a salir. Sin más información, el trío continuó su húmedo peregrinar entre el barro y aquellas destartaladas construcciones comprobando cómo poco a poco los varones más jóvenes comenzaban a salir tímidamente por entre las montañas de restos, quizá sólo para intimidarles con su presencia. Algunos de ellos llevaban garrotes de madera en sus manos.
Al llegar al extremo del lugar se habían reunido allí quizá algo más de una docena de hombres, todos enfermos, que empuñaban aperos de labranza o garrotes. Sólo un par de faroles de luz daban color y ponían rostro a aquellas siluetas hoscas.
—¿Qué andáis buscando, forasteros? Aquí no hay nada para vosotros —dijo uno de ellos en un tono amenazante. El trío se detuvo a cierta distancia. De tal manera, la comunicación aun debía ser a voces. Ariom lanzó una mirada a su espalda para descubrir cómo tras ellos también se agrupaban vecinos armados. Estrechaban el círculo. Ishmant se adelantó para dirigirse a la concurrencia. Él no gozaba de la claridad de visión de sus compañeros elfos y prefería mirar a los ojos de aquellos hombres para intuir sus reacciones.
—Buscamos a Celsiu. Nos han dicho que podríamos hallarlo aquí.
—Os engañaron. Aquí no vive ningún Celsiu —se apresuró a responder el improvisado portavoz de aquella gente—. Yo os recomendaría que os marchaseis. No nos gustan los forasteros espadas a sueldo haciendo preguntas por aquí.
—No somos mercenarios —quiso aclarar el monje pero fue interrumpido.
—Claro que no —ironizó el mediohumano—. Sois ninfas de río o embajadores de la corte de los elfos. Largaos antes de que os abramos la cabeza a golpes—. Y levantó su garrote en actitud amenazante. Pronto la agresividad del resto del grupo se hizo más evidente.
Ishmant miró hacia atrás, hacia sus compañeros. Estaba claro que no querían provocar a esta gente de ninguna de las maneras. Levantó las manos en gesto conciliador. Les aseguró que se marcharían por donde habían venido, pero en aquel instante apareció una figura conocida.
Allwënn la reconoció al instante. Se trataba de la pequeña a la que momentos antes habían defendido de aquellos tipos en la taberna. Se acercó por detrás del grupo de hombres y llamó la atención de su cabecilla con enérgicos tirones de sus perneras. Luego gesticuló con sus manos lo que parecía ser un lenguaje de signos y aquél acabó llamando a un compañero al que indicó algo al oído.
—Aguardad un momento —exhortó entonces al trío de guerreros. Y allí quedaron todos bajo la lluvia que se resistía a remitir hasta que un nuevo personaje entró en escena. Era un hombre cercano a los cincuenta años, de pelo canoso y frondosa barba. Tenía un brazo atrofiado por causa del mal que consumía a los humanos.
—Soy Celsiu. ¿Quién pregunta por mí?
—Ishmant Arck Muhd, monje Kurawa de Kissâppu. Allwënn, mestizo de los Sannshary, de la ciudad montaña de Tuh ’Aasâk y Asymm Ariom, el Shar’Akkôlom.
Hubo un rumor generalizado al escuchar aquellos nombres. El propio Celsiu tardó en responder aunque lo hizo primero para dirigirse a sus vecinos.
—De acuerdo, Gastón, muchachos. Volved a casa. Yo me encargo de los forasteros.
Poco a poco aquel piquete se fue disolviendo con la tranquilidad de dejar las cosas en buenas manos. Celsiu se acercó al trío y ofreció su mano sana en señal de saludo.
—Por favor, disculpad la poca hospitalidad de mis camaradas pero en estos tiempos que corren no pueden hacerse muchas concesiones a los desconocidos que aparecen a media noche. Seguidme.
Celsiu los dirigió por la maraña de callejuelas y recodos de aquel barrio prefabricado de restos ante los ojos curiosos de sus habitantes, hasta llegar a una pequeña choza destartalada.
—Estáis en vuestra casa —indicó con un amable gesto invitando a pasar.
El hogar era de reducidas dimensiones cuajado de goteras a pesar de la protección que los restos de un velamen daban a la inestable techumbre. Una mujer de mediana edad, de manos callosas y espaldas dobladas por el trabajo y años de miseria recogió pertenencias de los aventureros con una entregada disposición.
—Casia, mi mujer —la presentó a los invitados—. Calienta un poco de cerveza para nuestros huéspedes—. Insistió en ello, a pesar de la negativa de los guerreros a causar más molestias. Celsiu, mientras tanto, intentó acomodar como pudo a aquellos hombres en torno a una desvencijada mesa.
—Rufio nos recomendó buscarte. Nos hemos metido en líos en una taberna de los muelles.
—¿Así que sois vosotros quienes dieron una lección a Fargo y los suyos? —preguntó retóricamente el anfitrión—. Las noticias vuelan en esta ciudad y ocurren pocas cosas entre esos muros de las que yo no me entere.
—Los actos heroicos —comentaba Ariom con cierta ironía —son asunto del mestizo.
—Así que tú eres el Shar’Akkôlom. Escuché de pequeño historias sobre ti. Siempre creí que no eras más que un mito inventado para entretener a los niños—. Ariom lo tomó como un bello cumplido—. Y tú eres un monje Kurawa —añadió, esta vez dirigiéndose a Ishmant—. Supongo que entonces eres el demonio que el pequeño Merrin aseguraba esta noche haber visto entre los callejones.
Ishmant esbozó una sonrisa antes de confesarse.
—Compruebo que es cierto que las noticias vuelan. Podéis dormir tranquilo, Celsiu. Yo soy el demonio que creyó ver el chico —aclaró el monje.
Casia regresaba con la cerveza caliente en unos cuencos. El grupo agradeció el caldo tras el aguacero soportado sobre sus hombros.
—Quiero daros las gracias en nombre de esta comunidad por ayudar a la pequeña Kiru frente a esas sabandijas. Aquí difícilmente podemos asegurar el sustento del día siguiente. Hay quienes se sacan algunos Ares extra como colaboracionistas del Culto. Nosotros preferimos morir de hambre a hacer de chivatos y matones para esa escoria.
—Celsiu, el viejo Rufio nos mandó hacia ti cuando le pedimos un lugar donde escondernos, pero no queremos meteros en problemas, ni a ti ni a tu comunidad —explicaba el monje.
—Perded cuidado. Esa chusma no saldrá de sus fortines con la que está cayendo por una reyerta de cantina. Aquí estáis seguros. Estas chozas son pequeñas pero encontraré a un par de camaradas que no tendrán problema en alojaros. Uno de vosotros puede dormir aquí.
El trío discutió los pormenores de la pernocta y se decidió que Ishmant se quedase en casa de Celsiu mientras que Ariom y Allwënn dormirían repartidos por el vecindario. Celsiu apenas si tardó en solventar el problema del alojamiento y pronto las espaldas de los elfos descansaron en seco. Volverían a encontrarse al amanecer.
De regreso en casa, Celsiu decidió acompañar un rato más al monje y para ello sacó media botella de un licor cristalino que ofreció a su invitado.
—Lo destila el borracho de Sefiro de las glándulas de un lagarto de la zona. Sirve para combatir el frío—. Ishmant pensó que rechazar la copa resultaría un desprecio. Entrechocaron sus pequeños vasos y tragaron de un sorbo el amargo y ardiente caldo. Celsiu rellenó de nuevo los vasos y cruzando los brazos sobre la tablazón de madera se aproximó a Ishmant.
—Decidme, monje de Kissâppu... no habéis venido a esta cloaca a dar de comer a indigentes o a buscar problemas con el Culto, si no es una indiscreción.
—Tu hospitalidad merece cualquier indiscreción, Celsiu —apostilló Ishmant—. Lo cierto es que venimos buscando a unos amigos—. El viejo suspiró con cierta añoranza.
—Antaño esta ciudad era hermosa. Venía gente de todos los rincones. Hoy quien se deja caer por aquí está loco o enfermo. ¿De cuál de los dos grupos son tus amigos?
—De los locos, sin duda—. Y aquello arrancó unas risotadas a Celsiu que trató de controlarse para no desvelar a su mujer.
—¿Toda la comunidad está enferma? —La curiosidad de Ishmant arrancó sospechas a su anfitrión.
—¿Por qué lo preguntas?
—Ese chico: Merrin, el que me confundió con un demonio. Simulaba estar enfermo, pero no lo está—. Celsiu se levantó de un salto. Su actitud se volvió hosca de repente.
—¿Quién eres tú? —El lenguaje corporal del monje invitaba a la serenidad.
—No tienes de qué preocuparte, Celsiu. No mentí a tus camaradas. No soy un delator, ni un mercenario—. Ishmant apartó su abundante cabellera para mostrar sus orejas al mediohumano—. Como tampoco soy elfo. Al igual que el chico, yo también soy un humano que finge para sobrevivir—. Celsiu pareció tranquilizarse y regresó a su asiento.
—No se te escapa una, monje de Kissâppu—. El barbado humano miró en derredor y bajó el tono de su voz, como si sospechase de las propias paredes.
—La mayoría de la comunidad está enferma pero escondemos algunos que no lo están. El «Rasgo» nos está consumiendo. Apenas si nacen niños. Hay que ser un verdadero sádico para traer al mundo a una criatura, tal y como están las cosas. Los niños tienen altas posibilidades de nacer con el «Rasgo» congénito. Es una verdadera crueldad, pero rezamos para que los sanos enfermen pronto, es su única garantía de vida. El que puede trabajar se gana la vida en los muelles, como bestias de carga para el Culto. Nos necesitan en el fondo. Hay cosas que deben seguir haciéndose y el río sigue siendo la vía de contacto con el resto del mundo. Sin nosotros, la ciudad estaría muerta. Antes toda esta zona era muy rica. El mayor puerto fluvial en la confluencia del S’uam y el Dar. He trabajado toda la vida en este muelle hasta que se desató la tragedia. La guerra trajo la muerte y el «Rasgo». Mi desgracia fue enfermar pronto. He tenido que ser testigo de la degradación de todo lo que era mi vida. Vi morir a mis padres y a mis hijos. Enfermar a mi mujer... a mis amigos. Asistí impotente al empobrecimiento hasta la miseria más absoluta de esta ciudad, de este río y este puerto—. Celsiu apuró de un trago su copa y la rellenó de nuevo. Había cosas más duras de tragar que aquel licor. Ishmant le miraba a los ojos sin parpadear. El aplomo de aquel viejo estibador le llenaba de admiración.
—¿Hasta qué punto es cierto eso de que nada ocurre en Aldor sin tu conocimiento? —El viejo levantó la mirada hacia el rostro inalterable del monje.
—Controlo la actividad en los muelles. La gente me respeta. Ponme a prueba, monje Kurawa.
—¿Has notado algún movimiento extraño en la ciudad en los últimos días? ¿Otros forasteros antes que nosotros? ¿Movimientos inusuales de la tropa? ¿Controles más severos? —Celsiu se mesó la barba con gesto de preocupación. Se levantó y revolvió algunos cajones hasta encontrar un pergamino con la rúbrica del ‘Säaràkhally’ que le entregó al monje.
—Hace algo menos de un mes comenzó a circular este bando por todo Aldor—. Era un documento en el que el Culto prometía recompensar cualquier información acerca de forasteros en la ciudad—. ¿Te dice algo?
Ishmant, pensativo, le devolvió a su dueño el pergamino.
—Hace unos días salió de esta ciudad un destacamento de tropas. Poco numeroso. Partió hacia el oeste. Sólo debió regresar una carreta presidio. A quienes buscamos viajaban con toda seguridad en esa carreta. Ahora duermen en las mazmorras del fortín del Culto. Es imperativo que sepamos qué piensan hacer con ellos.
—Si tus amigos están en el vientre de esas mazmorras sólo saldrán para ser expuestos a los buitres en la puerta mayor —suspiró el tullido estibador—. Hay pocas esperanzas para ellos y espero que no estéis pensando en entrar ahí a sacarles. Ni los dioses pueden ayudarles ya.
—No son presos comunes —explicaba el monje—. Tengo la sensación de que el Culto tiene reservado algo distinto para ellos. En los muelles... ¿Ha habido algún trasiego anormal? —Celsiu se detuvo a observar escrupulosamente al monje antes de contestarle.
—Hace sólo unas horas. Esta misma noche. Ha atracado una fragata con pabellón de Kallah. Provenía de Dáhnover. No suelen dejarse caer mucho por aquí. Algunos marineros aseguran que en ella viajaba un alto jerarca del Culto junto a un ser extraño. Caminaba sobre dos piernas y vestía como un hombre; sin embargo, su estatura superaba con mucho la de un ser humano. Incluso a la de esas bestias que ahora sirven a los soldados negros. Su cabeza era como la de un gato enorme, de larga cabellera anaranjada y poderosos colmillos. Jamás escuché nada igual.
Ishmant aguardó pensativo.
—Celsiu, lo que voy a pedirte entraña un alto riesgo personal, pero es de vital importancia para salvar la vida de quienes buscamos. Y quién sabe si para mucho más—. El guerrero se acercó todo lo que pudo al rostro severo y maltratado del estibador—. Necesito que averigües todo lo que puedas acerca de ese barco. Sospecho que todo está relacionado. Tengo dinero para pagar tu esfuerzo.
—Guarda tu dinero para alguien con menos escrúpulos que yo, monje de Kissâppu —replicó el viejo arrancando su orgullo. Quizá lo único que aún nadie había podido quitarle—. Si sirve para salvar una vida humana haré cuanto esté en mi mano para ayudarte. Si existe esa información, te la haré llegar. Así estaremos en paz por lo de la pequeña Kiru.
—Te lo agradezco.
—Hazlo cuando haya satisfecho tu curiosidad, monje. No antes.
Celsiu se levantó con la intención de regresar al lecho del que había sido sacado en plena madrugada. Antes de marcharse recordó al monje dónde podía dormir. A punto de abandonar aquella sala se volvió de nuevo hacia Ishmant.
—Esos jinetes. Son ellos de quienes os escondéis en realidad. Y a quienes perseguís ¿Me equivoco? Esas criaturas sí han salido del mismo pozo de Sogna. No quisiera tener tratos con nada que tenga relación con ellos. Esas criaturas no son de este mundo.
Ishmant no tuvo una respuesta para él.

Por la mañana el monje contó su charla a los elfos.
Por seguridad decidieron pasar el día en aquel malogrado barrio. A la caída de la tarde, Celsiu regresó con la información. Un pequeño contingente de tropas estaba haciendo preparativos para partir hacia el sur. La fragata del Culto había sido dotada con aperos de seguridad y se rumoreaba que portaba un cargamento de gran valor. Dos expediciones por dos travesías distintas: una por tierra y otra por agua.
Ishmant lo veía claro. Sacarían a los chicos de allí por dos rutas alternativas. O bien una de ellas no era más que un señuelo. Sea como fuese, existían pocas opciones. Allwënn y Ariom seguirían a caballo la expedición terrestre. Ishmant haría lo propio con la que partiese del S’uam vía fluvial.
La tarde del día siguiente trajo consigo la marcha de la primera comitiva. La que seguía la ruta de tierra. La encabezaban los cuatro Levatannis y un destacamento de orcos y goblins. Con ellos iba una carreta presidio. Imaginaban, la misma que había traído a los humanos hasta Aldor. Ariom y Allwënn marcharon tras ella horas después.
Ishmant aguardaría a que el canalla de Sorom y el cardenal negro saliesen de su agujero y diesen la cara.
Aquella separación sería definitiva.
Sólo el Alcázar de Tagar sería testigo del reencuentro... si éste alguna vez se producía.
La suerte estaba echada.

[1] En Qua’tar’Nefere, idioma de los Surkos Muawaries del Armin, es la fórmula cordial de reverencia femenina. Hacia un hombre, la fórmula es Sehem, que curiosamente también sirve como saludo cortés. Existe una última fórmula, sólo reservada para las instituciones religiosas y líderes de clan encabezada por Imsha’ Kaawutalkasehem.
[2]Lider espiritual de la secta de los Mehfered, extremistas intérpretes del Nekeb, libro sagrado del Taluh.
[3] Vocablo Kervvasarÿ de raíz Questtor. Se pronuncia Aaknuh. Significa: Reina-Sombra