
LA CACERÍA

Aquella noche era la Víspera del Haardháa, el día de la Sangre…
Una celebración milenaria para los Adeptos del Culto que ahondaba en los pilares mismos de sus creencias. Era un día sagrado. El día de la auto-inmolación, del festín de la carne y la sangre en recuerdo del primer sacrificado. La carne y la sangre que según los textos sirvieron de primer alimento a la alumbrada diosa.
Todos los monjes se acomodaban en el refectorio para degustar con insano deleite aquel crudo manjar. Su sabor resultaba difícil de explicar al detalle. Resultaba intenso, fresco... palpitante aún. La sangre manaba cálida, casi humeante. Guardaba la vida robada a su dueño. Holgaba mansa, contenida en aquellas macabras copas que un día fueron las cabezas de sus enemigos. Aún conservaban los rasgos momificados de sus dueños, reducidos en una mueca horrible y acartonada que no parecía retraer en absoluto a los comensales.
La atmósfera terrible, despiadada, contenida en aquel lugar resultaba pesada, incluso visible. Consumir aquel alimento virgen entre las interminables y monocordes oraciones de los Argures; lectores del Käaldrim, el libro de los Sacrificados, y los vapores de las pesadas hierbas quemadas para la ocasión, resultaba una experiencia indescriptible. Era como ascender hasta los mismos hábitos de la Señora y ser partícipe de su simiente.
‘Rha prefería ignorar el nombre, raza o sexo del infortunado del que daban buena cuenta. Resultaba mejor así. En su estricto pensamiento había quienes no merecían el privilegio de servir de alimento a los constructores del Nuevo Orden. Debía estar restringido únicamente a acólitos probados capaces del sacrificio, como antaño. Elegidos para su inmolación sólo después de la superación de arduas pruebas de fe. Hoy poco quedaba de aquella demostración de entrega absoluta a la doctrina. Según su férrea interpretación de las escrituras, el Culto se había abandonado en muchos aspectos. Ésta era una evidencia de aquello.
De pronto, alguien irrumpió en el sangriento recinto.
Un colosal hombre león seguido -o mejor sería decir perseguido- por un grupo de monjes acólitos penetraba en los salones sin ningún tipo de pudor, con andar apresurado y gesto arrogante. El alboroto pronto distrajo a los ilustres comensales que interrumpieron su banquete sin dar crédito a lo que veían. Semejante blasfemia hubiese significado una muerte cruenta tras un interminable tormento. Pero para su suerte, aquel personaje gozaba de los más altos favores y tocarle o incluso reprenderle podía suponer para el atrevido aquella misma suerte sanguinaria.
—¡¡’Rha, aprisa!! Debemos partir esta misma noche —anunció el félido sin más preámbulos, apartando de un empujón a aquellos individuos togados que aún trataban de frenarle el paso. —Tenemos importantes nuevas de... ¡Por los Dioses! —Exclamó en un irreprimible gesto de repugnancia al descubrir la naturaleza de la escena que se abría paso ante sus ojos. Su aliento se detuvo en su pecho y sólo su temperamento de acero evitó que girase la mirada apartando la vista de tan repugnante ceremonia.
—El sadismo de este Culto es insuperable, caballeros —se permitió el lujo de reprender con una voz cargada de una cuestionable autoridad.
—Clemencia, Su Magnanimidad —suplicaba uno de los acólitos perseguidores sin atreverse a alzar su mirada hacia la curia allí congregada—. No hemos podido detenerle.
No se hizo esperar el escándalo. Aquel sicario entraba con total impunidad en los refectorios y se permitía la osadía de amonestarles en pleno ritual milenario. Incluso los Argures abandonaron las lecturas. Muy mal presagio aquél, muy malo. No obstante, las pupilas rasgadas de Sorom no podían evitar asimilar la dantesca escena con un festín de buitres entre la carroña.
—Si otras fueran las circunstancias, Sorom, os habría hecho desollar vivo encima de esta mesa y habría echado vuestros despojos a los perros —se alzó la voz decana del cardenal con visible ira, enrojeciendo su mirada y engordando las venas de su cuello.
—Si otras fueran las circunstancias, Cardenal, sería yo quien os devoraría a vos y a vuestra curia de rapaces sobre esa mesa —respondió el félido sin esconder su desprecio ante semejantes criaturas y su desnutrida conciencia. Aquellas prácticas salvajes le sacaban de sus casillas y le alteraban como nada en este mundo podía hacerlo—. Vos y vuestro voraz apetito, Cardenal, habrán de esperar momentos más generosos. Tenemos trabajo.
Se levantó un murmullo intenso entre los comensales. La escena discurrida ante sus ojos levantaba ampollas y dejaba en entredicho la autoridad del Cardenal.
—No existe noticia que pueda justificar semejante injuria un día como hoy.
—Mis «mensajeros» en Aldor, Cardenal. Les han atrapado. ¡Esa es la noticia!

Los ojos de Allwënn estudiaban la manada con detenimiento. Eran caballos jóvenes pero para todos encontraba algún defecto si los comparaba con su extraordinaria montura, a la que estaba acostumbrado. De todas formas no hacía mal en objetar un poco y tratar de apropiarse de las mejores piezas. No tenía idea de cuándo volverían a tener la oportunidad de adquirir caballos, así que resultaba lo mejor seleccionar bien y procurarse buena compra.
Ariom había discutido con él acerca de las características de las monturas que elegir y al fin habían llegado a un acuerdo. Se encontraban en un redil donde los corceles corrían libremente. Un viejo cartel de madera anunciaba la venta de los animales y su precio.
—Por ahí viene alguien. Quizá sea el dueño.
Un hombre torvo de caminar oscilante merced a una grave cojera y de espalda encorvada se aproximaba hacia ellos mientras se frotaba las manos con un viejo y sucio paño que ataba al cinto.
Parecía un humano. Probablemente infectado con el Rasgo.
—¿Desean algo? —preguntó con una voz cascada y hueca. Su gesto se torció en una mueca indiferente que mostró una boca sucia de dientes afilados como los de un depredador: El Rasgo. No había duda, allí estaba su marca indeleble, habitualmente desagradable. El doblez en su espalda le hacía parecer mucho más corto de estatura de lo que en realidad era. Tenía la tez arrugada, envejecida prematuramente por efectos impredecibles, quizá la enfermedad que le consumía por dentro. Los cabellos grises, pegados al cuero cabelludo saturados de aceites y sudor acumulado. De sus ropas se escapaba un intenso olor a grasa animal.
—Los caballos, ¿los tiene en venta? —acordaron que Ariom haría la transacción, así que fue él quien tomó la iniciativa.
—¿Sabe leer, amigo? ¿Ha leído el letrero? —respondió con hosquedad señalando el bamboleante tablón de madera sobre sus cabezas—. Entonces ¿Por qué demonios pregunta tonterías? Sí, claro que están en venta: son cincuenta Ares la cabeza.
—¡¿Cincuenta Ares?! —estalló el mestizo—. ¡Tendrías suerte si vendieras toda la manada por ese precio!
—Encuentra un establo en todo Aldor donde consigas un solo caballo por menos de ese precio y te regalo toda la manada, ¿de dónde ha salido tu amigo? —le espetó a Ariom—. Cincuenta Ares es lo que valen, ni uno menos. —El viejo miró a Allwënn sin arredrase ante sus pupilas brillantes. Ariom también le dirigió al mestizo una mirada de reprobación con su única pupila y se apresuró a contentar al vendedor.
—Pagaremos el precio. No se preocupe —Allwënn bufó una protesta para sí mismo. Aquello le parecía un robo. Tendría menos descaro si directamente sacaba su cuchillo y les pedía las bolsas de oro.
—Tú hablas mi idioma, marcado... ¿Cuántos queréis?
—Con media docena habrá suficiente —el viejo le miró con desconfianza.
—¿Seis? ¿Vais a montar sobre ellos o los vais a cocinar? —Allwënn no pudo contenerse.
—Eso es cosa nuestra, ¿no te parece? Ahora procura tener seis de esas viejas mulas capaces de aguantar una silla.
—Lo que tú digas, hijo. —El viejo se detuvo a observar al trío de elfos. Bien armados y de aspecto curtido. No eran tipos comunes, desde luego. Arrogantes, como suelen ser todas las espadas a sueldo. Luego desvió la mirada hacia las actuales monturas. Dos de ellos eran viejos rocines cansados. De buena pasta aunque quizá algo desgastados, muy comunes por otra parte. Se parecían a los que usaba el ejército. El caballo tordo era una montura excepcional. ¿Quién querría deshacerse de una pieza como aquella y cambiarla por uno de sus potrancos?
—El viaje ha sido duro. Algunos de nosotros están acampados a unas millas de aquí. Tuvimos un encuentro desafortunado cerca de Calahda. Algunos de nuestros caballos están heridos. Probablemente hayan de ser sacrificados —se apresuró Ariom a inventar una excusa convincente al ver que el viejo había quedado absorto mirando sus monturas. No obstante, aquel hosco tratante tenía comprobado que los mercenarios que rondaban los caminos solían ser bastante puntillosos con sus caballos y siempre prefieren venir personalmente a elegir sus nuevas cabezas. Sin embargo, no hizo ninguna mención.
—¿Las pagarán ahora? —Quiso saber—. Puede que os haga un precio especial después de todo.
—Claro —añadió Ariom desanudando la bolsa del dinero.
—Me conformaré con doscientos treinta Ares de plata. Es una oferta que no admite regateo, señores —y extendió la mano aún sin apartar la vista de los caballos y el equipo que portaban sobre sus sillas. Las monedas cayeron en las palmas manchadas y algo deformadas de aquel viejo gruñón. Damas de oro. Todas acuñadas antes de la Guerra, pero valdrían. No se dejó impresionar por la excepcional presencia de aquellas gruesas ruedas de dorado metal y tuvo la paciencia de contar y examinar la autenticidad de algunas de ellas.
—Es difícil encontrar a alguien que pague con «ruedas[1]» en estos tiempos —apostilló refiriéndose sin duda a la escasez de las piezas de oro en el mercado. Vayan eligiendo. Tengo que hacer algunas anotaciones. Tardaré un poco.
Y con el mismo paso oscilante arrastró su maltrecho cuerpo hacia el interior de los establos, volviendo la cabeza de cuando en cuando para mirar a sus clientes. Allwënn no tardó en levantar el grito hacia el cielo, lo justo para escapar de los oídos del ganadero.
—¿De dónde has sacado semejante botín? Entre todos apenas pudimos reunir cien Ares para los caballos —Ariom arrancó de sus deformidades una sonrisa cargada de maledicencia.
—Son falsas, en realidad son un puñado de piedras que recogí en el camino —confesó ante el estupor de su compañero—. Un hábil conjuro que una vez me enseñó cierta persona aún más hábil. Idóneo para los estafadores. Con algo de suerte cuando descubra la treta estaremos a varias leguas de esta ciudad.
El viejo entró en una sala oscurecida por la ausencia de luz natural y se apresuró a encender un candil con el que iluminarse. Buscó entre las formas amontonadas sobre una apolillada estantería un manojo de llaves con las que abrió un pequeño arcón cercano que contenía más monedas. Vació su dorada mercancía en él. Cerrando celosamente, se dio prisa en volver a esconder el arcón bajo la pila de trastos del que lo había sacado. Luego marchó torpemente hacia otra mesa, atestada también de herramientas y papeles. Allí rebuscó un bando que había sido difundido por todo Aldor hacía unos días. Dirigió la luz pulsante de su quinqué hacia el amarillento pergamino cuya rúbrica estaba parcialmente oculta bajo los contornos sanguinolentos del ‘Säaràkhally’. Lo releyó con torpeza mientras de sus labios se escapaba una mueca de sonrisa que dejaba al descubierto su pútrida dentadura. Quizá hoy no fuese un mal día, después de todo.
—Disculpen el retraso. No encontraba mi libro de notas.
Forja imaginó que por la cantidad de mugre acumulada en su cuerpo aquel viejo maloliente podría llevar días con el libro pegado al trasero sin haberse percatado de ello. Quizá eso explicase su tardanza. A los elfos les había dado tiempo para elegir y rectificar su elección una docena de veces y no era quizá por la variedad del ganado, desde luego. Entre los jamelgos del redil pocos había que colmaran las expectativas de viejos avezados en tales lides como lo eran aquellos dos elfos que por primera vez se habían puesto de acuerdo en algo, aunque sólo fuese en las mejores piezas de aquel desnutrido rebaño que vendía a precio exorbitante.
—Está bien... —disculpó Ariom—. Nos llevaremos los dos moteados, el castaño y aquellos tres rocines Galadianos.
—Se llevan una joya. Se lo aseguro. No me desharía de todos ellos si no corrieran tiempos tan necesitados —Allwënn se abstuvo de incidir una vez más.
Cuando la transacción estuvo saldada, el desfigurado elfo preguntó dónde podían encontrar una fonda que sirvieran un almuerzo decente. El viejo les indicó una taberna próxima, apenas dos manzanas de donde estaban. La regentaba un mestizo de orcos llamado Washoo. Según el ganadero, no se comía mal.
El local, El Aspa del Condenado, era un antro maloliente que hacía mucha honra a su nombre. Uno parecía caminar hacia el patíbulo nada más cruzar su umbral. Con todo, no estaba ni mucho menos exento de clientela. Un denso olor a vino rancio y carne en mal estado contaminaba el lugar como una bocanada de mal aliento. La humedad se adueñaba de la madera por estar la taberna ubicada en las cercanías de los puertos fluviales y la oscuridad se cernía en cada rincón haciendo de aquel recinto un verdadero bastión de sombras. Allí, detrás de una barra mohosa salpicada de jarras a medio beber se dibujaba, probablemente, Washoo. Una bestia corpulenta de rasgos porcinos y piel rosada que vestía un delantal con manchas perennes de grasa, sin duda del principio de los tiempos. Se acercó con desgana a los nuevos clientes y preguntó con forzado acento en un brusco Básico[2] «qué iba a ser».
—Un almuerzo para tres. ¿Hay menú? —El inmenso camarero barrió con una mirada desdeñosa a sus comensales.
—Claro, está junto a mi camisa de brocados de seda y el bodeguero de vinos de reserva —bufó el posadero. Entendieron la ironía.
—¿Qué puede comerse por aquí?
—Maro[3] salteado, maro con cerveza… —los tres se miraron sin saber qué contestar pero Allwënn incidió primero, no sin cierta sorna.
—¿Algún plato sin maro… o con algo más?
—No. Esto no es la despensa del Archiduque —afirmó el corpulento posadero con sequedad rotunda. El mestizo no tardó en volver a desenvainar su afilada lengua.
—Me dejo aconsejar...
—¿Me estás provocando, elfo? —Ariom trató de subsanar el comentario de su temerario acompañante.
—Que sea con cerveza, entonces —Washoo asintió con un cabeceo afirmativo—. Beberemos vino de la casa. Nos sentaremos en una de esas mesas —ya se encaminaban buscando alguna mesa que no tuviera restos de días anteriores cuando Allwënn se giró hacia el carnoso posadero con una nueva exigencia.
—Que sea en jarras limpias... si no es mucho esfuerzo —Washoo le dirigió una iracunda mirada que pareció divertir al medioenano. Allwënn sabía que no buscaría pelea. Había calado al grupo. Se hacía el duro pero le había visto mirar con recelo sus armas bien labradas y sus armaduras cuajadas de batallas. Aquel ser continuaría siendo hosco por naturaleza pero no intentaría buscar bronca con aquellos guerreros a pesar de su aparente superioridad física.
El guiso estaba recalentado y el cereal se había pasado de su punto hasta un extremo intragable. El híbrido posadero tuvo la ocurrencia de incluir en la ración de los elfos una generosa porción de tocino en salazón con la que dar algo de sabor al pastoso caldo. Esto hizo aún más espeso y árido su tránsito por el gaznate. La bebida, un vino de baja calidad y picado, servido en jarras de barro, estaba tan caliente que parecía haber hervido al horno. Se acompañaba todo ello por gruesas rebanadas de pan, con toda seguridad de días anteriores, aunque bien podía apostarse que hubiesen endurecido durante una semana. Mojado en el vino, aún podía tragarse. Allwënn tuvo deseos de volver a la cuadra y darle una soberana paliza a aquel viejo odioso ganadero por semejante recomendación.
—Has comido poco —comentó Allwënn a la mestiza que había disfrutado pobremente del tosco almuerzo. Quizá solo lo suficiente para haber repuesto las energías de la cabalgada matutina. Ella retiró con un gesto de repugnancia su cuenco apenas intacto.
—No sé cómo podéis tragar esto. Dudo de que si comiese ese tocino añejo a bocados supiese mejor. El estiércol de caballo tiene mejor aspecto... y olor —añadió acercando su nariz al cuenco y regresándola asqueada.
—La Guerra trajo hambre de verdad, niña. Te sorprendería saber lo que puedes llegar a comer entonces. Uno se acostumbra a masticar sin paladear y tragar rápido. Si es preciso ni siquiera se mira lo que se come.
El mestizo de enanos acabó con su plato como si se hubiese dado un festín, rebañando bordes y chupando el exceso de grasa de sus dedos. Ariom no dijo nada pero aprobó con un gesto las palabras del semielfo cuando la joven le miró. Él conocía muy bien las penurias a las que Allwënn hacía referencia. La joven, aunque aislada de un mundo de barbarie, había crecido bien gracias al sudor gastado por guerreros como ellos en tan aciagos momentos. Ella probablemente no comprendía la verdadera dimensión de esas palabras. Pero no le importaba. Algo le advertía que de continuar en tan pintoresco grupo pronto conocería un lado menos amable de la vida.
No tardó en comprobarlo...
—Allwënn… ¡Allwënn! ¿Qué ocurre?
Su espesa cabellera azabache marcaba su rostro en un gesto ausente de la realidad próxima, pero indudablemente atrapado en asuntos quizá más distantes. Los iris de brillante color verde del mestizo se marchaban más allá de las oscuridades vagas de aquel malogrado salón de penetrantes vapores. Se iban por la ventana, sorteando sus empañados vidrios cuajados de polvo, grasa y suciedad. Iban hacia fuera, hacia el soleado exterior. Hacia sus calles, sus edificios y la colección, como un museo de los horrores con vida, de sus gentes. De entre ellos, alguien a quien había reconocido cuyos gestos y miradas nerviosas hacían presagiar un desenlace poco aventurado a un guerrero con décadas de luchas y traiciones a sus espaldas.
Si hubieran sido los ojos de Gharin en lugar de la solitaria pupila del cíclope se hubieran ahorrado preguntas. Si hubiesen sido sus pupilas celestes es probable que ahora ya sospechase de la naturaleza suspicaz del medioenano y anduviese buscando con él los signos que la provocaban. Si hubiese sido su habitual compañero, aquel que ahora aguardaba en una fonda mediana cuando su furia le necesitaba, las manos ya estarían aferrando las empuñaduras de sus espadas. Pues tras esa mirada, tras esas pupilas verdes enmarcadas por su luenga cabellera, tras ese gesto, siempre había guerra.
—El vendedor de caballos. Está ahí fuera —anunció seco sin apartar la vista más allá de los cristales. Aquel tono grave y armonioso en su voz aportaba un aplomo escalofriante a las palabras de Allwënn. Ariom sospechó, aunque sin atisbar aún las intuiciones del mestizo. Esquivando su mala postura con una contorsión de su cuerpo logró descubrir al sujeto origen de la desconfianza al través turbio de los vidrios. Percibió, como el medioenano, su nerviosismo, sus constantes miradas en derredor, que en ocasiones apuntaban al tugurio donde ellos almorzaban.
—Espera a alguien —dedujo. Forja se puso nerviosa. Allwënn conjeturaba incluso la identidad de quienes irían a encontrase con él.
—Esa escoria deforme nos ha vendido al Culto —los ojos de la joven se volvieron desorbitada hacia el marcado. Ella aún tenía fresca en la retina cómo el Culto trataba a los huéspedes de sus mazmorras. Ariom se volvió y en su única pupila dejaba ver una frase: dame un motivo para creerte.
—Lo he visto otras veces —aseguró el medioelfo—. Millones de veces. Esa mirada delatora. Esa es la mirada de un traidor.
Al volver la vista hacia el exterior el vendedor de caballos se encontraba rodeado de guardias oscuros y su dedo acusador señalaba con insistencia el Aspa del Condenado. Dentro, los ocupantes de aquella mesa saltaron como resortes y con ellos se detuvo el murmullo de la clientela.
Allwënn lanzó su diestra hacia la vaina ornada de la Äriel, dispuesto a abrirse paso seccionando cuerpos. Ariom le detuvo con un ruego.
—No lo conseguiremos, Allwënn.
—Quizá tú no lo consigas —bramó aquél que miraba nervioso cómo los soldados se acercaban decididos a la taberna—. Yo saldré de este pozo. Destinos más aciagos me han puesto a prueba.
—Yo saldré, sabes de sobra que lo haré. Tantas tablas como tú tengo en este drama, mestizo —argumentaba el lancero con sus palmas extendidas tratando de contener la furia del guerrero—, pero sabes bien que ella no lo conseguirá y separarnos es nuestra única oportunidad. Allwënn, por favor... No tienen nada contra nosotros. No hemos cometido ningún delito. Tenemos los pases. Es… sólo un chivatazo casual.
—No necesitan excusas, Ariom. Se les habrá acabado la carne fresca que exhibir en la muralla —a Forja le temblaron las rodillas de tal manera que pensó iba a desplomarse.
La puerta se abrió con estrépito y penetraron por ella soldados del Culto en sus negras armaduras de cuero endurecido ribeteadas de metal. Penetraron como una marea, encontrando al trío en pie, con sus armas aún en las vainas pero batallando en sus miradas. El elfo de menor estatura, uno de robusto talle y endiablada mirada tenía su puño en la diestra. Eso les hizo no dar cuartel y alzar las ballestas o apuntar con las lanzas.
—Elfos, por el Ojo Sangrante que nunca duerme ¡daos presos!
—Allwënn... por favor... —suplicó el marcado.
El mestizo apretó los dientes, endureció su mirada, pero apartó su mano de la sensual empuñadura de su espada.

Había llegado la noche.
Serena, callada, melancólica. Había caído silenciosa, como la mayoría de las cosas en aquella tranquila aldea. Las luces en el poblado comenzaban a dar vida a las casas. Luces vacilantes de velas y candiles, de anaranjados reflejos. Una de aquellas luces bailaba embebida en aceite. Danzaba ante los ojos de aquella pareja de humanos que había quedado por un instante sumergida por el hechizo de esa sensual agitación pulsante.
Alex y Odín estaban uno frente al otro. Disfrutaban, quizá, de la postrera jarra de cerveza antes de ir a confiarse a los brazos del sueño. Ahora la taberna estaba vacía, tan lejos de la algazara de aquella tarde. Aún resonaban, no obstante, los acordes de las flautas y los laúdes atrapados entre aquellas paredes como recuerdos nostálgicos que se resisten a ser borrados de la memoria. Pero ahora estaban solos, los dos, aquellos dos viejos amigos; como si se descubrieran por vez primera. Entablaban un diálogo, milagrosamente extenso en el caso del corpulento músico, a la lumbre vacilante de aquella vela. Se arropaban por la intimidad de la noche y su quietud. Tenían los ojos vidriosos, era cierto, probablemente por el exceso de alcohol, aunque había no poco sentimiento flotando en el ambiente. Aquella noche se acercaron mucho aquel fortachón noruego y el lampiño guitarrista. Y fueron a hacerlo allí, ¿quién iba a decirlo? en una taberna mediana de una aldea desconocida. En un mundo, quizá, hasta entonces imaginario.
Al principio trataron de sentirse conversando en alguna tranquila taberna de nuestra ciudad. En alguno de sus escondidos rincones...
Casi funcionó, porque mirándose así, agarrados a las jarras de cerveza, con las posaderas bien encajadas en los duros bancos ante la gruesa tabla de la mesa, uno podía proyectarse hacia cualquier taberna en el barrio antiguo, muy cerca de la casa que compartía Odín.
Sí… parecía haber un resabio de aquel encanto rústico en la fonda de los Tomnail.
—Para mí este mundo no es tan distinto —confesaba Odín al hilo de ideas concatenadas de una conversación anterior. —Pasada la primera impresión, una vez superado el contraste de sus seres, de sus peculiaridades... no me parece tan diferente. Cuando llegué a tu país por primera vez todo me resultaba nuevo, también. La arquitectura, las gentes, el idioma, las costumbres... aquí ocurre lo mismo. Ya he pasado por esto antes. No es un sentimiento desconocido para cualquiera que se haya visto obligado a empezar de cero lejos de la tierra que le vio nacer.
—Pero yo nunca he salido de mi ciudad y no logro acostumbrarme, Odín —confesaba Alex, dejando al gigante engullir un generoso trago de aquella cerveza tostada. —Sé que Claudia, tampoco. Esto no es como viajar al extranjero. Al menos yo no lo veo así.
—Resulta extraño, lo sé —admitía el gigante. —Yo aún no me he acostumbrado a escucharos hablar en noruego.
Alex sonrió por el comentario.
—Es como si en cada frase que alguno de vosotros pronunciáis, este mundo me recordara que no pertenezco a él. Pero de alguna manera, también me recuerda que no pertenezco al mundo que vosotros echáis de menos tampoco. En cualquier caso —continuaba el corpulento muchacho—, volver a escuchar mi idioma después de tantos años, comunicarme a través de la lengua de mis abuelos me acerca extrañamente a mis raíces. Para mí este mundo es así de agridulce: por un lado me señala y por otro me acerca inexplicablemente a algo que reconozco familiar.
Alex tardó un instante en volver a hablar. Quedó pensativo y sonriente. Estaba en contra de sus intereses confesarlo pero compartía algo de aquellos pensamientos del gigante.
—Aún así, Hans... ¿y si no podemos volver? Y si esto es lo que nos espera para el resto de nuestra vida. Huir. Escondernos. Ser perseguidos, con suerte. Morir atravesados por una estaca si nos cogen, sin haber hecho nada malo… sólo por ser… humanos. Es todo tan raro, tan injusto —aseguraba el joven. —Todo lo que esperaba de la vida, todos nuestros recuerdos, la gente que conocíamos... se ha ido. Ha desaparecido y nosotros con ellos. Será como desaparecer del mundo. Como no haber existido nunca. Me aterra la idea de morir aquí, perseguido y enjaulado como un ratón.
—¿Crees que la idea me gusta, Alex? —Dijo Hansi suspirando y bajando la cabeza. —Era feliz. Mi vida me gustaba. Tocar con vosotros, tomarme unas copas después del curro. Soñar que un día venderíamos miles de discos y tendríamos legiones de fans enloquecidas. Ninguno de nosotros tenía una relación muy fuerte con su familia. Claudia se marchó de casa. Tus hermanos viven fuera…
—Echo de menos visitar a mi madre. Últimamente no hablábamos mucho… y se hace mayor. ¡Dios quizá no vuelva a saber jamás de ella! Debe estar destrozada.
—Te entiendo. Ya sabes que mi padre es un viejo borracho. Nuestra relación ni siquiera existe. Yo echo de menos a la gente del local, ya sabes, esas cervezas y el último cigarro antes del cierre... Esa camarera nueva, la italiana ¿cómo se llamaba? ¿Erika? Hablaba poco pero parecía simpática. Me hubiese gustado conocerla más.
—Y te miraba mucho —añadió su amigo, lo que provocó la sonrisa del gigante.
—Siempre me quedaré con la duda de saber si hubiese podido haber algo.
—Era guapa. —Alex viajó con el pensamiento rescatando imágenes. —¿Era compañera de piso de Paola, no? La novia de Favio. Dios, los chistes de Favio. Mataría por volverle a escuchar reventar alguno otra vez. —Quedó en silencio. Un silencio preso de la nostalgia. —Me resulta duro pensar que tal vez no volveremos a verles. Que todo aquello quede como un sueño, como otra vida, imaginada quizá; que sólo está en nuestra cabeza, en nuestro recuerdo. Es lo que te decía, Hansi, nuestro mundo se ha roto, ni siquiera existe fuera de nosotros. Hay tantas cosas que nos quedaremos sin saber...
—Si, Alex, pero... ¿y si tienen razón? —El rubio muchacho quedó descolocado por unos instantes.
—¿Razón?
—Si. ¿Te has parado a pensarlo? Por un instante, piensa… ¿Y si realmente somos los Enviados, los Elegidos?
—¿Elegidos para qué, Hansi?
—Para cambiar el rumbo del Destino. El nuestro, el de todos. Eso es lo que parece ofrecernos este mundo. De todas formas, no parece haber marcha atrás. ¿Y si es verdad, Alex? ¿No valdría la pena quedarse aquí para descubrirlo?
Y Alex quedó profundamente pensativo...

Una rabiosa oscuridad plagaba los sótanos donde se abrían las celdas. Su interior, lóbrego hasta el sobrecogimiento, era además húmedo y maloliente. Su humedad resultaba sofocante. Se adhería a la garganta, oprimiendo, raspando. El hedor era de muerte. Efluvios de la carne en descomposición, la enfermedad, el excremento.
Los carceleros eran orcos.
Nadie como ellos goza entre tanta inmundicia y además se siente afortunado. Los guardias oscuros se apresuraron a despojar a los prisioneros de todo cuanto poseían: armas, dinero, objetos de adorno personal, para luego marcharse tan rápido pudieran de tan insanos recintos. Incluso a ellos, que los habían levantado, les repudiaba.
Allwënn no paró de exigir una explicación durante todo el periplo por el centro militar de Aldor. Incluso ahora, desarmado y reducido seguía imprecando a sus captores. Él sabía mejor que nadie que en poco se iban a satisfacer sus demandas y se abstuvo de montar una escena de la que sabía que nada sacaría, salvo alguna costilla rota, cuando le requisaron su fabulosa espada. Se sentía desnudo sin ella. Abandonado y solo.
Por añadidura, ver cómo manos impías acariciaban la Äriel desnuda le llenaba de un odio irracional. Le producía una herida que escocía y sangraba como recién abierta. Pero estaba en la boca del lobo. Se prometió a sí mismo que si salía de aquella encerrona alguien iba a probar su filo muy pronto.
Los condujeron por aquellos interminables corredores cuajados de lamentos y cadáveres. Acabaron por ser alojarlos por separado, a pesar de las enconadas súplicas de la joven, en una pequeña celda desde donde no tenían contacto visual. Allí quedaron, en una jaula de dos metros de ancho sin un mal camastro siquiera, con el suelo cubierto de heces y cucarachas del tamaño de un puño que habían engordado sobremanera a merced de la abundancia de alimento. Un lugar que no visitarían ni las ratas. Y los minutos comenzaron a hacerse horas. Dispondrían de una eternidad para suponer qué les había llevado hasta allí.
En dos días apenas si comieron. La masa grisácea y pestilente que le servían tenía aspecto de haber salido ya del vientre de alguien. Se mantenían con la porción de pan rancio que acompañaba semejante vianda. Tan sólo interrumpieron su soledad para llevarlos a los interrogatorios. Maniatados a una silla y con los ojos vendados hubieron de responder a un círculo intermitente de preguntas que llevaban por objeto conocer sus identidades, razones del viaje, motivos de su estancia en la ciudad. Aunque siempre con la amenaza sobre sus cabezas, el Culto no utilizó sus muchos atroces recursos de persuasión con ellos, pero aquellos interrogatorios tampoco fueron ningún paseo cortés.
Cumplimentado el trámite, fueron devueltos a su húmedo confinamiento.
No sabían cuanto tiempo llevaban en aquellas profundidades, en compañía de alaridos, sombras y orcos. Los más veteranos supusieron algunas jornadas. La noche y el día no eran más que espectros sin forma. El tiempo solo era algo que discurría amarga y lentamente sin ninguna referencia que les permitiera medirlo. El entumecimiento de los músculos resultaba tan inaguantable como su propia frustración. No podían verse pero el reverberar de sus voces les indicaba que estaban próximos. Aún así, tampoco pudieron conversar, aunque fuese a pleno pulmón. Los orcos no tardaban en llegar para exigirles silencio.
Después de un tiempo dilatado como una agonía que sólo tenía medida en su imaginación, un nuevo suceso cambió el orden de las cosas. Fueron sacados de sus celdas en pleno sueño, a insultos y patadas. Como de costumbre, arrastrados a empujones por aquel lóbrego escenario de horror y muerte.
Quizás había llegado la hora de servir de reclamo a los buitres.

Llegaron como las peores pesadillas, amparados en la nocturnidad de la madrugada. Eran como sombras de ultratumba. Nadie tuvo la osadía de detenerlos en la entrada y quienes se cruzaron con ellos en las calles desiertas, apartaron sus miradas como si aquel cuarteto de jinetes fuesen los del mismo Apocalipsis. El pisar sordo de los espectrales caballos rompía un silencio hosco e inhumano. Un silencio que parecía acompañarlos. Caminar tras ellos como el cortejo del monarca o el velo de una desposada. Sus largos atuendos semejaban un desgarro en la noche, de una noche fría y sin estrellas. Se batían en el viento de madrugada como heridas mal cerradas.
Avanzaban en paralelo por calles desiertas, sin prisas, con la misma lentitud de la agonía antes de la muerte. Sus monturas resonaban como engranajes sin lubricar, con el mismo quejido de un alma en pena. Con su mismo espeluznante lamento. Al fin penetraron en los recintos militares del Culto. En el patio de armas, los caballos del ejército relinchaban inquietos como en presencia de un depredador. Los enormes perros de guerra, fuertes y grandes como osos, capaces de desmembrar a un hombre, lloriqueaban como cachorros asustados cuando aquellas figuras lánguidas salidas de las tumbas desmontaron e iniciaron su paso orgulloso hacia el interior de las dependencias. Tras ellos, perenne, el séquito mudo de aquel silencio que provenía, cual ellos, del mundo de los muertos.
El capitán de la guarnición atendía cansado algunos documentos sobre su mesa a la tenue luz de unas velas. La puerta de su despacho se quejó en un chirrido antes que un oficial penetrase en el aposento y con el rostro lívido anunciara con voz temblorosa que habían llegado visitantes. El mando dejó caer los papeles y tragó saliva antes de acceder a la audiencia. Trató de mantener la serenidad y ocultar el temor que le inspiraban los siniestros emisarios. Nunca imaginó que aquellos extranjeros despertaran la curiosidad de los Señores de las Sombras. Habían detectado incongruencias a millares en los interrogatorios. Desde luego la historia de un grupo de mercenarios era completamente falsa. También lo era el intento de desmentir sus lazos afectivos. La joven mestiza, sin duda la más vulnerable, había sido sin saberlo la más explícita en estas divergencias. Sin embargo, todo ello no explicaba el creciente interés despertado. Los regulares del Culto le manifestaron su intención de dejar este asunto en manos más cualificadas. Nunca imaginó que serían los engendros de Neffando quienes le visitarían aquella silenciosa noche. Nunca había visto a ninguno de ellos.
Después de esa noche, nunca los olvidaría.
Las criaturas invadieron el despacho. Eran altas y delgadas. Se ataviaban de sangre cubiertos sus mantos por enloquecidos garabatos en lengua extraña y arcana. Las grandes y largas túnicas ocultaban todos sus rasgos deformes y descarnados. Les envolvía una aureola de oscuridad.. Exudaban terror con su mera presencia. Eran cuatro. Cuatro efigies anónimas. Cuatro señores de la muerte. Impasibles, inclementes.
El oficial se levantó de inmediato reverenciando con sumisión como dictaba el protocolo pero los Levatanni demostraron tener poca paciencia con aquellas muestras de mansedumbre. Ni siquiera le dejaron concluir la perorata de bienvenida.
—¿Dónde están? —Preguntó uno de ellos con aquella voz fantasmal, modulada lentamente, como ajena al tiempo, que silbaba como el viento entre las rendijas de una vieja casa.
El soldado palideció.
—Eh.... abajo... en las mazmorras.
—Libérenles... de inmediato... —dijo otro de ellos y aquella orden sonó a quejido de alma en pena, a desgarro. Impasible como la muerte más cruel.
—¿Perdón? —exclamó estupefacto aquel oficial que no esperaba precisamente una orden como esa de aquellos siniestros mensajeros. —¿Así? ¿Sin más?
—¿Pretende que lo repitamos, capitán? —susurró otro de aquellos seres con su sibilante dicción.
—¿O espera una justificación? —entre las pulsaciones de las velas un fulgor iluminó parte del rostro de aquellos emisarios dejando ver una carne azulada y envejecida rodeando un orbe sanguinolento. Aquellas palabras sonaron como una sentencia de muerte y el oficial se aprestó a disculparse con toda la convicción a su alcance.
—Libéreles y prepare un grupo de hostigamiento.
—Como ordenéis, mi Señor —se inclinó.
—Sois un buen servidor. Seréis recompensado.

—¿Adónde nos llevarán? —preguntó a voces Allwënn, a la cabeza, mientras era conducido a empellones por los lúgubres pasillos de las mazmorras. —¿Crees que nos ejecutarán ahora mismo? Espero que al menos nos digan qué infiernos hemos hecho.
—No tengo ni idea, mestizo —respondía desde atrás el marcado. En una intersección se toparon con un grupo de orcos que arrastraban, más que acompañar, a la joven Forja. Su rostro tenía signos evidentes de contusiones y heridas.
—¡¡Malditos perros!! —bramó el medioenano revolviéndose entre sus captores cuando observó las señales en la chica. —¡Sois auténticos bravos con mujeres maniatadas, eh! —Ariom se sintió entonces culpable de haber arrastrado a la joven hasta allí. El mundo le quedaba demasiado grande a una joven criada en el confinamiento de un bosque maldito.
Uno de los orcos se colocó a la espalda del mestizo y le propinó un soberano coscorrón que casi le hace besarse el ombligo. Allwënn se giró enfurecido hacia su agresor y sacando toda su rabia logró zafarse de su presa lo suficiente como para estrellar un codazo brutal en aquel porcino rostro de orco, sintiendo de inmediato cómo algo se quebraba con la acometida. En unos segundos, una maraña de manos abortaba aquella súbita rebelión. Redujeron al preso y al carcelero que amenazaba en su grotesco dialecto con sacarle las tripas. El orco manaba sangre de la nariz y la boca.
—¡¡Allwënn!! —le reprendió Ariom. —Nuestra situación ya es bastante delicada como para que sigas empeorándola.
—¿Crees de verdad que tenemos algo más que perder? —Los guardias se esforzaban por sacar al mestizo de los sótanos y evitar que cayese en manos del orco que ya amenazaba al medioenano con un desmesurado cuchillo.
—Mi abuelo degollaba cerdos —bramó el mestizo al encabritado orco. —Apuesto que tu madre se escapó de su granja.
Los soldados del Culto hubieron de poner rejas entre los carceleros y los reos. Si una semana a base de pan rancio y durmiendo sobre sus propios excrementos no les había matado, no podían permitir que las iras de los orcos lo hicieran en el último momento. Sobre todo cuando había tan altos intereses en mantenerlos con vida.
Porque no fueron conducidos al patíbulo sino a unas dependencias donde les devolvieron sus armas y armaduras, sus objetos e incluso su dinero. Permitieron con asombrosa paciencia que examinaran sus pertenencias e incluso que calibraran su armamento. Más tarde fueron al patio de armas donde esperaban sus caballos, con mucho mejor aspecto que ellos, sin duda. Estaban incluso todos los que adquirieron en la ciudad. Les dijeron que podían marcharse con la condición de que abandonaran inmediatamente la ciudad y no volviesen en mucho tiempo. Lo cierto es que semejante experiencia desalentaría a cualquiera a regresar por allí. Un grupo de soldados les escoltaría hasta la salida.
—¿Puedes montar? —preguntó el elfo a Forja. Ella asintió con un valiente gesto afirmativo.
—Nos apresan durante una semana y luego nos dejan marchar como si no hubiera pasado nada —le comentó Allwënn evidenciando su resquemor. —Aquí ocurre algo extraño.
—Sí. Lo sé, mestizo. Algo no encaja. A menos que sea un tratamiento rutinario. Quizá sólo pretendiesen meternos el miedo en el cuerpo. Si hacen lo mismo a todo aquél que les parezca sospechoso por cualquier motivo, seguro que tarda una buena temporada antes de decidirse a volver por esta maldita ciudad. Por mi parte, es seguro que evitaré Aldor en lo posible las próximas dos décadas. Déjalo estar, mestizo —aconsejaba Ariom. —por un momento pensé que jamás volveríamos a ver a los Gemelos. Regresamos con los caballos que es lo que importa.
Desde una de las ventanas los sombríos emisarios observaban la escena. No apartaron sus ojos hasta que los vacilantes jinetes llenos de magulladuras y su escolta dejaron atrás los recintos de armas del Culto. Sólo entonces se volvieron hacia el mando militar que les acompañaba.
—¿Están listos sus hombres, capitán? —gimió uno de ellos.
—Ultimando los preparativos, mi señor.
—Ya tienen sus órdenes. Asegúrese de que las cumplan.
—No nos falle… capitán.
Y con la misma nocturnidad con la que habían llegado, aquellos enviados de la muerte se marcharon a lomos de sus espectrales monturas. Dejaban tras de sí la sangre helada en las venas y nudos en la garganta a cuantos habían tenido el infortunio de cruzarse con ellos.
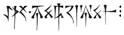
Rexor miraba con semblante preocupado la puesta de los soles desde la balconada del segundo piso. Ishmant accedió a la terraza y descubrió al gigante león apoyado sobre la balaustrada que empequeñecía sus formas ante el magno talle del leónida. Con sigiloso paso, se situó a su lado y no hizo comentario alguno. Sobraban las palabras. Tenía una certeza absoluta de por dónde caminarían los pensamientos del Señor de las Runas.
—Han debido sufrir un imprevisto —comentó aquél, entonces, corroborando las suposiciones del monje guerrero. —Quizá nada grave, los dioses quieran, pero no podemos aguardar más. Cada minuto que pasa es un minuto regalado a nuestros enemigos. Mañana al alba me pondré en camino. Me llevaré a los humanos. Tú aguardarás aquí con Gharin y les ayudarás, si regresan. Si en tres días no han vuelto, marchaos y dale instrucciones a Breddo. Confiemos que eso no sea necesario.
—Será como dices—. Y el monje caminó con intención de marcharse. A medio camino, una idea se vislumbró en su mente y se detuvo. —Si la Sombra puede verles, quizá debamos separar a los humanos. Eso podría hacernos ganar tiempo y dificultaría su rastreo.
Rexor quedó pensativo con la mirada fija en el horizonte.
—Bien pensado —dijo al fin—. Que la chica y el más joven de ellos se queden contigo. Toma la ruta del Oeste. Yo caminaré por la calzada del Este. Nos encontraremos en el Alcázar si los vientos nos son propicios.

La noticia de la separación no fue de nuestro agrado. Protestamos con toda la energía que disponíamos y nos negamos en rotundo a separar nuestros caminos. Nosotros, nuestros lazos, nuestro vínculo era lo único que verdaderamente nos ataba y fortalecía. Lo que daba sentido y firmeza a nuestra voluntad. Habíamos empezado aquello juntos y juntos habríamos de terminarlo. No se podían separar así como así amistades forjadas durante una década y menos aún en un contexto tan necesitado de ellas como el que nos tenía presos. Pero fue una decisión que ya estaba tomada. Quienes tenían más experiencia y sobre todo autoridad la habían dictado sin posibilidad de enmienda. Por muchas protestas y reproches que pudiésemos argumentar teníamos que aceptar las reglas del juego que nos imponían si queríamos seguir en la partida. Tampoco había posibilidad de salir, así como así, de aquel obligado juego.
La despedida fue amarga.
Quizá, nada antes de aquello fue más amargo. Sólo nos restaba consolarnos confiando en que respondía a razones justificadas, y que sería (por entonces no podíamos imaginar cómo) la mejor de las opciones. En el ambiente, incluso en la pareja de anfitriones se dejaba sentir la prolongada ausencia de Allwënn, Ariom y Forja. Eso nos ponía en peligro, aseguraban. Lo hacía hasta el punto de necesitar separarnos. Sólo una medida de seguridad puntual, nos aseguraban. Retornaríamos en breve. Pronto volveríamos a compartir camino. Nadie podría imaginar, ni siquiera quienes tomaron aquella drástica decisión, que probablemente, aquel día, fue la última vez que nos encontráramos todos juntos.
Breddo parecía realmente entristecido con la marcha de sus invitados. La devoción que sentía por el Señor de las Runas era tal que no pudo reprimir las lágrimas en su partida, al igual que su joven esposa. Sabían que aquella visita, como siempre fue considerada nuestra presencia allí, no resultaría eterna. Aún así, le costó hacerse a la idea de su final, sin importar que una sección de nosotros todavía prolongase su estancia algunos días más. Con una obstinación que casi rozaba la ofensa, se negaba en redondo a aceptar la modesta compensación económica que Rexor le ofrecía por las molestias.
—No, no y no. Y no se hable más. Yo soy el agraciado por haber elegido mi humilde hogar como escala en su viaje. No voy a aceptar ningún pago de vuestro bolsillo. Me insultáis si persistís en vuestro ofrecimiento —se mantenía firme al amparo de su bella esposa.
—No es un pago, mi buen Breddo. Tu generosidad no podría ser recompensada con oro, de eso estoy seguro. Consideradlo simplemente un gesto de amistad por mi parte. No puedes suponer lo que has hecho por nosotros y la causa que defendemos.
—Me uniría a vos, ahora mismo, incluso. Aún guardo mis armas en....
Rexor carcajeó.
—¿Y dejar sola a una esposa tan bella? ¿En qué andas pensando, viejo amigo?
—Señor, yo...
—Tu valentía es admirable, Breddo Tomnail. Nadie podrá jamás decir lo contrario en mi presencia. Pero me gustaría regresar a este lugar y ver cómo tus hijos corretean por esta aldea. Me agradaría que crecieran en compañía de un padre. Que escuchasen de su boca nuestras viejas aventuras juntos y que le admirasen tanto como yo lo admiro. Así que, viejo Breddo, deja atrás esas locuras. Nos esforzaremos por continuar sin tu valiosa compañía.
Breddo hinchó su pecho lleno de orgullo al tiempo que su mujer le apretaba emocionada la mano con los ojos albergando ya algunas lágrimas.
—Cuida de esta bella dama —le hizo prometer.
—Lo haré, señor Rexor.
Con las mochilas repletas de provisiones que media aldea había donado generosamente, Alexis y Odín iniciaron el fatigoso caminar a pie en compañía del inalcanzable félido y su hermosa mascota blanca. Se marchaban del lugar con el sabor agridulce de las despedidas. Amargo por la dolorosa separación de su amiga Claudia. Por otro, con el amable regusto dejado por la estancia en la aldea mediana y el calor de sus gentes.
Aún caminaban por el empedrado que unía las distintas aldeas de la comarca, apenas algunos kilómetros de distancia de Diezcañadas, cuando el félido sorprendió a los jóvenes con una conversación. Los chicos aún vestían las armas y armaduras requisadas a los cadáveres. Ahora, quizá con más intensidad que durante su periplo a caballo, sentían su incomodidad y molestia. Era aún muy pronto para que las sintieran parte de ellos, quizá por eso Rexor inició aquel tema.
—Ahora que todos los bravos han quedado atrás, confío en vuestra decisión con las armas. Os habéis convertido en las espadas de este grupo.
Los chicos se miraron asombrados. Si aquel gigante confiaba en ellos para defenderle quizá sería mejor dar la vuelta ahora que aún se encontraban cerca de la aldea.
—En especial confío en ti, joven Odín —continuó el félido con buen ánimo. —Allwënn me ha contado que tienes el mismo ímpetu que los Toros de Berserk. Me contó tu bravura abatiendo a un caudillo ogro. Y asegura que tu piel tiene buenas marcas para corroborarlo que causarían la admiración entre los enanos. Piensa que tu hacha es formidable.
—Bueno señor, seguro que exagera —confesó el joven. Rexor se carcajeó.
—Allwënn siempre exagera. Lo que por otra parte no cambia sustancialmente las cosas. Conozco a ese bribón antes de que vuestros padres vieran su primer amanecer y te aseguro que le has impresionado. Su padre era el Hirr’Faäruk de los Tuhsêkii. Es lógico que él mida a los guerreros por un elevado rasero. Ha tenido siempre un ejemplo insuperable ante sí. Pero en todo este tiempo le he visto elogiar a muy pocos luchadores y jamás se ha excedido gratuitamente con ninguno.
—No he hecho más que defenderme, señor —insistía Odín.
—Tu modestia es encomiable, hijo, y eso te hace aún más digno de elogio. Pero sabes igual que yo que eres un guerrero. Tu sangre te delata. No es la primera vez que manejas un arma, estoy convencido. Soy demasiado viejo para ser engañado con eso. Ese hacha no te es familiar, no hay duda, pero no es la primera vez que te enfrentas a alguien con acero en tus manos ¿O me equivoco?
Odín dejó escapar un prolongado silencio que bastó al félido como respuesta pero que intrigó a su acompañante. Tras un disimulado codazo para llamar su atención, Alex le preguntó por señas a qué podía referirse el félido. Pero el musculoso batería le hizo saber con un gesto que no quería hablar del tema.
Por nuestra parte, hubimos de esperar un día y medio antes de saber nada de la expedición a Aldor. Sobre el mediodía de la jornada siguiente a la marcha de Rexor y los chicos, Claudia, que vivía sempiterna en la terraza del segundo piso divisó desde su inmejorable atalaya unas figuras a caballo que no tardó en reconocer como Ariom y compañía.
—¡¡Están ahí!! ¡¡Son ellos!! ¡¡Han llegado!! —vociferó desde las alturas. Sus anuncios a pleno pulmón atrajeron la atención de buena parte de los habitantes de la villa. En especial, de nosotros. Ishmant se asomó desde la misma terraza. Claudia, que hasta entonces había estado melancólica y sombría por la ausencia de sus amigos, se mostró jubilosa ante la noticia y corrió a abrazar al monje que casi se azoró ante el repentino gesto de la joven. Incluso ella se moderó pasada la efervescencia del momento. Los ojos del contemplativo guerrero confirmaron sin equívocos la veracidad de tan alentadora noticia. Eran ellos. Y traían los caballos.
Apenas les dieron tiempo de entrar en la aldea. Pronto, a los pies del camino, se había constituido una numerosa concurrencia de bienvenida. Ishmant, en representación del nutrido grupo de curiosos medianos concentrados en el lugar, les abordó en cuanto los caballos estuvieron a su altura. La expectación fue tal para los habitantes de aquella aldea tranquila y pacífica que se diría que los recién llegados fuesen viejos vecinos que regresaban tras un exilio de años. Todos los congregados estallaron en júbilos y palmas cuando el primero de ellos puso sus botas en tierra.
—Loados sean los vientos que os traen de vuelta —exclamó sin tapujos el parco guerrero, asistiendo primero y abrazando después, con insólita efusión, al mestizo de enanos. —Temimos lo peor.
—Nosotros también, puedes creernos —respondió el mestizo sin que su rostro, no como el resto, evidenciara las señales de magulladuras. Como era habitual, de su cara se habían borrado todos los signos y marcas.
Desmejorados, agotados y con el hedor de los calabozos aún persistente en el cuerpo y las ropas, los jinetes entregaron de buena gana las bridas de los animales a los amables habitantes de aquella aldea. Ellos se ofrecieron para llevar los caballos hasta las cuadras de los Tomnail. Gharin no pudo reprimir correr hasta casi derribar a Allwënn de un emocionado abrazo.
—Me tenías preocupado, maldito bastardo. Si me vuelves a hacer esto, ni el Juicio de Yelm te salvará de un puñetazo. ¿Qué demonios os ha pasado?
—Nos arrestaron en Aldor —confesaba el desfigurado Ariom después de despegarse del gesto cordial del monje. Aquél hizo un ademán de extrañeza—. El tipo que nos vendió los caballos decidió ganarse un suplemento denunciándonos al Culto. Nos retuvieron durante una semana y luego nos dejaron ir. Supongo que querían darnos una lección—. Ishmant frunció el ceño desconfiado.
—Una actitud un poco extraña.
—Mucho. Hemos avanzado lo más aprisa posible, sin pisar camino y a través del bosque para dificultar el rastro. No hemos podido tomar muchas precauciones más. Imaginábamos que estaríais más que desconcertados y no quisimos seguir alargando vuestra espera.
—Será mejor salir de aquí cuanto antes —propuso el monje como olfateando el aire. —Toda precaución será poca. No quisiera poner en peligro a esta buena gente.
—Pensamos igual. ¿Y el Señor de las Runas?
—Se marchó ayer. Con dos de los humanos. Estábamos preocupados y decidió no correr riesgos.
—Hizo lo correcto. Nos pondremos en camino esta misma tarde. Danos un par de horas para quitarnos este hedor. Una semana en esos calabozos y parece que hayamos nadado en excrementos.
—Es que hemos nadado en excrementos, marcado —apuntó Allwënn. Incluso Ariom hubo de sonreír.
Poco a poco todos nos fuimos congregando para saludar a los compañeros. Claudia también abrazó al mestizo y hubo de frenarse para no abordar sus labios con un beso, desviándolos hacia la mejilla en un último acto reflejo, desconcertada ante su propio gesto instintivo. Sin embargo, el rubio mestizo adivinó aquella frustrada intención en la joven y se apresuró a arrancar a su amigo de los brazos de la chica cruzando el suyo por encima de los hombros de Allwënn. Lo arrastró así hacia la aldea. Ella, por su parte, se apresuró a saludar con mucha amabilidad a la joven Forja con quien inició el regreso hacia la villa. Cuando la pareja de elfos pasó por mi lado, Allwënn posó su mano poderosa sobre mis cabellos, removiéndolos, brindándome una de sus inusuales sonrisas. Yo me di por satisfecho con el desenfadado gesto del mestizo. Ishmant acompañaba a Ariom.
—Rexor quiere que dividamos el grupo. Ha habido inquietantes nuevas en vuestra ausencia —comentaba el guerrero recobrando su habitual serenidad. —Una inquietante presencia nos abruma, Shar’Akkôlom. La Sombra está más cerca que nunca. No podemos tardar en partir.

Desde una de las lomas cercanas, bien oculto de la vista, los consumidos ojos de un jinete observaban la escena con interés. Pensaba que ya era hora de poner a prueba a aquellos individuos y al grupo al que les habían conducido sin saberlo. Quizá ahora desvelarían su verdadera naturaleza.
Espoleando su esquelética montura desapareció de aquella cima como si jamás hubiese estado allí…

La noche había caído sobre la aldea de Diezcañadas como un funesto sudario. Parecía devolverle una paz eterna que nunca se debió malograr. Se respiraba ahora la calma que sigue a la tragedia. El silencio pesado y hosco que sólo concede la muerte.
Gharin se derrumbó sobre los escalones del porche de los Tomnail ahora un bastión de maderas humeantes. Estaba deshecho. Consumido entre el cansancio y el dolor. Cayó sobre los calcinados maderos que aún se mantenían en pie y enterró su cabeza fatigada, cargada de pesares, entre las palmas de sus manos. En aquel escenario nocturno se mezclaban con agridulce sabor las lenguas de las antorchas, el intenso olor a madera quemada con los vapores de la sangre vertida. El sonido de llantos y lamentos, los gritos de angustia y el rugir de los trabajos de extinción y desescombro componían una lúgubre sinfonía para aquella noche de autos.
Aquella tragedia, no dejaba de repetirse, podría haberse evitado.
No podía quitarse de la cabeza los gritos de pánico, las carreras de aquellas pequeñas gentes huyendo del segar de los aceros. La adrenalina que invade los músculos cuando una carga de caballería se precipita como una marea o se asiste impotente a la matanza de gente indefensa e inocente. Era regresar a los tiempos de la guerra y a sus recuerdos.
Ya poco podía hacerse.
En buena medida se habían ahogado los gritos. Se había conjurado el peligro. Se había vencido al enemigo… pero aún persistían los lamentos, el desconsuelo, la tragedia. Le resultaba muy difícil no pensar que ellos habían llevado la desgracia a aquél tranquilo pueblo.
Una mano le aferró los hombros y su presión cálida le devolvió a una realidad amarga. No obstante, el roce amigo de aquellos brazos le recordó que nunca todo está perdido.
—No ha sido tu culpa, amigo.
Allwënn se sentó a su lado con aspecto cansado. La noche se presentaba triste y larga. En la espesa y luenga cabellera de su inseparable compañero aún residían restos de sangre. Una sangre enemiga que salpicaba su rostro, cubría sus manos y encallecía su alma.
—No fue tu culpa, Gharin —le repitió tomando asiento a su lado, mirándole con serenidad con unas pupilas a las que el semielfo no tenía ánimos de corresponder. —Atravesaré con mis propias manos a quien tenga la osadía de decir lo contrario.
El ánimo de Gharin, tantas veces puesto a prueba, se vino abajo y su rostro se arrugó en un amago de llanto que no logró asomar a sus cinceladas facciones. Allwënn estrechó el abrazo y pegó aquella noble cabeza rematada de dorados cabellos junto a su pecho, siempre tibio, siempre leal. Como si aquel gesto pudiera ahogar las lágrimas de su bello camarada. Allwënn trató de contener las suyas propias en un hondo suspiro mientras su furia le hacía apretar los dientes como si quisiera quebrarse la mandíbula.
—Veré muerto a quien diga lo contrario. Lo juro.
Apenas horas antes todo estaba aún tranquilo. Nadie podía sospechar que la hoja de la guillotina pendía sobre ellos con mortales intenciones. Todavía podía contemplarse la luz diurna aunque el poderoso Yelm había iniciado ya su inexorable contacto con la tierra.
Les atraparon entre los preparativos de la despedida.
Todo el pueblo había salido para desear feliz travesía a los extranjeros. Poco a poco las calles se habían ido llenando de los siempre curiosos medianos a pesar de que los visitantes no hubieran ultimado sus trámites aun. Gharin y Forja ensillaban los recién adquiridos caballos con las nuevas pertenencias al tiempo que daban conversación al grupo de vecinos allí congregados.
El arquero, sin saber aún la tragedia que se avecinaba, sonreía amablemente mientras ajustaba los correajes al cuerpo de los corceles. La concurrencia aldeana agolpada a las puertas de los establos, apenas si dejaba descansar a la joven de rojos cabellos unos segundos. Al semielfo le divertía la hábil manera en que ella podía seguirles la conversación. Resultaba una joven con mucha facilidad para congeniar con aquellas gentes pequeñas, siempre tan amables y sin duda insistentes como ninguna otra.
Allwënn, asistido por Ishmant, seleccionaba y transportaba las provisiones desde la despensa de los Tomnail al tiempo que recibía regalos y agasajos de los lugareños en cada uno de sus viajes hasta los establos.
Claudia y yo, después de ataviarnos para el viaje, deambulábamos de aquí para allá, sin saber muy bien qué hacer. Andábamos a la espera de alguna mano que prestar, alguna demanda por realizar o algún halago por recibir. Ariom se había recluido en su aposento. Allí concluía la puesta a punto de su antiguo armamento y sus defensas. Nada sustituiría su valiosa coraza de Dragón, perdida entre los avatares de la Guerra, pero sí conservaba su juego de espléndidos venablos y su poderoso escudo de torre con profundos grabados de la casa élfica de los Natt Rhûkalla, del linaje de su padre. También, una lanza pica de astil desmontable con la que era capaz de destrezas asombrosas, a pesar de la extraordinaria dificultad de su manejo ya fuese a pie o sobre un caballo.
Todo ello se acompañaba de una armadura ligera con escaso metal pero muy bien trabajada: grebas de metal dorado hasta las rodillas, faldellín y peto endurecido. Coronaba el atuendo un espléndido yelmo Silvanno de perfiles angulosos, como los cascos áticos de nuestra antigua Grecia. Se remataba con un penacho albino de crines equinas en forma de cresta. Aquella protección facial escondía sus deformidades completamente y le proporcionaba el aura de nobleza perdida junto a su ojo. Todo aquel espléndido atuendo guerrero se lo había proporcionado Rexor. El Señor de las Runas había pasado por la hostería de los Tomnail meses antes de marchar hacia los bosques del Belgarar, en busca de Ariom. Allí dejó al cuidado del matrimonio las pesadas pertenencias. Tan seguro estaba entonces de que el veterano cazador ingresaría pronto en la comitiva. Muchas piezas se encontraban en poder del félido desde hacía años. Pertenecían al viejo arsenal del Cazador. Ariom agradeció el detalle del Señor de las Runas.
Cuando le vimos aparecer embutido en tan vistoso atuendo, colmatado por una capa de bello color granate que cortejaba su paso arrogante, no pudimos por menos que mirarle con fascinación. Parecía una antigua falange espartana que regresara de entre los muertos. Incluso Allwënn le observó admirado y añoró su viejo atuendo que con suerte continuaría oxidándose en su expositor, allá en sus abandonadas dependencias del Alcázar de Tagar, donde antaño residían y a dónde habrían de dirigir ahora sus pasos.
Apenas nos dio tiempo para mucho más.
Ni siquiera tuvo Ariom ocasión de anunciar nuestra inminente marcha: un caos sin nombre preludiaba los horrores por venir...
Las primeras voces se convirtieron en gritos en apenas unos segundos. Se mezclaron con un zumbido creciente: el sonar de los cascos de caballos, el vociferar de aullidos de locura, y el ladrido cruel y hambriento de los perros de guerra.
Todas las cabezas se volvieron raudas sólo para ser testigos del infortunio. La congregación pacífica de medianos que pretendía despedirnos se convirtió pronto en un desenfreno de carreras por ponerse a salvo. Los primeros en aparecer fueron los cazadores. Prácticamente arrastrados por las jaurías de enormes cánidos que llevaban consigo y que con seguridad habían seguido el rastro de los enviados a Aldor desde allí. Tras ellos, un destacamento de caballería del Culto había irrumpido en la aldea con sus aceros desnudos y con antorchas encendidas, bramando como fieras. Luego de éstos, un grupo de orcos corría a lo que se auguraba una matanza sin complicaciones. Se abrieron paso en el pueblo como una lengua de fuego vomitada desde el interior de la tierra.
Las primeras víctimas del odio pronto se extendieron por el suelo regando la arena de sus antepasados con su propia sangre. Penachos de fuego y columnas de humo coronaron pronto los tejados más próximos. En sólo unos instantes, el desconcierto había prendido en la pacífica comunidad hiriéndola de muerte. Incluso aquellos guerreros veteranos, sorprendidos entre los preparativos de un inmediato viaje, tardaron en organizarse con suerte entre el desconcierto.
—¡Pronto! Poned a salvo a los humanos.
Ariom reaccionó poniendo su atención en los más vulnerables del grupo. Mientras, buscaba con la vista al resto de los guerreros. Necesitaban agruparse. Gharin, aún desarmado, se acercó hasta nosotros. Había salido disparado desde los establos y nos instó para volver al interior de la taberna a toda prisa. Segundos después, apareció Breddo con el rostro desencajado por el horror.
—¡Fabba, Fabba! No la encuentro —gritaba fuera de sí. Una voz familiar le tranquilizó. Provenía del interior de las cocinas.
—Estoy aquí, esposo mío—. Ella salía de las dependencias escoltada por Ishmant. Ninguno de los dos parecía haberse apercibido aun del desastre que se avecinaba. El mediano corrió a abrazar y besar a su mujer como si jamás pudiera volver a hacerlo. Ishmant mudó su expresión al toparse con Gharin y los chicos visiblemente alterados.
—¿Cuál es la situación ahí fuera? —preguntó, pero apenas si necesitaba una respuesta.
—Nos atacan, Ishmant. La caballería del Culto. No puedo saber con exactitud cuántos. Quizá veinte o treinta caballos, sin contar orcos ni perros, que deben ser una docena o dos al menos —pudo resumir el semielfo.
—¡Yelm! —Es cuanto el monje se dio de tregua. —Breddo, ¿tienes un buen escondite?
—Pelearé con vos —resolvió el mediano muy decidido.
—No es para ti, sino para Fabba y los chicos—. Breddo se detuvo a pensar pero fue su mujer quien recordó un buen lugar.
—¡El almacén de pescado! —Ishmant aguardó algún detalle extra.
—Es un pequeño sótano —explicó el mediano convencido de la acertada elección. —Un pasadizo lo conecta con las riberas del arroyo. Lo hice construir para...
—Perfecto —anunció el monje. No había tiempo para la locuacidad del tabernero. —¡Gharin, acompáñales! —le ordenó avanzando hasta una ventana próxima a la que hizo descorrer el cortinaje para comprobar la situación en el exterior. Con los ojos atentos a la escena más allá de los vidrios no pudo apreciar el gesto afirmativo del arquero.
—Yo os guiaré —se ofreció la joven Fabba.
—Están en tus manos —dijo Ishmant volviendo la mirada al rubio arquero. Luego se dirigió al propietario de la taberna. Sabía que tardaría más en convencerlo para que acompañara a su esposa que en permitir que recogiese sus armas y defendiese su pueblo. Tampoco él era nadie para negarle aquel derecho. Tiempo atrás había demostrado ser un valioso aliado. Éste era el momento de saber si su amable retiro le había oxidado el ingenio y las destrezas antaño tan útiles.
—Breddo, apresúrate. Coge un arma y sal fuera. Búscame entonces.
Un gesto de orgullo cruzó el semblante de aquel pequeño hombrecito, aún lo suficientemente joven como para retener en sus expresiones la inocencia de un niño. Ishmant, reconoció en aquel gesto al esforzado ladronzuelo que ha tiempo les acompañó en alguno de sus viajes.
—Bienvenido a bordo.
Con estas palabras, el misterioso monje se colocó su embozo sobre la cara y salió de la taberna. Fabba miró a su marido con dolor y emoción a un tiempo. Ni siquiera se detuvo a despedirse y algo le decía que esa podía ser la última vez que le contemplara vivo. Pero por encima de aquella amarga expresión, dominaba la satisfacción de contemplar a su marido en una dimensión heroica. Como si devolviese a la vida a aquel Breddo Tomnail, aquel aventurero rapaz cuyas historias de viajes y correrías la había enamorado siendo aún muy niña. En sólo unos fugaces segundos volvieron las imágenes de aquel mediano regresando al pueblo, convertido en un hombre, saca al hombro, espada al cinto y montado en un asno envejecido prematuramente. La decidida oposición de su padre y la comprensión de su madre cuando anunciaron sus intenciones de matrimonio. Aquel banquete espléndido. Aquella fiesta que duró varios días. Breddo parecía tan feliz, tan enamorado que incluso su padre, tan terco como cualquier hijo de mediano, hubo de rectificar su opinión sobre su futuro yerno. El trabajo con el que sacaron adelante la panadería, luego taberna, pronto hostería. Las imágenes de una vida feliz que quizá podían truncarse y morir antes que los soles en aquel inminente ocaso.
—Breddo, amor mío. Ten mucho cuidado—. El mediano le respondió con un contundente golpe afirmativo. Entonces ella se volvió hacia Gharin. —¡Por aquí!
En el exterior el olor de la madera ardiendo revistió como un velo el estrépito de caballos y los gritos en un marasmo inteligible alimentando el caos que ya se extendía a sus anchas. Ariom tuvo la paciencia necesaria para desmontar su formidable lanza pica hasta dejar su astil a una altura mucho más manejable. Se la entregó a Forja y él desenvainó su espada larga.
—Pronto nos caerán encima como una manada de lobos —le aseguró el veterano.
La chica poseía mayores destrezas con la lanza que con cualquier otra arma. Su supervivencia en aquella carnicería dependía con mucho de su soltura en combate. Ella agradeció el gesto y comenzó a correr junto a su maestro.
—¿Y el mestizo? —preguntó con su voz ajada reverberando entre los metales afilados de su yelmo. Ella apuntó con su mano extendida señalando un jinete.
Allwënn había montado a lomos de su caballo blanco aún sin ensillar y cabalgaba agarrado de sus crines, como lengua de glaciar, hacia la columna de jinetes mejor organizada. La mayor parte de la caballería enemiga había roto filas dentro de la aldea y se desplegaba sin formación sobre las calles, casas y ciudadanos. Sólo un grupo de unas ocho o diez monturas se mantenía aún compacto y ese era el objetivo de la furia del mestizo. Al principio Ariom supuso que el medioelfo era un loco que encontraría una muerte valerosa y estúpida a manos del enemigo. Pero observó con incredulidad a aquel corcel albino y a su bronco jinete luchar como una sola criatura. El animal, a golpes de coces, embistiendo como un toro de lidia sobre las acorazadas monturas del enemigo. El mestizo, abriendo la formación a dentelladas de su espada de nombre inolvidable. Los cuerpos enemigos caían quebrantados a izquierda y derecha. Rotos por el filo hambriento de aquella hermosa mujer hecha espada. Pronto Ariom no tuvo más opciones que admitir que aquel insólito guerrero estaba muy a la altura de su sobrenombre, de su leyenda y su furia. Y comprendió que los elogios que el Señor de las Runas le dedicara eran más que merecidos. De hecho, apenas le hacían justicia.
—No nos necesita —dijo con tanto aplomo que arrancó una mirada de estupor a su acompañante. Confiaba el lancero en que la ira del mestizo fuese incombustible. Señaló con el brazo una dirección distinta y aleccionó a su joven pupila.
Dos flechas de astil negro como ala de cuervo se clavaron a un palmo de su destrozada faz, sobre un pilar de madera que sostenía la construcción ante cuyos aledaños se encontraban los elfos. Un arquero a caballo era el responsable. Frente a él perros y orcos aprestaban una carga contra ellos. El lancero alargó las manos hacia atrás y extrajo de su carcaj aquellos venablos de endiablada punta con los que abatía sus presas. Forja ancoró talones y apresuró una férrea defensa. Las astas volaron de la mano feroz de Ariom y encontraron carne que morder. Dos orcos fueron al suelo y de allí, al infierno. Un tercer disparo de aquellas lanzas atravesó el pecho del arquero negro y el caballo acabó corriendo sin riendas sobre la ensangrentada plaza. Apenas sin tiempo embrazó el escudo y desenvainó la afilada hoja de su espada. Buscaba forzar la defensa contra aquellos cánidos descomunales que ya se abalanzaban como hambrientos por siglos. Forja sudaba como un visitante en las calderas del infierno y rezó para que su anclaje se mantuviera firme al igual que su temple.

Cuando Ishmant alcanzó la terraza de los Tomnail, la aldea era un cruel campo de batalla. Desde allí la panorámica de la contienda presentaba su cara más amplia y la más desagradable. Una columna de orcos había logrado alcanzar la villa trayendo con ella la matanza dormida en sus alfanjes, hachas y mazas. Cogiendo impulso se lanzó por los aires en una grácil maniobra. Quienes consiguieron verle me aseguraron que desapareció en pleno vuelo. Sus víctimas no supieron desde dónde llovían los golpes.
Breddo apareció en la balconada segundos después. Cubría su cabeza con un viejo casco que bien podía pasar por olla de estofados. Sus redondeces se apretaban bajo una cota de cuero endurecido maltratada por años de exilio en algún baúl. No obstante, de su mano colgaba una honda de magnífica factura, que vibraba al tacto como si fuese a cobrar vida de un momento a otro. Breddo trató de no impresionarse por el atroz escenario que contemplaba desde las alturas. Con determinación, seleccionó un blanco y comenzó a agitar la honda sobre su cabeza. Zumbaba con un rugido espeluznante y pesaba como si en el hueco se alojase un proyectil que nadie había dispuesto allí. La pieza era mágica, sin duda. De eso podrían haber dado justa fe los abatidos por ella. El primero de los mágicos proyectiles agujereó algo más que el casco de un formidable orco. Después de apenas una docena de disparos, el enemigo tomó verdadera conciencia del peligro que suponía aquel pequeño mediano que lanzaba piedras invisibles desde su atalaya.

Allwënn atravesó como una guadaña el desorganizado grupo de jinetes y de un tirón de la luenga cabellera de su resplandeciente montura, se giró sobre sí para volver a encararse a ellos. Al menos media docena de cuerpos sembraban ahora el suelo y aquella formación de hombres no parecía ser ni la sombra de quienes eran cuando entraron, soberbios y enarbolando armas. La faz del mestizo rezumaba furia y sus ojos llameantes despedían destellos de fuego incrustados como orbes esmeralda en aquella faz retorcida en una mueca visceral.
Aquello que se erguía a lomos de un caballo no era un elfo. Podría haber cien adjetivos para calificarlo, sin duda, pero «elfo» quedaba muy lejos de ajustarse a la realidad. Un elfo no carga a pecho desnudo sobre un caballo sin ensillar a una guarnición de caballos de guerra y se abre paso entre ella para volverse con la intención de una nueva carga. Un elfo no combate con semejante salvajismo, cara a cara, cuerpo a cuerpo, con los músculos al punto de estallido y su descarnada espada tintada de sangre. Allwënn trató de repetir la gesta y su mítico corcel empitonó a los desconcertados caballos así fuese un astado rabioso como lo era su bello y temerario jinete. La moral de los asaltantes menguó como las luces en el ocaso. También su número.

Aquella escondida trampilla daba a un pequeño tramo de escaleras, abrumado por la oscuridad. Fabba se apresuró a encender una lamparita de aceite que colgaba en la pared y comenzamos a salvar los escalones de uno en uno, seguidos de cerca por Gharin. Una bofetada de olores penetrantes invadió nuestros sentidos. Pescado, carnes y tocinos en salazón se apilaban en barricas de madera o se ahumaban en secaderos cercanos dentro de la habitación donde morían los peldaños. Era amplia y en ella descansaban algunos quesos en curación, cebollas y muchos ramilletes de especias. El resto eran objetos diversos y utensilios sin orden. Pasamos pronto bajo un arco diminuto que moría ante una puerta y tras ésta, un pasillo largo y húmedo del que no se divisaba final. Sólo la luz anaranjada y tenue de la lámpara impedía a las sombras reinar con absoluta tiranía. Fabba cerró y atrancó la puerta tras nosotros.
—El corredor lleva hasta el río. Espero que aquí estemos seguros —dijo ella.
—¿Hay alguna puerta que asegure la entrada desde el río? —Preguntó el semielfo.
La joven mediana respondió con una vacilante negativa.
—Mal asunto —dijo él.
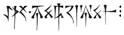
Ishmant se acercó hacia la pareja de elfos con la expresión marchita y el gesto cansino. Salía desde las tinieblas de aquella noche maldita, arropado de lloros y temores que renacían avivados por las llamas y la muerte con la que el día se había despedido. Llegó con la mirada perdida, vacía y huérfana. Envuelto en la espesa niebla, recuerdo aún de los fuegos extinguidos, como el sudario de los muertos. Preguntó con un gesto, casi un amago, por el estado de Gharin que había acabado acallando su frustración y rabia entre los brazos de su amigo. Allwënn, con los labios apretados por el dolor de su camarada trató de reponerse ante los ojos del recién llegado y le devolvió un gesto tranquilizador. Ishmant suspiró con tanta hondura que el extenuado elfo de dorados cabellos alzó su húmeda mirada hacia él.
—Debí haber imaginado que la fortuna no podría acompañarnos por siempre —dijo el monje con las pupilas clavadas en el maligno astro que presidía la escena nocturna. Como si se regocijase contemplando la matanza desde las alturas. —Estaban demasiado cerca... demasiado.
Gharin se incorporó secándose con suavidad las marcas azules de sus lágrimas. Aún tenía en sus vías respiratorias el olor penetrante de la sangre atrapada en las ropas de su amigo. Es un olor al que nunca llegaría a acostumbrarse y que traía de vuelta a la memoria una vida cargada de sinsabores y dramas. La sonora voz de Allwënn interrumpió el silencio en el que se había sumido aquel trío de guerreros.
—La culpa ha sido nuestra —afirmó refiriéndose sin duda al grupo que partió de aquella aldea en busca de monturas. —Nos han seguido. Nosotros les hemos traído hasta aquí. No puedo creer que fuésemos tan estúpidos. ¿Cómo es posible que no sospechásemos ninguna encerrona? Nos dejaron salir de las mazmorras. Nos devolvieron armas, dinero, vituallas. Sólo les faltó despedirse. ¡Maldita sea! Hemos sido simples cobayas.
Ishmant devolvió una mirada serena, sin emociones, a aquel mestizo furioso consigo mismo.
—No te mortifiques, Allwënn. Lo sospechabais, pero no pudisteis hacer nada por evitarlo —pronunció con calma. —No tiene sentido. Nada van a cambiar tus maldiciones. Deberías darte un baño. Al menos dáselo a tus vestimentas o serás reclamo para los lobos.
La apreciación arrancó una amarga sonrisa al mestizo que volvió su vista hacia sí mismo y las empapadas ropas que le cubrían. Aún no había podido envainar el poderoso acero dentado que, como él, vestía el líquido escarlata reseco sobre sus mortales formas. Fue entonces cuando se escuchó una elevación en el tono del murmullo que envolvía aquella concurrida noche y que desvió la atención de todos los presentes.
Breddo y algunos compatriotas trataban de calmar los ánimos más exaltados de un puñado de vecinos, alterados por los dramáticos sucesos vividos. Las pérdidas en aquella tranquila aldea, que apenas si había sufrido la crueldad de las guerras, eran más de las que podían soportar y no resultaba extraño que la hospitalidad de hacía unos días se hubiese convertido en sólo unas horas en hostilidad y acusación. Allí, en la plaza central de la villa, donde se habían ido acumulando los cuerpos sin vida de las víctimas, un grupo, encabezado por el alcalde Julyo Cimbreante culpaba a los extranjeros de ser los responsables de la tragedia. En cierta forma, razón no les faltaba. Una culpa, que, por otro lado, hacían extensible al propio Breddo, quien tampoco es que hubiese salido demasiado bien parado aquella noche.
Algunos miembros de la numerosa familia de Breddo le ayudaban a contener a duras penas las recriminaciones de sus conciudadanos que amenazaban con prender en el debilitado y supersticioso ánimo del resto de la población. Ante la pila de cuerpos depositados en el húmedo y oscuro empedrado había pocas cosas que se pudieran contener. Sin embargo, las gargantas de los medianos, de mucho más ruido que nueces, se silenciaron al ver llegar a quienes culpaban de lo sucedido. Prácticamente todo el pueblo había acabado concentrándose en aquella plaza. Unos para protestar, otros para llorar a sus muertos. Muchos, porque habían perdido todo lo que tenían. Ariom y Forja no fueron una excepción y acabaron concentrándose en el lugar repleto de cuerpos y antorchas. A ellos se les sumaron Ishmant y los dos mestizos. Aquella escena enmudeció a los enfurecidos medianos. Los hombres altos impresionaban a todos. Allwënn aún empuñaba su ensangrentada espada. Ishmant ocultaba su rostro con el embozo. Ariom miraba tras su celada de blancas crines. Les habían visto pelear. Aquel puñado de extranjeros había puesto en fuga a un grupo de enemigos muy superior en número. Tal orden de cosas era precisamente lo que Breddo trataba de decir en su favor.
Injustas o no, aquellas afirmaciones pesaban en la cabeza de los guerreros. Se sentían responsables de haber truncado la paz y la vida apacible de aquellas gentes. Por otra parte, tal como estaban las cosas, meter a los medianos en el conflicto sólo era cuestión de tiempo.
Ishmant tomó la palabra, silenciada a su llegada, y se dirigió a la comunidad. Aceptó las críticas, comprendió la frustración de quienes les culpaban y lamentó lo ocurrido. Recordó que aquella actitud no devolvería la vida a los muertos, ni levantaría las casas, ni haría crecer los sembrados. También, en un emotivo gesto, alabó la valentía de Breddo Tomnail, recordando el valor con el que había defendido su hogar y a sus paisanos; a quien, además, eximió de culpas mencionando la pérdida de su negocio, pasto de las llamas.
En este instante, la cabeza de Gharin regresó a aquel subterráneo, ahora perdido en el inalterable pasado...
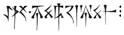
Habíamos permanecido en el interior de la tierra sólo unos minutos pero se habían dilatado como un mal sueño y la angustia nos atenazaba por dentro. Sin la luz del candil, nuestras respiraciones alteradas eran el único signo que nos permitía saber que aún estábamos próximos y vivos. Apenas llegaban sonidos del exterior. Nos apretábamos unos contra otros intentando guardar silencio, tratando de darnos un calor capaz de combatir el frío glaciar del miedo. De pronto, la respiración se hizo dificultosa. El aire se volvió árido. Se pegaba a la garganta y provocaba la tos. Enseguida supimos que algo malo sucedía; antes incluso de percibir claramente ese olor intenso a madera devorada por el fuego.
—¡Humo, entra humo bajo la puerta! —exclamó desesperada la pequeña Fabba en cuanto la luz que retornaba al candil nos mostró una escena enturbiada por una densa humareda. Como pudimos, nos levantamos, llevándonos las manos a la boca y lanzando manotadas que inútilmente trataban de despejar la atmósfera.
—Fabba, ábreme la puerta —ordenó Gharin justo después de indicarnos que buscásemos la salida al río. Como resultaba lógico, se encontró con la oposición de la joven.
—Es muy peligroso, señor. El fuego debe estar muy extendido ya—. Pero el arquero estaba decidido a salir.
—Quiero asegurarme que no hay nadie atrapado ahí dentro... y necesito rescatar mi arco. Vale más que mi vida.
—Pero señor...
—No lo entenderías, Fabba —espetó sin su habitual sonrisa. Nada le haría cambiar de opinión. Quizá Fabba no alcanzara a comprender por qué el elfo estaba dispuesto a morir por sacar su arco de entre las llamas, pero conocía bien el lenguaje gestual de las personas y supo que el rubio mestizo no daría su brazo a torcer. Alzó la tranca que aseguraba la puerta y abrió el cerrojo. Una marea de grises formas penetró por el hueco abierto como una vía de agua.
—Lleva a los chicos al bosque y escondeos —le dijo antes de desaparecer en aquella humeante boca de lobo. Poco más había por hacer. Con resignación nos pusimos en marcha en dirección contraria.
Gharin no tardó en comprender que tenía pocas opciones de sobrevivir en las entrañas de una cortina tan compacta de humos. Pasó rápidamente por su memoria las ayudas mágicas capaces de solventarle la papeleta y recordó que poseía un glifo de protección contra el fuego. Apresurado y en medio de un acceso de tos, rebuscó entre sus colgantes y collares hasta hallar la pieza mágica. La apretó con fuerza y recitó el ensalmo que activaba su carga.
Enseguida notó los efectos.
Podía respirar con menor dificultad y los ojos dejaron de escocerle y llorarle. Secando sus lágrimas, corrió escaleras arriba. El glifo protector podía disiparse en cualquier momento y sólo aliviaba temporalmente sus males.
Al cruzar el umbral del primer piso descubrió con horror que era pasto de las llamas. El calor era sofocante incluso amparado por propiedades mágicas. Con su mano protegiéndole de las llamas avanzó decidido a encontrar las escaleras del segundo piso. Alcanzó el rellano, exhausto, con los pulmones abrasados. Apenas si se concedió tregua para recuperar el aliento. Se alzó sobre los escalones temiendo que se desplomaran a su paso hasta aproximarse al segundo piso.
Se sentía mareado por el calor y el humo. Por eso hubo de recurrir a sus mejores destrezas, templadas en un millar de adversidades. Esquivó, casi como en un acto reflejo, una maza de aristas cortantes que se dirigía con intenciones mortales hacia su cabeza. Apenas podía ver o pensar con claridad. Aquella masa carnosa de amplias dimensiones, aquellos gruñidos toscos y sus malolientes vapores, capaces incluso de atravesar la impenetrable barrera del humo y abofetear los agudos sentidos del elfo, no dejaban mucho margen para el error: un orco habría penetrado en la vivienda ya comenzado el fuego, o este le había sorprendido en su interior. Ahora trataba de aplastarle el cráneo como si el fuego y el humo que consumían la taberna no representasen un peligro para él.
La astucia de Gharin sólo podía ser superada por su rapidez de movimientos. En esta ocasión bien habrían de servirle ambas. Con un grácil giro logró colocarse a espaldas del monstruo golpeándole con la suficiente fuerza como para despeñarle por las escaleras. Escuchó cómo se quebraban maderos a su paso y los desesperados gritos de aquél, pero apenas si aguardó para conocer el desenlace.
No había llamas en el segundo piso, aunque no tardarían en aparecer. Por el contrario, estaba inundado de humo espeso que no dejaba ver nada a más a un metro del suelo. Casi por intuición puso dirección hasta su cuarto. Los efectos del conjuro comenzaban a remitir. Caminar en tan angustiosas condiciones resultaba agotador. Así, abrumado por las expectoraciones y la asfixia hubo de detenerse tras varios pasos afortunados. Después de un par de tentativas reconoció lo que había sido su habitación compartida. Casi a tientas alcanzó el arcón a los pies de su catre. No había tiempo para dotarse de su cota de cuero, o montar el arco, que por fortuna, seguía intacto. Tan deprisa como sus habilidosos dedos dieron de sí, se sujetó el cinto con la espada envainada y el puñal, cargando a la siniestra el escudo heraldo. En aquella ocasión agradeció haber embaucado al pobre Alex cambiando su pesada defensa por aquél tan liviano.
Terminaba de guardar como pudo las piezas de su armadura en la bolsa cuando un sonoro crujido no parecía presagiar nada bueno. Gharin plantó sus pies en el firme tratando de permanecer lo más quieto posible. Una ligera oscilación se convirtió entonces en un peligroso augurio. La casa advertía una realidad. Se vendría abajo de un momento a otro.
Las voraces lenguas de fuego subían con prisa por el hueco de las escaleras. La idea de regresar por donde había venido se deshizo de su mente. No podría volver con los chicos, bajo tierra. Lo más sensato sería saltar por una ventana. En ese instante escuchó movimiento cerca de él.
La garganta le ardía como aspirar a través del cuello de una chimenea encendida. Tenía los ojos encharcados en lágrimas, que parecían quemarle como el ácido y sospechaba que la protección del glifo se había disipado en algún momento durante su apresto. Sin embargo, a falta de sus otros sentidos, su oído se afilaba, así fuese acero al roce de la piedra.
Algo había golpeado en una habitación anexa.
Volvió sobre sus pasos y encontró algo que había pasado desapercibido con anterioridad. Era el salón superior. Su cálido mobiliario acababa de ser prendido por las llamas de una antorcha arrojada desde el exterior. Las cortinas que velaban el acceso a la amplia terraza se vestían de la corona ígnea que las consumía con deleite. Sus trozos ardientes cayeron permitiendo la visión a través del vano abierto. Fuera, en la terraza, Breddo, protegido por un casco que parecía una sopera, trataba de evitar ser partido en dos por el alfanje de un nuevo orco que había alcanzado en algún momento su atalaya.
De nuevo un crujido. Esta vez secundado por una sacudida tan violenta que por poco lleva al suelo al grácil semielfo. Aquella debilitada estructura no daría un nuevo aviso. Gharin ni siquiera pensó en la consecuencia de su decisión. En ocasiones como aquellas había que jugarlo todo a un naipe.
Breddo lo vio aparecer atravesando la columna de humo que vomitaba su hogar por la herida abierta en la ventana. Casi le cuesta la vida detenerse un instante para observar cómo el rubio semielfo cogía velocidad para intentar aquella desesperada acción. La hoja del alfanje rasgó el aire ante sus ojos y apenas tuvo ocasión de nada más. El elfo se interpuso a la carrera entre ambos. Un mismo movimiento apresaba al mediano con su diestra libre y golpeaba al orco con las dilatadas dimensiones de su escudo. Al tiempo, se lanzaba al vacío desde el segundo piso. La inercia del vuelo le hizo girar sobre sí y salvar la caída interponiendo el escudo.
La colisión contra el suelo fue brutal. Las losas del empedrado se clavaron en su abdomen como la coz de un caballo. El peso sobre su brazo izquierdo lo quebró sin remedio. El dolor le hizo retorcerse pero estaba demasiado agotado como para emitir queja. Breddo respiraba. Lo sentía removerse en la prisión de su abrazo. Sólo segundos más tarde, el hogar de los Tomnail sucumbía al fuego en medio de una nube de astillas y polvo tragándose al orco para siempre. Y con él, todo lo que hubiera dentro de la casa.

—¡Veo el final! —anuncié con tanta emoción que la propia Claudia me instó a guardar silencio llevándose un dedo a la boca. Bien es cierto que, tras salvar los primeros pasos, salvamos con ellos el peligro del fuego y del humo. Pero aquel pasillo excavado en la tierra parecía dilatarse por siempre. Teníamos la sensación de ser ratas que huyen por las alcantarillas de un desastre inminente. Las paredes húmedas del corredor parecían estrechar sus anillos sobre nosotros, cortarnos el aliento, alargarse hasta el infinito. Encontrar la luz al final del túnel resultó, en aquella ocasión como en ninguna, todo un esperanzador augurio.
La luz de la tarde, próxima a morir, se debilitaba por segundos pero tras un buen rato bajo tierra, incluso sus moribundos rayos consiguieron herirnos con su mirada. Salimos y respiramos con gratitud la fragancia de la ribera. Un bosquecillo de abedules nos regalaba su perfume y sus sonidos, delato de las aguas frescas del arroyo. Nos tomamos dos segundos para aspirar tanta maravilla pero al pronto, ante la demanda de Fabba nos dispusimos a escondernos en algún lugar de las cercanías.
Apenas hubimos salvado un centenar de metros le vimos frente a nosotros...
La noche estaba cayendo y las alargadas sombras volvían aún más lúgubre su presencia. Nos miraba a los ojos, como una estatua, como una aparición surgida del infierno. Montaba una cosa que en algún momento del pasado pudo ser un caballo. Ahora se movía con la misma aparatosidad de una marioneta. Volutas de vaho se escapaban de sus perfiles, como si pudiese exudar el miedo o alimentarse de él. No vimos sus facciones pero no resultaba necesario para saber que su naturaleza era oscura como alma de asesino. Les habíamos visto antes. Había muchos, según decían. Vástagos del Innombrable. Parecía que nos estuviese esperando. Ahora estaba ahí. Delante de nosotros.
Tras él aparecieron otros. A los flancos. Desde atrás… quizá cuatro, quizá media docena... Apenas si les prestamos atención. Se diría que sonreían complacidos ante nuestra suerte adversa, con su caminar pesado y oscilante sobre sus remedos de equino descarnado. No recuerdo nada más de aquella tarde. El jinete levantó una mano y mi mundo se oscureció, como si para mí hubiese llegado la temida hora.

La mañana se presentó más benigna que aquella madrugada. Se desvanecía al fin ante la mirada aún tímida del poderoso Yelm. Perduraba todavía la estela de los humeantes hilos de las hogueras levantadas a los muertos, ahora poco más que montones de cenizas. También el cansancio de quienes no habían dormido por velar a sus caídos. Se robustecía con dureza junto al frío del alba y la humedad del rocío.
Antes del mediodía se habían cremado los cadáveres tanto de verdugos como víctimas y amontonado los pertrechos útiles de las tropas del Culto. También habían sobrevivido más de una docena de caballos enemigos, por los que la comunidad podría obtener un buen pellizco. Ishmant hizo una colecta entre los elfos. Donaron todo el oro que disponían. Por su parte, el monje no dudaba de la capacidad de recuperación de los medianos. Su tesón, su esforzado trabajo y su optimismo innato pronto superarían la adversidad. Sólo lamentaba las pérdidas inútiles de vidas, como tantas otras, que la cólera y la sinrazón del Culto habían traído a esta alegre tierra.
Muchas familias donaron comidas y asistencia a los menos favorecidos. La pensión de los Tomnail había desaparecido bajo las llamas. Diezcañadas perdía así su único local de esparcimiento. El centro de la ciudad se convertía en improvisado velatorio, hospital y comedor. Las curas mágicas que algunos de los elfos o el propio Ishmant eran capaces de practicar salvaron numerosas vidas y mitigaron con mucho el ánimo hostil engendrado durante la noche, aunque llevaron la extenuación a los hacedores. No obstante, había un asunto de aún mayor dimensión que obligó a replantear las líneas trazadas hasta el momento.
Ishmant había hecho reunir al grupo apenas amaneció, concediendo sólo una pequeña tregua al cansancio. Ahora, el misterioso y lacónico monje resultaba la mayor autoridad de aquel fraccionado grupo y a él se plegaron las voluntades. Forja, aún aturdida, Ariom, quien no había pegado ojo en toda la noche, Allwënn y Gharin aún convaleciente de sus heridas en cuerpo y alma, se aprestaron a escuchar las órdenes del maestro.
—Han encontrado a Fabba —dijo lacónicamente. El grupo pareció reaccionar como un resorte abandonando de sus rostros la pesadez de cansancio y asaetearon al monje con apresuradas preguntas sobre la suerte de la pequeña mediana. Gharin era el más apesadumbrado por ello y quien más preocupación mostraba sobre el asunto. Ishmant alzó los brazos llamando a la calma y trató de responder. —Tiene una profunda herida en la cabeza y ha permanecido toda la noche a la intemperie. No hay rastro de los humanos. Hay señales que indican que probablemente han caído en su poder.
Gharin se llevó las manos al rostro y se dejó caer en el suelo. Allwënn se aprestó a asistir a su viejo camarada arropándole entre sus brazos y alzándolo de nuevo.
—Sabían lo que querían y lo han tomado. Esta incursión tenía un objetivo claro. Venían a por ellos —anunciaba con gravedad. —Esta debería ser la sanción última que demuestra que caminábamos en la dirección acertada. Si os han seguido, si les hemos conducido hasta los humanos de manera consciente o inconsciente no ha de ser en adelante motivo de tormento nunca más. Hemos vencido parcialmente en una dura prueba. Ello acredita las palabras del Señor de las Runas que tanto confiaba en las destrezas de este grupo. Nuestro enemigo es inmenso y todopoderoso. Esta fatalidad nos recuerda que cualquier relajación por nuestra parte cuesta y seguirá costando vidas inocentes. Ese es el único balance de hechos que debemos asumir.
El discurso de Ishmant era pausado y sereno. Contemplaba a sus oyentes con firmeza a través de su profunda mirada oscurecida por el misterio. Se detuvo un instante, como si quisiera preparar el camino de las palabras que iban a nacer a continuación.
—El Culto tiene ahora a dos de los humanos —se volvió a detener. Tragó saliva de manera imperceptible. Por nada del mundo quería revelar la angustia que aquella afirmación le producía. —Aún no sabemos si la encarnación del Séptimo de Misal es uno de ellos. Ni siquiera si es uno de los humanos que nos acompañan. Pero por el momento es todo lo que tenemos y, por extensión, son dos nuevas vidas inocentes que no podemos bajo ningún concepto sacrificar—. El peso de la tragedia de los medianos pesaba demasiado en las conciencias. —Por otro lado, el Señor de las Runas aguarda noticias de nosotros. Hacerle demorar en esta región, ahora más que nunca insegura, puede hacernos perder definitivamente nuestras últimas y escasas opciones. Un grupo debe ponerse en contacto con él y poner rumbo a zonas más seguras.
—Queda una última cuestión —reservó para el final. —El ataque a esta villa ha sido accidental pero en vista del resultado no descarto una operación de castigo sobre los medianos. Hasta ahora, es obvio que el Culto no concedía valor a estos medianos. Son en escaso número y no representan para ellos ni amenaza ni utilidad, pero podrían plantearse traer algunas guarniciones para asegurarse que nada escapará a sus ojos de nuevo—. Su mutismo en esta ocasión sería revelador. —A pesar de la gravedad de estos hechos creo que debería aleccionarlos al respecto y trazar con ellos un plan de emergencia y evacuación llegado el caso. Que estas tierras centraran la atención de Belhedor era sólo cuestión de tiempo. Poco podré hacer yo al respecto. Espero que lo entiendan. Pero vosotros debéis partir inmediatamente —declaró al fin. —Cuando considere inútil mi presencia aquí me reuniré con vosotros, lo cual no será tarde. Pero dadas las circunstancias, habréis de continuar sin mí, de momento—. Nadie le reprochó nada.
Ariom alzó la diestra pidiendo la palabra. Su rostro mutilado apenas si daba signos de emoción al hablar. Secuelas mucho más graves y profundas debían de cicatrizar su alma.
—Dos de nosotros deberían ponerse rumbo a Aldor. Existen muchas posibilidades de que lleven a los prisioneros allí. Las marcas en la tierra aún serán frescas. Un par de elfos experimentados no deberían tener muchos problemas para seguir su ruta, si no nos demoramos más—. Ishmant cabeceaba afirmativamente durante la intervención del marcado y le apostilló nada más concluir, aunque probablemente no era lo que el lancero esperaba escuchar.
—Allwënn —añadió lanzando una mirada aprobadora al mestizo —me ha hecho saber su intención de ofrecerse voluntario para perseguir a los captores. Continuando con el esquema trazado por Rexor, sugiero que tú, Ariom, le acompañes. Gharin y Forja conducirán los caballos y víveres hasta el grupo en cabeza.
Asombrosamente, el mestizo de enanos se mantuvo sereno y conforme con la decisión. Fue Gharin quien la irrumpió enérgicamente con una protesta. Quería acompañar a Allwënn para tratar de rescatar a los humanos.
—No, Gharin, esta vez no. Deja que me acompañe el marcado —le atajó su camarada.
—Quiero ir con vosotros. Yo los perdí y quiero enmendar mi error.
—No te mortifiques más con eso —añadió Ishmant en tono conciliador, pero fue interrumpido de nuevo por el joven arquero.
—No —manifestó con decisión. —Cualquiera podría llevar los caballos hasta Rexor. Soy el mejor rastreador de este grupo. Seré más útil como perseguidor—. Sus palabras encubrían la verdad. Una verdad que Allwënn sospechaba. El mestizo de enanos levantó la mano para conceder una tregua en el debate y solicitó permiso para retirarse con su amigo y hablar en intimidad. Gharin se mostró reticente a abandonar la tertulia pero con un poco de persuasión acompañó unos metros a su compañero de armas.
—Intentáis apartarme del camino. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Has debido de intimar mucho con el marcado en el último viaje para preferir su compañía? Un par de días más y terminarás acostándote con él... si no lo has hecho ya.
—¿Buscas que te salte los dientes de un puñetazo, maldito elfo engreído? —le amenazó el mestizo apuntándole con su índice crispado. —Te tragarás ese sarcasmo un segundo antes que la lengua si no mides tus palabras, Gharin. Pierdes el juicio si crees que prefiero la compañía de ese mutilado. Nada me hace dormir más tranquilo que saber tu arco detrás de mis orejas. Pero esto te ha afectado demasiado, compañero. Y sabes bien que yo necesito una cabeza fría a mi lado. Estás dispuesto a hacer lo que sea por recuperar a esa chica y su joven amigo, y eso es lo que me asusta. Tu frialdad aplaca mi ira, lo sabes bien. Sin ella, mi odio cabalgará a sus anchas y acabaríamos pronto entre los barrotes de alguna celda. Por otro lado, no me fío aún de ese marcado y me gustaría no perderle de vista. Por eso no quiero dejarte a solas con él. Hazlo por mí, confía por una vez en mi juicio. Te doy mi palabra de que te traeré a la chica de vuelta.
Allwënn pensaba, no sin razón, que Gharin sentía debilidad por la joven. Para alguien que había pasado una vida junto aquel atractivo y promiscuo elfo, resultaba muy difícil apartar de su cabeza la imagen de seductor y mujeriego que Gharin se había construido por méritos. Pero el rubio arquero escondía otro sentimiento mucho más doloroso. No podía enfrentarse a la separación de su compañero. Sin las bravatas y terquedades de Allwënn el camino no sería el mismo. Había demasiado amor en aquella extravagante pareja. Allwënn también se esforzó por esconderlo. No le apetecía en absoluto separarse de quien había sido la mitad de su vida, del elfo al que había estado ligado desde la niñez. No había un lugar ni un recuerdo ausente de la presencia de Gharin. Pero tenía asuntos pendientes con aquel desfigurado lancero que tenía que saldar a toda costa. No había muchas opciones.
Gharin no se dejó convencer tan fácilmente pero había una fuerte oposición ante él. Lo más duro de combatir era la certeza de saber que el guión de esta historia ya parecía escrito de antemano. De eso nosotros sabíamos bastante.
Al anochecer, dos parejas rotas partían de aquella aldea herida por caminos opuestos. Gharin y Forja arrastrando la comitiva de caballos, apenas si hablaban. El elfo cabalgaba mudo y melancólico. Atrás dejaba el dolor de un pueblo y con él se marchaba su compañero, su diestra, una parte de su recuerdo. Sentía los mismos celos que un amante despechado que asiste impotente a la infidelidad de su pareja. Allwënn y Ariom tampoco conversaban. El mestizo tardó aún menos en añorar a su compañero de lides. Su humor y su sonrisa se habían convertido en el dulce elixir de su vida. Sería casi una osadía tratar de aliviarlas con la mirada partida y el gesto sombrío de su nuevo acompañante. Dos parejas que se rompían y ponían rumbos distintos e inciertas esperanzas de reencuentro: El Alcázar. No más de cien lunas[4]...
Entre ambos, el monje. Como siempre, silencioso, pensativo. Nuevamente en soledad elevaba su plegaria a los Dioses, por si en tan aciagos días aún escuchaban a los suplicantes.

[1] De manera informal se denomina Ruedas a las Damas de Oro, la moneda de mayor valor en el Imperio. Por su escasez y la dificultad de su cambio casi todos los precios se cifran en sus monedas divisorias: el Ars de Plata, considerado la «moneda oficial» que a su vez se divide en Talones de Cobre (10 Talones son un Ars) y Curios de Bronce (5 Curios son un Talón). Curios y Talones son en realidad las monedas de mayor circulación del Viejo Imperio, aunque el precio se fije habitualmente en Ares. El amplio grosor y diámetro de la Dama explican su sobrenombre.
[2] También llamado Común, según las zonas. Aunque el idioma oficial del imperio es el Irisko, éste sólo se utiliza en las recepciones oficiales y protocolos imperiales. El Básico o el Común, es en realidad una vulgarización del Irisko Imperial con préstamos de otras lenguas. Es el idioma más hablado del Mundo Conocido, siendo el principal canal de comunicación incluso entre razas y culturas no humanas.
[3] El Maro es una gramínea que crece en espiga, de unos dos centímetros de tamaño muy común en la dieta. Su sabor y textura dependen de la manera en la que sea cocinada, aunque suele pesar su ligero amargor; característico de este cereal. Tiene fama de ser una de las bases alimenticias de mayor versatilidad a la hora de su preparación. El reputado mesonero Tarmish de Rubar, escribió en su famoso tratado las diez mil maneras de preparar Maro. Esta cifra resulta con evidencia una exageración pero hace justicia a la idea que pretendo transmitir.
[4] No equivale al ciclo lunar completo, más largo y cambiante que el nuestro por la presencia del segundo sol. Es simplemente una formula poética de contar las jornadas: 100 días, apenas una estación.