Los educadores del pueblo
y la «revolución interior».
La cultura anarquista en España
Javier Navarro Navarro
Universitat de Valencia
PRESENCIA Y PERFILES DE UNA(S) CULTURA(S)
No resulta fácil abordar de manera global un tema como el de la cultura anarquista en España, con tantos elementos en juego y posibilidades de análisis desde diferentes perspectivas y dimensiones. El mundo cultural vinculado a los medios libertarios españoles se caracteriza por su diversidad y complejidad, por lo variado de sus expresiones y por la pluralidad de influencias que intervinieron en su gestación y evolución a lo largo del tiempo. Las aportaciones de reputados especialistas en el anarquismo hispánico han ido desgranando en este volumen elementos de esa cultura e identidad política, por lo demás marcadamente heterogénea en sus perfiles («anarquista», «sindicalista», «individualista», etc.). Nos aproximaremos en estas páginas al análisis de algunos otros elementos que la caracterizaron, relacionados tanto con los discursos, actitudes y valores como con las prácticas y modos y formas de expresión a través de los cuales se construyó y difundió.
Tal como han señalado José Álvarez Junco, Lily Litvak y otros autores, los libertarios españoles otorgaron en su discurso una importancia central a la cultura y la educación como instrumentos clave de su proyecto emancipador; aspectos instructivos y formativos aparecían así en principio no como piezas secundarias en el camino a la revolución, sino como elementos imprescindibles del proceso de transformación del individuo y de la sociedad en general. Lo cierto es que el énfasis anarquista en estas cuestiones resulta remarcable. Podemos encontrar formulaciones en este sentido ya desde los primeros tiempos del internacionalismo en España, tanto en los dictámenes y declaraciones en congresos como en las páginas de la prensa obrerista del momento e incluso en las primeras iniciativas prácticas (escuelas, edición de libros y folletos, etc.) puestas en marcha en la década de 1870. Y todo ello continuó en décadas posteriores. Tal como señalaba Juan Díaz del Moral refiriéndose a estos medios en las páginas de su Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, publicada en 1929:
No hay congreso obrero en donde no se plantee el problema de la enseñanza; en algunos se ha intentado la creación de una Escuela Normal de Maestros; en todos se estimula a las Asociaciones para que erijan escuelas; los cruzados de la causa suelen ser grandes lectores de periódicos, folletos y libros de propaganda (de sociología, como ellos dicen) y aun de obras elementales de historia, geografía y ciencias físicas y naturales; en las exaltaciones, hasta las masas muestran un noble afán por instruirse y educarse.
La fe en el perfeccionamiento humano a través de la inteligencia, el conocimiento y la voluntad personal de mejora; la confianza en las posibilidades transformadoras de la razón y la ciencia, arraigado todo ello en una amplia tradición ilustrada, radical y socialista, reafirmaban la presencia relevante de la acción y la reflexión cultural en el programa ácrata al menos en un doble sentido. Primero, en el de la necesidad de la restitución de la cultura al pueblo —garantizando su acceso a esta— y la erradicación de la ignorancia, sinónimo a la vez que efecto perverso de la explotación. Pero también por la convicción de la labor cultural como un valor revolucionario en sí mismo, factor de liberación y transformador de la realidad y del individuo y, por tanto, inseparable del proyecto emancipador. Sin este aprendizaje personal y social, y la «revolución de las conciencias» consiguiente (concebida no sólo como mera adquisición de conocimientos, sino como transformación de valores, actitudes y costumbres), la revolución social quedaría incompleta. De hecho, sólo la presencia de seres plenamente ilustrados, conscientes, autoemancipados y libres de prejuicios, sería capaz de garantizar a la larga la consolidación de una futura sociedad posrevolucionaria.
Este «afán cultural» con el que se ha vinculado legítimamente al anarquismo, tanto en el ámbito del discurso como en el de la práctica, no se situaba evidentemente al margen de la propaganda y la difusión de las ideas que debía acompañar la progresión y consolidación del movimiento entre las clases trabajadoras. Pero lo cierto es que, más allá de ello, y por las razones aducidas, resulta innegable el peso y la importancia que la acción educativa y cultural en un amplio sentido tuvo a lo largo del tiempo en los medios libertarios españoles y en sus diferentes proyectos y estrategias. Estuvo presente de una u otra manera en sus distintas corrientes, desde el colectivismo y el comunismo al individualismo y el sindicalismo revolucionario, el comunismo libertario, etc. Sin embargo, ello no significa que en todas ellas, ni en todas las voces militantes en un sentido general, se prestara una importancia igual a la cuestión, ni que se le reservara el mismo rol u orden dentro del programa revolucionario ácrata. Para algunos, la «revolución interior», cultural e intelectual, debía preceder a la material; para otros, sólo la consecución plena de esta última permitiría disponer de las condiciones que aseguraran el libre desarrollo de todas las facultades humanas. Así, no fue extraño que se acusara a los primeros de una desviación «pedagogista» o «educacionista», al priorizar este esfuerzo sobre la lucha insurreccional o el trabajo sindical, aunque de todas maneras esa fuera una tendencia siempre presente en los discursos libertarios.
Los medios anarquistas españoles invirtieron grandes esfuerzos y energías en el campo cultural. Actuaban así como «educadores del pueblo», a través de iniciativas como la labor de creación de escuelas o ateneos, el ingente esfuerzo editorial y de extensión de la lectura que desplegaron, o fenómenos como la creación de una literatura obrerista o la apuesta por el teatro «social» y «de ideas». Los libertarios contribuían de esta manera a un proyecto cultural general de emancipación humana y superación individual y colectiva mediante la extensión de la cultura y la educación a las clases populares, y se vinculaban así en buena medida a la pulsión regeneracionista finisecular en un amplio sentido. Se trataba de un programa, por otra parte, nada neutro sino imbuido de una orientación profundamente revolucionaria y basado en esa fe casi absoluta en el poder de transformación (e incluso redención) social de la cultura, a través de una auténtica «mística de la educación». Se difundían así los perfiles de una cultura racionalista y científica, con muchos puntos en contacto con las culturas radicales, republicanas y obreristas, superadora de las desigualdades, con vocación enciclopédica y globalizadora (se buscaba acceder a un saber ilustrado, no parcial o especializado), integral (extensiva a todos los ámbitos de la vida), universalista, laica, etc.
Pero además de esta proyección «externa», por así decirlo, las prácticas culturales y educativas desarrolladas por los libertarios cumplían también una función «interna» (si se me permite esta diferenciación, por lo demás un tanto arbitraria) como elementos que expresaban a la vez que contribuían a forjar y consolidar una determinada identidad política y social, vinculada al obrerismo anarquista y anarcosindicalista. La cultura desempeñaba así un rol central en la configuración y definición de la identidad ácrata. Estas actitudes y prácticas socioculturales, de las que participaban militantes y, en cierta medida, afiliados y simpatizantes de los medios libertarios en estos años, resultaban claves para la socialización y/o formación de aquellos. Aseguraban la cohesión del grupo, consolidaban los sentimientos de pertenencia a un movimiento social y desempeñaban en definitiva un rol esencial en la conformación de un tipo de vida y de cultura militantes y en el proceso de construcción de una identidad libertaria, siempre heterogénea en sus perfiles, como ya subrayamos. Cabe recordar que la condición de «anarquista» era concebida a menudo en estos medios como la meta final de un camino, de un proceso, a la que se llegaba tras un proceso de transformación moral y cultural del individuo. La idea de la necesaria formación del militante es aquí recurrente y se solía valorar siempre muy positivamente la figura del autodidacta, aquel que conseguía labrarse una educación mediante su esfuerzo personal. Asimismo, la «posesión» de cultura (como mínimo, saber leer y escribir y estar familiarizado con algunas lecturas) marcaba en la CNT la frontera entre el militante y el simple afiliado, con todas las consecuencias que esto tenía para la organización, tal como ha destacado Anna Monjo. Todo ello no quiere decir que la cultura no se convirtiera internamente en un ámbito de lucha por la definición de la propia identidad, entre las distintas concepciones de la cultura libertaria. Así, por ejemplo, los sindicalistas aludían constantemente a la cultura (como sinónimo de educación o capacitación) y la anteponían a cualquier «aventura» revolucionaria; los individualistas subrayaban la necesidad de una «revolución en las mentes» y de una transformación profunda de las costumbres y hábitos cotidianos, etc.
No obstante, fuera desde una u otra corriente, con una orientación dirigida hacia el exterior o el interior del propio movimiento, la acción cultural del anarquismo en España tuvo unas coordenadas más o menos comunes, tanto en sus fundamentos discursivos básicos (una cultura que alude a la capacidad autoformativa del individuo, se pretende antiautoritaria y al margen del Estado, es integral y se dirige a los distintos ámbitos de la vida social e individual, tiene un carácter transformador y revolucionario, etc.), como en sus formas y manifestaciones concretas. Con relación a esto último, cabe subrayar que nos encontramos ante una actividad que emana fundamentalmente de sus redes de sociabilidad, de los militantes presentes en las diversas instancias del movimiento libertario, fueran sociedades obreras o sindicatos de la CNT, agrupaciones de la FAI, Juventudes Libertarias, Mujeres Libres, ateneos populares y obreros, etc. Es producto a veces de la iniciativa de los distintos comités locales, comarcales, provinciales, regionales o nacionales que coordinan esas distintas tramas asociativas. La mayor parte de las ocasiones brota, por el contrario, de los militantes reunidos en grupos de afinidad (en su lugar de trabajo o sindicato, en el barrio o en el ateneo), célula básica de sociabilidad en el movimiento libertario y protagonista de sus diferentes tipos de acción, también la cultural. De ellos surgieron prácticas como conferencias, charlas y debates, cursillos y escuelas nocturnas para adultos, escuelas racionalistas para los niños, bibliotecas, edición de publicaciones periódicas, libros y folletos, veladas artísticas, excursiones campestres, práctica del esperantismo o el naturismo, etc. Se trata de una actividad cultural, por tanto, enormemente amplia y variada, otro de cuyos rasgos esenciales es precisamente ese carácter descentralizado, por lo menos hasta los años de la guerra civil. Son iniciativas múltiples y presentan en conjunto una gran riqueza y complejidad, pero a menudo su autonomía y dispersión, unidas a la carencia de recursos y la clandestinidad o semiclandestinidad (dentro de una dinámica de insurrección/represión) en las que suelen moverse, las someten a constantes vaivenes, a una permanente fragilidad y a una cierta discontinuidad. El voluntarismo mostrado no se veía acompañado a menudo por el éxito en las realizaciones prácticas ni por la necesaria estabilidad que estas precisaban.
Por otro lado, se parte aquí de la percepción de la posibilidad de configurar unas estrategias y prácticas cultural-educativas autónomas, autosuficientes, alternativas y al margen del Estado, lo que diferenciaría a los anarcosindicalistas españoles de otras opciones presentes en el movimiento obrero, como es el caso de los socialistas, con su clara apuesta al menos desde 1918 por una reforma en profundidad de la educación pública. De nuevo será la contienda civil de 1936-1939 la que alterará, también aquí, las cosas, y llevará a los medios libertarios a compartir iniciativas en este ámbito desarrolladas por las instituciones republicanas (Milicias de la Cultura, Institutos Obreros, etc.), a integrarse plenamente en modelos educativos de carácter público y estatal, como sucedió con el CENU (Consell de L’Escola Nova Unificada) en Cataluña, o incluso a dirigir el conjunto de la política cultural y educativa gubernamental con el nombramiento en abril de 1938 del cenetista asturiano Segundo Blanco como ministro de Instrucción Pública y Sanidad en el ejecutivo de Juan Negrín.
En general, y a lo largo del tiempo, se revelaron como fundamentales en la construcción de la identidad libertaria y en la puesta en marcha de su acción colectiva, una serie de prácticas que implicaban la utilización, como en otras culturas políticas y movimientos sociales, de todo un abanico de elementos simbólicos y representaciones, mitos y rituales unificadores de diferente índole, muchos de ellos procedentes de la tradición obrera. Entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, el uso de determinados símbolos con los que se identificaba la militancia: la bandera y los colores rojinegros (definitivamente a partir de la década de 1930), las siglas de la FAI o de la CNT, o el cancionero anarquista y sus himnos más representativos: Hijos del Pueblo, primero (adoptado en el Segundo Certamen Socialista, en 1889), y a partir de los años treinta ¡A las Barricadas! También la predilección por nombres —individuales, de publicaciones, entidades o grupos— o imágenes repletos de alusiones a la naturaleza y la luz, la lucha y la acción, la redención y el progreso, etc.; de rituales que expresaban el deseo de escapar del control religioso y, en la medida de lo posible, del Estado (desde el cambio de nombre propio a los actos de inscripción civil de recién nacidos, pasando por matrimonios y uniones «libres», entierros laicos, etc.), o de ritos de afirmación de la identidad colectiva: conmemoraciones, actos de homenaje, «afirmación» y confraternización, etc.
Resultó clave asimismo la existencia de un calendario propio (con fechas destacadas, festejadas de una u otra manera: el aniversario de la Comuna o el de la ejecución de los mártires de Chicago, el Primero de Mayo, el 19 de julio, etc.), así como la necesidad en general de codificar una historia propia, que reafirmara la propia identidad en el pasado, con la presencia de historiadores pertenecientes al movimiento: Anselmo Lorenzo, Manuel Buenacasa, Josep Peirats, Abel Paz, por citar sólo algunos, y hasta la actualidad, con fundaciones y centros de documentación (Anselmo Lorenzo, Salvador Seguí, Isaac Puente, etc.), uno de cuyos cometidos es precisamente la conservación y recuperación de la memoria libertaria. Asimismo, fue básica la presencia de una serie de modelos éticos y de comportamiento para el militante: «apóstoles», convertidos en paradigmas de conducta; «mártires» del movimiento (desde los obreros de Chicago a los caídos en las insurrecciones revolucionarias de la década de los treinta y la guerra civil, pasando por los mártires de Montjuic o la figura emblemática de Ferrer i Guàrdia) a los que se dedicaban números extraordinarios de periódicos y revistas, poesías, dibujos, fotografías, etc.; «héroes» de la lucha obrera (el ejemplo más claro será la exaltación de Durruti durante la contienda y también con posterioridad a ella); «sabios» (pensadores, científicos y artistas cuya obra hubiera contribuido al progreso de la humanidad), etc.
EDUCACIÓN Y ESCUELA
El interés de los anarquistas por la pedagogía y la educación fue notable, tanto en el ámbito discursivo como en el de las iniciativas y prácticas. Muchos de los más importantes escritores y publicistas anarquistas españoles se sintieron atraídos por las cuestiones pedagógicas y escribieron sobre ellas: Anselmo Lorenzo, Federico Urales, Ricardo Mella, José Prat, Higinio Noja Ruiz, etc. Ello se explica no sólo por la ya mencionada fe en las posibilidades de la acción educativa y formativa del individuo, esa auténtica mística de la educación que otorgaba a esta una considerable potencialidad transformadora y revolucionaria, sino también por la confianza en las posibilidades innatas del educando, niño o adulto. De todas maneras, tal como ha señalado uno de los máximos especialistas en este tema, Pere Sola, conviene no dejarse llevar por una cierta sobrevaloración de estos discursos y de la «dimensión pedagogista» dentro del movimiento libertario. No sólo porque esta fue discutida internamente, como ya señalamos, sino porque, según este autor, en ocasiones dejó de tener tanta trascendencia como otros aspectos de la táctica y estrategia revolucionarias y fue en la práctica, por tanto, subordinada a ellas.

Ricardo Mella.
Las referencias a los aspectos educativos y formativos surgieron muy pronto entre los intemacionalistas españoles. Las encontramos ya en el primer manifiesto del núcleo madrileño de la AIT en 1869, en el I Congreso de la Federación Regional Española de la AIT en Barcelona en 1870 y en diversos artículos publicados esos mismos años en el periódico La Federación sobre la «enseñanza integral». Esta idea, defendida en especial por el anarquista francés Paul Robin, y recogida, entre otras influencias, del socialismo utópico (en especial de Fourier y su apuesta por la escuela-taller), y también de Proudhon, venía a referirse a la necesidad de apostar por una educación que tuviera como objetivo el desarrollo por igual, equilibrado, completo y armónico, de las facultades morales, físicas e intelectuales del individuo. La alusión más amplia a la cuestión entre los intemacionalistas españoles aparecería en el II Congreso de la FRE celebrado en Zaragoza en 1872, con el dictamen sobre el tema presentado por Trinidad Soriano y aprobado en el congreso. Se vinculaba aquí claramente ya la idea de educación con la de la emancipación social general, enfatizando la importancia de aquella, y se apostaba en concreto por una educación integral en el sentido antes comentado (y que inspiraba incluso un plan concreto de enseñanza argumentado en el dictamen), de carácter social y público, racional, científica y laica. Tras la escisión del internacionalismo español, verificada definitivamente por entonces, esta sería a grandes rasgos la postura ante el tema en los medios anarquistas en años sucesivos. Así se confirmó en el congreso de Córdoba (1872), donde se subrayó la necesidad de crear escuelas propias («internacionales»).
La cuestión continuó tratándose en conferencias locales y comarcales, y tuvo algunas realizaciones concretas por lo que se refiere a escuelas vinculadas a sociedades obreras en los años siguientes, pero la situación de clandestinidad de la organización vivida a partir de 1874 reduciría su presencia. Asimismo, la atención por el asunto se identificaría con los medios más reformistas del bakuninismo español y no con aquellos que priorizaron por encima de todo la actividad insurreccional. En la práctica, este compromiso anarquista por la educación se tradujo más bien en experiencias comunes con otros elementos de carácter republicano, federal y obrerista en el interior de sociedades instructivas y ateneos populares y obreros, de gran arraigo en estos años. La década de 1880 trajo la creación de la Federación de Trabajadores de la Región Española, bajo predominio colectivista. Pero también ahora la constante fue la integración de los esfuerzos anarquistas en el ámbito escolar, y de sus diferentes tendencias, en un movimiento general por la escuela laica. Menciones a ella aparecen en los congresos de la FTRE de Sevilla (1882) y Valencia (1883), pero más importante fue la aportación ácrata en la consolidación de escuelas de este tipo (y en plataformas y congresos que alentaban su surgimiento y desarrollo) relacionadas con el republicanismo y más concretamente la masonería y el librepensamiento durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Este sería el caldo de cultivo en el que germinaría la experiencia que más éxito tendría en los medios libertarios españoles en lo sucesivo: la Escuela Moderna, que abrió sus puertas en Barcelona en 1901.
Como se ha señalado en más de una ocasión, la experiencia de Ferrer i Guàrdia fue el producto de influencias muy diversas, procedentes en diversas dosis de las ideas obreristas sobre la enseñanza (por ejemplo, la ya comentada educación integral y el ejemplo de Robin), la educación laica, la masonería y el librepensamiento, el anarquismo, las corrientes de renovación pedagógica, el clima intelectual favorable al positivismo y el cientifismo o la presencia de un ambiente propicio a las empresas regeneracionistas y el reformismo educativo. El ejemplo de la Escuela Moderna de Ferrer se extendió durante la primera década de siglo a distintas localidades de la Península y, a pesar de que aparentemente su expansión se detuvo con la represión posterior a la Semana Trágica barcelonesa de 1909 y el fusilamiento de su fundador, continuaría sin embargo en años sucesivos. Aunque no respondía exclusivamente a un perfil libertario, el modelo ecléctico de la Escuela Moderna acabaría convirtiéndose en el prototipo hegemónico de referencia para las escuelas vinculadas a los medios anarquistas y anarcosindicalistas españoles en las décadas siguientes. Por otro lado, sirvió para codificar definitivamente lo que serían determinadas ideas clave presentes en la pedagogía libertaria y en sus expresiones y manifestaciones educativas.
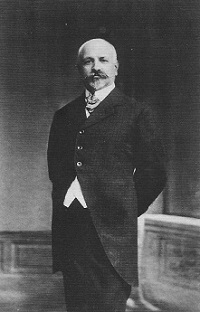
Francesc Ferrer i Guàrdia.
Así, por ejemplo, nos encontramos ante una pedagogía libre y antiautoritaria, que sitúa al niño y al educando en general en el centro de la acción educativa y que suprime la coacción y la represión (premios, castigos, etc.). En coherencia con el pensamiento libertario, la eliminación de toda forma de autoridad es aquí esencial para garantizar el objetivo perseguido: el desarrollo pleno y autónomo de las distintas facultades humanas. Y, conviene subrayarlo, de todas ellas: intelectuales, manuales y morales, no sólo de algunas, por lo que nos hallamos ante una pedagogía que se declara a la vez integral. La enseñanza propuesta es también de carácter racional y científico, y laica en sus planteamientos, absolutamente al margen de lo religioso. Es asimismo igualitaria: en ella se practica (como en el caso de la Escuela Moderna) la coeducación de clases sociales, así como la de sexos. Es una educación que se sitúa al margen del Estado y de toda autoridad, con escuelas y centros educativos que actúan de forma autogestionada. Asimismo, tiene una finalidad revolucionaria. Aquí se situaba el punto más polémico y que, conviene subrayarlo, fue objeto de debate también en los medios ácratas. Resultaba claro que el carácter profundamente transformador y emancipador de una educación basada en los presupuestos anteriores convertía sus objetivos, como ya se ha dicho, en revolucionarios. Pero ¿era posible que esto no apareciera explícito de ninguna manera en el proceso educativo si de lo que se trataba era de fomentar el desarrollo de espíritus libres y rebeldes, críticos y opuestos a toda autoridad? Ricardo Mella o Eleuterio Quintanilla, por ejemplo, se opusieron a la ideologización y la tendencia al dogmatismo que veían presente en el modelo ferreriano y en otras opiniones libertarias sobre la educación, y apostaron por una escuela de carácter no directivo y por la defensa del «neutralismo pedagógico», corriente que tendría también un gran ascendiente en los medios anarquistas en años sucesivos. Por lo que se refiere a la metodología, determinados elementos de la práctica escolar ferreriana y de sus referentes pedagógicos se incorporarían en lo sucesivo a las escuelas vinculadas al mundo ácrata, como la predilección por las corrientes de renovación pedagógica, el fomento del contacto del alumnado con la Naturaleza, el gusto por el juego y la experimentación en el proceso educativo, la presencia de trabajos en grupo, artísticos y manuales en el aula, etc.
Con el racionalismo ferreriano como principal referencia, pero incorporando asimismo influencias del modelo escolar sindical europeo (Francia, Italia, etc.) de inicios del siglo XX, se pusieron en marcha a lo largo de las décadas de 1910 y 1920 diversas escuelas vinculadas a entidades obreras y sindicatos relacionados con la nueva organización anarcosindicalista creada en 1910, la CNT. La cuestión educativa-escolar apareció en todos los congresos de la Confederación, ya desde sus inicios. Así, en el congreso fundacional de Barcelona en 1910, se recogió este tema con el encabezamiento: «Necesidad de establecer escuelas dentro de los sindicatos obreros. Manera práctica de llevarlo a efecto»; en el dictamen final se instaba a las sociedades o federaciones locales para que «aborden la fundación inmediata de escuelas para educación de los trabajadores». Lo mismo sucedió en los congresos de 1911 (Barcelona), 1918 (Congreso Regional en Cataluña, Sants) y 1919 (Madrid), donde se debatió la cuestión, se aprobaron diversos dictámenes en torno a ella, se discutieron en algún caso propuestas concretas de enseñanza (1918) y se alentó a los sindicatos en esta labor de creación de escuelas. En todo caso, la apuesta de la organización confederal en su conjunto es ya a partir de 1911 claramente a favor de una enseñanza «racional» o racionalista, dirigida también a los niños (con el modelo ferreriano como referencia fundamental), y no sólo a los trabajadores adultos, compromiso que se reafirmaría en los congresos de 1931 (Madrid) y 1936 (Zaragoza). En el congreso de 1919 se abordaron también aspectos concretos relacionados con la puesta en marcha de estas escuelas «racionalistas», como la creación de un comité proenseñanza adscrito al Comité Nacional de la CNT que ayudara a los sindicatos en la puesta en marcha de centros educativos, o la fundación de una escuela normal propia, de carácter nacional, para la formación de los maestros necesarios en estas tareas. La atención por el tema escolar en los medios anarcosindicalistas sería innegable en estos años, como muestran también las numerosas referencias sobre el asunto, así como al legado de Ferrer, en la prensa, y los libros y folletos publicados sobre esos temas en estos medios. Y no sólo de carácter teórico. Uno de los capítulos de la conocida obra El abogado del obrero (Sevilla, 1912), del maestro racionalista, propagandista y activo militante anarquista andaluz José Sánchez Rosa, se dedicaba precisamente a la «Apertura de Escuelas», con consejos legales y administrativos en este sentido.
Y en efecto, la creación de escuelas «racionalistas» fue el efecto práctico más notable de este interés a lo largo del período 1909-1939. Decenas y decenas de estos centros surgieron a partir de la segunda década del siglo, asociados a sociedades obreras y sindicatos de la CNT, aunque también a ateneos anarquistas, antiguas escuelas modernas o laicas, etc. Tuvieron gran implantación en Cataluña, pero también en el País Valenciano, Murcia, Islas Baleares, Andalucía, Aragón y puntos del norte peninsular, como Galicia o Asturias, coincidiendo con la implantación geográfica del anarcosindicalismo. Algunas de estas escuelas destacaron por su actividad, por sus experiencias pedagógicas o por el impulso y el prestigio de determinados maestros y pedagogos vinculados a ellas. Es el caso de la Escuela Racionalista de Sants, también conocida como Escuela Racionalista Luz, relacionada con el Ateneo Racionalista de la barriada, dirigida por Joan Roigé y que funcionó a partir de 1918. O de la Escuela Obrera del Arte Fabril La Constancia, del Clot, también en Barcelona, sostenida por este sindicato y fundada ese mismo año. Conocida también como Escuela La Farigola o Escuela Natura, en ella trabajaron José Alberola, Josep Torres Tribó o Joan Puig Elias, futuro director del CENU en guerra. Entre finales de la década de 1910 y los años veinte funcionarían otras muchas escuelas en Cataluña, como la Galileo, la del Ateneo Racionalista de Gracia, la Institución Horaciana de Cultura de Sant Feliu (donde trabajaría otro conocido maestro, José Casasola), etc. Pero también, como decimos, en otros puntos de la Península. Es el caso del País Valenciano, con la presencia asimismo de maestros como Samuel Torner (fundador de la Escuela Moderna de Valencia en 1906), los mencionados Alberola y Casasola, Albano Rosell, Antonia Maymón, Fortunato Barthe, Eusebio Carbó, etc., y con escuelas racionalistas en lugares como Valencia, Alicante, Xátiva, Alcoy o Elda, entre otros. La labor de determinados militantes y propagandistas, a la vez también maestros racionalistas, fue clave para poner en marcha centros de este tipo en distintas localidades de Andalucía (Sánchez Rosa, Noja Ruiz) o Asturias (Eleuterio Quintanilla), por ejemplo.
La creación de una escuela racionalista era sin duda la aspiración en el terreno cultural más anhelada (junto a la biblioteca) por sindicatos, centros y agrupaciones ácratas en estos años, a lo que habría que añadir la puesta en marcha en estas entidades de cursos, conferencias y otras formas de educación de adultos en horario nocturno. Las escuelas racionalistas reunían a hijos de militantes, afiliados o simpatizantes del movimiento libertario, y de trabajadores en general de los barrios populares o localidades donde se ubicaban. A menudo, estas interesantes experiencias educativas chocaron con la carencia de medios materiales (locales, recursos económicos) y de suficiente profesorado para atender las demandas existentes, la dispersión de energías militantes o la falta de un clima que garantizara su necesaria estabilidad y continuidad. Dependientes por lo general de la suerte de los sindicatos o ateneos a los que se vinculaban, padecían los cierres y suspensiones que caían periódicamente sobre estos. Eso sucedió durante los años veinte, y también ocurriría durante los treinta. A partir de 1931 asistimos a un rebrote del fenómeno escolar racionalista vinculado a los medios libertarios en el nuevo contexto democrático, y de la reflexión en torno a la educación en la prensa y en los libros y folletos editados sobre el tema. En cuanto a las realizaciones prácticas, resurgieron experiencias anteriores y florecieron nuevas. Algunas escuelas se mostraron muy activas estos años, también en el terreno de la experimentación pedagógica: la Escuela Racionalista Eliseo Reclus en la calle Vallespir de Barcelona, vinculada al Ateneo de la barriada de Les Corts y dirigida por los hermanos Carrasquer; la Escuela Racionalista de la Torrassa, dirigida por Floreal Ocaña y su familia; la Escuela Racionalista de l’Hospitalet; la Escuela Labor, y un sinfín de centros de este tipo en Cataluña y fuera de ella, reproduciendo la implantación territorial antes comentada.
Como puede verse, la figura del maestro/a racionalista resultaba esencial en este ámbito y acabó convirtiéndose en un modelo peculiar de la militancia y el activismo ácratas, a la vez que una muestra de la importancia concedida a esta dimensión educativa en la proyección social libertaria. Muchos de estos maestros eran también pedagogos y escribían sobre estas cuestiones habitualmente en la prensa y en las páginas de libros y folletos, a la vez que redactaban piezas literarias y teatrales o se interesaban por otros temas afines a la cultura libertaria. Así sucedió por ejemplo con el naturismo, sobre el que escribieron y fueron difusores maestros racionalistas como Albano Rosell o Antonia Maymón. Al mismo tiempo, estos maestros no abandonaban su dimensión de propagandistas y ello les convertía a menudo en personajes perseguidos, en permanente itinerancia por las distintas escuelas vinculadas a la organización en toda la geografía peninsular.
La guerra civil de 1936-1939 trajo en principio una reactivación de la experiencia de las escuelas racionalistas en la España republicana al calor de la nueva situación revolucionaria, aunque acabarían imponiéndose los condicionantes bélicos. Se pusieron en marcha centros de este tipo sobre todo en Madrid (donde la Federación Local de Ateneos Libertarios desarrolló una intensa actividad en este sentido), Aragón, País Valenciano y Cataluña, donde las escuelas vinculadas a estos medios repartieron sus fidelidades entre el ya mencionado CENU (organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña en el que estaba integrada la CNT y que organizó la enseñanza primaria en la zona) y la FRER (Federación Regional de Escuelas Racionalistas), que se mostró contraria a la integración en aquel. Los medios confederales desarrollaron también una intensa actividad educativa en otros ámbitos, como la lucha contra el analfabetismo, la formación de adultos, la capacitación de la militancia o la protección de la infancia. Tuvieron un especial protagonismo en las iniciativas educativas puestas en marcha a lo largo de estos años los militantes vinculados a las Juventudes Libertarias y Mujeres Libres.
EL OBRERO ILUSTRADO
Desde el punto de vista ácrata, la lectura constituía una herramienta educativa de primer orden para el individuo y uno de los medios más eficaces para combatir la ignorancia y estimular la emancipación social y cultural de las clases populares. Asimismo, era un instrumento formativo básico de la militancia, un elemento imprescindible en el proceso de aprendizaje e iniciación en las ideas libertarias. La lectura aparecía como una de las vías más habituales de autoformación de los militantes obreristas, donde el autodidactismo tenía un peso considerable; podía leerse como fórmula de entretenimiento, pero, sobre todo, para educarse, a menudo con avidez, con un ansia de acceder al conocimiento propia del autodidactismo. Además, la lectura formaba parte sustancial de otras prácticas colectivas puestas en marcha en el entramado asociativo anarquista: sesiones de lectura colectivas, lecturas comentadas, charlas literarias, etc.
En las lecturas de los militantes, en las bibliotecas de los centros o en los catálogos de los servicios de librería de las publicaciones libertarias encontramos algunos rasgos comunes. En primer lugar, la pluralidad temática: además de la prensa, figuran aquí textos y ensayos de tema político o social de orientación radical, obrerista y anarquista, pero también novelas, dramas, ensayos de divulgación científica, disertaciones filosóficas, libros de geografía o historia, tratados sobre sexualidad o medicina natural, manuales de cultura general, etc. Por otro lado, hallamos una cierta diversidad en estas lecturas, en sintonía con una vocación también ecléctica y heterogénea que José Carlos Mainer identifica con la lectura obrera en general. Está presente aquí cierta flexibilidad ideológica, que permite integrar no sólo a los autores anarquistas o sindicalistas, sino a aquellos que comparten un común discurso por el progreso y la emancipación política, económica, social y cultural en un amplio sentido y que colaboran en la empresa colectiva de difusión de los perfiles de una cultura ilustrada, laica y científica. En todo caso, prima la noción de utilidad —desde el punto de vista propagandístico, educativo o ético— frente al entretenimiento, en lecturas que deben ante todo incitar a la reflexión. Está muy presente, al mismo tiempo, la literatura. Destaca aquí la literatura social, romántica o naturalista, de origen francés, y la del realismo ruso (tiene también gran éxito la novela corta de temática social y aire de folletín, al estilo de La Novela Ideal o La Novela Libre), a las que se incorporarán en el período de entreguerras la novelística social centroeuropea o norteamericana, con el tema antimilitarista o pacifista como género destacado. Aparecen en estas lecturas los autores clásicos del anarquismo y los contemporáneos de la generación correspondiente, pero también ensayistas y escritores que compartían con los libertarios determinadas inquietudes político-sociales, ideológicas o culturales, en especial el antiautoritarismo, la crítica social y la defensa de los valores laicos y avanzados. Otra característica es el gusto por la divulgación cultural y científica, desde la biología, la física o la astronomía a la medicina o la sexualidad. Se sintonizaba aquí con el cientifismo habitual en estos medios y su confianza en las posibilidades transformadoras y revolucionarias de la ciencia como liberadora del individuo y la sociedad y, por tanto, en la conveniencia de su difusión.
Estos temas nutrían las bibliotecas anarquistas, tanto las particulares de algunos militantes como, sobre todo, las de los sindicatos, ateneos o agrupaciones ácratas de todo tipo. La creación de una biblioteca constituía la expresión más clara de la voluntad cultural y formativa que animaba la actividad de toda entidad libertaria, y uno de sus rasgos distintivos, además de un motivo de orgullo para sus militantes cuando estaba bien surtida y organizada. Parte esencial del aparato educativo de estos centros, la biblioteca o sala de lectura (a menudo muy precaria, pero siempre presente) era también su centro neurálgico, una especie de sancta sanctorum o espacio simbólico reservado para las charlas formativas, serias e «institucionalizadas», la lectura de prensa, libros y folletos, etc. Aunque en la mayor parte de los casos se trataba de bibliotecas modestas, con escasos recursos, creadas y sostenidas con el esfuerzo y el voluntarismo de los militantes, raro era el centro que no habilitaba un espacio para estos menesteres y destinaba recursos para su mantenimiento, que a menudo sobrepasaban sus posibilidades económicas. Todo lo relacionado con la marcha y sostenimiento de la biblioteca constituía un tema habitual de debate en las asambleas y juntas de los sindicatos y agrupaciones respectivos.
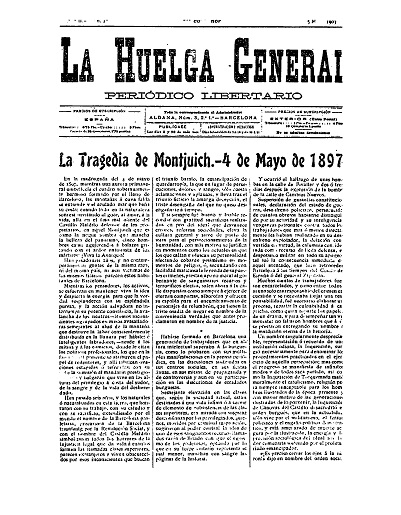
La Huelga General. (Periódico Libertario, Barcelona, 5 de mayo de 1903).
La difusión de la ideología y la cultura libertarias se apoyó siempre de una manera central en sus publicaciones. La edición de periódicos, revistas, folletos y libros era una parte esencial de la acción militante y una actividad fundamental de sindicatos, grupos (algunos surgían precisamente con tal propósito), ateneos, etc. Rara era la asociación de carácter anarquista o anarcosindicalista que no emprendía en alguna ocasión el proyecto de editar un boletín, revista o folleto si ello era posible, y era común asimismo invertir considerables esfuerzos en asegurar su difusión a través de múltiples vías, entre ellas la puesta en marcha de numerosos servicios de prensa o librería sostenidos por grupos y publicaciones. Según datos de Francisco Madrid, entre 1869 y 1939 se publicaron alrededor de 900 cabeceras de prensa libertaria, y más de 3000 libros y folletos. En el exilio tampoco se detendría esta labor, a la que hay que añadir los periódicos publicados de forma clandestina en el interior de España durante el franquismo; a partir de la Transición, esta ha continuado siendo una de las formas de expresión habituales de los medios anarquistas.
Los periódicos y revistas desempeñaron desde los primeros tiempos del internacionalismo funciones básicas tanto de cara al exterior (propaganda y movilización, vehículo de información alternativo al lenguaje y la prensa burgueses, divulgación de la cultura libertaria y formación de los trabajadores) como al interior del movimiento libertario: red de comunicación, información e intercambio propia, herramienta de articulación y soporte organizativos, expresión de grupos y tendencias, etc. La prensa anarquista es todo eso, y todo a la vez, desde la época de La Federación (1869-1874), La Revista Social (1872-1884) y cabeceras emblemáticas como Tierra y Libertad o Solidaridad Obrera —sostenidas en diversas ediciones y épocas—, hasta los tiempos de la reciente Transición democrática. Conviene subrayar aquí en concreto, tal como apuntábamos, el papel de todas estas publicaciones periódicas como espacios y formas de expresión de la(s) cultura(s) libertaria(s), y a la hora de ir codificando un discurso cultural, ciertamente polifónico y modulado a través de múltiples debates.

La Revista Blanca, 1 de julio de 1900.
Dentro de esta idea de la difusión de la cultura como labor emancipadora, jugaba asimismo un papel fundamental la edición de revistas de carácter específicamente cultural. Desde finales del siglo XIX, el movimiento libertario contó con este tipo de cabeceras. En ese momento destacaron publicaciones de carácter «sociológico», cultural, científico y literario como: Acracia (Barcelona, 1886-1888, con dirección y redacción a cargo de Rafael Farga Pellicer, Anselmo Lorenzo y Fernando Tarrida del Mármol), Natura (Barcelona, 1903-1905, dirigida por José Prat), Ciencia Social (Barcelona, 1895-1895, dirigida por Anselmo Lorenzo) o La Revista Blanca («Revista de Sociología, Ciencia y Artes», 1898-1905 y 1923-1936), vinculada al proyecto editorial de la familia Montseny. Posteriormente, a partir de la década de los veinte vendrían muchas otras siguiendo ese mismo espíritu: Ética, Iniciales, Generación Consciente, Estudios, Orto, Tiempos Nuevos, Libre-Estudio, Umbral, entre otras, a las que hay que añadir cabeceras que vieron la luz en el exilio posterior a 1939, como por ejemplo el Suplemento Literario de Solidaridad Obrera-Umbral, de París, o CÉNIT, de Toulouse.
Fueron muy numerosas las colecciones y «bibliotecas» de libros y folletos editados por los anarquistas españoles, y de una gran diversidad y heterogeneidad temática, lo que era expresión de lo variado de las inquietudes culturales y propagandísticas en estos medios. Ya en el último tercio del siglo XIX surgieron colecciones de folletos asociadas por lo general a periódicos: la Biblioteca de los Obreros (1872) de El Condenado, la Biblioteca del Proletario de La Revista Social, la Biblioteca Anarco-comunista (Barcelona), la Biblioteca de El Corsario (La Coruña), de La Anarquía (Madrid), de El Productor (Barcelona), etc. El cambio de siglo trajo consigo una intensificación de la actividad cultural anarquista y con ella, y muy especialmente, la editorial. Destacaron desde inicios de siglo, entre otras, las colecciones de libros y folletos de El Productor, Tierra y Libertad o La Revista Blanca, Publicaciones de La Escuela Moderna (vinculada al proyecto pedagógico ferreriano) o la Biblioteca Salud y Fuerza, asociada a la difusión del neomalthusianisno. En las décadas de 1910 y 1920 continuó esta labor publicística, sobre todo en Andalucía (Biblioteca del Obrero, Editorial Renovación Proletaria, Editorial Pedagógica), Cataluña (ediciones de La Revista Blanca, Editorial Acracia, Editorial Vértice, colecciones asociadas a las revistas Ética e Iniciales, etc.) y el País Valenciano (con Generación Consciente y su continuadora, Estudios, con un amplísimo catálogo de títulos sobre reforma sexual, control de natalidad y otras diferentes materias entre 1923 y 1937). A partir de 1931 se intensificaría aún más esta actividad editorial, ya que siguieron con su labor buena parte de las editoriales existentes previamente y surgieron otras: la Biblioteca de Orto (y su colección Cuadernos de Cultura), Faro, Biblioteca Plus Ultra, Biblioteca Anarquista Internacional, Biblioteca Universal de Estudios Sociales, Ediciones Horizonte, además de las Ediciones Tierra y Libertad, Solidaridad Obrera, y un largo etcétera. Como ya apuntamos, en el exilio continuó esta tradición ácrata, con editoriales como Tierra y Libertad, Universo, Libertad, Ruta, Solidaridad Obrera, CNT, etc. Abundaron también las colecciones libertarias especializadas en la difusión de narrativa y literatura en general, sobre todo a partir de inicios del siglo XX y en especial en la década de los veinte. Algunas de ellas alcanzaron un gran éxito popular, como La Novela Ideal, sostenida por La Revista Blanca (alrededor de 600 novelas cortas publicadas entre 1925 y 1938) y La Novela Libre, a cargo de la misma editorial.

Leyendo Solidaridad Obrera.
La creación literaria estuvo muy presente en el mundo cultural anarquista, en especial a través de la prensa —donde era frecuente la publicación de poesía y relatos breves—, aunque también, como hemos visto, en colecciones de narrativa. La estética literaria ácrata se caracterizó en general por su carácter social y su predilección por los temas anclados en la realidad humana y social de su tiempo y valores como la rebeldía o la libertad. Se trata de una literatura que a grandes rasgos prioriza el contenido sobre la forma, que condena el decadentismo, la idea del arte por el arte y los juegos literarios, y que manifiesta su preferencia por un realismo que sea capaz al mismo tiempo de reflejar ideales de emancipación. El interés por el tema fue creciendo a lo largo de la década de los ochenta del XIX en estos medios; la literatura estuvo presente y de manera constante en la prensa del movimiento y también en los Certámenes Socialistas de 1885 y 1889. En el primero de ellos se hizo alusión a la necesidad que tenía el obrero de contar con «una literatura y un arte propios que le sirviesen como medios de propaganda». El prólogo que Josep Llunas escribió para la novela Justo Vives («Episodio dramático-social», 1893), de Anselmo Lorenzo —posiblemente el primer ejemplo de esta novelística social en los medios anarquistas españoles—, se titulaba precisamente «Literatura obrerista»; Llunas apostaba por que las ideas de emancipación obrera invadiesen «el terreno de la novela, del teatro, del esparcimiento en sus variadas manifestaciones».
Lo que se produjo en los años siguientes fue una confluencia del anarquismo con parte de los intelectuales y escritores de vanguardia procedentes del modernismo o lo que será más tarde el noventayochismo o el regeneracionismo, atraídos por el componente rebelde y radicalmente individualista y libertario de la acracia, tanto en lo político e ideológico como, sobre todo, en lo vital y estético, tal como ha subrayado Clara Lida. Es lo que se ha venido en denominar «anarquismo literario», donde la influencia de Nietzsche o Ibsen, las corrientes individualistas e irracionalistas, el auge de la bohemia, el proyecto cultural del modernismo e incluso el del sociologismo con raíces naturalistas, unido todo ello a la corriente de crítica política y social finisecular, se unieron para cimentar esta aproximación. Así, en revistas ácratas como La Ciencia Social o La Revista Blanca colaboraron en estos años de cambio de siglo escritores como Unamuno, Azorín, Maeztu, Giner de los Ríos, Camba, Marquina, Baroja, Gómez de la Serna, Sawa, Dicenta, etc. En Cataluña, por su parte, la confluencia de un sector del modernismo con el anarquismo resultó evidente, con el ejemplo de escritores como Pere Coromines, Joan Brossa, Ignasi Iglesias y la Colla del Foc Nou, el ejemplo de la ya mencionada revista La Ciencia Social o el del grupo, revista y editorial L’Avenir, animados por Felip Cortiella, en este caso ya desde la clara militancia anarquista y con una apuesta decidida por la difusión del teatro social.
El fenómeno se fue diluyendo con la entrada en el nuevo siglo y puede darse por concluido, según Mainer, entre 1905 y 1910, y en un doble sentido, ya que la pérdida de interés de estos escritores e intelectuales por lo libertario se acompañó de una desconfianza cada vez mayor dentro de las filas ácratas por esta vanguardia literaria y la figura del intelectual burgués en general. Las críticas al decadentismo, el elitismo y el arte por el arte se incrementaron y se acentuó la predilección por el racionalismo cientifista en general y la literatura social obrerista. Nada define mejor que esta separación que las dos épocas de La Revista Blanca: la primera, entre 1898-1905, influida por todo lo dicho en el párrafo anterior; la segunda, entre 1923 y 1936, caracterizada por esto último. El proyecto editorial emblemático de esta segunda época de la revista (dirigida en la práctica por Federica, hija de Juan Montseny) fue de hecho la colección de novelas cortas La Novela Ideal ya comentada, de corte moralizante y donde imperaba el mensaje sobre la forma y la calidad literaria.
La literatura social obrerista sería, por tanto, la línea predominante en estos medios, escrita por militantes e influida en sus parámetros estéticos por el romanticismo y el naturalismo en diversas dosis. Ejemplo de la importancia otorgada a este ámbito es el hecho de que buena parte de los más conocidos ideólogos y publicistas anarquistas españoles se aproximaran a la creación literaria y escribieran novelas, relatos breves, poesía y obras de teatro: Lorenzo, Llunas, Serrano Oteiza, Teresa Claramunt, López Montenegro, Montseny-Urales, etc. Este último autor fue especialmente prolífico en este terreno, también su hija Federica y, en menor medida, su compañera, Soledad Gustavo (seudónimo de Teresa Mañé). Asimismo, líderes anarcosindicalistas posteriores tampoco abandonarían esta tentación de la pluma e incluso figuras como Salvador Seguí o Ángel Pestaña abordarían en algún momento la redacción de relatos. La tradición de la literatura social la continuarían en años posteriores Higinio Noja Ruiz, Felipe Alaiz, José Sánchez Rosa, Mauro Bajatierra, Adrián del Valle (Palmiro de Lidia), Vicente Ballester, Francisco Caro Crespo, Félix Martí Ibáñez y un sinfín de nombres. Porque lo que primó ante todo en la cultura anarquista fue el frecuente recurso a la creación literaria por parte de militantes poco destacados o anónimos: cuentos o poesías escritos por «compañeros» y aparecidos en periódicos y revistas (junto con artículos de carácter político, social e ideológico), o novelas cortas enviadas a las redacciones de las editoriales libertarias.
La creación literaria anarquista fue polimórfica, aunque predominó el recurso a la poesía, los relatos breves y las novelas. La primera apareció, como ya se ha dicho, en abundancia en la prensa, y en menor medida en libros y folletos, a cargo de militantes anónimos, o conocidos, como Salvochea, Llunas, López Montenegro, Celso Gomis, Blázquez de Pedro, Cortiella, y —más adelante— Medina González, Lucía Sánchez Saornil (poetisa vinculada al ultraísmo y futura fundadora de la organización Mujeres Libres), Elias García, José García Pradas, Antonio Agraz, Félix Paredes, Sara Berenguer, etc. En ella eran habituales los temas de denuncia social, crítica a la desigualdad y la explotación, o exaltación del individuo, la rebeldía y la lucha contra el orden social, con mezcla de estilos que iban desde la imitación de la poesía culta o popular a la poesía didáctico-científica.
La apuesta anarquista por un arte social, expresión de la vida e imbuido de un ideal, cercano al pueblo y donde estuvieran presentes la libertad o la rebeldía, marcó en general las producciones artísticas presentes en estos medios, y también la predilección por artistas como Courbet, Meunier o Steinlen, próximos al realismo social y al naturalismo. En la imagen ácrata aparece, tal como señala Lily Litvak, la naturaleza, el vitalismo, la exaltación de la ciencia, pero también el mundo del trabajo, la crítica social, las representaciones de los «desheredados», del pueblo y de sus enemigos (ejército, Iglesia, capital, Estado), así como, por supuesto, los ideales de emancipación. La prensa anarquista fue desde sus primeros tiempos muy receptiva a estas representaciones como forma de expresión y transmisión cultural, en grabados, dibujos, viñetas y caricaturas, etc., con profusa utilización de alegorías y estereotipos, tal como aparecen por ejemplo en los dibujos de J. L. Pellicer en las páginas de El Condenado (1872-1874), conformando una auténtica pedagogía de la imagen. Todo ello tendría continuidad en la prensa libertaria a lo largo de toda su historia con la colaboración de dibujantes como Alfons Vila Sbum, J. Bartolí, J. Barrera, L. García Gallo Coq, A. Lescarboura Les y otros muchos.
En general, la producción gráfica estuvo presente en muchas otras formas (litografías, grabados, pinturas, retratos, fotografías, fotomontajes, etc.) y soportes (tarjetas postales, sellos, carteles), conformando un variado material iconográfico. Los artistas gráficos vinculados a los medios confederales y anarquistas incrementaron su labor en los años previos a la guerra civil. Cabe destacar por ejemplo la figura del aragonés Ramón Acín, y también, entre otros, las de Helios Gómez, Manuel Monleón o Josep Renau. Este último, aunque se convertiría en un conocido intelectual comunista, colaboraría en la década de los treinta en las revistas libertarias (Estudios, Orto) o en la ilustración de libros y folletos de editoriales vinculadas a estos medios, al igual que ocurriría en el caso de Monleón. Durante la contienda, sobresalió en especial la labor en el campo de la cartelística, con artistas vinculados bien ideológica o bien coyunturalmente al mundo confederal a través de la pertenencia a sus sindicatos correspondientes: Arturo Ballester, Caries Fontseré, el ya citado Monleón y un largo etcétera de nombres. A lo largo de estos años se incrementó también el trabajo propagandístico de numerosos artistas en las páginas de la prensa libertaria, la producción de álbumes ilustrados o material fotográfico; muchos de ellos seguirían con esa producción en el exilio.

Redacción de prensa en casa de la CNT. Barcelona, 1936.
SOCIABILIDAD Y CULTURA
Donde la cultura libertaria se manifestaba con mayor intensidad y dinamismo era en el día a día de la trama asociativa y las formas de sociabilidad propias de estos medios, espacios de expresión y laboratorios de esta(s) cultura(s) política (s). Era allí donde florecían esas prácticas culturales, en la actividad cotidiana en los locales sindicales, en los ateneos, en el seno de los grupos o en los núcleos de mujeres o jóvenes libertarios. La heterogeneidad del continente asociativo ácrata y su carácter descentralizado, con muchos focos emisores, la confianza mencionada en la utilidad interna y externa de este tipo de prácticas o la apuesta por una modalidad de ocio «consciente», «útil» y moralizante (diferente a aquel considerado degradante y en el que intervenían el alcohol, el juego o la prostitución, por ejemplo), tenía como resultado la multiplicidad y diversidad de actividades en este ámbito. Asimismo, otros elementos intervenían aquí: la dimensión cultural-educativa otorgada al sindicato o sociedad obrera, concebida también como una escuela moral del trabajador, con responsabilidad en su formación; la importancia del grupo de afinidad, eje de la sociabilidad libertaria y protagonista de gran parte de la acción y vida cultural en estos medios; el valor concedido a estas cuestiones por organizaciones como Juventudes Libertarias o Mujeres Libres, que tenían en la capacitación de la joven militancia y las mujeres uno de sus principales cometidos; y la puesta en marcha de una infraestructura de entidades con funciones instructivas y formativas como su razón de ser fundamental: los ateneos. Sobre el molde y la tradición previos del ateneo popular y obrero, los libertarios levantaron toda una red de ateneos «libertarios», «racionalistas», «sindicalistas», etc., con una orientación concebida como específicamente cultural, aunque sus funciones no se detuvieran desde luego ahí. Los ateneos fueron espacios emblemáticos de expresión de la cultura ácrata y de formación de su militancia, a la vez que actuaron como plataformas de divulgación cultural en un sentido general (escuelas, bibliotecas, veladas teatrales, etc.) en las barriadas obreras y localidades donde abrían sus puertas.
Todo ello daba como resultado un amplio abanico de prácticas culturales, desde las conferencias y charlas hasta los debates colectivos, pasando por los cursillos y todo lo relacionado con el mundo de la lectura y ya comentado: creación de bibliotecas, edición y distribución de prensa, libros y folletos, lectura individual y en grupo, etc. Asimismo, existían otras prácticas, también de carácter socializador y formativo, pero de una orientación que incidía más en una utilización alternativa del tiempo libre que, sin olvidar el carácter moralizante de la sociabilidad libertaria, permitiera atender las demandas de ocio y esparcimiento lúdico de militantes, simpatizantes y afiliados. Se trata, por un lado, del fenómeno de las veladas y funciones artísticas que tenían lugar en los locales de la red asociativa ácrata y, por otro, de las llamadas «jiras» o excursiones campestres organizadas por núcleos y grupos libertarios, sin olvidar la incidencia de las actividades excursionistas y deportivas en el seno del movimiento, así como del naturismo y el nudismo.
Efectivamente, las excursiones o «jiras» eran una práctica habitual en estos medios, con una frecuencia casi semanal cuando llegaba el buen tiempo. Estas salidas dominicales, que en general tenían un aire familiar, suponían pasar un día en libertad conviviendo con compañeros de inquietudes similares y recrear así en la medida de lo posible el espacio simbólico de la acracia y el comunismo libertario. Constituían uno de los medios más eficaces para promover la cohesión y reforzar la identidad del grupo y eran una práctica especialmente estimada por los jóvenes militantes. Permitían atender necesidades de esparcimiento y diversión (alternativas a la taberna, el baile, etc.), así como de aprovechamiento del tiempo libre de una juventud fundamentalmente urbana, atraída en buena medida por el ideal naturista y el culto a la vida sana. Se trataba de reencontrarse con un estilo de vida «natural» y «sencillo» en el aire libre del campo, contrapuesto a la vida alienante del taller y la fábrica y lo enrarecido de la atmósfera de la ciudad. También se aprovechaban las excursiones desde el punto de vista propagandístico (mítines, discursos, venta de prensa) u organizativo (reuniones entre distintos grupos y comités, asambleas, etc.), pero lo esencial era la convivencia y la interrelación entre compañeros en general, la confraternización y la socialización de la militancia. Se desarrollaban en ellas actividades de tipo lúdico (juegos, canciones), formativas (debates, charlas, lecturas, etc.) y también de tipo naturista o nudista en aquellos núcleos de militantes partidarios de estas ideas. Algunas secciones y grupos excursionistas fueron muy activos y conocidos en las décadas de los veinte y treinta —como el del Ateneo Libertario del Clot, conocido también como «Sol y Vida»—, y la práctica continuaría también en los tiempos del exilio.
Respecto a las veladas, fueron muy frecuentes en el mundo libertario, y de contenido fundamentalmente teatral, aunque se solían incorporar también discursos, lectura de poemas o textos breves, interpretación de piezas musicales, etc. Podían tener un carácter extraordinario, centrado en la conmemoración de alguna fecha señalada del calendario obrerista-ácrata o en homenaje a algún personaje, pero se celebraban en general con cierta periodicidad en los locales de la trama ácrata, sobre todo los sábados o domingos por la tarde-noche. Tenían un aire abierto y familiar y asistían no sólo las familias de los militantes, sino también simpatizantes o vecinos del barrio o localidad. Se presentaban con un fin benéfico, para el sostenimiento de la agrupación, ateneo o sindicato y sus iniciativas sociales y culturales (apoyo a una publicación, fundación de una escuela racionalista, etc.), la ayuda a los compañeros presos u otras causas (en la guerra, por ejemplo, abundaron los «festivales benéficos» de todo tipo). Los «cuadros artísticos», formados por militantes aficionados al teatro, familiares de estos o simpatizantes de la entidad en cuestión, fueron los protagonistas habituales de este tipo de prácticas y eran muy comunes en los centros y agrupaciones ácratas. Su presencia fue también frecuente con posterioridad a 1939: ejemplos de ello son los grupos Iberia, Juvenil, Terra Lliure o Primero de Mayo, entre otros, que desarrollaron su actividad en el exilio francés.
Aunque los programas incluían también piezas cómicas para entretener y aligerar el programa, algún monólogo escenificable o también recitales musicales, el plato fuerte era la representación de un drama social. La tradición de defensa del teatro social o «de ideas» estaba muy presente en la cultura libertaria y constituía una parte sustancial de sus planteamientos artísticos y estéticos. Se apostaba por un teatro «sociológico» que mostrara de manera crítica las contradicciones y problemas presentes en la sociedad burguesa (explotación económica y moral, conflictos sociales, etc.), planteando al mismo tiempo los ideales de redención y la lucha proletaria. No obstante, se insistía asimismo en la necesidad de un arte vital, alejado del mero panfleto, que desplegara sobre el escenario el abanico de las pasiones y contradicciones del alma humana. Las predilecciones se inclinaban por las obras cercanas al pueblo, que hablaran de la vida real de este y que plantearan problemas que afectaran a la sociedad en su conjunto, utilizando para ello un lenguaje «enérgico» y popular. Se trata, por tanto, de un teatro realista, pero no naturalista, tamizado de idealismo y afán redentor. Las preferencias teatrales anarquistas podían ser variadas: Ibsen, Hauptmann, Sudermann, Mirbeau, Dicenta, Iglésias, Fola Igúrbide, y un largo etcétera de autores, si de una u otra manera sus obras se ubicaban en algunos de estos parámetros.
Ello se plasmó desde finales del siglo XIX en la apuesta por la difusión del teatro de Ibsen, en la que se confluyó con los elementos más radicales del modernismo, en especial en Cataluña y en experiencias como el Teatre Independent o la Compañía Libre de Declamación y otras iniciativas de Felip Cortiella y el grupo Avenir (revistas Teatro Social y Avenir, veladas teatrales, labor de edición y traducción de obras, etc.). Otros publicistas libertarios del teatro social y escritores a su vez de obras dramáticas en estos años, y en general en las primeras décadas del XX, fueron, por ejemplo, Albano Rosell, Teresa Claramunt, Federico Urales, Adrián del Valle, José Sánchez Rosa, Mauro Bajatierra, Francisco Caro Crespo, Ernesto Ordaz, etc. Además de la difusión habitual del teatro social a través de la trama asociativa anarquista, hubo algunas experiencias más generales de renovación del teatro en general, como es el caso del Teatro del Proletariado o la Compañía del Teatro Social en Barcelona durante los años republicanos o, ya en la guerra civil, la Compañía de Teatro del Pueblo y las iniciativas protagonizadas especialmente por las Juventudes Libertarias en esa línea a lo largo del período bélico. No obstante, a pesar de estas y otras tentativas procedentes de otros sectores ideológicos, el teatro comercial y los géneros de entretenimiento continuaron siendo dominantes durante la contienda, a pesar del control sindical de la industria del espectáculo. Lo mismo ocurrió con las carteleras cinematográficas. A lo largo de la década de los treinta, los libertarios mostraron un mayor interés por el cine, desarrollando su preferencia —al igual que en el caso del teatro— por una versión «social» de este, abriéndose a las influencias del cine soviético, el cine social francés, norteamericano o centroeuropeo (Clair, Pabst, Vidor), las películas pacifistas o incluso los documentales educativos y de difusión científica. Se introdujeron poco a poco cortometrajes, películas de dibujos animados para niños y largometrajes en los festivales, veladas, sesiones y actos socioculturales en general de la trama libertaria, y la cuestión fue penetrando lentamente en el debate público en estos medios, sobre todo a partir de la labor de determinadas figuras en los medios ácratas comprometidas en esta tarea: Mateo Santos (director de Popular Film), Ángel Lescarboura, Armand Guerra, José Peirats, Ramón Acín, Valeriano Orobón Fernández, etc. Con el conflicto iniciado en julio de 1936, hay que hablar no sólo de esta tarea de difusión y exhibición, sino también de la producción de filmes a cargo de las principales productoras creadas por los sindicatos cenetistas del espectáculo en Barcelona (SIE-Films) o Madrid, sobre todo reportajes y documentales de guerra sobre el frente y la retaguardia, pero también largometrajes como Aurora de esperanza, Barrios bajos, Nuestro culpable, etc.
REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS, TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA
Determinadas actitudes y prácticas presentes en la cultura ácrata incidían especialmente en una serie de cambios en los comportamientos y hábitos en la vida cotidiana, abordando así la transformación de la sociedad desde lo personal y la praxis diaria. La formación del individuo no se reducía en los anarquistas a lo intelectual o a la mera transmisión de conocimientos. Una característica de las propuestas culturales libertarias era su talante integral y su énfasis en abarcar la totalidad de lo humano: «la revolución en las mentes», como un elemento más (considerado a veces como previo y casi siempre como imprescindible) del cambio social revolucionario, implicaba también una profunda transformación del individuo, su vida y sus costumbres. En primer lugar, a través de un comportamiento «adecuado» desde el punto de vista militante, en la coherencia de los propios actos y en el mantenimiento de una moral de vida (tanto en la esfera pública como en la privada) en consonancia con la defensa de unas ideas y principios éticos. De hecho, la valía o el prestigio de un militante, y su condición de «auténtico» anarquista, dependían en gran medida de la capacidad que este tenía de ser coherente con un determinado código de conducta —siempre irreprochable— en todos los ámbitos de su vida diaria: el trabajo, la vida familiar o el ocio. Ello entronca desde luego con toda una cultura del movimiento obrero y del mundo sindical no exclusiva de los libertarios, la del obrero consciente, impregnada de un fuerte impulso moralizador y de una firme voluntad de «virtud», aunque en el caso ácrata tuviera a veces derivaciones de fuerte sesgo puritano y ascético.
Por otro lado, esta transformación conllevaba la eliminación de las tendencias autoritarias y antinaturales en los hábitos del individuo. Entre las prácticas que pasaron a formar parte de la cultura libertaria —y sobre las que insistieron determinados sectores del movimiento— encontramos algunas que implicaban un rechazo y una posición de resistencia ante los códigos tradicionales de conducta social. Se trataba de una serie de actitudes y valores y el fomento de unas actividades que implicaban la reformulación en clave progresista y revolucionaria de determinados comportamientos sociales, conductas personales y patrones de convivencia en la vida diaria concebidos como alternativos a los dominantes. Ello abarcaba, por ejemplo, la apuesta por un nuevo tipo de relaciones familiares, sexuales y de pareja más libres y menos autoritarias (y que incluían desde el polisémico «amor libre» a la defensa de la reforma sexual), así como una reconsideración del rol social de las mujeres, asunto en el que no entramos por ser objeto de atención específica en otro capítulo de este volumen. También el intento de generalizar determinados hábitos que conectaban, por ejemplo, con un modo de vida más natural (naturismo, nudismo, etc.) o con un planteamiento de la salud alternativo a la medicina oficial. Otras prácticas en este ámbito tenían que ver con una serie de principios humanitaristas y pacifistas (antimilitarismo, aprendizaje de lenguas planificadas como el esperanto o el ido) o con un código de conducta laico (anticlericalismo y rechazo de las ceremonias religiosas, secularización de los hábitos y las costumbres), etc. Muchas de ellas estaban estrechamente relacionadas: el naturismo, por ejemplo, no sólo englobaba la alimentación, la medicina o la vida sana, sino también aspectos como la lucha por la igualdad social, la educación racionalista, la ética racional y natural, la maternidad consciente y el control de natalidad (neomaltusianismo y eugenesia), la nueva visión de la sexualidad y las relaciones entre los géneros, etc.
Quizás han sido este último tipo de prácticas las que con más éxito se han visto vinculadas en general con la cultura libertaria hasta nuestros días, convirtiéndose en auténticas señas de identidad de esta. Su influencia ha querido verse en otros movimientos sociales posteriores de diferente índole que recogieron parte de la crítica ácrata en ámbitos como el cuestionamiento de los roles familiares y sexuales tradicionales, el feminismo, la denuncia del ejercicio del poder institucional, la rebeldía y la afirmación individual o la reivindicación de nuevos estilos de vida: ecología, pacifismo, antimilitarismo, vida comunitaria, etc. El punto de conexión era justamente la consideración, desde la perspectiva anarquista, de lo cotidiano como un ámbito de lucha, como un espacio para la puesta en marcha de prácticas al margen del control del Estado que dibujaran los contornos de una vida alternativa.
En definitiva, encontramos una gran variedad y multiplicidad de elementos, formas, expresiones y prácticas en la cultura libertaria. Tal como ha señalado Serge Bernstein, una cultura política es más fuerte cuando es capaz de difundir con más éxito un contenido político por otras vías que las que se suelen asociar estrictamente a la política. Conquistar el terreno cultural, construir un proyecto cultural alternativo al hegemónico, aparecía así desde el punto de vista ácrata como una batalla en absoluto secundaria.