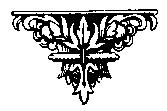Capítulo 20
 ólo descansaron dos días en la gruta antes de que
Skafloc se empeñase en emprender el viaje.
ólo descansaron dos días en la gruta antes de que
Skafloc se empeñase en emprender el viaje.
Freda no lloró, pero sentía que la angustia de las lágrimas no derramadas se agolpaba en su garganta.
—Tú piensas que para nosotros va a surgir un nuevo día —dijo en un determinado momento—. Pero yo te digo que se trata de la noche.
El la miró sin comprender lo que decía.
—¿A qué te refieres?
—La espada esta llena de maldad. Vamos a hacer algo equivocado: de ello no resultará nada bueno.
Skafloc le puso las manos en los hombros.
—Comprendo que no quieras que tus parientes recorran ese camino tan terrible —dijo—. Es algo que tampoco me agrada; pero, ¿quiénes, de entre tanto muerto, podrían ayudarnos, sin hacernos ningún mal? Quédate aquí, Freda, si piensas que no podrás soportarlo.
—No... no, estaré a tu lado hasta en el Infierno. No temo a mis parientes. Vivos o muertos, entre nosotros hay amor; y ahora también a ti te toca algo de él —Freda bajó la mirada y se mordió los labios hasta que le dejaron de temblar—. Si esta idea se nos hubiera ocurrido a uno de los dos, no me habría dado tan malos presentimientos, porque creo que cuando Leea te la propuso no lo hizo de buena fe.
—¿Por qué iba a querer hacernos daño?
Freda movió negativamente la cabeza y no contestó. Skafloc dijo, con voz pausada:
—Debo confesar que no me agrada del todo tu encuentro con Odín. No tiene por costumbre cobrar precios tan bajos. Pero lo que realmente persigue es algo que se me escapa.
—Y la espada... Skafloc, si los trozos de esa espada rota llegan a unirse de nuevo, se desatará sobre el mundo un poder terrible, que traerá interminables sufrimientos.
—Para los trolls —Skafloc se puso en pie hasta que sus cabellos rubios tocaron el techo lleno de humo de la caverna. Sus ojos relampaguearon en la penumbra, con tonos azulados—. No hay otro camino que el que vamos a tomar, por arduo que nos parezca. Y no olvides que ningún hombre sobrevive a su destino; así que mejor será enfrentarse a él cara a cara.
—Y hombro con hombro, como haremos nosotros —añadió Freda, apoyando su cabeza rematada en broncínea cabellera sobre su pecho, mientras las lágrimas le fluían copiosamente—. Sólo te pido una cosa, cariño mío.
—¿Qué quieres pedirme?
—Que no salgamos esta noche. Esperemos un día más, uno sólo, y entonces nos iremos —y le clavó los dedos en los músculos de los brazos—. No más tarde, Skafloc.
Él asintió, a regañadientes.
—¿Por qué?
Ella no quiso decírselo, y tras el amor que siguió a todo aquello él no se acordó de preguntárselo de nuevo. Pero Freda no lo olvidó. Y cuando le tenía más estrechamente abrazado contra su pecho y sentía latir su corazón contra el suyo, lo recordaba, y eso daba a sus besos un ansia terrible.
Y de una manera que no pudo explicar, supo que aquella había sido su última noche.
El sol salió, brilló débilmente a mediodía y se hundió detrás de las pesadas nubes de tormenta que llegaban del mar.
Un viento, tan cortante como los dientes de un lobo, aullaba sobre las olas que se lanzaban con ruidosa muerte hacia los acantilados. Poco después del anochecer pudo escucharse, durante un instante, el lejano sonido de cascos de caballos galopando por el cielo, más veloces que el viento, y el sonido de relinchos y ladridos. Incluso Skafloc sintió escalofríos. Era la Caza Salvaje.
Él y Freda montaron en sus cabalgaduras élficas, llevando sus enseres en las otras dos, ya que no pensaban regresar a la cueva. Skafloc llevaba atada a la espalda la espada rota, envuelta en una piel de lobo. Su hoja de aleación élfica descansaba en su vaina, a su costado; en la mano izquierda llevaba una lanza y, lo mismo que la amazona que le acompañaba, completaba su atuendo con yelmo y loriga, cubierta esta última con pieles.
Mientras se alejaban al trote, Freda se volvió para mirar la entrada de la cueva. A pesar de parecer fría y lóbrega, les había dado la felicidad. Apartó la mirada y miró decidida hacia delante.
—¡Al galope! —exclamó Skafloc, y los caballos élficos obedecieron su orden.
El viento se arremolinaba a su alrededor, mordiéndolos en la carne. Saltaban las aguas, la nevisca y la espuma formando cortinas que los fustigaban, blancas bajo la huidiza y convulsa luna. Él mar rugía dirigiéndose hacia la tierra, desde un horizonte embravecido, rompiéndose en los acantilados y en la playa. Cuando las olas retrocedían, ribeteadas de espuma, el cascabeleo de las piedras sugería los movimientos agitados y gemebundos de algún monstruo aprisionado en el hielo. La noche era tempestad, nevisca y olas violentas, un estruendo que llegaba hasta las laceradas y móviles nubes. La luna fue subiendo por el cielo y, si bien en un principio fue al paso, acabó galopando sobre los acantilados.
¡Deprisa, deprisa, no aflojéis el paso, oh, vosotros, los mejores de entre todos los caballos, galopad raudos hacia el Sur, siguiendo la costa, partid el hielo con vuestros cascos, haced saltar chispas de las rocas, galopad, galopad! ¡Cabalgad con el aire zumbando en vuestros oídos y su hielo entrando en vuestros pulmones, cabalgad a través de una blanca cortina de sibilante nevisca, a través de las tinieblas y de las tierras de los hombres! ¡Deprisa, cabalgad deprisa, hacia el Sur, para saludar al muerto que yace en su tumba!
Un cuerno de los trolls dio la alarma cuando pasaron por el puerto de Elfheugh. Skafloc y Freda, a pesar de su Vista Encantada, no fueron capaces de divisar el castillo, pero en cambio comenzaron a oír ruido de cascos de cabalgaduras detrás de ellos. Aquel estruendo se debilitó al poco tiempo, ya que los trolls no podían ir tan deprisa, ni querían seguir a su presa al lugar adonde se dirigía aquella noche.
¡Deprisa, deprisa, a través de los bosques, donde el viento silba entre las ramas cargadas de hielo, esquivando los árboles que clavan como garras sus ramas desnudas..., a través de estanques helados, subiendo a las oscuras crestas de las colinas, bajando hasta las llanuras y cruzando campos yermos...! ¡Galopad, galopad!
Freda comenzó a reconocer el camino. El viento aún estaba cargado de nevisca, pero las nubes eran más delgadas, y la gibosa luna esparcía su luz por campos de labranza y prados rodeados de nieve. Ya había estado allí antes. Recordaba el río y el prado oscuro, donde había ido a cazar con Ketil, cuando ella y Asmund habían estado pescando un caluroso día de verano, y también aquel prado donde Asgerd había entrelazado coronas de margaritas para ella... ¿hacía cuánto tiempo?
Las lágrimas se le congelaron en las mejillas. Sintió que Skafloc se acercaba para tocarle en el brazo y la sonrisa regresó a su ensombrecido rostro. Su corazón casi no podía soportar el volver a aquellos lugares, pero él se encontraba a su lado, y cuando los dos estaban juntos no había nada que no pudiesen afrontar.
Lentamente, montados en sus jadeantes y vacilantes corceles, que bajo su orden habían aflojado su avance, sin decir una palabra, pero cabalgando cogidos de la mano, llegaron adonde había estado la mansión de Orm. Vieron grandes montones de nieve, acumulada por el viento, blancos a la luz de la luna, de los que sobresalían vigas carbonizadas. A lo lejos, en uno de los extremos de la bahía, se levantaba el túmulo.
Un fuego ardía sobre él, crepitando y llameando con tonos blancoazulados... sin calor, sin alegría, pero llegando bastante alto en la tiniebla. Freda se santiguó, tiritando. Así habían ardido antaño, en el ocaso, los fuegos sepulcrales de los antiguos héroes paganos. Seguramente a aquel pagano errante le habría gustado aquello: no podía ser tierra consagrada si en ella reposaba Orm. Pero, por muy lejos que se encontrase en las innombrables tierras de la muerte, seguía siendo su padre.
No podía sentir miedo del hombre que la había llevado a caballito en sus rodillas y que le había cantado canciones que casi tiran abajo la casa. Pero no podía dejar de temblar.
Skafloc desmontó. Tenía las ropas pegadas al cuerpo por el sudor. Jamás había utilizado anteriormente la magia que debería poner en práctica aquella noches.
Avanzó... y se detuvo de repente, con el aliento escapándosele entre los dientes mientras desenvainaba su espada. Negra bajo la luz de la luna y del fuego, una forma estaba sentada, inmóvil, como si fuese una lápida hincada sobre el túmulo, bajo las ululantes llamas. Si tenía que luchar contra un...
Freda gimió, y dijo, con la voz de una niña que se hubiera perdido:
—¡Madre!
Skafloc la tomó de la mano, y juntos escalaron el túmulo.
La mujer que estaba sentada, sin preocuparse del fuego, podría haber sido Freda, se dijo Skafloc, desconcertado. Tenía los mismos rasgos desenvueltos, los mismos ojos grises, muy separados, el mismo cabello castaño de reflejos rojizos. Pero no, no..., era mayor que ella. Carcomida por la pena, sus mejillas estaban hundidas, sus ojos miraban fijamente al mar, pero sin verlo, sus cabellos se agitaban, desordenados, en el vendaval. Encima de sus andrajos llevaba un pesado manto de piel, que cubría su triste figura.
Cuando los recién llegados se acercaron al fuego, ella volvió lentamente la cabeza y estudió detenidamente a Skafloc.
—Has regresado. Bienvenido, Valgard —dijo con voz opaca—. Aquí estoy. Ya no puedes hacerme daño. Sólo puedes darme muerte, que es lo que más deseo.
—Madre —Freda cayó de rodillas delante de la mujer. Aelfrida la miró fijamente.
—No comprendo —dijo, al cabo de un tiempo—. Te pareces a mi pequeña Freda... pero ella está muerta. Valgard te llevó con él, y no puedes haber seguido con vida mucho tiempo —asintió con la cabeza, sonrió, y echó los brazos hacia delante—. Ha sido bueno que abandonaras la tranquilidad de tu tumba y vinieras a verme. He estado tan sola... Ven, mi querida niña muerta, ven a mis brazos y te cantaré hasta que te duermas, como hacía cuando eras pequeñita.
—Estoy viva, madre, estoy viva... como tú... —Freda dejó de llorar y comenzó a toser, estando a punto de ahogarse—. Mira, toca, estoy caliente, estoy viva. Y este no es Valgard, es Skafloc y me ha salvado de él. Es Skafloc, mi dueño, un nuevo hijo para ti...
Con extrema dificultad, Aelfrida se puso en pie y se apoyó pesadamente en el brazo de su hija.
—He esperado —dijo—, he esperado aquí todo el tiempo, por eso pensaron que estaba loca. Me traen comida y todo lo que necesito, pero no se quedan, porque tienen miedo de la loca que no quiere abandonar a sus muertos —rió tranquilamente, muy tranquilamente—. ¿Acaso es esto locura? Los que abandonan a sus seres queridos... ¡esos sí que están locos!
Y siguió escrutando el rostro de Skafloc.
—Eres igualito que Valgard —dijo, en el mismo tono—. Tienes la misma estatura que Orm, y tu prestancia debe repartirse entre la suya y la mía, a partes iguales. Pero tus ojos son más gentiles que los de Valgard —de nuevo se rió con aquella risa tan tierna—. ¿Y por qué tenían que decir que estaba loca? ¡Esperaba, eso era todo, esperaba, y ahora, saliendo de la noche y de la muerte, dos de mis hijos han regresado a mi lado.
—Podemos hacer que veas a los demás antes de que se haga de día —dijo Skafloc, mientras ayudaba a Freda a bajar a su madre del túmulo.
—Madre está viva —murmuró la joven—. Pensaba que también había muerto, pero estaba viva, aquí, sentada en el frío del invierno, desamparada. ¿Qué he hecho?
Se echó a llorar y Aelfrida la consoló.
Skafloc no se atrevió a esperar más. Hincó varias varas, grabadas con caracteres rúnicos, una por cada punto cardinal, se colocó en el pulgar de la mano izquierda el anillo de bronce que tenía engastada una piedra de pedernal, y se situó en la parte de la tumba que daba al oeste, levantando los brazos hacia el cielo. Del otro lado llegaba el rugido del mar. La luna seguía corriendo entre las deshilachadas nubes. La nevisca seguía cayendo, arrastrada por el viento. Skafloc comenzó a recitar su conjuro. Sentía calambres por todo el cuerpo y la garganta totalmente seca. Zarandeado por el poder que brotaba de todo su ser, trazó los signos con sus manos levantadas.
El fuego rugió y se elevó. El viento maulló como un gato salvaje y las nubes devoraron la luna. Skafloc declamó estas palabras:
¡Despertad, oh, conductores
de hombres, guerreros caídos!
Yo, Skafloc, os evoco,
y os despierto con mi canto.
Os conjuro a regresar
por el infernal camino.
¡Oh, muertos, ligados por las runas,
levantaos y contestadme!
El túmulo se agitó. La helada llama que lo coronaba fue haciéndose cada vez más alta. Y Skafloc prosiguió con su conjuro:
¡Abrase, pues, este túmulo!
¡Salgan fuera de él los muertos!
Que los héroes que cayeron
a esta tierra, ahora, se acerquen.
Acudid, mas no olvidéis
las espadas enmohecidas,
los escudos destrozados,
y las lanzas empapadas.
Tras aquellas últimas palabras, el túmulo se abrió, con un resplandor de fuego, y Orm y sus hijos aparecieron por su boca. El jefe gritó, airado:
¿Quién se atreve a sacudir
el túmulo, y a exigirme
que regrese de la muerte
con runas y encantamientos?
¡Huye, más bien, de la cólera
del muerto, oh, tú, extranjero!
Y permite que los muertos
descansen en sus tinieblas.
Orm se apoyaba en su lanza, que aún llevaba clavada. Se le veía exangüe y cubierto de escarcha. Sus ojos resplandecian, ciegos, entre las llamas que crepitaban y giraban a su alrededor. A su derecha se hallaba Ketil, rígido y pálido, con una raya negra en la cabeza resaltando entre sus cabellos. A su izquierda estaba Asmund, envuelto por las sombras, cubriendo con sus brazos la herida de lanza de su pecho. Detrás de ellos, Skafloc podía ver, aunque vagamente, el navío funerario y la tripulación que se movía dentro de él, despierta de su sueño.
Expulsó de su mente el terror que le producía lo que acababa de surgir de la tumba y dijo:
Ningún miedo podrá hacerme
olvidar mis intenciones.
Estas runas os obligan.
¡Levantaos y contestadme!
¡Que las ratas se decidan
a anidar en vuestros cuerpos
si no me decís al punto
lo que voy a preguntaros!
La voz de Orm sonó lejana y extraña, como si el viento hablase por ella:
Hondo y sin ensueños, brujo,
es el sueño de la muerte.
Los muertos, al despertar,
se sienten enfurecidos.
Los fantasmas siempre cumplen
las más terribles venganzas
cuando sus tristes despojos
alguien saca de sus tumbas.
Freda dio un paso hacia delante,.
—¡Padre! —exclamó—. ¡Padre! ¿No reconoces a tu hija?
Los ojos vacíos de Orm llamearon al mirarla, y la cólera que ardía en ellos se extinguió. Asintió con la cabeza y permaneció inmóvil en el fuego que silbaba y giraba. Entonces le tocó hablar a Ketil:
De verte estamos contentos,
mujer de cabellos de oro.
¡Doncella como el sol, fúlgida,
hermana, sé bienvenida!
Gélidos y cenicientos
están nuestros pechos hueros,
tan fríos como la tumban.
¡Acércate a calentarnos!
Freda se acercó lentamente a Orm. Padre e hija se miraron en la luz fría e inquieta de aquel fuego. Ella cogió sus manos; estaban frías, como la tierra de la que habían salido. Y Orm dijo:
¡Si en la muerte no había sueños,
mil terrores sí que había!
Y tus lágrimas, querida,
mi corazón desgarraban.
Mil víboras derramaban
sobre mí sus mil venenos,
cuando en la muerte te oía
llorar con gran desconsuelo.
Y, por tanto, yo te ordeno,
a ti, bienamada hija,
vivir siempre entre alegría,
y entre risas y canciones.
Y la muerte será, entonces,
el más caro de los sueños,
arropado en calma y paz,
y circundado de rosas.
—No tengo ánimo para hacer lo que me dices, Orm —dijo Freda; y tocó su rostro—. Tienes el cabello helado. Hay tierra en tu boca. Estás frío, Orm.
—Estoy muerto. El abismo de la tumba nos separa.
—Que no nos separe, entonces. ¡Llévame contigo, Orm! Y Orm rozó con sus labios los de Freda. Y Skafloc dijo a Ketil:
Habla sin miedo, oh, tú, muerto,
y dime cómo encontrar
la morada de Bolverk,
el gigante..., el herrero.
Dime también, oh, guerrero,
sin atreverte a mentirme,
cómo poder inducirle
a que temple bien mi acero.
Y Ketil le respondió:
Tu búsqueda es vana, oh, brujo,
pues buscas la desventura.
La peor de las desdichas
muy pronto te alcanzara.
A Bolverk olvida pronto
pues mil penas te dara.
Y abandónanos ahora
mientras la vida te dura.
Skafloc negó con la cabeza. Entonces, Ketil se apoyó en su espada y declamó:
Hacia el Norte, en Jötunheim,
cerca, muy cerca de Utgard,
mora Bolverk, el gigante,
bien dentro de la montaña.
Ve a los Sidh, que te darán
un barco para encontrarle.
Dile que Loki desea
ver ya el juego de la espada.
Asmund, que seguía ocultando su rostro entre las sombras, habló en ese momento, con voz cargada de pena:
Es amargo y muy cruel,
hermano mío, hermana...
el destino que las Nornas
al nacer os asignaron.
Los muertos que despertasteis
mucho habrían agradecido
que omitieseis el conjuro
que desata la verdad.
El horror atenazó a Freda. No podía hablar. Se acercó, casi arrastrándose, a Skafloc, y juntos se quedaron mirando fijamente a los cansados y sabios ojos de Asmund, quien, pausadamente, mientras las llamas danzaban, blancas, alrededor de su negra figura, dijo:
La ley de los hombres vivos
es válida entre los muertos.
En verdad es cosa ardua
decidirse a respetarla.
Por ello pronunciaré
las palabras más amargas.
Has de saber, Skafloc,
que Freda es tu propia hermana.
Hermano, sé bienvenido,
oh, tú, guerrero valiente.
Y aunque del todo inconsciente
siempre fuiste tú, hermana,
con vuestro amor, más que puro,
el parentesco quebrasteis.
¡Adiós, mis queridos niños,
a la pena condenados!
El túmulo se cerró con un ruido que parecía como si fuera a desmoronarse. Las llamas se hicieron más pequeñas y la luna volvió a arrojar su débil resplandor.
Freda se apartó de Skafloc, lo mismo que si se hubiera convertido en un troll. Él fue en su busca tropezando como un ciego. Un sollozo sin lágrimas se ahogó en su garganta. Ella se volvió y echó a correr.
—Madre —sollozaba—. Madre.
Pero el túmulo aparecía solitario bajo la luna.
Ningún hombre volvió a ver nunca más a Aelfrida.
El día comenzaba a despuntar sobre el mar. El cielo estaba encapotado y opresivo, con nubes que parecían colgar, heladas, sobre un paisaje blanco y desolado. Unos cuantos copos de nieve eran impulsados por el viento.
Freda estaba sentada encima del túmulo y miraba a lo lejos. No lloraba. Se preguntaba si no se le habrían secado los ojos.
Skafloc acababa de dejar los caballos a cubierto. Se acomodó a su lado. Su voz y la expresión de su rostro eran tan plomizos como el amanecer.
—Te amo, Freda.
Ella no le contestó. El dejó pasar cierto tiempo y añadió:
—No puedo por menos de amarte. ¿Qué importa que el azar hiciera que tuviésemos la misma sangre? Nada. Sé de pueblos, de gente humana, que acostumbraban a hacer este tipo de matrimonios. Freda, ven conmigo, y olvida esa maldita ley...
—Es la ley de Dios —dijo ella, en el mismo tono de derrota que él había usado—. Y no puedo quebrantarla conscientemente. Mis pecados ya son demasiado graves.
—Y yo digo que si un dios se interpone entre dos que se han amado como nosotros, no estoy dispuesto a escucharlo. Si se atreve a acercárseme, le enviaré de vuelta a su casa dando aullidos.
—¡Claro... como que eres un pagano! —dijo Freda, colérica—. ¡Y como ellos te comportas, ahijado de los elfos sin alma, que te atreves a traer a los mismísimos muertos de sus tumbas, sin importarte las angustias que ello pueda ocasionarles! —un leve color apareció en sus mejillas—. ¡Pues vuelve con tus elfos! ¡Vuelve con Leea!
Skafloc se levantó al mismo tiempo que ella. Intentó cogerla de las manos, pero Freda se liberó de un tirón. Él dejó caer los brazos.
—¿No tengo esperanzas? —preguntó.
—Ninguna —e hizo intenciones de irse—. Buscaré una casa por las cercanías. Quizá consiga expiar lo que he hecho —de repente, se encaró con él—. ¡Ven conmigo, Skafloc! ¡Ven, olvida tu paganismo, bautízate y haz las paces con Dios!
El negó con la cabeza.
—No con ese dios.
—Pero... yo te quiero, Skafloc, te quiero demasiado para desear que tu alma vaya a parar a otro lugar que no sea el Cielo.
—Si me amas —dijo él, con voz muy baja—, quédate conmigo. No te tocaré... sino como hermano. Pero quédate conmigo.
—No —dijo Freda—. Adiós. Y se fue..
Él la siguió. La nieve crujió bajo los pies de ambos. Cuando la adelantó y se volvió para mirarla, ella vio que contraía los labios, como si un cuchillo le estuviese desgarrando las entrañas.
—¿Ni siquiera me darás un beso de despedida, Freda? —preguntó.
—No —casi no se la oía, y ella apartó su mirada de él—. No me atrevo.
Y salió corriendo.
Skafloc la miró mientras se iba. La luz arrancaba resplandores cobrizos de su cabello, el único color en aquel mundo gris y blanco. Rodeó un grupo de árboles y desapareció. Skafloc se encaminó lentamente en la dirección opuesta, alejándose de la granja vacía.